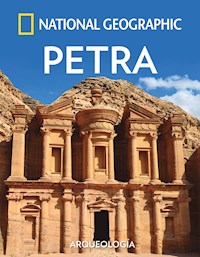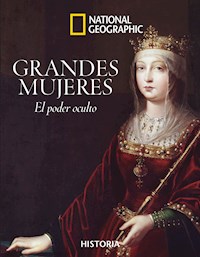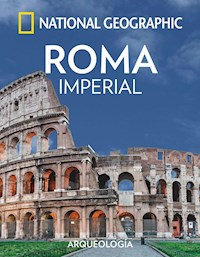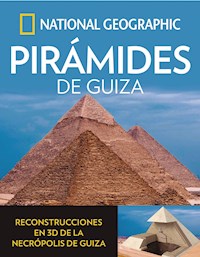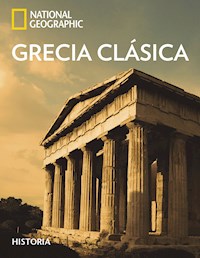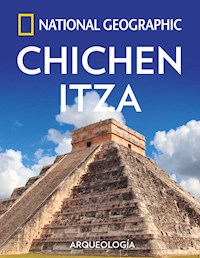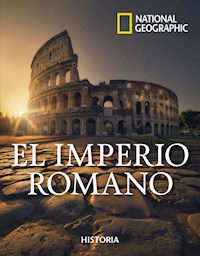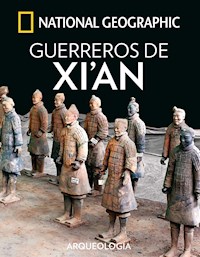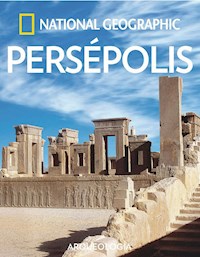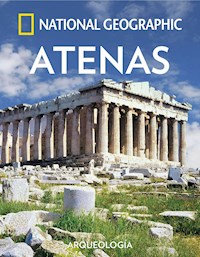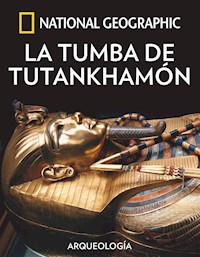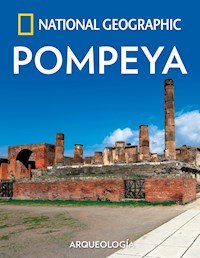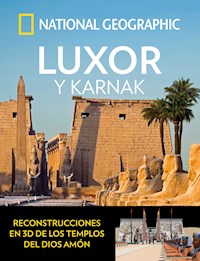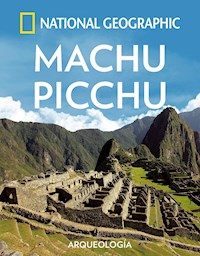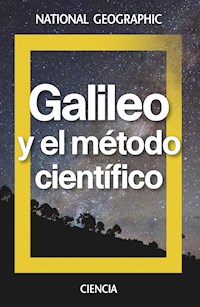
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: National Geographic
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Galileo Galilei ocupó su vasto genio en tres empresas fundamentales. La primera y tal vez más conocida fue la observación astronómica, de la que resultaron descripciones asombrosas de las fases de Venus, los satélites de Júpiter, el relieve lunar o las manchas solares. La segunda fue el estudio de los cuerpos en movimiento, que le condujo a cuestionar la física aristotélica, la cual había dominado el pensamiento occidental durante más de dos milenios. Pero la que dejó tras de sí una huella más profunda fue la defensa –aun a riesgo de morir en la hoguera– de una forma nueva de explicar el mundo, basada en la evidencia empírica y el rigor matemático: el método científico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Roger Corcho Orrit.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO222
ISBN: 9788482987118
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Introducción
El método de la ciencia
El telescopio y la revolución astronómica
El nacimiento de la física moderna
Galileo y la Inquisición
Anexo
Lecturas recomendadas
Introducción
En julio de 1971, cuando el astronauta David R. Scott, comandante de la misión Apolo 15, se encontraba sobre la superficie lunar, ejecutó un experimento sencillo pero de una gran trascendencia histórica: cogió un martillo y una pluma y los dejó caer simultáneamente desde una misma altura. Como resultado, ya esperado, ambos objetos se precipitaron al suelo al mismo tiempo, tal como se pudo apreciar en la grabación para la televisión estadounidense. «Galileo tenía razón», concluyó Scott con satisfacción, una vez finalizada la experiencia.
El propósito del astronauta en realidad no era otro que homenajear al físico visionario que había asentado las bases de la física y que había estudiado matemáticamente el movimiento. Un homenaje con diversas lecturas. Galileo había estudiado los astros celestes con su telescopio, y entre ellos las montañas y valles de la Luna. Y gracias a su conocimiento metódico de la realidad, también había asentado las bases para que fuera posible la explosión tecnológica que vivimos en la actualidad, que nos ha permitido, por ejemplo, construir cohetes como los de las misiones Apolo. Como señalaba Francis Bacon, coetáneo de Galileo, «Se domina la naturaleza obedeciéndola», y Galileo fue capaz de dar con las claves para poder obedecer y dominar sistemáticamente la naturaleza.
Galileo ocupa un espacio privilegiado en la historia del pensamiento por sus contribuciones en campos tan diversos como la astronomía, la física o las matemáticas, e incluso por el valor literario de sus obras. Para empezar, está considerado como el primer científico en el sentido moderno. El mismo Albert Einstein le atribuyó este lugar de privilegio al asegurar: «Todo conocimiento sobre la realidad nace y acaba con la experiencia. Como Galileo observó esto, […] él es el padre de la física moderna; en realidad, lo es de toda la ciencia moderna».
Hubo precedentes, entre los que brilla con luz propia Arquímedes, a quien Galileo consideraba como un maestro. El científico italiano aprovechó sus enseñanzas para conjugar, como nadie hasta entonces, las matemáticas con la observación y la experimentación. Proporcionó así una metodología que sería imitada hasta la saciedad, y cuya esencia supo capturar en una célebre metáfora: «La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres con que está escrito. Está escrito en lengua matemática […]». El método galileano «obligaba» a la naturaleza a procurar respuestas claras a los interrogantes planteados, sin enzarzarse en cuestiones filosóficas sobre las causas, respecto a las cuales nada se podía saber. Logró por tanto establecer con la naturaleza el diálogo fecundo al que siempre había anhelado la humanidad. La introducción del método científico constituyó una novedad histórica y la vía para establecer el conocimiento.
Los experimentos de Galileo lanzando bolas sobre planos inclinados y los experimentos actuales con los aceleradores de partículas solo presentan una diferencia de grado. Entre ellos existe un aire familiar; comparten la misma esencia de diálogo en marcha, basado en la creación de condiciones artificiales que sean reproducibles infinidad de veces para poner a prueba las hipótesis formuladas.
Además de dar un vuelco metodológico, Galileo contribuyó como nadie a derribar el antiguo sistema del mundo basado en el geocentrismo, y sustituirlo por el heliocentrismo. Cuando Galileo Galilei nació, la idea común era concebir el universo como una esfera finita y cerrada, estructurada en capas concéntricas, con la Tierra en su centro. Era un cosmos ordenado frente al cual Copérnico había propuesto una concepción alternativa, el heliocentrismo, consistente en situar el Sol en el centro del universo y el resto de planetas, incluida la Tierra, orbitando a su alrededor. Galileo logró, con sus razonamientos y observaciones, rebatir cualquier argumento en contra del heliocentrismo y que una idea tan difícil de aceptar como el movimiento terrestre fuera tomada como una realidad. El personaje que tan activamente participó en derribar el antiguo sistema del mundo, que durante veinte siglos había dominado el pensamiento humano, acabó siendo vencido no por la fuerza de los argumentos, sino por el dogmatismo y la intolerancia. Su derrota fue en realidad un triunfo, ya que gracias a sus aportaciones, ese cosmos geocéntrico pasaría a ser una imagen que formaría parte del pasado para las siguientes generaciones, arrumbada por la nueva concepción del mundo.
Su principal arma contra el geocentrismo fue el telescopio. Aprovechó la propiedad de las lentes para agrandar los objetos, descubierta en los Países Bajos, para estudiar los cielos. Un panorama infinito se abrió ante sus ojos —las estrellas de la Vía Láctea, por ejemplo, se multiplicaron— y el universo repentinamente se llenó de nuevos objetos. Galileo tuvo el gran privilegio de contemplar por vez primera los satélites de Júpiter, las manchas del Sol o las montañas de la Luna, y tales descubrimientos los dio a conocer en libros como El mensajero sideral, uno de los grandes éxitos de ventas de la época —aunque hay que tener en cuenta que las tiradas de cada edición eran de quinientos ejemplares— y que está considerado como el libro más influyente del siglo XVII. Con esa obra, el científico italiano fue capaz de crear un público para la ciencia, ansioso de conocer las novedades y los nuevos descubrimientos sobre el funcionamiento de la naturaleza y del universo.
Su fama se extendió por toda Europa, sobre todo por los salones de la realeza, al igual que sus libros o que la noticia de sus descubrimientos. Y frente a los que rechazaban sus descubrimientos, Galileo no dudaba en acarrear su telescopio para invitar a cualquiera a mirar. La observación, antes que cualquier razonamiento ingenioso, era el mejor instrumento para convencer a los indecisos.
Históricamente, la época en que vivió Galileo se conoce como Revolución Científica, y se identifica con los siglos XVI y XVII. En ese período tuvo lugar una abrupta ruptura con el pasado —aunque algunas ideas estuvieran ya latentes en autores previos—, a partir de la cual la ciencia surgiría como una actividad desmarcada de la tradición de la filosofía natural. Galileo fue uno de los científicos más representativos de la época y el que mejor encarnaba los valores de esa revolución. No estaba solo; en su compañía cabe citar a otros astrónomos y matemáticos que contribuyeron a impulsar el heliocentrismo y a sentar las bases del pensamiento científico moderno. Se trata de autores cuyas aportaciones configuran una época gloriosa, como Copérnico —que antecedió a todos y puso en marcha un movimiento imparable, como si se tratara de piezas de un dominó—, Tycho Brahe, Kepler o el filósofo Giordano Bruno, que acabó en la hoguera por defender ideas heréticas como la infinitud del universo. Ese mismo destino cruel pendió como una amenaza sobre las cabezas de todos los participantes en este proceso, principalmente sobre la de Galileo, que era la punta de lanza.
Hay unanimidad en considerar a Isaac Newton como el momento culminante de la Revolución Científica, pues fue capaz de crear una nueva física, podríamos decir una física completa, terminada. Con la ley de la gravedad, Newton unificó lo que hasta ese momento se pensaba que eran dos mundos regidos según principios físicos distintos: por un lado, el mundo perfecto de los astros, y por otro, el mundo terrestre de la generación y la corrupción. Es decir, sus leyes se aplicaban tanto al movimiento de las manzanas al caer de los árboles como al de la Luna al girar en torno a la Tierra. Pero como aseguró el propio Newton, su obra solo se puede explicar porque se subió «a hombros de gigantes». Entre estos gigantes se encontraba, sin ningún género de dudas, Galileo. En su última obra, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, Galileo inauguró la ciencia del movimiento o cinemática: puso las bases para el estudio del movimiento uniforme y del movimiento uniformemente acelerado, y logró establecer acertadamente la trayectoria parabólica de un proyectil. Sobre el movimiento también destacan sus reflexiones sobre el principio de inercia, que luego Newton encumbraría como primera ley, es decir, como la noción más fundamental. Todos los estudiantes se inician actualmente en la física con las ideas, conceptos y experimentos adelantados por Galileo.
«Atrévete a saber» (sapere aude) era el lema que para el filósofo Immanuel Kant sintetizaba mejor la Ilustración. Sirve también para definir el espíritu que animaba a Galileo y que impregnaba todos sus actos. En su atrevimiento, no dudó en enfrentarse a la autoridad, se llamara esta Aristóteles o bien Iglesia. En el choque con el pensamiento institucional, Galileo puso su talento al servicio de la búsqueda de todo tipo de recursos argumentativos dirigidos a convencer a los escépticos. Plantó cara y se enfrentó a un poder para el cual constituía una amenaza. En ese combate por la verdad y la libertad, Galileo defendió que la verdad no tenía por qué hallarse necesariamente en los libros señalados por la tradición.
La Iglesia humilló a Galileo obligándolo a retractarse. Sin embargo, ya en pleno siglo XX, el papa Juan Pablo II decidió reabrir su caso. La comisión que se organizó para reexaminar el proceso judicial que condenó a Galileo concluyó que dicha condena había sido injusta. Esa rectificación contrastaba con el autoritarismo y el control asfixiante que las autoridades eclesiásticas habían ejercido sobre la sociedad del Renacimiento.
La ciencia se ha caracterizado por ir resituando al ser humano en posiciones cada vez más irrelevantes en el gran escenario del universo. La tesis heliocéntrica constituyó la primera gran humillación para la humanidad (dado que la Tierra, ni por tanto el ser humano, ocuparían el centro del todo), a la que seguirían otras, como la teoría de la selección natural de Darwin. La resistencia a aceptar este papel irrelevante para el ser humano ha sido una de las constantes que han acompañado el desarrollo de la ciencia y es donde cabe situar la polémica en torno al movimiento de la Tierra.
Galileo no solo está considerado uno de los grandes científicos de todos los tiempos, sino que también es uno de los mejores escritores italianos. La elección de la lengua para escribir sus libros no fue un asunto baladí. El latín era la lengua culta y la que empleaban los eruditos para publicar sus comentarios y análisis. En realidad, eso dificultaba en gran manera que el pueblo llano pudiera acceder al mundo intelectual y a adquirir conocimientos. Las capas menos pudientes de la sociedad eran indignas de unos conocimientos que solo podían estar al alcance de unos pocos privilegiados. Galileo, por el contrario, entendió claramente que para que sus ideas triunfaran tenían que ser conocidas. Lo hizo con una brillantez inigualable, hasta el punto de que algunos de sus libros —como el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo: ptolemaico y copernicano— forman parte tanto de la historia de la ciencia y la filosofía como de la literatura universal.
Las discusiones astronómicas hace tiempo que dejaron de ocuparse sobre qué astro se sitúa en el centro del universo. Hoy en día, los debates se refieren, por ejemplo, a la existencia de materia oscura o de energía oscura, o bien aluden a horizontes mucho más lejanos, como la posibilidad de que exista una infinidad de universos más allá del nuestro. Los experimentos se han sofisticado y cada vez más aspectos de la realidad se someten al escrutinio metódico de la ciencia. Telescopios como el Hubble han permitido captar imágenes inimaginables hasta su lanzamiento. Ya se están descubriendo millones de planetas como el nuestro. Galileo fue el científico que puso los cimientos para que este despliegue y festín del conocimiento que constituye nuestra época fuera posible.
1564 Galileo Galilei nace en Pisa, Italia, el 15 de febrero. Fue el mayor de los siete hijos de Vincenzo Galilei.
1581 Inicia estudios de Medicina en la Universidad de Pisa. Cuatro años más tarde abandona la universidad sin obtener ninguna titulación.
1588 Se postula como profesor de Matemáticas en la Universidad de Bolonia, pero fracasa en su intento. Un año más tarde obtiene la plaza en la Universidad de Pisa. Redacta De motu.
1591 Muere su padre. Galileo tiene que hacerse cargo de su familia.
1592 Se traslada a la Universidad de Padua. Además de su labor docente, da clases particulares y trata de vender sus inventos para hacer frente a sus gastos.
1600 Con Marina Gamba, y fuera del matrimonio, Galileo tiene su primera hija, Virgina, que luego será sor Maria Celeste. Un año después nace Livia, y seis años más tarde, su hijo Vincenzo.
1609 Construye un telescopio y lo presenta ante el senado veneciano.
1610 Galileo descubre cuatro de los satélites de Júpiter. Escribe Mensajero sideral. Es nombrado filósofo y matemático de Cosme II de Médici. Descubre unas formas alrededor de Saturno, aunque no las identifica como anillos.
1613 Publica Historia y demostraciones en torno a las manchas solares, donde argumenta que las manchas están en el propio Sol. También escribe Cartas a Castelli, que se ampliarán con Carta a Cristina de Lorena, cuya difusión causa gran malestar entre los teólogos.
1615 El carmelita Paolo Foscarini defiende que la teoría copernicana no contradice la religión. Galileo es denunciado ante la Inquisición.
1623 Publica El ensayador, una exposición sobre el método científico.
1624 Galileo recibe permiso del papa Urbano VIII para exponer, de forma hipotética, la teoría copernicana.
1632 Publica Diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo: ptolemaico y copernicano. A los pocos meses la Inquisición lo condena a cadena perpetua, pena conmutada por un arresto domiciliario a perpetuidad.
1634 Muere su hija sor Maria Celeste.
1638 Publica Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, libro que establece los fundamentos de la física moderna.
1642 Muere el 8 de enero en la villa de Arcetri, a los setenta y siete años de edad.
El método de la ciencia
«Abjuro, maldigo y detesto los antedichos errores y herejías y, en general, todo error, herejías y secta contrarios a la Santa Iglesia.» Con estas rotundas palabras, el astrónomo y matemático Galileo Galilei se retractó, ante el tribunal de la Inquisición, de las ideas copernicanas y de sus dos tesis principales, según las cuales el Sol se encontraba en el centro del universo, y la Tierra, convertida en un planeta más, estaba en movimiento girando a su alrededor.
Esto pasaba en 1633, cuando Galileo era ya un anciano enfermo de sesenta y nueve años, y supuso una humillación que le permitió conservar la vida y evitar la cárcel, conmutada por un arresto domiciliario que no le impidió ni trabajar ni recibir visitas.
Las ideas de Galileo se estrellaron contra el muro de ignorancia e intolerancia de las instituciones, principalmente eclesiásticas. Que el papa obligara a postrar de rodillas a Galileo no sirvió de nada: en las generaciones venideras, la visión del mundo defendida por el científico pisano se impondría sin discusión.
El episodio frente a la Inquisición podía haber sido el capítulo final de una vida desbordante de desafíos y discusiones. No fue así. Con artritis, y dificultades en la visión que acabarían por dejarlo ciego, aprovechó el arresto en la villa de Arcetri, cercana a Florencia, para escribir un nuevo diálogo, Discursos y demostraciones matemáticas, en torno a dos nuevas ciencias, en el que fundaría la nueva ciencia del movimiento. Al inicio de la jornada tercera de ese diálogo, Galileo enuncia sus principales descubrimientos y concluye:
Que ambas cosas son así [sobre el movimiento uniformemente acelerado y la trayectoria parabólica de los proyectiles] lo demostraré, junto con otras muchas cosas no menos dignas de conocerse. Y, lo que es más importante, se abrirá el acceso y la entrada a una ciencia vastísima e importantísima de la que estos nuestros trabajos constituirán los rudimentos, y en la que ingenios más perspicaces que el mío penetrarán los secretos más ocultos.
Galileo sabía que su obra tenía un carácter inaugural y sería seguida por el trabajo de otros científicos. Con la publicación de los Principia Mathematica de Isaac Newton medio siglo después —obra deudora directa del libro de Galileo— se confirmaría con brillantez la intuición del sabio. Hoy en día, los resultados obtenidos por Galileo sobre el movimiento acelerado siguen introduciendo a los estudiantes a la física.
¿Por qué se sintió la Iglesia católica amenazada por las enseñanzas de un matemático? En la acusación presentada por la Inquisición se hace referencia a una causa directa: la defensa del movimiento de la Tierra por parte de Galileo, que contradice algunos pasajes de la Biblia en los que se habla de una Tierra inmóvil. Al cuestionar una creencia que para los teólogos constituía una cuestión de fe, acabó siendo acusado de herejía. Sin embargo, su enfrentamiento con la Iglesia tenía raíces más profundas porque cuestionaba el papel que se había arrogado la Iglesia en la gestión de la verdad. Galileo replanteó la noción misma de conocimiento y los procedimientos válidos para alcanzarlo. Aquí se encuentra la raíz subversiva del pensamiento galileano, que lo enemistó con teólogos y personalidades con poder que acabaron por obligarlo a ponerse de rodillas por su atrevimiento.
El historiador Alexandre Koyré (1892-1964) también apunta al carácter revolucionario de la obra de Galileo, sobre quien asegura que no pretendía «combatir unas teorías erróneas, o insuficientes, sino transformar el marco de la misma inteligencia, trastocar una actitud intelectual, en resumidas cuentas muy natural, sustituyéndola por otra, que no lo era en absoluto».
La teología cristiana, encabezada por Tomás de Aquino (1224/1225-1274), había fusionado la verdad bíblica —considerada revelada e indudable— con la reflexión filosófica aristotélica, adaptando y reelaborando aquellas tesis que entraran en contradicción. Sustituyó, por ejemplo, la creencia en la eternidad de la naturaleza defendida por Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) por la creación del universo tal como se relata en el Génesis. Como resultado, se desarrolló una cosmovisión completa y capaz de dar respuesta a cualquier cuestión sobre la realidad, por compleja que fuera, gracias a su frondoso aparato conceptual. Aristóteles y la Biblia constituían, por tanto, el suelo intelectual —un suelo firme y por otro lado perfectamente estéril— que Galileo tuvo que erosionar para plantear sus métodos opuestos.
EL CONOCIMIENTO SEGÚN ARISTÓTELES
Aristóteles no solo lo quiso explicar todo, sino también definir cuáles eran las buenas explicaciones, qué es el conocimiento y cómo se puede alcanzar. Identificó lo particular y lo concreto —aquello que se capta por los sentidos— como el origen del conocimiento, el trampolín que permitiría ascender hasta lo universal, que es donde residiría el auténtico conocimiento. Gracias a la abstracción, los seres humanos seríamos capaces de captar la esencia común a un conjunto de individuos u objetos, lo que nos permitiría identificarlos como miembros de una misma especie. Aristóteles, por tanto, no rechazó la observación, antes al contrario, la convirtió en el fundamento de su ciencia. Se trataba de una fortaleza y también de una debilidad: la ciencia moderna nació cuando se comprendió que el conocimiento se tenía que fundar en principios alejados del sentido común, como el principio de inercia. El sentido común y los datos de los sentidos condujeron de hecho a errores (por otro lado inevitables), como creer que la Tierra está inmóvil.
El proceso de descubrimiento consistiría, para Aristóteles, en pasar de lo particular a lo general, es decir, en la inducción. El sabio capaz de dar este paso era también aquel capaz de descubrir las causas y los principios de los eventos. Ascender por el entramado causal —con sus cuatro causas: eficiente, formal, material y final— permitía alcanzar un conocimiento universal e infalible sin posibilidad de error, pretensión vana, habida cuenta de que, tal como señaló posteriormente Galileo, toda la cosmovisión aristotélica basada en esferas cristalinas no era más que invención y fantasía.
Para presentar los resultados de una investigación, Aristóteles era partidario de usar la deducción y los silogismos. De esta manera, las conclusiones de los razonamientos se demostraban, presentaban y enseñaban de forma irrefutable y necesaria, con una contundencia que no daba pie a la duda ni contemplaba otras opciones. Con la deducción era posible aplastar cualquier alternativa, hasta llegar a ser un arma capaz de monopolizar el mundo del saber.
Aristóteles consideraba que las matemáticas ayudan al estudio de cualidades que se encuentran en los objetos —como calcular sus dimensiones—, pero solo permiten alcanzar un conocimiento cuantitativo y accidental, jamás permiten remontarse a la sustancia, ni alcanzar lo universal. La ciencia aristotélica —mejor adaptada a la biología que a la física— era cualitativa y conceptual. Hasta el Renacimiento, el estudioso de la naturaleza era conocido como filósofo natural, un erudito que no requería de matemáticas para tratar de establecer un conocimiento sobre el mundo, sino que tenía suficiente con pertrecharse con el aparato conceptual aristotélico.
Otra característica del pensamiento aristotélico era su desdén por el conocimiento técnico, es decir, por aquel que no se elevaba hacia las causas y los principios, sino que prefería quedarse a ras de suelo, la experiencia práctica basada en el ensayo y error. Se trataba de un conocimiento de lo concreto que no era propio de sabios, sino de artesanos.
BACON, DESCARTES, GALILEO
Frente a la estéril tradición culta encerrada en las universidades y su élite de profesores alejados de los objetos que pretendían estudiar, durante el Renacimiento surgió un creciente interés por lo que estaba ocurriendo fuera de las aulas, como por ejemplo en los talleres artesanos. Allí se elaboraban y pulían lentes, se manipulaban y fundían metales, y se observaban algunas características sorprendentes, como es el caso de los imanes (sobre los que Galileo también se interesó). Se estaban descubriendo numerosas propiedades que hasta ese momento habían permanecido ignoradas.
DOS CONCEPCIONES DIFERENTES
El gran pintor renacentista Rafael Sanzio (1483-1520) visualizó en La Escuela de Atenas (1510-1512) las diferencias que separaban a los dos grandes maestros de la Antigüedad, Platón (428/427 a.C.-347 a.C.) y Aristóteles. Este fresco representa la investigación racional de la verdad, algo muy del gusto del Renacimiento. Ambos personajes aparecen en la posición central del cuadro, Platón sosteniendo el Timeo y levantando el dedo hacia el cielo, y Aristóteles con el volumen de la Ética en su mano y tendiendo hacia delante el brazo con la palma de la mano vuelta al suelo. En los gestos de ambos filósofos está sintetizada la esencia de sus doctrinas según un procedimiento típico de Rafael, que logra concretar en imágenes simples las más complejas ideas, pues Platón señala hacia arriba porque representa al mundo de las Ideas, y Aristóteles señala hacia el suelo por su realismo. Así, Platón mostraba su desprecio por el mundo de sombras que le rodeaba, y apuntaba a un más allá donde residirían las formas eternas. Aristóteles, por el contrario, señala precisamente a ese mundo, porque es a partir del cual comienza el conocimiento.
Detalle de La Escuela de Atenas, de Rafael, en el cual se ha destacado la pareja central formada por Platón, a la izquierda, y Aristóteles.
Los artesanos se encontraban en posesión de un gran conocimiento en bruto, y cuando esos tesoros de información despertaron el interés de los estudiosos, pudieron sistematizarse, publicarse y, de esta manera, darse a conocer al gran público.