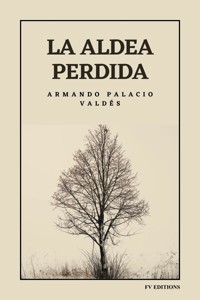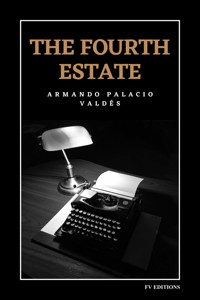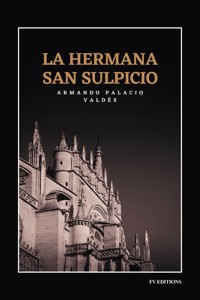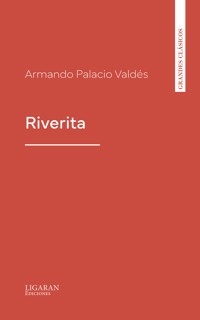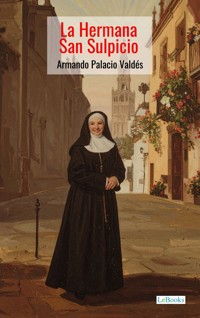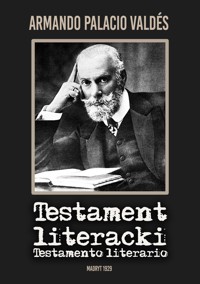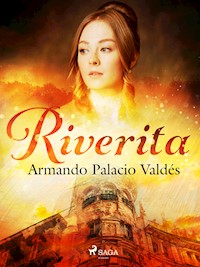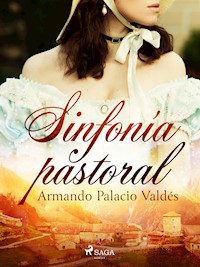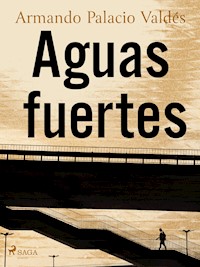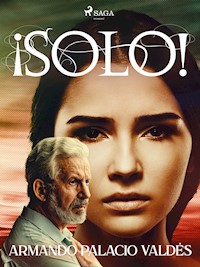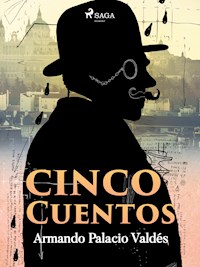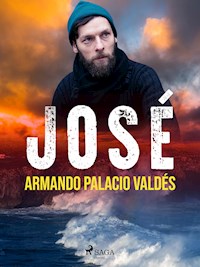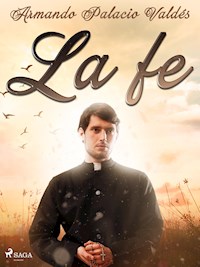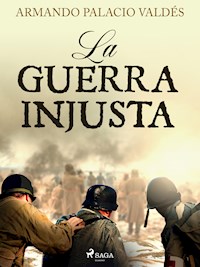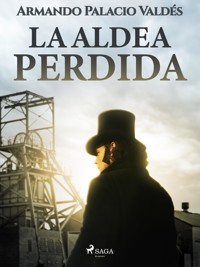
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La aldea perdida es una de las novelas más conocidas de Palacio Valdés, un libro que muestra el conflicto entre el progreso y la preservación del paisaje. La acción sucede en Entralgo, una aldea del Valle de Laviana, en la que surge el amor entre Nolo y Demetria y también entre Jacinto y Flora. Sus vidas transcurren feliz y pacíficamente, pero esta tranquilidad se verá enturbiada por la llegada de la minería al pueblo. Una novela cruda y trágica con un claro mensaje ecologista.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armando Palacio Valdés
La aldea perdida
Novela-poema de costumbres campesinas
Saga
La aldea perdida
Copyright © 1903, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726771817
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
INVOCACIÓN
Et in Arcadia ego.
¡Sí, yo también nací y viví en Arcadia! También supe lo que era caminar en la santa inocencia del corazón entre arboledas umbrías, bañarme en los arroyos cristalinos, hollar con mis pies una alfombra siempre verde. Por la mañana, el rocío dejaba brillantes gotas sobre mis cabellos; al mediodía, el sol tostaba mi rostro; por la tarde, cuando el crepúsculo descendía de lo alto del cielo, tornaba al hogar por el sendero de la montaña, y el disco azulado de la luna alumbraba mis pasos. Sonaban las esquilas del ganado; mugían los terneros; detrás del rebaño marchábamos rapaces y rapazas cantando a coro un antiguo romance. Todo en la tierra era reposo; en el aire, todo amor. Al llegar a la aldea, mi padre me recibía con un beso. El fuego chisporroteaba alegremente; la cena humeaba; una vieja servidora narraba después la historia de alguna doncella encantada, y yo quedaba dulcemente dormido sobre el regazo de mi madre.
La Arcadia ya no existe. Huyó la dicha y la inocencia de aquel valle. ¡Tan lejano! ¡Tan escondido rinconcito mío! Y, sin embargo, te vieron algunos hombres sedientos de riqueza. Armados de piqueta cayeron sobre ti y desgarraron tu seno virginal y profanaron tu belleza inmaculada. ¡Oh, si hubieras podido huir de ellos como el almizclero del cazador, dejando en sus manos tu tesoro!
Muchos días, muchos años hace que camino lejos de ti, pero tu recuerdo vive y vivirá siempre conmigo. ¡Y aún no te he cantado, hermosa tierra donde vi por primera vez la luz del día! Mi musa circuló ya caprichosa y errante por todo el ámbito de nuestra patria. Navegó entre rugientes tempestades por el océano; paseó entre naranjos por las playas de Levante; subió las escaleras de los palacios y se sentó en la mesa de los poderosos; bajó a las cabañas de los pobres y compartió su pan, amasado con lágrimas, se estremeció de amor por las noches, bajo la reja andaluza; elevó plegarias al Altísimo en el silencio de los claustros; cantó enronquecida y frenética en las zambras.
¡Y aún no ha cantado a los héroes de mi infancia! ¡Aún no te ha cantado, magnánimo Nolo! ¡Ni a ti, intrépido Celso! ¡Ni a ti, ingenioso Quino! ¡Aún no ha caído a tus pies, bella Demetria, la flor más espléndida que brotó de los campos de mi tierra! Hora es de hacerlo, antes que la parca siegue mi garganta.
Viajero, si algún día escalas las montañas de Asturias y tropiezas con la tumba del poeta, deja sobre ella una rama de madreselva. Así Dios te bendiga y guíe tus pasos con felicidad por el Principado.
Y vosotras, sagradas musas, vosotras, a quienes rendí toda la vida culto fervoroso y desinteresado, asistidme una vez más. Coronad mis sienes, que ya blanquean, con el laurel y el mirto de vuestros elegidos, y que éste mi último canto sea el más suave de todos. Haced, musas celestes, que suene grato en el oído de los hombres y que, permitiéndoles olvidar un momento sus cuidados, les ayude a soportar la pesadumbre de la vida.
I LA CÓLERA DE NOLO.
—De un modo o de otro, menester es que los de Riomontán y de Fresnedo peleen esta noche con nosotros. Ya sabéis que parte de la mocedad de Villoria y de Tolivia aún no ha venido de la siega. De Entralgo y de Canzana también hay algunos por allá. Podéis estar seguros que de nuestros contrarios no faltará uno solo. Los de Lorío y Rivota andan muy engreídos desde la paliza del Obellayo. Los del Condado están avisados por ellos y no faltarán tampoco. Si ahora nos quedamos sin la gente de los altos, temo que nuestras costillas vayan hoy molidas a la cama. El jueves, en la Pola, tropecé en la taberna del Colorado con Toribión de Lorío y Firmo de Rivota, y después de ofrecerme un vaso de sidra me dijeron con sorna: “Adiós, Quino; que no faltes el sábado de Entralgo.»
Así hablaba Quino de Entralgo, mozo de miembros recios y bien proporcionados, morena la tez, azules los ojos, castaños los cabellos, el conjunto de su fisonomía agraciada y con expresión de astucia. Vestía calzón corto y media de lana con ligas de color, chaleco con botones plateados, colgada del hombro la chaqueta de paño verde, sobre la cabeza la montera picona de pana negra y en la mano un largo palo de avellano.
Si no por el valor indomable, resplandecía en las peleas por su consejo, cuerdo siempre y atinado, por la astucia y el artificio de sus trazas. Resplandecía también en los lagares y esfoyazas por la oportunidad y donaire de su lengua, en las danzas por su extremada voz y el variado repertorio de sus romances, en los bailes por la destreza de sus piernas, por su aire gentil y desenvuelto. Pero mejor que en parte alguna resplandecía en cualquier rincón solitario al lado de una bella. Ninguno supo jamás apoderarse más pronto de su corazón, ninguno más rendido y zalamero ni más osado a la vez; pero tampoco, ¡ay!, ninguno más inconstante. Más de una y más de dos podían dar en el valle de Laviana testimonio lamentable de su galanura y su perfidia.
—Paréceme, Quino —respondió Bartolo—, que se te ha ido la lengua y has hablado más de lo que está en razón. Bien está que vayamos a Fresnedo y a la Braña a dar satisfacción a los amigos; pero de eso a decir que los de Lorío nos han de moler las costillas hay lo menos legua y media de distancia. Mientras a Bartolo, el hijo de la tía Jeroma, no se le rompa en la mano este palito tan cuco de fresno, ningún cerdo de Lorío le molerá nada.
—¡Vamo, hombre, no seas guasón! —exclamó Celso, que por haber estado en el servicio militar tres años había llegado al pueblo hablando en andaluz—. A ti te molerán lo que tengas que moler, como a too María Santísima. ¡Si pensarás que te han de dar más arriba del cogote!
—Yo no sé dónde me darán; pero sí certifico, ¡puño!, que antes de darme he de dejar dormidos a muchos de ellos.
—Sí, a fuerza de sidra.
—A fuerza de palos, ¡puño! ¿Cuándo me has visto brincar atrás o esconder el cuerpo al empezar la bulla?
—Al empezar, no, pero al concluir te han visto muchos entre los pellejos de vino o detrás de las sayas de las mujeres.
—¡Mientes, puño! ¡Mientes con toda la boca! El día del Obellayo, si no es por mí, que di la cara a Firmo, os llevan los de Rivota de cabeza al río.
—La cara no la diste a Firmo, sino a la mata de zarzas y ortigas donde te sepultaste cuando él te buscaba... Eso me contaron el jueves en la Pola.
—Si ha sido Firmo quien te lo ha contado, yo le diré esta noche a ese cerdo quién es Bartolo de Entralgo. Este palo tan majo que corté en el monte ayer, nadie lo estrena más que él.
Celso soltó una carcajada, y, tomando en la mano el palo de Bartolo, lo examinó con curiosidad unos instantes.
—¡Lindo palo, en verdad! Bien pintado, bien trabajado. Si Firmo le echa la vista encima, milagro será que no lo pruebe sobre tus espaldas.
Con esto se encrespó de nuevo Bartolo, y comenzó a vociferar tantas imprecaciones y bravatas, que su primo Quino se impacientó al cabo.
—¡Calla, burro, calla! Arrea un poco más, y no grites, que me duele la cabeza.
Bartolo vestía, al igual que Quino, el calzón corto, el chaleco y la montera; pero todo más viejo y desaseado. Era un mocetón robusto, de facciones abultadas y ojos saltones. Su modo de andar tan torcido y desvencijado, que parecía que le acababan de dar cuatro palos sobre los riñones. Era Celso más bajo y más delgado que los otros, pero suelto y brioso y con un aire vivo y petulante que acusaba su estancia en tierras más calientes que la de Asturias. Vestía, igualmente, el chaleco con botones de plata, la chaqueta de paño verde y la montera de botones de plata, la chaqueta de paño verde y la montera de pico; pero en vez del calzón corto y la media, gastaba aún el pantalón largo y encarnado que había traído del ejército, aunque remontado ya de pana negra por trasero y muslos. Los dos primeros, primos hermanos, habitaban en Entralgo. El segundo en Canzana, lugar de la misma parroquia.
Caminaban los tres la vuelta de Villoria un sábado del mes de julio, víspera de la romería del Carmen. En vez de seguir el camino real que por el fondo de la estrecha cañada conduce a aquel lugar, habían tomado por el monte arriba entre castañares y robledales, no tanto para guardarse de los rayos del sol como de las miradas de los indiscretos. Porque es de saber que los tres mozos llevaban a Villoria una embajada extraordinaria, una misión delicadísima que exigía tanto sigilo como diplomacia. Sus convecinos los habían diputado para dar satisfacción a los mozos de Riomontán, de Fresnedo y de la Braña. Estos, como todos los de la parroquia de Villoria, eran sus aliados, pero estaban con ellos desabridos desde hacía algún tiempo. El motivo del desabrimiento no podía ser más justo. En una romería que se celebraba en lo alto de los montes que separan los concejos de Laviana y Aller, los vecinos de aquellos altos vinieron a las manos con los de Aller por cuestión de pastoreo. Algunos mozos de Entralgo que allí estaban, no quisieron tomar parte en la reyerta: se retiraron, dejando solos y apaleados a los de Fresnedo. Desde entonces éstos no quisieron tomar parte con los de abajo en sus riñas con los de Lorío. Su ausencia había ocasionado ya más de una derrota a los de Entralgo. Porque si no sumaban mucho los de Fresnedo y Riomontán, eran, sin duda, los más recios y esforzados.
Salieron por fin a las cumbres desnudas después de caminar buen rato entre el follaje de la arboleda. Detuviéronse un instante a tomar aliento, y volvieron la vista atrás. Desde aquella altura se descubría gran parte del valle de Laviana, que baña el Nalón con sus ondas cristalinas. Por todas partes lo circundan cerros de mediana altura como aquel en que se hallaban, vestidos de castañares y bosques de robles, tupidos unos, otros dejando ver entre sus frondas la mancha verde, como una esmeralda, de algún prado. Por detrás de estos cerros se alzan hasta las nubes las negras moles de la Peña-Mea a la derecha con su fantástica crestería de granito, de la Peña Mayor a la izquierda, más blancas y más suaves, aunque no menos enormes. Por el medio del grandioso anfiteatro corre el río. A entrambas orillas se extiende una vega más florida que dilatada, donde alternan los plantíos de maíz con las praderas: unos y otros, cercados por setos de avellanos que salen de la tierra semejando vistosos ramilletes. El Nalón se desliza sereno unas veces, otras precipitado formando espumosa cascada; pero en todas partes tan puro y cristalino, que se cuentan las guijas de su fondo. A ratos se acerca a la falda de los montes, y en apacible remanso, medio oculto entre alisos y mimbreras, les cuenta sus secretos; a ratos se adelanta al medio de la vega, y marcha soberbio y silencioso, reflejando los plantíos de maíz.
—Mirad, mirad cómo ahuma el techo de mi casa —exclamó Bartolo, señalando al fondo.
—Sin duda, la tía Jeroma te prepara la borona. Así te has criado tú tan rollizo —repuso Celso, bromeando.
Entralgo estaba, en efecto, a sus pies. Era un grupo de cuarenta o cincuenta casas situado entre el río Nalón y el pequeño afluente que venía de Villoria, a la entrada misma de la cañada que conduce a este pueblo. Por todas partes rodeado de espesa arboleda, en medio de la cual parece sepultado como un nido. Sobre el pequeño cerro que lo domina, en una meseta, está Canzana, lugar de más caserío rodeado de árboles, mieses, prados y bosques deliciosos. Sólo veían de él las manchas rojas de sus tejados; tanto le guarnecen los emparrados de sus balcones y los frutales de sus huertas. Estos dos lugares, con otros cuatro o cinco pequeños caseríos distribuidos por los cerros colindantes, constituían la parroquia.
El concejo de Laviana está dividido en siete. La primera, según se viene de la mar por los valles de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, es Tiraña; la segunda, la Pola, capital y sede del Ayuntamiento; enfrente de ésta, Carrio; más allá, Entralgo, y detrás de él, en los montes limítrofes de Aller, Villoria, la más numerosa de todas. Por último, en el fondo del valle, a cada orilla del río, están Lorío y Condado. Allí se cierra, y sólo por una estrecha abertura se comunica con Sobrescobio y Caso.
La juventud de las cuatro últimas rivalizaban desde tiempo inmemorial en gentileza y en ánimo. De un lado, Entralgo y Villoria; del otro, Lorío y Condado. Las tres primeras estaban descontadas: Tiraña, por hallarse demasiado lejos; la Pola, porque sus habitantes, más cultos, más refinados, se creían superiores; Carrio, por ser la más pobre y exigua del concejo.
Después de reposar un instante, los tres embajadores prosiguieron su camino por las cumbres que señorean el riachuelo de Villoria. Bartolo iba delante con marcha tortuosa y derrengada.
—¡ Míralo, míralo!— exclamaba Celso con exótico acento—. ¡Qué morrillo sabroso luce el maldito!, ¡qué buenas piernas!, ¡qué nalgas!...Bien se conoce que la tía Jeroma no tiene otro pichón que cebar...¡Vaya pimpollo!...Me han dicho que todas las mañanas le unta de manteca fresca para que esté suave y reluzca...A ver, Bartolo...
Y se acercaba a él, y le pasaba con delicadeza la mano sobre la cerviz. Bartolo gruñía.
Estaba Celso en vena de humor jocoso, y bromeaba imitando, en cuanto le era posible, el acento, la desenvoltura y el donaire que había admirado en sus compañeros de cuartel allá en Sevilla. Era su dulce manía. Desde que llegara del servicio, hacía ya cerca de un año, había mostrado tanto apego a los recuerdos de su vida militar, como horror y desprecia a las faenas agrícolas, en que, por desgracia, había vuelto a caer. Hasta afectaba haberlas olvidado y desconocer el nombre de algunos instrumentos de labranza. Por esto sufría encarnizada persecución de su abuela. ¡Terrible mujer la tía Basilia! Un día, porque se le olvido el nombre de la hoz, le rompió el mango sobre las costillas. Y hasta la misma guitarra portuguesa con un gran lazo verde que había traído de Córdoba corrió grave peligro de ir al fuego entre las astillas si a tiempo no la esconde en casa del tío Goro, su vecino. No hay para qué decir que Celso odiaba de muerte los puches de harina de maíz, el pote de nabos, las castañas y, en general, todos los alimentos de la tierra, que consideraba harto groseros para su paladar meridional. En cambio, chasqueaba la lengua con entusiasmo al referir a sus amigos los misterios sabrosísimos del gazpacho blanco, las poleás con azúcar, las aceitunas aliñás, las naranjitas y la mojama.
—¡Mal rayo!— prosiguió, escupiendo por el colmillo como un gitano de pura sangre—.
—¿Sabes, niño, lo que yo haría en tu caso el día que la tía Jeroma cerrase el ojo?...Pues metería en un cinto esa gran calceta de peluconas que tiene guardada, compraría un jaco extremeño, y no pararía hasta dar vista a la Giralda. Y allí, ¡venga cañitas de manzanilla, y venga de pescadito frito y de aceitunas y alcaparrones!..., ¡ y venga de aquí! (batiendo las palmas), ¡y venga de allí! (moviendo las piernas), y , sobre todo, venga de serranitas salás como las pesetas. Yo te certifico, grandísimo zángano, que antes de un mes no te pesarían tanto las nalgas como ahora...¡Ay, niño, si hubieses conocido a la Carbonerilla!...¡Gachó, qué mujer!... Venía con su madre a recoger la ropa de la compañía, porque eran lavanderas. El sargento le echaba piropos, y el furriel de mi escuadra no la dejaba ni a sol ni a sombra. Pero ella prefería al gallego...El gallego era yo, ¿sabéis? Allí nos llaman gallegos a los de acá. Un domingo por la tarde salimos juntitos orilla del Guadalquivir por aquellos campos y merendamos en un ventorrillo, y yo me puse como una uva. ¡Vaya una tardecita aprovechá! Cuando volvíamos, nos tropezamos en el camino con el furriel. Ya podréis presumir cómo se le pondría el hígado. El hombre nos saludó muy cortés, y se acercó a nosotros; pero al poco rato, como necesitaba escupir la bilis, sobre si yo había dejado por la mañana las tablas del camastro arrimadas a la pared o en el suelo, me largó una bofetada. Allí vierais a la Carbonerilla hecha una leona fajarse con él a pescozones. ¡Pin, pan! de aquí, ¡pin, pan! de allá... En fin, que el hombre se vio negro para librarse de sus uñas...
A Celso se le hacía la boca agua contando estas aventuras románticas, y las enjaretaba una tras otra sin dar paz a la lengua. Sin embargo, Quino marchaba preocupado, distraído. Nunca había concedido mucho valor a la charla de su amigo. Era hombre práctico, sabía adaptarse al medio, y donde el otro no veía más que tristeza y pena, sabía él libar la dulce miel de la voluptuosidad. Pero ahora, bajo el temor de una paliza, encontraba las mentiras de su compañero mucho más insustanciales.
—¿Sabéis lo que os digo? —profirió al cabo, levantando la cabeza—. Que si Nolo de la Braña no quiere esta noche manejar el palo, podemos encomendar nuestras espaldas al Santo Cristo del Garrote.
—La verdad es, chiquillo —repuso Celso, poniéndose serio también—, que a Nolo le zumba el alma con el palo en la mano.
—¡Que si le zumba! —exclamó Quino, aceptando, sin comprenderlo, el lenguaje pintoresco de su amigo—. Habías de verlo desenvolverse como yo le he visto el año pasado en la romería del Otero. Tenía seis hombres encima de sí, y no de los peores de Rivota. Pues no les volvió la cara, ni creo que la hubiera vuelto aunque fuesen doce. ¡Qué modo de resolverse!, ¡qué modo de brincar!, ¡qué modo de dar palos! ¿Veis un oso cuando los perros le acometen después de herido, y al primero que se le acerca le da un zarpazo y lo tumba, y los otros ladran sin atreverse a entrar, hasta que uno más atrevido se lanza, y vuelve a caer? Pues así estaba Nolo en medio de aquellos mozos... Pero el palo restalla, y se le quiebra en las manos... Ya está perdido... ¡Ahora sí que le van a moler las costillas!... ¡Ca!... Más de prisa que te lo cuento, da un salto adelante, arranca el palo a un mozo, vuelve a saltar atrás y empieza a sacudirlo como si fuese un junco del río. ¡Muchachos, en verdad os digo que era gloria el verlo!... Yo estoy en fe de que en toda la parroquia de Villoria no hay ahora ninguno capaz de ponerse delante de Toribión de Lorío más que él..., y ¿por qué no hemos de ser francos?, tampoco en la de Entralgo.
Bartolo dejó escapar un bufido dubitativo.
—¿Qué gruñes tú, burro, qué gruñes? —exclamó Quino con rabia—. ¿Acaso piensas tú ponerte delante de Toribión?
—No sería la vez primera.
Quino y Celso cambiaron una mirada, y sacudieron la cabeza entre irritados y alegres.
—No sería la vez primera —repitió Bartolo sin advertirlo—. Una noche que fui a cortejar a Muñera tropecé con él cerca de Puente de Arco. Al revolver el camino vi a los pocos pasos un bulto muy grande, como si fuese un buey puesto en dos pies... “¡Alto —me gritó, tapando el camino—. ¿Quién eres y a dónde vas?» “Soy el hijo de mi padre —respondí—, y voy a donde me da la gana.» “Pues por aquí no pasa nadie que no se quite la montera y dé las buenas noches.» “Pues ahora va a pasar uno sin quitarse la montera.» “¿Quién va a ser?» “Mi persona...» Y revolviendo el garrote, le doy con toda mi fuerza en el brazo y le hago soltar de la mano el suyo. En seguida le arrimé tres o cuatro vardascazos en el cogote. “Toma, para que te acuerdes del hijo de la tía Jeroma.» “¿Pero eres tú, Bartolo?... Perdona, hombre, no te conocía.» Y viene y me da la mano, diciéndome: “Yo contigo nunca tuve sentimiento alguno. Siempre te estimé aunque seas de Entralgo, porque los mozos plantados y valientes como tú se estiman..., vamos..., y parecen bien dondequiera que vayan.» “Eso está bien hablado, Toribio —le contesté—, y si hubieras hablado siempre así, yo no hubiera alzado el garrote.»
Quino y Celso, que le habían estado mirando con estupor durante el relato, soltaron al cabo una estrepitosa carcajada. Bartolo volvió la cabeza.
—¿De qué os reís?
—¿De qué ha de ser? ¡De ti! —respondió su primo.
—¿Sabes lo que te digo, Bartolo? —manifestó Celso con mucha calma—. Que si Toribión te sopla así (y le sopló en el cogote), te apaga como la luz de un candil.
Habían llegado ya a las alturas que dominan el lugar de Villoria. La cañada se ensanchaba un poco allí, y en las amenas praderas que el riachuelo dejaba a entrambas orillas estaba asentado el pueblo, el más grande y poblado después de la capital. No quisieron bajar a él, porque de la fidelidad de sus campeones estaban seguros. Prosiguieron su camino por las cumbres hacia Fresnedo, que se hallaba mucho más alto. El sol descendía ya un poco del cenit cuando llegaron a él.
Estaba colgado, más que plantado el caserío, en las estribaciones de la gran Peña—Mea. Era también extendido, aunque no tanto como Villoria. Antes de penetrar en él, nuestros embajadores conferenciaron brevemente, decidiendo ir derechos a casa de Jacinto, no tanto por ser uno de los mozos más recios y valientes que allí habitaban, como por el parentesco que le ligaba con Nolo de la Braña. Pero antes de trasponer las primeras casas, tropezaron con el mismo Jacinto, que venía guiando un carro de hierba. Era un hombre por la estatura, un niño por la frescura y la inocencia esparcidas por su rostro; los ojos azules, el cabello rubio, el cutis terso y brillante como el de una zagala. Y con esta apariencia afeminada, uno de los guerreros más bravos de la comarca.
Detuvo el carro, que chirriaba de un modo ensordecedor, y delante de los bueyes, apoyado con entrambas manos en la vara larga que traía para aguijarlos, escuchó sonriente y benévolo la proposición de los de Entralgo.
—Por mí ya sabéis que no se queda nada. Subid a la Braña, y si mi primo Nolo está conforme, yo también lo estoy.
Se dieron la mano, el carro volvió a rechinar y los embajadores comenzaron a subir la empinada senda que conducía a la Braña. Se encontraban ya en plena montaña. Delante, la gran Peña—Mea, que parecía echárseles encima; detrás, verdes praderas en declive, torrentes espumosos, gargantas estrechas, sombra, frescura, gratos olores, un silencio augusto y solemne que sólo interrumpían de cuando en cuando las esquilas del ganado o el lejano chirrido de alguna carreta. La brisa, cargada de aromas, templada el rigor de los rayos solares. Repartidos por los montes, en las mesetas y hondonadas, algunos caseríos rodeados de castaños y nogales.
Los tres viajeros se detenían a menudo a tomar aliento, y se sentían gozosos. El olor penetrante del heno les embriagaba, les hacía sonreír. El mismo Celso, enamorado de la tierra del sol y las aceitunas, no podía sustraerse al hechizo de aquellas montañas frescas y virginales. Y la perspectiva de lograr su propósito contribuia más que nada a ponerles alegres.
Al cabo llegaron a la Braña. Sólo se componía de tres casas asentadas sobre una pequeña meseta al mismo pie de la Peña— Mea. Cuando el tío Pacho, padre de Nolo, se había ido a vivir allí con su mujer, hacía treinta años, no había más que una mísera cabaña de madera. Gracias al esfuerzo tenaz, incansable, rabioso, de los dos cónyuges, aquello había prosperado lindamente. El tío Pacho se quebraba los riñones cercando y rompiendo terreno comunal para ponerlo en cultivo, plantando avellanos, construyendo almadreñas; la tía Agustina, su mujer, cuidando el ganado, hilando, fabricando quesos y mantecas, que llevaba los jueves a vender a la Pola. Y sin permitirse ni uno ni otro el más insignificante regalo, ni una copa de aguardiente, ni una onza de chocolate. Aquella vida de esfuerzos y privaciones tuvo al fin su recompensa. Los vecinos del llano, que disfrutaban fértiles vegas y praderas riquísimas de regadío, se dieron un día cuenta con asombro de que el tío Pacho de la Braña era el paisano más rico de Villoria. Poseía más de treinta cabezas de ganado mayor, casa, huerta, algunos campos extensos, muchos castañares y, sobre todo, un número tan considerable de emparrados de avellana, que le hacía recoger algunos años cuarenta cargas de esta fruta. ¡Y en aquella época valía la carga veinte duros! Así, que al casarse su hijo mayor, el tío Pacho construyó una casa de piedra al lado de la suya para que se acomodase. Hizo otro tanto al casar a su hija. Y cuando a su tercer hijo, Nolo, le tocó en suerte el ir de soldado, el viejo aldeano montó a caballo, y, alegre como si fuese a una romería, depositó en las oficinas de Oviedo trescientos duros en doblones de oro para redimirlo del servicio. La abundancia y la alegría reinaban en aquellas casas. Se trabajaba tan firme como en los primeros tiempos; pero al soltar la azada o la guadaña, los hombres encontraban sobre el lar la comida sazonada y humeante, el jamón añejo, el queso fresco, la sidra espumosa. Después de la cena se reunían todos en casa del padre, y mientras los cuatro hombres, sentados en tajuelas frente al fuego, departían gravemente sobre la faena del día siguiente, la madre y la hija, hilando un poco más allá, no perdían de vista a los niños, que correteaban por la vasta cocina. Al cabo se rezaba el rosario. Cada cual se iba después para su casa, y, tranquilos y felices, dejaban caer sus miembros fatigados sobre dos blandos colchones, tan blandos y esponjados como pudieran tenerlos el juez de la Pola o el capitán de Entralgo.
Los enviados rodearon la huerta y desembocaron en una espaciosa corralada abierta delante de las tres casa. En medio de ella, en mangas de camisa y con la cabeza descubierta, estaba Nolo partiendo leña. Al sentir el ruido de los pasos enderezó el cuerpo, se apoyó con una mano sobre el hacha y los miró sorprendido. Era un mozo de veintidós años, de elevada estatura y gallarda presencia, la tez blanca, las facciones correctas, los cabellos negros y ensortijados, los ojos grandes y debajo de la abierta camisa se veía un pecho levantado de atleta. Los brazos, redondos y vigorosos, acusando tanta flexibilidad como fuerza. Su actitud noble y tranquila, su belleza imponente, traían al recuerdo la imagen del dios Apolo cuando, desterrado del Olimpo, sirvió de pastor en casa de Admeto, rey de Tesalia.
—Bien venidos seáis, amigos. ¿Qué os trae por estos sitios tan altos? —dio, y, arrimando el hacha al copudo castaño debajo del cual trabajaba, vino hacia ellos y les apretó la mano.
—¿El gusto de verte no vale la pena de subir tan alto? —respondió Celso.
—No en verdad, sobre todo con tanto calor —replicó Nolo—. Pero, de todos modos, bien venidos seáis, os digo, porque, aunque un poco enfadado con los de Entralgo, a vosotros os estimo como a mis vecinos.
—Gracias, Nolo; sobre eso mismo te venimos a hablar —manifestó Celso.
—Bien está; ¿pero no será mejor que antes bebamos unos vasos de sidra y os refresquéis un poco?
Los enviados cedieron con gratitud. Nolo entró en la cocina de su casa y salió con algunas tajuelas. Sobre ellas se acomodaron los viajeros a la sombra del árbol. No tardó en llegar la tía Agustina con un jarro de sidra.
—Madre, tráiganos usted también pan y queso y algunos chorizos, porque estos son amigos a quienes yo estimo por encima de todos los del llano.
La tía Agustina los saludó cariñosamente. Cediendo a las instancias de su hijo, se presentó inmediatamente con un enorme pan de escanda tan oscuro como sabroso, y poco después un queso fresco y chorizos, fabricado todo de sus manos.
Cuando hubieron comido y bebido según su apetito, Quino, el más prudente y el más ingenioso de los hijos de Laviana, tomó la palabra y dijo:
—Dios te guarde, Nolo, y a tus padres y a tus hermanos. San Antonio guarde también al ganado que tenéis en la cuadra. Amigos somos desde que ni tú ni yo levantábamos una vara del suelo y nos metíamos en los zarzales buscando nidos y cortábamos cañas de saúco para hacer tiratacos mientras nuestros padres aserraban algún haya para hacer madreñas. Que tú lo eres nuestro, tampoco hay que dudarlo. Sólo a los amigos se les recibe y se les convida del modo que acabas de hacerlo. Por eso nos duele mucho que desde hace una temporada no nos ayudes en las romerías y dejes que los de Lorío nos lleven por delante, y no sólo a nosotros, sino a tus mismos vecinos de Villoria y Tolivia, que en la función del Obellayo ya sabes que corrieron tanto o más que nosotros. No hay un solo mozo en la parroquia de Entralgo que no esté en fe de que si vosotros hubiéseis entrado en la gresca no se hubieran reído de nosotros. Porque, te lo digo en conciencia, te lo digo en verdad, los de Fresnedo y Riomontán sois la nata de Villoria, y tú, Nolo, vales más que ninguno de ellos.
¿Qué respondiste tú, valeroso Nolo, a tan hábil y halagüeño discurso?
Rechazaste con un gesto de modestia aquellas merecidas alabanzas, y con amable sonrisa, pintándose en tus ojos una suave ironía, dijiste:
—Mucho me admira, amigos, que los mozos del llano, tan plantados y tan galanes, lo que cantan en las esfoyazas y echan ¡ijujús! en las romerías y ponen el ramo a las mozas y se crían tan rollizos con las truchas del Nalón y la carne de los terneros, se acuerden siquiera de estos pobretes de los altos. Si ellos, criados con tajadas y vino de Toro, no pueden contener el empuje de los de Lorío, ¿cómo han de poder estos míseros aldeanos criados con castañas y borona y el suero de la leche?
—Lo mismo los del llano que vosotros, los del monte, todos conocemos el gusto de la borona y las castañas —replicó Quino—. No está bien, Nolo, que te burles de nosotros, pues allá todos te estimamos. Los de Fresnedo, los de Riomontán, los de las Meloneras y las Bovias, lo mismo que los de Villoria y Tolivia, todos habéis sido siempre unos con nosotros, pues allá todos te estimamos. Juntos han peleado nuestros abuelos, juntos nuestros padres y juntos hemos estado también nosotros siempre cuando llegaba el caso de andar a garrotazos. ¿Por qué ahora andamos apartados? Por un pique que no merece la pena de mentarse, por una miseriuca...
Quedó serio repentinamente Nolo. Sus ojos adquirieron una expresión altiva y desdeñosa, y mirando por encima de las cabezas de los enviados hacia lo alto, profirió con voz firme:
—No has faltado a la verdad, Quino, cuando has dicho que siempre hemos estado juntos en las bullas. Los del alto nunca echamos el cuerpo fuera mientras se repartía leña, y a nosotros nos ha tocado tanta o más que a vosotros. En la romería de Lorío, el año pasado, molieron sobre mí unos mozos como si estuvieran trillando trigo. En más de una semana no pude hacer labor alguna porque estaba derrengado. A mi primo Jacinto le dejaron en Rivota más blando que un higo. Ni para dar ni para recibir garrotazos hemos tenido duelo de nuestros huesos... Pero sí has faltado a la verdad al decir que estamos apartados por una miseria. ¿Cómo? ¿Es una miseria el dejar a uno solo cuando más necesita de la ayuda de los amigos? Al comenzar la jarana con los de Aller había sobre la campera más de veinte mozos de Entralgo y Canzana. Un minuto después ya no había ninguno. ¿Dónde se metieron? Si os llamáis amigos nuestros, ¿por qué no lo demostráis cuando llega el caso? ¿Pensáis que los palos de los de Aller no duelen como los de Lorío? ¿O es que solamente somos amigos cuando nos encontramos allá a la orilla del río, y acá, sobre los picos, ya no nos conocemos?
A medida que hablaba, Nolo se había ido exaltando. Las mejillas se le habían encendido, los ojos brillaban, la ira hacía estremecer sus labios.
No las razones sutiles y el arte y el ingenio de Quino, no las bromitas saladas de Celso ni las súplicas ardientes del temerario Bartolo consiguieron aplacar la cólera del héroe de la Braña. Estaba resuelto a no tomar parte ahora ni nunca en las contiendas de los de abajo.
—Pero si tú no quieres ayudarnos, tampoco querrán los de Fresnedo —apuntó Quino.
—Yo hablo por mí. Los demás que hagan lo que les parezca —repuso Nolo, alzando los hombros con desdén.
Guardaron silencio los enviados. Al cabo, profundamente tristes, se vieron obligados a despedirse. Antes de partir, Nolo les ofreció otro vaso de sidra, que bebieron pensativos y callados.
—De todos modos —manifestó aquél, sonriendo de nuevo—, ¡hasta luego!
—¡Se supone! Ya tienes en la lumbrada quien te aguarde, grandísimo zorro —exclamó el chispeante Celso, metiéndole el palo por el vientre a guisa de caricia.
II LA LUMBRADA.
Cuando los diputados llegaron a Entralgo, el sol había traspuesto ya las colinas por el lado de Canzana. Reinaba extraña y gozosa animación en el lugar. Linón de Mardana, uno de los criados del capitán, acababa de traer la última carga de tojo y árgoma. El montón, situado en uno de los ángulos de la plazoleta, era en verdad enorme, imponente. En torno de él saltaba y voceaba un enjambre de chiquillos.
La casa del capitán, que aquellos cándidos aldeanos solían llamar palacio, era un gran edificio irregular de un solo piso con toda clase de aberturas en la fachada: ventanas, puertas, balcones, corredores, unos grandes, otros chicos; de todo había. Parecía hecho a retazos y por generaciones sucesivas. Los corredores, con rejas de madera, estaban adornados con sendas cortinas de pámpanos, entre los cuales maduraban unas uvas dulces y exquisitas, que don Félix estimaba más que a las niñas de sus ojos. La plaza que se abría delante de este edificio era el sitio más amplio y desahogado del pueblo. Y por eso, y por el respeto cariñoso que su dueño inspiraba, el destinado desde tiempos antiguos para los recreos del vecindario.
Sentados bajo los corredores o recostados contra la tapia de la pomarada, había ya muchos grupos de hombres y mujeres. A uno de estos grupos, compuesto de jóvenes de veinte a veinticinco años, se acercaron los tres embajadores para comunicarles la negativa inflexible de Nolo de la Braña. Sus corazones se llenaron en seguida de tristeza y consternación, presagiando horribles desastres.
Por el medio cruzaban a cada instante buhoneros, tenderos, vendedores de vino y sidra, que, alojados ya en las casas de algunos vecinos, llevaban sus mulas a beber al río. Y entre las mozas trashumantes y los jóvenes indígenas se cambiaban frases más o menos galantes y bromitas más o menos ingeniosas. Sobresalía entre todos por la malicia, tanto como por el donaire, un hombre que se hallaba sentado a la puerta misma de la casa. De treinta y cinco a cuarenta años de edad, flaco, rasurado al estilo campesino, dejando no obstante unas cortas patillas por bajo de las sienes para sentar que no lo era, de ojos pequeños y aviesos que bailaban constantemente de un lado a otro en busca de alguna víctima, de pelo ralo y labios finos contraídos por sonrisa burlona. Su traje no era de aldeano ni de caballero: chaqueta de pana, pantalón largo, botas altas y sombrero de fieltro; colgando por encima del chaleco, una gran cadena de plata para el reloj. Llamábase Pedro Regalado. Procedía de Villoria; había ido al servicio; llegó a sargento; cuando vino, hizo la corte al ama de llaves del capitán; se casó con ella; don Félix le hizo su mayordomo. Gracias a esta posición, gozaba de preeminencia entre el paisanaje, al cual pertenecía por el nacimiento y al cual no trataba con excesiva consideración. Galanteador sempiterno, rendido adorador del bello sexo, su digna esposa, la buena doña Robustiana, sufría con él la pena negra, necesitando vivir noche y día alerta para desbaratar sus planes artificiosos de seducción. El tiempo que le dejaban libre sus ocupaciones, que era la mayor parte del día, pasábalo sentado a la puerta de la casa en la misma forma que ahora, recreándose en dar vaya a cuantas personas cruzaban por delante o en piropearlas si el transeúnte acertaba a ser alguna zagala fresca y sonrosada. Por eso se le temía y se le huía como a mosca de cuadra. Algunos, viéndole de lejos, solían volver los pasos atrás y dar un rodeo para ir al río o a la fuente.
—¡Eh!, ¡eh!, mozos —gritó desde su silla al grupo de jóvenes que se hallaba enfrente al lado de la tapia de la pomarada—. ¿A qué os huele la cabeza hoy a roble o a espino?
Los chicos, entre los cuales se hallaban Quino, Celso y Bartolo, le dirigieron una mirada de soslayo, y no se dignaron contestar.
—¿Sabéis lo que yo haría en vuestro caso ahora mismo? — prosiguió en alta voz—. Pues me iría a casa, comería los puches, orinaría y me metería en la cama... Porque es triste que le anden a uno con las costillas en día tan señalado. Si mañana fuese día de trabajo, vaya con Dios. ¡Que segara el diablo por uno! Pero teniendo que mascar la torta por la mañana y las rosquillas por la tarde y ponerse el chaleco floreado y la montera de los días de fiesta, no parece bien llevar las espaldas rameadas de verdascazos. Tú, Quino, ¿cómo te vas a presentar delante de Telva con un chichón en la frente? Y tú, Bartolo, ¿con qué garbo vas a bailar en la romería si te dejan más derrengado de lo que estás?
Iba a responder éste, acometido de súbita indignación; pero Quino, ilustre siempre por su prudencia, le sujetó por la manga de la camisa, diciendo en voz baja:
—¡Déjalo, déjalo! Es peor.
Se hicieron, pues, los suecos. Regalado prosiguió su monólogo, que hacía volver la cabeza y sonreír a los que estaban cerca. Afortunadamente para los mancebos, acertó a cruzar por allí con un caldero en la mano Maripepa. Era ésta una mujer de cuarenta años lo menos, fea, coja, desdentada, a pesar de lo cual no había en Entralgo zagalilla más pagada de su beldad. Regalado se fingía enamorado profundamente de sus gracias; la seguía, la requebraba y a veces le daba también serenata a la puerta de su casa con la flauta, pues era diestro tañedor de este instrumento. Maripepa había llegado a creer en su pasión, y aunque no la alentaba, porque el mayordomo de don Félix era casado, la agradecía, mostrándose con él afectuosa y compasiva.
Los vecinos encontraban la broma sabrosa. En vez de desengañar a la pobre mujer, la enredaban más en ella. Fácil es que, aunque tratasen de impedirlo, no lo consiguiesen; porque la presunción y simpleza de la coja eran realmente increíbles.
—¡Aquí está lo que yo esperaba! —exclamó Regalado en alta voz—. Nada más que para esto he pasado tres horas sentado, dejando mis labores abandonadas. Pero todo lo doy por bien empleado, porque al cabo logré ver a la gracia de Dios.
—Vaya, vaya; déjeme usted en paz, que tengo prisa.
Pero no se movía. Plantada en medio de la plazoleta, con el cuerpo entornado por la cojera tanto como por el peso de la vasija, estirado el cuello rugoso y la oscura boca abierta para sonreír, parecía aquella mujer un endriago.
Regalado se levantó de la silla y vino hacia ella, y comenzó a hablarle en voz baja para mostrar reserva. Maripepa, agradecida a esta deferencia, le respondía en voz baja también. Parecían dos enamorados abstraídos del resto del mundo. Todos los rostros estaban vueltos hacia ellos. En cada grupo se comentaba con reprimida algazara aquel coloquio de amor.
Pero he aquí que de uno de ellos sale una voz, gritando:
—¡Maripepa, que ahí viene Pacha!
Oírlo aquélla y emprender rauda carrera, todo lo rauda que le consentía su pierna defectuosa y el peso que llevaba, fue todo uno.
En efecto, una mujer de bastante más edad, aunque no tan fea, venía corriendo hacia ellos. Era su hermana mayor, la cual creía también en la pasión de Regalado; pero que, lejos de alentarla, se mostraba exasperada, furiosa. Pasó como un torbellino en persecución de la incauta doncella, gritándole con acento amenazador:
—¡Aguarda, aguarda; yo te arreglaré, grandísima pícara!
Los vecinos se retorcían de risa. Nadie sabía cuál de las dos mujeres era más simple. Solteras ambas, vivían juntas manteniéndose de una escasa labranza y del trabajo de Maripepa, que era habilísima tejedora. Todo lo que hilaban las mujeres de Entralgo y Canzana lo convertía ella en tela. Pacha, que le llevaba diez o doce años, cosía por las casas y ejercía el mando de la suya. Pero lo que le daba más que hacer, lo que la tenía inquieta siempre y recelosa era la guarda de Maripepa, una niña que no acababa de sentar la cabeza. Siempre vigilante, siempre detrás de ella, a fin de que no cayese en las redes que por todas partes le tendían sus apasionados. Porque no sólo era Regalado quien osaba turbar su cándido corazón. Otros había que, guiados del mismo frenesí, le ponían claveles en la ventana, plantaban ramos delante de su casa y le cantaban al oído lisonjas y requiebros Dios sabe con qué torpes fines.
El jocoso mayordomo iba a caer de nuevo sobre el grupo de jóvenes guerreros, cuando por el camino del río, desembocando ya en la plazuela, vio llegar a Eladia con una herrada sobre la cabeza. Era una joven de tez morena y no desprovista de gracia.
—¡Adiós, Eladia, hija mía! Saluda a los amigos, mujer. No sé por qué te pones tan seria cuando está Quino delante.
—¡Adiós! Yo no me pongo seria —manifestó la joven, poniéndose no sólo seria, sino encrespada.
—Si estás enojada porque haya salido hoy del pueblo, puedes tranquilizarte. No ha tomado el camino de Canzana; yo mismo le he visto seguir el de Villoria.
La joven se puso roja como una amapola, y, con semblante airado, respondió, encarándose con el mayordomo:
—A mí no me importa el camino que toman los demás. Eso queda para usted, que pasa la vida fisgando cuanto entra y cuanto sale y averiguando lo que hay y lo que no hay.
Quino había festejado por mucho tiempo a aquella joven, su vecina, y aún seguía festejándola con intermitencias; pero su corazón inconsciente, volando hacia cuantas bellas acertaba a encontrar, le causaba mil tormentos. Últimamente se había prendado de una niña de Canzana, llamada Telva, y por ella le tenía casi olvidada. El dardo de Regalado la había herido, pues, en lo más vivo.
—No te enfades, mujer. Porque te quiero bien y me pesa que tomes disgustos sin motivo, es por lo que te he prevenido. No faltaría alguno que te fuese con el cuento desfigurando lo que ha pasado...
—Vuelvo a decirle —replicó la joven con más ira todavía — que todo lo que usted me cuenta me tiene sin cuidado. Más que pasar la vida sentado en una silla, metiéndose con todo el que pasa, le estaría mejor ocuparse en sus labores... Pero como está usted ocioso, bien comido y bien bebido, salta y brinca como el ganado cuando tiene lleno el pesebre. ¡Ah, Cristo, si usted majara terrones como en otro tiempo, qué poco se cuidaría de los que van a su trabajo!...
Doña Robustiana, que había oído las últimas palabras de la chica, se presentó a la puerta de la casa.—¡Pero hombre, que siempre te has de entretener en mortificar a cuantos cruzan por aquí!... No le hagas caso, Eladia, hija mía; cuanto más enfadada te vea, más gusto le has de dar.
—¡Ya, ya!... Todo es que está muy holgado. Cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo espanta las moscas.
Regalado se mostraba gozoso al ver tan irritada a la muchacha. Los demás reían. A doña Robustiana le costaba trabajo, igualmente, reprimir una sonrisa. Le hacían mucha gracia las bromas de su marido, aunque por naturaleza fuese mujer de carácter apacible y bondadoso. Tenía alguna más edad que él, y era gorda y vestía al mismo tenor, un traje intermedio ni de señora ni de aldeana.
Alejóse Eladia murmurando. Quino había desaparecido. Poco a poco también fueron abandonando la plazoleta cuantos en ella había, pues la noche iba cerrando y la cena les esperaba. Al cabo, Regalado se levantó, y, tomando la silla, se introdujo con ella en casa y cerró la puerta.
Por espacio de una hora todo quedó en silencio. De pronto se oyó del lado de allá del río, en el camino de la Pola, el estampido de un cohete. Un estremecimiento de júbilo cruzó por las casas del lugar. Los niños saltaron de sus asientos sin querer terminar la cena; los grandes salieron también a la puerta con el bocado en los dientes. No tardó en percibirse el dulce, lejano, son de la gaita.
—¡Ya están pasando la barca! —gritaban los chiquillos.
Para comunicarse con la Pola, el pueblo de Entralgo no tenía puente. Se necesitaba subir dos kilómetros río arriba para hallar uno de piedra de antiquísima construcción. Y como era molesto el rodeo, los vecinos de la parroquia, y también los de Villoria, utilizaban una barca.
El estampido de los cohetes se fue aproximando y los sonidos de la gaita haciéndose más claros. Cuando el grupo de gente de la Pola, en cuyo centro venían el gaitero y el tamborilero, desembocaron en la plazuela, se hallaba ya ésta poblada de hombres, de mujeres y niños, aunque todavía predominasen estos. Linón de Mardana se dirigió con su tridente a la gran pirámide de árgoma, tomó de ella una razonable cantidad, la colocó en el centro y dio fuego. Una inmensa hoguera se produjo instantáneamente. Sus chispas volaron por el aire como estrellas filantes. Un grito de entusiasmo se escapó de todos los pechos. A este grito se unió el redoble del tambor y las agudas notas de la gaita. Los rostros, iluminados por aquella viva luz, resplandecían de placer. Todos hablaban, todos reían formando gozosa algarabía. Al poco rato comenzaron a desembocar por el camino de Canzana numerosos grupos de este pueblo que se unían a los de abajo; las mozas buscaban a las mozas, los viejos a los viejos. Algunos jóvenes comenzaron a saltar bravamente por encima de la hoguera valiéndose de sus largos palos. Unos lo hacían bien, y eran aplaudidos; otros se chamuscaban un poco, y excitaban risa y algazara.
Pronto se organizó el baile. Próximos a la lumbrada se colocaron en dos filas los mozos y las mozas, y, viva y concertadamente cada cual frente a su pareja, comenzaron a bailar. Entre ellas y ellos había extremados bailarines. Mas entre todos, como el roble entre los maíces, descollaba nuestro famoso Quino. ¡Qué garbo!, ¡qué brío!, ¡qué variedad increíble de figuras! Los ojos, una vez posados sobre él, no querían apartarse. Pero, ¿quién es su pareja? ¿Quién ha de ser? Telva de Canzana, que, orgullosa de su triunfo, no le cae la sonrisa de la boca, mientras su afligida rival, la pobre Eladia, se mantiene oculta en el rincón más oscuro de la plazuela.
En torno del baile se había agrupado mucha gente. Para hablarse necesitaban gritar, porque el ruido del tambor y la gaita y las castañuelas era ensordecedor. De cuando en cuando se producía viva llamarada en uno de los ángulos de la plazoleta, subía un cohete y estallaba en el aire. Era Celso, quien, despreciando el bailoteo por grosero y prosaico, se entretenía en dispararlos rodeado de niños. Tanto ruido y algazara fue causa de que no se advirtiese en un principio la llegada de la juventud de Lorío y Condado. Se presentaron en gran número, silenciosos, fatídicos. En vez de acercarse a la lumbrada y tomar parte en el regocijo, se mantuvieron lejos, en la sombra, formando una espesa falange cuya cola o retaguardia se perdía en el camino fuera ya de la plazuela. Apoyados con ambas manos en sus largos palos de avellano, inmóviles, las picudas monteras alzando sus puntas negras y siniestras a los resplandores de la hoguera, ofrecían un aspecto pavoroso. Si cupiera el pavor en un corazón magnánimo, diríamos que Quino lo había sentido. Porque al volver los ojos en una de sus graciosas volteretas y percibir la falange de sus contrarios, dejó caer los brazos con abatimiento. Sus movimientos fueron desde entonces más lentos y desmayados. Pero ingenioso siempre y fértil en intrigas, aprovechó un momento de respiro en el baile para dirigirse al grupo de sus enemigos, y, en tono franco y afectuoso, les dijo:
—Amigos, ¿no queréis bailar? Sentadas por ahí se ven todavía muchas guapas mozas que no tienen pareja. Y si os faltaran, nosotros estamos dispuestos a cederos las nuestras.
Los de Lorío respondieron con un sordo murmullo negativo. Y permanecieron en la misma actitud retraída, imponente.
No desmayó por esto el prudente Quino. Su cerebro artificioso le sugirió al instante nuevo recurso. Pretextando un quehacer, cedió la pareja a su primo Bartolo, y, haciéndose escanciar dos vasos de sidra por Martinán el tabernero, que había colocado debajo del corredor de don Félix algunos garrafones para el servicio del público, se dirigió con ellos a Toribión de Lorío y a Firmo de Rivota, que se hallaban en primera fila, y cortésmente les invitó a beber.
—¡Gracias! —respondieron con marcada displicencia—. No tenemos sed ahora.
Entonces Quino comprendió que el asunto se ponía serio. Echó una mirada en torno. Vio que de Villoria había acudido poca gente; de los altos, ninguna; de Canzana mismo faltaban los más aguerridos. Y sintió cierto malestar muy explicable, que nadie por supuesto confundirá con el miedo.
Pocos en aquel jolgorio gozaban tanto, sin embargo, como el capitán don Félix, cuya era la casa ante la cual ardía la lumbrada. Bajo y menudo de cuerpo, facciones agraciadas, cabellos grises y ojos extremadamente vivos, podría juzgársele por hombre de cincuenta años, aunque pasaba bien de sesenta. Con risa y ademanes verdaderamente juveniles, andaba de grupo en grupo animando a las doncellas y ofreciéndoles confites, embromando a los viejos, comunicando a todos la franca alegría que rebosaba de su alma. Cuando Linón se descuidaba en atizar la hoguera, él mismo le arrebataba el tridente de la mano y echaba sobre ella una gran porción de árgoma. Cuando el gaitero y el tamborilero desmayaban, hacía que sus criados les sirviesen vino, y algunas veces también corría al sitio donde se hallaba Celso y disparaba en su lugar algunos cohetes con tal precipitación, que no andaba lejos de abrasarse y abrasar a los que estaban cerca. Porque era extraña y sorprendente la impetuosidad que aquel caballero imprimía a sus movimientos. Vestía levita de paño oscuro, pantalón ceñido con trabillas, chaleco de terciopelo labrado y alto cuello de camisa con corbatín de suela; sobre la cabeza, un gorro de terciopelo.
Allá lejos, arrimadas a la puerta de su huerta, acertó a ver dos zagalas a quienes la luz de la hoguera iluminaba el rostro de lleno. Ningún otro alumbraba más hermoso en aquel momento. Una de ellas era alta y corpulenta, los cabellos rubios, la tez blanca, donde lucían unos grandes ojos negros como dos lámparas milagrosas. Sus facciones de pureza escultórica, su hermosa frente erguida con arrogancia y la grave serenidad de su mirada, no exenta de severidad, traían a la memoria la célebre cabeza de la Juno de Ludovisi. Ceñíale la garganta triple sarta de corales que manchaban de rojo su pecho de nieve. Vestía dengue de paño negro con ribetes de terciopelo, justillo encarnado y camisa de lienzo blanco. La otra formaba con ella vivo y gracioso contraste. Bajita, morena, sonriente, con unos ojos que le bailaban en la cara y tan sueltos ademanes, que su cuerpo no tenía punto de reposo.
Estaban cogidas de la mano, y se hablaban con extraordinario afecto, abstraídas enteramente de la algazara que en torno suyo reinaba. La primera se llamaba Demetria; era de Canzana, hija de la tía Felicia, que allí se encontraba sentada con otras mujeres, y del Goro, que fumaba tranquilamente su pipa departiendo con algunos vecinos. La segunda se llamaba Flora; era de Lorío; no tenía padres: vivía con sus abuelos, molineros y colonos del capitán, a quienes éste otorgaba bastante protección. Mantenía desde muy niña amistad con doña Robustiana y, tanto por esto como por la que a sus abuelos profesaba don Félix, solía pasar algunas temporadas en Entralgo. Demetria, a pesar de sus estatura, no tenía más que quince años. Flora había cumplido ya dieciocho. Ni la diferencia de edad ni la oposición de caracteres habían impedido que estuviesen unidas por ternísima amistad. Tal vez el contraste mismo de su naturaleza la favoreciese. Flora aprovechaba cuantas ocasiones se le presentaban para subir a Canzana y visitar a Demetria. Ésta hacía frecuentes excursiones a Lorío. Y cuando otra ocasión no se ofrecía, veíanse los jueves en el mercado de la Pola.
Cerca de ellas, sentadas en el suelo, había un corro de cuatro mujerucas, las cuales cuchicheaban desaforadamente, dirigiendo miradas penetrantes a todos lados. Eran las sabias del lugar. La tía Jeroma, madre de nuestro diputado Bartolo; la tía Brígida, su prima hermana y madre del prudente Quino; Elisa, joven de veinticinco años, recién casada, con temperamento y aficiones de vieja, y que por tenerlas todas hasta fumaba como ellas cigarrillos envueltos en hojas de maíz; por último, la vieja Rosenda, una mujer que vivía sola en un hórreo y que algunos tenían por bruja. Todas las vidas, todos los sucesos, hasta los más ínfimos de la parroquia, pasaban uno a uno por el tamiz de aquel corro, y salían desmenuzados y cribados, reducidos casi al estado atómico. Varias veces habían entornado la vista hacia nuestras zagalas, y, después de hablarse al oído, sonreían con malicia. Al fin, la vieja Rosenda les dirigió la palabra:
—¡Flora!
—¿Qué decía usted, tía Rosenda? —respondió aquélla, volviéndose con la presteza que la caracterizaba.
—Digo que es gusto ver cómo las zagalillas que se parecen se juntan y se quieren.
—¿Y en qué nos parecemos, tía Rosenda? —preguntó Flora con tonillo sarcástico.
—¡Anda! Si no os parecéis en la cara, os parecéis en la historia.
La graciosa morenita hizo un gesto desdeñoso, y se volvió hacia su amiga sin dignarse responder.
—¿Qué dice esa bruja? —le preguntó aquélla.
—Que nos parecemos en la historia.
—¿Y por qué dice eso?
—¡Qué se yo! —replicó, con enfado, Flora.
El corro de mujerucas, mientras tanto, reía.
Don Félix, que había entrado en su casa y había salido rápidamente con dos envoltorios de papel en las manos, se acercó a las jóvenes en aquel momento.