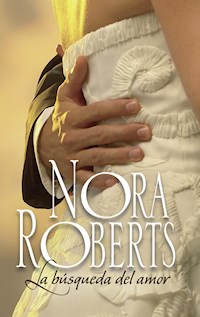
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Al llegar al estado de Brittany, Serenity Smith fue recibida con fría educación por aquellos parientes a los que llevaba tanto tiempo sin ver: la condesa de Kergallen y su misteriosamente tractivo hijo, Christophe. Serenity, negándose a creer las escandalosas historias que contaban de sus padres, ya fallecidos, se propuso demostrar su falsedad. Pero conseguir que el enigmático Christophe cambiará de opinión sobre ella resultó ser un desafío igualmente merecedor de sus esfuerzos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1991 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La búsqueda del amor, n.º 24 - junio 2017
Título original: Search for Love
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-166-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 1
El viaje en tren se estaba haciendo interminable y Serenity estaba cansada. La discusión con Tony de la noche anterior, además del largo viaje desde Washington a París, no la ayudaba a tener una buena disposición. A eso había que sumar las largas horas en un tren abarrotado que hacía que estuviera conteniendo gemidos de frustración. Al fin y al cabo, decidió con tristeza, era una viajera pésima.
Aquel viaje había sido la excusa para la discusión final, y definitiva, entre Serenity y Tony. Su relación llevaba semanas siendo tensa e inestable. Las continuas negativas de Serenity al matrimonio habían provocado algunas riñas sin importancia, pero Tony la quería y su paciencia parecía inagotable.
Hasta que Serenity había anunciado que pretendía hacer ese viaje. A partir de aquel momento, se le había terminado la paciencia y había comenzado la guerra.
—No puedes salir pitando para Francia para ver a una supuesta abuela cuya existencia desconocías hasta hace un par de semanas.
Tony paseaba mientras hablaba. Su nerviosismo se hacía patente en la forma en la que permitía que su mano despeinara su cabello siempre perfectamente arreglado.
—A Bretaña —había respondido Serenity—. Y no importa cuándo me haya enterado de su existencia. Ahora sé que existe.
—Una anciana dama te escribe una carta, te dice que es tu abuela y que quiere verte y tú te vas sin más.
Parecía completamente exasperado. Serenity sabía que su mente, siempre tan racional, era incapaz de comprender aquel impulso, de modo que había controlado su genio y había intentado responder con calma.
—Es la madre de mi madre, Tony, la única familia que me queda, y pienso ir a verla. Sabes que he estado planeando este viaje desde que llegó esa carta.
—Así que esa vieja dama pasa veinticuatro años sin decir una sola palabra y de pronto hace la gran aparición.
Tony había continuado paseando nervioso por el enorme salón antes de volverse hacia ella.
—¿Cómo es posible que tus padres no te hablaran nunca de ella? ¿Y por qué ha esperado a que estuvieran muertos para ponerse en contacto contigo?
Serenity sabía que no pretendía ser cruel; no era propio de él. Sencillamente, su mente lógica de abogado trataba constantemente con hechos y cifras. Ni siquiera era capaz de comprender el lento y agonizante dolor que todavía experimentaba, que continuaba perpetuándose al cabo de dos meses, el tiempo que había transcurrido desde la inesperada muerte de sus padres.
Pero el saber que no pretendía herirla no había evitado que lo hiciera y la discusión había ido subiendo de tono hasta que Tony había abandonado furioso la habitación, dejándola sola, enfadada y resentida.
Días después, mientras el tren salía hacia Bretaña, Serenity se había visto obligada a admitir que también ella tenía sus dudas. ¿Por qué su abuela, aquella desconocida condesa François de Kergallen, había permanecido en silencio durante casi medio siglo? ¿Por qué su adorable, frágil y fascinante madre jamás había mencionado la existencia de su madre en la lejana Bretaña? Ni siquiera su padre, un hombre abierto, que siempre había sido muy directo, había hablado nunca de aquellos familiares que vivían al otro lado del Atlántico.
Siempre habían estado muy unidos, reflexionó Serenity con un suspiro nostálgico. Los tres habían hecho muchas cosas juntos. Incluso siendo niña, sus padres la incluían en sus visitas a senadores, congresistas y embajadores.
Jonathan Smith había sido un reputado artista; cualquier retrato creado por su talentosa mano era una preciada posesión. Durante más de veinte años, había recibido encargos de la élite de Washington. Además de como artista, había sido respetado y apreciado también como ser humano. El delicado encanto y la elegancia de Gaelle, su esposa, habían contribuido a que la pareja fuera altamente apreciada como parte de la alta sociedad de la capital estadounidense.
Cuando Serenity había comenzado a crecer y su talento natural para el arte había comenzado a despuntar, el orgullo de su padre no había tenido límites. Habían comenzado a dibujar y pintar juntos, al principio, como profesor y alumna, después, como artistas independientes. El amor por el arte y su disfrute los había unido todavía más.
Aquella pequeña familia había compartido una existencia idílica en una elegante casa adosada de Georgetown. Había disfrutado de una vida plena de amor y risas, hasta que Serenity había visto como su mundo se derrumbaba a su alrededor el día que había caído el avión que trasladaba a sus padres a California. Al principio, le había resultado imposible creer que estaban muertos y que ella continuaba viviendo. El eco de la estridente voz de su padre no volvería a resonar en aquellas habitaciones de altos techos, ni tampoco volvería a oírse la risa delicada de su madre. La casa estaba vacía, pero llena de recuerdos que acechaban como sombras en cada esquina.
Durante las primeras dos semanas, Serenity no había soportado mirar siquiera un lienzo o un pincel. Tampoco podía pensar en el estudio que tenía su padre en el tercer piso, un estudio en el que su padre y ella habían pasado horas y horas, y al que su madre entraba para recordarles que los artistas tenían que comer.
Cuando por fin había conseguido reunir el valor que necesitaba para subir las escaleras y entrar en aquella soleada habitación, había encontrado, en vez de una tristeza insoportable, una extraña y reparadora sensación de paz.
El tragaluz permitía que la luz del sol caldeara la habitación y las paredes retenían el amor y las risas de las que en otro tiempo habían sido testigos. Serenity había comenzado a vivir otra vez, había comenzado a pintar otra vez. Tony había sido amable y delicado con ella, la había ayudado a llenar el vacío dejado por aquella pérdida. Y de pronto, había llegado aquella carta.
Después de aquello, Serenity había dejado a Tony y Georgetown tras ella, decidida a buscar una parte de sí misma que residía en Bretaña y en una abuela a la que no conocía. La carta extraña y formal, que la había arrancado de la familiaridad de las pobladas calles de Washington para llevarla al desconocido paisaje del campo bretón, permanecía a resguardo en el bolso de cuero que llevaba a su lado.
En la carta no había ninguna demostración de cariño, contenía apenas unos cuantos datos y una invitación. Casi se parecía más a una orden real, reflexionó Serenity entre divertida y enfadada. Pero, si su orgullo se había burlado de aquella orden, la curiosidad y las ganas de saber más sobre la familia de su madre la habían llevado a aceptarla. Con su innata impulsividad y su capacidad para la organización, había preparado el viaje, había cerrado su adorada casa de Georgetown y había roto su relación con Tony.
El tren gimió y chirrió mientras se adentraba trabajosamente en la estación de Lannion. El cosquilleo de la emoción batallaba con los síntomas del jet-lag mientras Serenity reunía su equipaje y saltaba después al andén, observando por primera vez y con extrema atención el país originario de su madre. Miró a su alrededor con sus ojos de artista, dejándose arrebatar por un instante por la sencilla belleza y la fusión de suaves colores que conformaban Bretaña.
Un hombre observó aquella concentración y la delicada sonrisa que jugueteaba en sus labios. Enarcó entonces su oscura ceja ligeramente, con un gesto de sorpresa. Se tomó su tiempo para estudiar su esbelta figura, enfundada en un traje de viaje de color azul celeste. La falda flotaba alrededor de unas piernas largas y bien torneadas. La suave brisa deslizaba sus dedos invisibles por el pelo que el sol iluminaba, echándolo hacia atrás y mostrando el delicado óvalo de su rostro. Los ojos grandes eran del color de la miel oscura y estaban rodeados de pestañas espesas y más oscuras que su pelo claro. La piel parecía increíblemente tersa, lisa como el alabastro. La combinación de aquellos rasgos le daba un aspecto etéreo: era como una orquídea frágil y delicada. Pero no tardaría en descubrir que las apariencias podían ser muy engañosas.
El hombre se acercó a ella lentamente, casi con reluctancia.
—¿Es usted mademoiselle Serenity Smith? —preguntó con un ligero acento británico.
Serenity se sobresaltó al oír aquella voz. Estaba tan absorta en el paisaje que no había advertido su cercanía. Se retiró un mechón de pelo de la cara, volvió la cabeza y se descubrió alzando la mirada, mucho más de lo que era habitual en ella, hacia unos ojos castaños oscuros de párpados caídos.
—Sí —contestó, preguntándose por qué aquellos ojos le provocaban una sensación tan extraña—. ¿Viene usted del château Kergallen?
El ligero alzamiento de una ceja fue el único cambio en su expresión.
—Oui, soy Christophe de Kergallen. He venido para llevarla con la condesa.
—¿De Kergallen? —repitió Serenity sorprendida—. ¿No será otro familiar desconocido?
La ceja permaneció alzada. Unos labios llenos y sensuales se curvaron tan ligeramente que el gesto fue apenas perceptible.
—Podría decirse, mademoiselle, que, en cierto modo, somos primos.
—Primos —musitó Serenity, mientras se estudiaban como dos luchadores a punto de entrar en combate.
El contrincante de Serenity tenía el pelo de color negro intenso, tupido y liso y le caía hasta el cuello. Sus ojos oscuros permanecían inmutables y parecían casi negros sobre aquella piel de bronce. Las facciones eran duras como las de un halcón, con cierto aire pirata, y exudaban un aura viril que la repelía y atraía al mismo tiempo. Inmediatamente deseó sacar su libreta. Se preguntaba si sería capaz de captar su aristocrática virilidad con el lápiz y el papel.
Christophe permanecía impasible bajo su atento escrutinio. Le sostenía la mirada con los ojos fríos y entrecerrados.
—Le llevarán el equipaje al castillo —se inclinó para levantar las maletas que había dejado Serenity en el suelo—. Haga el favor de venir conmigo. La condesa está deseando verla.
La condujo hacia un turismo de un negro resplandeciente, la ayudó a sentarse en el asiento del pasajero y dejó las maletas en la parte de atrás con modales tan fríos e impersonales que provocaron al mismo tiempo el enfado y la curiosidad de Serenity. Christophe comenzó a conducir en silencio. Serenity giró en su asiento y le examinó con abierto descaro.
—Entonces —preguntó—, ¿somos primos?
¿Cómo debía dirigirse a él?, se preguntaba, ¿Tendría que decirle «señor»? ¿«Christophe»? ¿«Eh, tú»?
—El marido de la condesa, el padre de Gaelle, su madre, murió cuando su madre era una niña —comenzó a explicar en un tono educado y ligeramente aburrido. Serenity estuvo a punto de decirle que no se tomara tantas molestias—. Años después, la condesa se casó con mi abuelo, el conde de Kergallen, cuya esposa había muerto, dejándole con un hijo, mi padre —volvió la cabeza y le dirigió una mirada fugaz—. Su madre y mi padre se criaron como hermanos en el castillo. Mi abuelo murió, mi padre se casó, vivió durante el tiempo suficiente como para verme nacer y murió joven en un accidente de caza. Mi madre estuvo llorando su muerte durante tres años y, después, se reunió con él en la cripta familiar.
Había recitado la historia en un tono distante y falto de emociones, de modo que la compasión que Serenity normalmente habría sentido por aquel niño huérfano, nunca se materializó. Continuó observando su perfil aguileño durante varios segundos.
—De modo que eso le convierte en el actual conde de Kergallen y en mi primo, debido al matrimonio de su abuelo.
Una vez más, le dirigió negligente mirada.
—Oui.
—No sabe la emoción que me producen ambas cosas —comenzó a decir, con un deje sarcástico en la voz.
Christophe volvió a arquear las cejas y se volvió hacia ella. Por un momento, Serenity creyó detectar algo parecido a la risa iluminando aquellos ojos fríos y oscuros. Pronto decidió que se había equivocado. Estaba convencida de que el hombre que tenía sentado a su lado jamás reía.
—¿Conoció a mi madre? —preguntó cuando el silencio se alargó entre ellos.
—Oui. Yo tenía ocho años cuando ella dejó el castillo.
—¿Por qué se fue? —preguntó Serenity, volviéndose hacia él y mirándole abiertamente.
Christophe volvió la cabeza y la miró con idéntica franqueza. Antes de que volviera a prestar atención a la carretera, Serenity se sintió atrapada por su fuerza.
—La condesa le contará todo lo que ella desee que sepa.
—¿Todo lo que ella desee que sepa? —farfulló Serenity, enfadada por aquel desplante—. Quiero que quede una cosa clara: pretendo averiguar los motivos exactos por los que mi madre se fue de Bretaña y por los que he pasado toda una vida ignorando la existencia de mi abuela.
Con movimientos lentos y naturales, Christophe encendió un puro y exhaló el humo lentamente.
—No puedo decirle nada al respecto.
—Querrá decir —le corrigió Serenity—, que no quiere decirme nada al respecto.
Christophe encogió sus anchos hombros con un gesto típicamente francés y Serenity se volvió hacia la ventanilla, reproduciendo el mismo gesto en la versión americana y perdiéndose así la ligera sonrisa que asomó a los labios de su interlocutor al verla.
Continuaron el resto del trayecto en un silencio interrumpido esporádicamente por alguna pregunta de Serenity sobre el paisaje y los educados monosílabos de Christophe, que no hacía ningún esfuerzo por mantener la conversación. El sol dorado y el puro cielo habrían sido suficientes para mejorar el estado de ánimo que el largo viaje había quebrado, pero la continuada frialdad de Christophe se imponía a la belleza del paisaje.
—Para ser de Bretaña —observó Serenity con engañosa dulzura tras recibir otra respuesta monosilábica—, habla considerablemente bien en inglés.
El sarcasmo pasó sobre él como la brisa del verano y su respuesta fue ligeramente condescendiente.
—La duquesa también habla muy bien en inglés, mademoiselle. Sin embargo, nuestros empleados hablan solamente francés y bretón. De modo que, si encuentra alguna dificultad, tendrá que pedirnos ayuda a la condesa o a mí.
Serenity alzó la barbilla y fijó sus ojos dorados sobre él con altivo desdén.
—Ce n’est pas nécessaire, monsieur le comte. Je parle bien le français.
Christophe arqueó una ceja al tiempo que curvaba los labios.
—Bon —respondió en el mismo idioma—. De esa forma su visita le resultará menos complicada.
—¿Está muy lejos el castillo? —preguntó Serenity sin abandonar el francés
Estaba acalorada y cansada. Debido al largo viaje y al cambio de horario, tenía la sensación de llevar días metida en un coche y añoraba una bañera llena de agua caliente y jabonosa.
—Hace ya tiempo que estamos en Kergallen, mademoiselle —contestó con los ojos fijos en la serpenteante carretera—. El castillo no está muy lejos.
El coche había ido subiendo lentamente la cuesta más elevada. Serenity cerró los ojos, intentando vencer el dolor de cabeza que había comenzado a palpitarle en la sien izquierda, y deseó fervientemente que aquella misteriosa abuela viviera en un lugar más sencillo, como Idaho o Nueva Jersey. Cuando abrió los ojos nuevamente, todos los dolores, las fatigas y las quejas se desvanecieron como la niebla bajo la luz del sol.
—¡Pare! —gritó en inglés, y apoyó la mano inconscientemente en el brazo de Christophe.
El castillo se erguía orgulloso y solitario ante ella: un inmenso edificio de piedra, de otra época, con torres de planta circular, almenas y un tejado cónico de pizarra que resplandecía bajo un cielo azul cerúleo. Las ventanas, numerosas, eran altas y estrechas y reflejaban la decreciente luz del sol en una miríada de colores. Era un edificio antiguo, arrogante y firme y a Serenity la cautivó al instante.
Christophe observó la sorpresa y el placer que reflejaba su rostro, observó su mano, cálida y ligera sobre su brazo. Un rizo solitario descendía sobre su frente y Christophe alargó la mano para apartárselo, pero se detuvo antes de haberlo alcanzado y clavó la mirada enfadado en su propia mano.
Serenity estaba demasiado absorta en la contemplación del castillo como para notar aquel movimiento. Ya estaba planeando la perspectiva que utilizaría para los primeros bocetos e imaginando el foso que debía haber rodeado el castillo en el pasado.
—¡Es fabuloso! —dijo por fin, volviéndose hacia su acompañante.
Apartó la mano con un gesto precipitado, preguntándose cómo habría ido a parar allí.
—Es como un castillo de cuento. Casi puedo oír el sonido de las trompetas, ver a los caballeros con sus armaduras y a las damas con vestidos vaporosos y sombreros puntiagudos. ¿Hay algún dragón por la zona? —sonrió con el semblante iluminado e increíblemente adorable.
—No, a no ser que contemos a Marie, la cocinera —contestó Christophe.
Bajó la guardia por un instante y se permitió una fugaz y cautivadora sonrisa que le hizo parecer mucho más joven y cercano.
Así que era humano, concluyó Serenity. Pero cuando se le aceleró el pulso en respuesta a aquella sonrisa repentina, comprendió que, como humano, era mucho más peligroso. Cuando se miraron a los ojos, tuvo la extraña sensación de estar completamente a solas con él. Fue como si el resto del mundo se hubiera convertido en un escenario mientras ambos permanecían en una embriagadora soledad y Georgetown perteneciera a otra vida.
Pero los fríos modales pronto reemplazaron a aquel repentino encantamiento y Christophe reemprendió el viaje en silencio, un silencio más frío y tenso después de aquel amistoso interludio.
«Cuidado», se advirtió Serenity, «tu imaginación se está desbocando una vez más. Definitivamente, este hombre no es para ti. Por alguna razón desconocida, ni siquiera le caes bien, y una sonrisa fugaz no evita que sea un aristócrata frío y condescendiente».
Christophe aparcó el coche en una rotonda junto a la cual había un patio de adoquines delimitado por un muro cubierto de flores. Christophe salió del coche con un movimiento ágil y rápido y Serenity le imitó antes de que hubiera rodeado el coche para ayudarla. Estaba tan entusiasmada por aquel ambiente de cuento que no fue consciente del ceño que arrugó la frente de Christophe ante su acción.
La agarró del brazo, la condujo hacia unos escalones por los que se ascendía hasta una impresionante puerta de madera de roble, tiró de un reluciente tirador de cobre, inclinó ligeramente la cabeza y le hizo un gesto para invitarla a pasar.
El vestíbulo de la entrada era enorme, con suelos pulidos con un brillo de espejo y exquisitas alfombras tejidas a mano. De las paredes forradas en madera colgaban tapices enormes, coloridos e increíblemente antiguos. Un enorme perchero y una mesa, ambos de roble y resplandecientes con la pátina de los años, butacas de roble con el asiento tallado y flores frescas decoraban una habitación que le resultaba extrañamente familiar. Era como si antes de cruzar la puerta del castillo supiera ya lo que se iba a encontrar y, al mismo tiempo, como si la propia habitación la hubiera reconocido y le estuviera dando la bienvenida.
—¿Ocurre algo? —preguntó Christophe al advertir su expresión de desconcierto.
Serenity negó con la cabeza con un ligero estremecimiento.
—He tenido una sensación de déjà vu —musitó, y se volvió hacia él—. Es muy raro. Tengo la sensación de haber estado antes aquí —se interrumpió sobresaltada antes de añadir: «con usted». Dejó escapar un suspiro y movió los hombros con un gesto de inquietud.
—Así que la has traído a casa, Christophe.
Serenity desvió la mirada de la repentina intensidad de los ojos de Christophe y se volvió para observar a su abuela, que se acercaba en aquel momento hacia ella.
La condesa de Kergallen era una mujer alta y casi tan delgada como Serenity. Tenía el pelo de un color blanco brillante que enmarcaba, como si fuera una nube, un rostro anguloso y duro que parecía desafiar el entramado de arrugas que el tiempo había tejido sobre él. Tenía los ojos claros, de un azul penetrante, bajo unas cejas perfectamente arqueadas, y el porte regio de una mujer consciente de que más de seis décadas de vida no habían minado su belleza.
Más que una abuela, pensó Serenity inmediatamente, aquella dama parecía una condesa de los pies a la cabeza.
Recorrió a Serenity con la mirada lentamente y esta última observó un temblor de emoción cruzando aquel rostro anguloso antes de que volviera a transformarse en una máscara impasible y precavida. La condesa le tendió una mano hermosa y adornada con anillos.
—Bienvenida al castillo Kergallen, Serenity Smith. Yo soy la condesa François de Kergallen.
Serenity aceptó la mano que le ofrecía, preguntándose con ironía si debería besarle la mano y hacer una reverencia. El apretón de manos fue breve y formal, no hubo ni abrazos cariñosos ni sonrisas de bienvenida. Desilusionada, Serenity tragó saliva y respondió con idéntica formalidad:
—Gracias, madame, estoy encantada de haber venido.
—Supongo que estarás cansada después del viaje —respondió la condesa—. Te enseñaré yo misma tu habitación para que puedas refrescarte y descansar antes de la cena.
Se dirigió hacia una escalera ancha y curva y Serenity la siguió. Se detuvo en el descansillo, volvió la cabeza y descubrió a Christophe observándola con el ceño fruncido con expresión sombría. No hizo ningún esfuerzo por cambiar de expresión o por desviar la mirada, y Serenity se descubrió volviéndose rápidamente y corriendo tras la espalda de la condesa.
Cruzaron un pasillo largo y estrecho con lámparas de cobre en las paredes que reemplazaban, imaginó Serenity, a las antorchas de otro tiempo. La condesa se detuvo ante una puerta, se volvió una vez más hacia Serenity y después de someterla una vez más a un rápido escrutinio, señaló la puerta, la abrió y le indicó que entrara.
Era una habitación grande, espaciosa, pero, de alguna manera, conservaba un aire de delicada arrogancia. Los muebles eran de madera de cerezo brillante. Una enorme cama con dosel dominaba la estancia. Estaba cubierta con una colcha de seda bordada con puntadas diminutas. En la pared situada frente a los pies de la cama, había una chimenea de piedra con la repisa tallada y una colección de figuritas de Dresden reflejándose en el espejo que colgaba sobre ella. Uno de los extremos de la habitación era curvo y acristalado y un asiento tapizado invitaba a sentarse allí para disfrutar de unas vistas sobrecogedoras.
Serenity sintió una atracción casi incontrolable por aquel lugar. La habitación desprendía un aura de amor y felicidad, como si hubiera sabido conservar en el tiempo su delicada elegancia.
—Esta era la habitación de mi madre.
Una vez más, volvió a asomar a los ojos de la condesa un sentimiento fugaz. Era como el temblor de una llama mecida por la corriente.
—Oui. La propia Gaelle decoró la habitación cuando cumplió dieciséis años.
—Gracias por ofrecérmela, madame —ni siquiera la fría respuesta de la condesa consiguió disipar la calidez que aquella habitación le transmitía. Sonrió—. Estoy segura de que me sentiré muy cerca de ella durante mi estancia en este lugar.
La condesa se limitó a asentir y a presionar un botón que había al lado de la cama.
—Bridget te preparará el baño. Pronto te subirán tu equipaje y ella se encargará de deshacer las maletas. Cenamos a las ocho, a no ser que prefieras tomar antes algún refrigerio.
—No, gracias, condesa —contestó Serenity, que comenzaba a sentirse como una viajera en un hotel—. A las ocho me parece perfecto.
La condesa se dirigió hacia la puerta.
—Bridget te acompañará al salón después de que hayas descansado. Tomaremos un cóctel a las siete y media. Si necesitas cualquier cosa, solo tienes que llamar al timbre.
Cuando la puerta se cerró tras ella, Serenity tomó aire y se dejó caer pesadamente en la cama.
¿Por qué habría decidido ir hasta allí?, se preguntó. Cerró los ojos ante una repentina sensación de soledad. Debería haberse quedado en Georgetown con Tony, debería haberse quedado en un lugar al que estaba habituada. ¿Qué estaba buscando allí? Volvió a tomar aire, se resistió a la invasión de la tristeza y volvió a recorrer la habitación con la mirada.
«La habitación de mi madre», se recordó, y sintió entonces la delicada caricia del consuelo, «eso es algo que sí puedo comprender».
Se acercó a la ventana y observó cómo iba suavizándose la luz del atardecer. El sol resplandecía con el fuego final antes de sucumbir al sueño. La brisa agitaba el aire y las escasas nubes que salpicaban el cielo se movían con ella, rodando perezosas en un cielo cada vez más oscuro.
Un castillo situado en lo alto de una colina de Bretaña. Sacudió la cabeza al pensarlo, se sentó junto a la ventana y observó el nacimiento de la noche. ¿Dónde encajaba Serenity Smith en medio de todo aquello? En alguna parte, seguro. Frunció el ceño ante aquella certeza que inundaba su corazón. De alguna manera, pertenecía a aquel lugar. Una parte de ella estaba allí. Lo había sentido en el instante en el que había visto los impresionantes muros de piedra del castillo y había vuelto a sentirlo al entrar en el vestíbulo. Desplazó aquel pensamiento a las profundidades de su cerebro y se concentró en su abuela.
Desde luego, no parecía sobrecogida de emoción por aquel encuentro, decidió con una sonrisa de pesar. O a lo mejor su formalidad europea la hacía parecer fría y distante. Le parecía poco razonable que le hubiera pedido que fuera si en realidad no quería verla. Suponía que ella esperaba algo más porque quería algo más. Se encogió de hombros y los dejó caer lentamente.
La paciencia nunca había sido una de sus virtudes, pero suponía que haría bien en comenzar a cultivarla. A lo mejor, si el recibimiento en la estación de tren hubiera sido algo más cariñoso… Volvió a fruncir el ceño al recordar la actitud de Christophe. Podría jurar que le habría gustado que volviera a subirse en el tren en el mismo instante en el que le había puesto los ojos encima. Y después, la conversación irritante del coche. Con el ceño cada vez más fruncido, dejó de pensar en la queda penumbra del anochecer. Sí, era un hombre muy irritante, añadió para sí, suavizando su ceño con una expresión pensativa. El auténtico epítome de un conde bretón. A lo mejor por eso la había impresionado con tanta fuerza. Apoyó la barbilla en la palma de la mano mientras recordaba la tensión que había parecido vibrar entre ellos. Christophe no se parecía a ninguno de los hombres que había conocido hasta entonces. Era un hombre elegante y vital. Había una gran potencia en aquella persona, una virilidad encerrada en una capa de sofisticación. Poder. Aquella palabra pareció explotar en su cerebro, haciéndole fruncir el ceño nuevamente. Sí, admitió con una reluctancia que no acababa de comprender. Había poder en él y también una confianza absoluta en sí mismo.
Desde el punto de vista artístico, aquel hombre era notable. La atraía como artista, se dijo, no como mujer. Cualquier mujer se enfadaría si tuviera que enfrentarse a un hombre como aquel. Y ella estaba absolutamente enfadada, se repitió con firmeza.





























