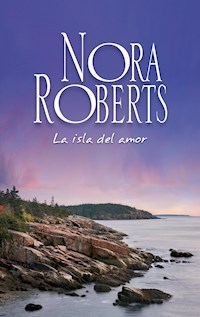
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Megan O'Riley y su pequeño hijo habían hecho un largo viaje para llegar a Las Torres, el hogar de las Calhoun. Allí tendrían la oportunidad de empezar un nuevo capítulo en sus vidas. Decidida a ser fría como la brisa del Atlántico, Megan enterró sus pasiones y juró que nunca más dejaría que su corazón la llevara por el mal camino. Pero cuando el capitán de barco Nathaniel Fury puso rumbo hacia ella, ni siquiera los recelos y temores de Megan pudieron detenerlo. La mujer práctica parecía destinada a ser arrastrada por el formidable encanto del marinero...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1996 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La isla del amor, n.º 51 - octubre 2017
Título original: Megan’s Mate
Publicada originalmente por Silhouette© Books
Este título fue publicado originalmente en español en 1997
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-9170-406-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Las Calhoun
Dedicatoria
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Epílogo
A Washington Romance,
mi otra familia.
N.R.
Uno
No le gustaba asumir riesgos. Siempre se aseguraba de pisar suelo firme antes de dar el siguiente paso. Era parte de su personalidad, al menos así había sido durante casi diez años. Se había entrenado para ser práctica, cautelosa. Megan O’Riley era una mujer que, por las noches, siempre se aseguraba de tener cerradas las puertas con llave.
Para el vuelo de Oklahoma a Maine, había preparado meticulosamente una bolsa de mano para ella y para su hijo, y había encargado que le enviaran el resto de sus pertenencias. Era una tontería, se decía, perder tiempo esperando en la cinta de recogida de equipajes.
El traslado al Este no respondía a un impulso. Llevaba seis meses pensando en ello. Era un viaje práctico y, al mismo tiempo, con cierta dosis de aventura, tanto para ella como para Kevin. La adaptación no podía ser muy difícil, pensó observando a su hijo, apoyado en la ventanilla, adormilado. Tenían familia en Bar Harbor y Kevin era presa de la excitación desde que le dijo que estaba pensando en trasladarse a vivir cerca de su tío y de sus medio hermanos. Y primos, pensó. Había cuatro nuevos miembros en la familia desde que estuvo en Maine por vez primera, hacía ya algunos años, para asistir a la boda de su hermano con Amanda Calhoun.
Observó dormir a su hijo, a su pequeño. Aunque ya no era tan pequeño, tenía casi nueve años. Sería bueno para él formar parte de una gran familia. Los Calhoun eran generosos con sus afectos, gracias a Dios.
Nunca olvidaría cómo Suzanna Calhoun Dumont, Bradford de segundas nupcias, la había recibido el año anterior. Había sido cálida y afectuosa, incluso sabiendo que había sido amante de su marido, Baxter Dumont, antes de su matrimonio, y que él le había dado un hijo.
Por supuesto, cuando se enamoró de Baxter, Megan ni siquiera conocía la existencia de Suzanna. Tenía sólo diecisiete años, era una joven ingenua, ansiosa por creer en promesas de amor eterno. No, no sabía que Bax estaba comprometido con Suzanna Calhoun.
Cuando nació su hijo, Baxter estaba en su luna de miel. Luego, nunca reconoció o vio al niño que ella le había dado.
Años después, cuando el destino unió al hermano de Megan, Sloan, con la hermana de Suzanna, Amanda, la historia salió a la luz.
Finalmente, gracias a las vueltas y los caprichos del destino, Megan y su hijo vivirían en la casa donde Suzanna y sus hermanas habían crecido. Kevin tendría una familia: un medio hermano, una media hermana, primos y un montón de tías y tíos, todos viviendo en la misma casa, y qué casa.
–Las Torres –musitó Megan. La gloriosa y antigua estructura de piedra a la que Kevin todavía seguía llamando «el castillo».
Se preguntó cómo sería vivir allí, trabajar allí.
La casa había sido remodelada, y el ala oeste era un especie de hotel balneario, el Refugio de Las Torres, de la cadena hotelera St. James, una idea de Trenton St. James III, que se había casado con la menor de las Calhoun, Catherine.
Hoteles St. James era conocida en el mundo entero por su calidad y su clase. La oferta de unirse a la empresa en calidad de administradora, después de mucha reflexión, era demasiado tentadora como para resistirse a ella.
Y se moría por ver a su hermano, Sloan, al resto de la familia y a la propia casa.
Se decía que era una tontería estarlo, pero aun así, estaba nerviosa. El traslado era un paso muy práctico y muy lógico. Su nuevo cargo satisfacía sus ambiciones y, aunque nunca había tenido problemas de dinero, el salario no era despreciable.
Y lo más importante de todo, podría pasar más tiempo con Kevin.
Cuando anunciaron la maniobra de aproximación al aeropuerto, Megan se inclinó a un lado y acarició a su hijo. Kevin abrió los ojos con gesto soñoliento.
–¿Ya hemos llegado?
–Casi. Pon recto el respaldo del asiento. Mira, se puede ver la bahía.
–Iremos a montar en barca, ¿verdad? –dijo Kevin. De haber estado completamente despierto tal vez habría pensado que era demasiado mayor para ponerse a dar saltos en el asiento, pero acababa de despertarse, de modo que saltó con excitación–. Y quiero ir a ver ballenas, y montar en el barco del nuevo padre de Alex.
A Megan la idea de montar en barco le dio náuseas, pero sonrió.
–Claro que sí.
–¿Vamos a vivir en el castillo? –dijo Kevin mirando a su madre.
Era un niño precioso, de cabello negro y rizado y piel dorada.
–Tú dormirás en la antigua habitación de Alex.
–Hay fantasmas –dijo el niño, sonriendo. Le faltaban algunos dientes.
–Eso dicen. Pero fantasmas buenos.
–Puede que no todos sean buenos –dijo Kevin; al menos, eso esperaba él–. Alex dice que hay muchos, y que algunas veces gritan y se quejan. El año pasado un hombre se cayó de la ventana de una de las torres y se rompió todos los huesos.
Megan se estremeció. Aquella historia era verdad. El collar y los pendientes de esmeraldas de Bianca Calhoun, descubiertos un año antes, habían dado lugar a más de una leyenda y habían ocasionado un robo y un asesinato.
–Pero ahora ya no hay peligro, Kevin, Las Torres es un sitio seguro.
–Ya.
Era un niño, y esperaba que, al menos, hubiera algo de peligro.
En el aeropuerto, otro niño no paraba de imaginar aventuras. Le daba la impresión de que llevaba horas esperando a su hermano. Su madre lo llevaba de la mano y él tomaba de la mano a su hermana Jenny, porque su madre le decía que era el mayor y tenía que cuidar de ella.
Su madre, además, sostenía al bebé en brazos, a su nuevo hermano. Alex estaba impaciente.
–¿Por qué tardan tanto?
–Porque se tarda mucho en salir del avión y llegar hasta la puerta.
–¿Por qué la llaman puerta si no es una puerta? –dijo Jenny.
–Creo que antes sí había puertas, así que las siguen llamando así.
Era la mejor explicación que se le ocurrió a Suzanna, después de lidiar durante media hora con tres niños impacientes.
El bebé hizo una mueca y sonrió.
–¡Mira, mamá! ¡Míralos! –exclamó Alex y salió corriendo hacia Kevin.
Su hermana Jenny fue detrás de él, y entre los dos atropellaron a unos cuantos pasajeros. Suzanna puso gesto de disculpa y saludó a Megan con la mano.
–¡Hola! –dijo Alex, que, siguiendo las instrucciones de su madre, tomó la pequeña maleta de Kevin–. Tengo que llevar tu equipaje porque vais a venir a nuestra casa.
Le molestó ver que, aunque su madre le decía a menudo que estaba muy alto para su edad, Kevin fuera todavía más alto.
–¿Todavía tienes el fuerte?
–Sí, en la casa grande. Y tengo uno nuevo en el chalé. Nosotros vivimos en el chalé.
–Con papá –intervino Jenny–. Tenemos nombres nuevos y todo. Puede arreglar todo lo que está roto y me ha hecho mi habitación.
–Tiene cortinas rosas –dijo Alex con un gesto de burla.
Sabiendo que había peligro de discusión, Suzanna separó a sus hijos.
–¿Qué tal el viaje? –dijo, y se inclinó para besar a Kevin y a Megan.
–Muy bien, gracias.
Megan seguía sin saber cómo responder al amable afecto de Suzanna. Le dieron ganas de gritar: «Me acosté con tu marido, ¿entiendes? Puede que entonces no fuera tu marido todavía y que yo no supiera que estaba comprometido contigo, pero los hechos son los hechos». Pero, en vez de eso, dijo:
–Aunque con algún retraso. Espero que no hayáis tenido que esperar mucho.
–Horas –dijo Alex.
–Media hora –lo corrigió Suzanna, riendo–. ¿No traéis más equipaje?
–Lo he mandado en un vuelo de carga. Por ahora no hay más que esto –dijo Megan dando unos golpecitos en su bolsa de viaje e, incapaz de resistirlo, tuvo que mirar al bebé de brillantes ojos que se agitaba en brazos de Suzanna. Era rosado y suave, con los ojos azules oscuros de los bebés y el pelo escaso, brillante y negro, y frotaba un puño cerrado contra la nariz.
–Oh, qué guapo es.
–Tiene tres semanas –dijo Alex, dándose importancia–. Se llama Christian.
–Era el nombre de mi bisabuelo –dijo Jenny–. Y también tenemos primos nuevos. Bianca, Coco, aunque la llamamos Delia, y Ethan.
–Todo el mundo tiene niños –dijo Alex con un gesto de autosuficiencia.
–Es guapo –dijo Kevin después de un largo examen del bebé–. ¿También es mi hermano?
–Claro –dijo Suzanna, adelantándose a la respuesta de Megan–. Me temo que ahora vas a tener una familia muy grande.
Kevin la miró con timidez y tocó la manita del bebé.
–No me importa.
Suzanna miró a Megan sonriendo.
–¿Quieres sostenerlo? –le dijo, refiriéndose al niño.
–Me encantaría –dijo Megan y tomó a Christian, mientras Suzanna sostenía su bolsa de viaje–. Dios mío, qué fácil es olvidar lo preciosos que son y lo bien que huelen. Y tú –dijo mirando a Suzanna según abandonaban la terminal del aeropuerto–, ¿cómo tienes tan buen aspecto si sólo han pasado tres semanas desde el parto?
–Oh, gracias, pero yo creo que estoy hecha un asco. ¡Alex, no corras!
–¡Ni tú, Kevin! ¿Cómo se ha tomado Sloan lo de ser padre? Cuánto sentí no poder venir cuando Mandy dio a luz, pero estaba vendiendo la casa y preparando el traslado y me era imposible.
–No te preocupes, es normal. Sloan es un padre estupendo. Les ha hecho una habitación de juegos a los niños, con columpios y muebles de plástico. La tienen llena de juguetes. Delia y Bianca se pasan las horas allí y, cuando C.C. y Trent vienen a la ciudad, Ethan también está allí.
–Es maravilloso que crezcan juntos –dijo Megan mirando a Kevin, Alex y Jenny, pensando en ellos y en los otros niños.
Suzanna la comprendía muy bien.
–Sí, así es. Me alegro de que estés aquí, Megan. Es como tener otra hermana –dijo, y observó que Megan cerraba los ojos, casi con pesadumbre, de modo que cambió de tema–. Qué alivio que a partir de ahora lleves tú la contabilidad.
–Estoy deseando empezar a trabajar.
Suzanna se detuvo junto a una pequeña furgoneta y la abrió.
–Adentro –les dijo a los niños y puso a Christian, que seguía en brazos de Megan, en su asiento–. Espero que sigas diciendo lo mismo después de revisar los libros, me temo que Holt es un administrador desastroso, y Nathaniel…
–Ah, es verdad, Holt tiene un compañero. ¿Qué me dijo Sloan, que es un viejo amigo?
–Holt y Nathaniel crecieron juntos en la isla. Nathaniel volvió hace unos meses. Estaba en la marina mercante. Bueno, ya está, cariño –dijo Suzanna, besó al niño y miró de reojo al resto, para asegurarse de que se habían puesto el cinturón de seguridad. Cerró la puerta lateral de la furgoneta y se sentó al volante–. Es todo un personaje –concluyó dirigiéndose a Megan–. Te va a encantar.
El personaje en cuestión estaba terminando la comida, compuesta de pollo frito, ensalada de patatas y tarta de limón. Con un suspiro de satisfacción, se levantó de la mesa y dirigió a su anfitriona una mirada seductora.
–¿Qué tengo que hacer para que te cases conmigo?
La mujer se rió e hizo un gesto con la mano.
–Eres un bromista, Nate.
–¿Quién está bromeando? –dijo Nathaniel levantándose y besando a la mujer en la mano. Siempre olía a mujer: un olor dulce, seductor, espléndido. Sonrió y la besó en la muñeca–. Sabes que estoy loco por ti, Coco.
Cordelia Calhoun McPike volvió a reírse y le dio unos golpecitos en la mejilla.
–Lo que te gusta es la comida que te preparo.
–Eso también –dijo Nathaniel, sonriendo.
Coco se apartó de él y fue a servirle un café. Era toda una mujer, pensó Nathaniel. Alta, con personalidad, encantadora. Nathaniel se asombraba de que ningún hombre hubiera atrapado todavía a la viuda McPike.
–¿Con quién tengo que competir esta semana?
–Ahora que el hotel ha vuelto a abrir, no tengo tiempo para romances.
Coco estaba satisfecha con la vida que llevaba. Todas sus queridas sobrinas estaban felizmente casadas y, además, dirigía la cocina del Refugio de Las Torres. Le dio a Nathaniel café y, al ver que se fijaba en una tarta casera, le cortó un trozo.
–Me has leído el pensamiento.
Coco suspiró. No había nada que le gustara más que ver a un hombre disfrutando de su comida.
La vuelta de Nathaniel Fury a la ciudad no le pasó desapercibida a nadie, y menos a Coco. ¿Cómo iba a pasar desapercibido un hombre alto, moreno, apuesto, con ojos grises y mirada profunda, que, además, poseía un considerable encanto?
Llevaba camiseta y vaqueros negros, que destacaban su cuerpo atlético y musculoso, de hombros anchos.
Luego, estaba aquella aura de misterio y exotismo. Un exotismo que no se debía a su aspecto, sino más bien a una cuestión de presencia, adquirida en los años que había pasado en el extranjero.
«Si fuera veinte años más joven…», pensó Coco. «Aunque sólo fueran diez», se corrigió, mesando su cabello castaño.
Pero no lo era, de modo que había dado a Nathaniel el lugar en su corazón del hijo que nunca había tenido, y estaba decidida a encontrar la mujer más adecuada para él y ayudarlo a que fuera feliz. Igual que había hecho con sus preciosas sobrinas.
Tenía la impresión de que había sido ella la que había facilitado personalmente los romances de sus niñas, y confiaba en hacer lo mismo por Nathaniel.
–Anoche te hice la carta astral –dijo, y comprobó el estofado de pollo que preparaba para la cena.
–¿Ah, sí? –dijo Nathaniel, tomando otro bocado de tarta. Dios, aquella mujer sabía cocinar.
–Estás entrando en una nueva fase de tu vida, Nate.
Había visto demasiado mundo para despreciar totalmente la astrología, o cualquier otra cosa. De modo que sonrió.
–Creo que has dado en el blanco, Coco. Quiero montar un negocio y construir una casa.
–No, no, esta fase es más personal –dijo Coco, frunciendo el ceño–. Tiene que ver con Venus.
Nathaniel sonrió.
–De modo que al final te vas a casar conmigo.
Coco lo señaló con el dedo.
–Antes de que acabe el verano –dijo–, vas a pedirle a alguien que se case contigo, pero en serio. Te veo enamorándote dos veces, aunque no estoy segura de qué significa eso –dijo Coco, y reflexionó unos instantes–. Nada decía que pudieras elegir, aunque había muchas interferencias, y puede que algún peligro.
–Enamorarse de dos mujeres sólo puede traer problemas –dijo Nathaniel, que, por otro lado, estaba contento de no tener ninguna relación en aquellos momentos. Las mujeres, sencillamente, siempre querían que el hombre con el que se relacionaban cumpliera con sus expectativas, pero él, por su parte, sólo aspiraba a satisfacer las suyas–. Además, yo estoy enamorado de ti… –dijo y se acercó a Coco para besarla en la mejilla.
El huracán se levantó sin aviso. La puerta de la cocina se abrió de repente y tres torbellinos chillones se precipitaron por ella.
–¡Tía Coco! ¡Ya han llegado!
–Oh, Dios mío –dijo Coco, apoyando una mano sobre su corazón–. Qué susto, Alex, me has quitado un año de vida –dijo, pero sonrió y miró al chico que entró con su sobrino nieto–. ¿Eres Kevin? ¡Has crecido muchísimo! ¿No vas a darle un beso a la tía Coco?
–Sí, señora –dijo Kevin, acercándose a ella con gesto inseguro. Y se vio envuelto por el suave olor de Coco, que lo apretó contra sus suaves pechos y lo tranquilizó.
–Me alegro de que estéis aquí –dijo Coco, con lágrimas en los ojos. Era muy sentimental–. Ahora toda la familia está reunida. Kevin, éste es el señor Fury. Nathaniel, mi sobrino nieto.
Nathaniel conocía la historia, sabía que el crápula de Baxter Dumont había dejado embarazada a una cría poco antes de casarse con Suzanna. El niño se lo quedó mirando; estaba nervioso, pero tenía aplomo. Nathaniel se dio cuenta de que sabía la historia o, al menos, parte de ella.
–Bienvenido a Bar Harbor, chico –dijo extendiendo la mano. Kevin se la estrechó educadamente.
–Nate lleva la tienda de barcos con mi padre –dijo Alex, a quien la expresión «mi padre» aún le resultaba demasiado nueva–. Kevin quiere ver ballenas –le dijo a Nathaniel–. Viene de Oklahoma y allí no hay. Ni siquiera tienen agua en Oklahoma.
–Alguna sí que tenemos –dijo Kevin–. Y tenemos vaqueros. Aquí no hay vaqueros.
–Yo tengo un traje de vaquero –intervino Jenny.
–No es de vaquero, es de vaquera –la corrigió Alex–. Porque eres una niña.
–No.
–Sí.
Jenny hizo un puchero.
–No.
–Bueno, ya veo que por aquí todo sigue igual –dijo Suzanna, apareciendo en la puerta en aquellos instantes–. Hola, Nate, no esperaba verte aquí.
–He tenido suerte –dijo Nathaniel, rodeando a Coco por los hombros–. He podido pasar una hora con mi mujer.
–¿Otra vez ligando con la tía Coco? –dijo Suzanna, pero se dio cuenta de que la mirada de Nathaniel había cambiado, y recordó que era la misma que tenía la primera vez que ellos se vieron. Una mirada incisiva, muy observadora. Tomó a Megan del brazo–. Megan O’Riley, Nathaniel Fury, el socio de Holt… y la última conquista de la tía Coco.
–Encantada –dijo Megan.
Estaba cansada, tenía que estarlo para que aquella mirada, firme y clara, la conmoviera tanto. Dejó de prestar atención a Nathaniel, tal vez demasiado bruscamente para las reglas de buena educación, y sonrió a Coco.
–No has cambiado nada.
–Y eso que estoy con el delantal –dijo Coco, abrazándola con fuerza–. Voy a prepararos algo, tenéis que estar cansados después del viaje.
–Un poco.
–Hemos subido el equipaje y dejado a Christian en la cuna.
Mientras Suzanna sentaba a los niños a la mesa, sin dejar de charlar, Nathaniel se fijó en Megan O’Riley.
Era agradable como la brisa del Atlántico, decidió. Estaba algo nerviosa y agotada, pero sin querer demostrarlo, pensó. Su piel color melocotón y su cabello largo y rubio formaban una atractiva combinación.
Nathaniel solía preferir mujeres morenas y seductoras, pero aquella mujer era especial. Tenía los ojos azules, del color del mar en calma al atardecer, y la boca firme, aunque se suavizaba hermosamente cuando sonreía a su hijo.
Tal vez estaba excesivamente delgada, pensó terminando el café. La comida de Coco la ayudaría en ese sentido. O, tal vez, pareciera tan delgada por la chaqueta y los pantalones de pinzas que llevaba.
Consciente de que Nathaniel la estaba observando, Megan trató de no perder el hilo de la conversación con Coco. Estaba acostumbrada a las miradas de los hombres cuando era joven y soltera, pero había acabado embarazada por el marido de otra mujer.
Sabía cómo reaccionaban muchos hombres al saber que era madre soltera, pensando que era una mujer fácil. Pero también sabía cómo hacerlos cambiar de opinión.
Sostuvo la mirada de Nathaniel, con frialdad, pero él no apartó la suya, como hacían la mayoría, sino que continuó mirándola sin parpadear. Ella acabó por apretar los dientes.
«Bien», pensó él, «tiene agallas». Sonrió, levantó la taza de café en un brindis silencioso y miró a Coco.
–Tengo que irme, tengo una visita. Gracias por la comida, Coco.
–No te olvides, la cena es a las ocho. Con toda la familia.
Nathaniel miró a Megan.
–No me la perderé.
–Más te vale –dijo Coco, consultando el reloj y cerrando los ojos–. ¿Dónde estará ese hombre? Otra vez llega tarde.
–¿El holandés?
–¿Quién si no? Le he mandado al carnicero hace dos horas.
Nathaniel se encogió de hombros. Su compañero de barco y nuevo asistente de Las Torres se regía según su propio horario.
–Si lo veo en el muelle, le diré que venga.
–Dame un beso de despedida –dijo Jenny, encantada cuando Nathaniel la tomó en brazos.
–Eres la vaquera más guapa de la isla –le dijo este al oído.
Al volver al suelo, Jenny miró a su hermano con un gesto de burla.
–Y tú –le dijo Nathaniel a Kevin–, vete pensando cuándo quieres que te dé un paseo en barca –dijo–. Encantado de conocerla, señora O’Riley.
–Nate es marinero –dijo Jenny, dándose importancia, una vez que Nathaniel había abandonado la habitación–. Ha estado en todo el mundo y ha sido muchas cosas.
Megan no tenía la menor duda.
Muchas cosas habían cambiado en Las Torres, aunque las habitaciones de la familia, en las dos primeras plantas, y el ala este, permanecían igual. Trent St. James, junto con el hermano de Megan, Sloan, que era arquitecto, había concentrado su tiempo y sus esfuerzos en las diez suites del ala oeste, el nuevo restaurante y la torre oeste. Toda esa zona comprendía el hotel.
Después de una rápida visita, Megan se dio cuenta de que el esfuerzo de remodelación y construcción había merecido la pena.
El diseño de Sloan era acorde con la estructura original, semejante a una fortaleza, conservando las estancias de altos techos, escaleras circulares y chimeneas, que funcionaban perfectamente. Además, había conservado los ventanales que daban acceso a las terrazas y los balcones.
El vestíbulo era suntuoso, lleno de antigüedades y diseñado con multitud de acogedores rincones que invitaban al recogimiento de los huéspedes cuando llovía o hacía viento. La vista de la bahía y las colinas o de los fabulosos jardines de Suzanna era espectacular.
Amanda, que, como directora, acompañó a Megan en la visita del hotel, le dijo que cada habitación era única, amueblada con las antigüedades y obras de arte que quedaron después de que la mayoría se vendieran para financiar la reforma.
Algunas suites tenían dos niveles conectados por una escalera art decó, otras tenían las paredes enteladas o forradas de madera. También había tapices o alfombras persas, y en todas las habitaciones flotaba la leyenda de las esmeraldas de los Calhoun y de la mujer que las había portado.
Las propias joyas, descubiertas después de una búsqueda difícil y peligrosa, algunos decían que con la ayuda de los espíritus de Bianca Calhoun y Christian Bradford, el artista que la amó, estaban expuestas en una urna de cristal en el vestíbulo. Sobre la misma, había un retrato de Bianca, pintado por Bradford ochenta años atrás.
–Son realmente preciosas –susurró Megan–. Asombrosas.
Las esmeraldas, engarzadas con diamantes, despedían un fulgor verde tan intenso que casi parecía que tuvieran vida.
–Algunas veces me paro y me quedo mirándolas –admitió Amanda–, y recuerdo lo que costó encontrarlas. Cómo trató Bianca de utilizarlas para huir con Christian. Supongo que tendría que ponerme triste, pero al tenerlas aquí, bajo su retrato, me parece que se ha cumplido una especie de justicia.
–Así es –dijo Megan, apreciando el brillo de las joyas, incluso a través del cristal de la urna–. Pero, tenerlas aquí, ¿no es un poco arriesgado?
–Holt se ocupa de la seguridad. Con un ex policía en la familia da la impresión de que se han cuidado todos los detalles. El cristal es a prueba de balas –dijo Amanda, dando unos golpecitos sobre la urna–. Y está conectado con una alarma –dijo, y consultó el reloj, comprobando que tenía unos quince minutos antes de volver a sus deberes de dirección–. Espero que te gusten las habitaciones donde os hemos puesto. Todavía no hemos acabado de reformar la zona familiar.
–Están muy bien –dijo Megan. Lo cierto era que le relajaba ver alguna grieta en el yeso, el lugar era así menos intimidatorio–. Para Kevin es un paraíso. Está fuera jugando con el cachorro, con Alex y Jenny.
–Sí, la verdad es que es para estar orgulloso de Sadie, la perra de Holt. ¡Ocho cachorros!
–Como ha dicho Alex, todo el mundo tiene hijos en esta casa. A propósito, tu hija Delia es preciosa.
–Sí, ¿verdad? –dijo Amanda con orgullo materno–. No puedo creer que haya crecido tanto. Tendrías que haber estado aquí hace seis meses. Estábamos todas así –dijo haciendo un gesto para indicar la barriga hinchada del embarazo–. Los hombres no dejaban de pavonearse. Hicieron apuestas para ver quién daba a luz antes, si Lilah o yo. Me ganó por dos días –dijo Amanda, que había apostado veinte dólares a que ella misma daba a luz antes–. Es la primera vez que la veo darse prisa para hacer algo.
–Bianca también está preciosa. Cuando entré en su habitación estaba llorando, reclamando atención. Costó mucho que se callara.
–La señora Billows puede con todo –Amanda asintió, pensando en la niñera.
–Me refería a Max –dijo Megan sonriendo al recordar al padre de Bianca, que llegó corriendo, abandonando su nueva novela en la máquina de escribir para atender a su hija, que no paraba de llorar.
–Es tan tierno…
–¿Quién es tierno? –dijo Sloan, entrando en la sala y dando un abrazo a su hermana.
–Tú, no, O’Riley –murmuró Amanda, observando la cálida expresión de su marido al apretar la mejilla contra la de Megan.
–¡Estás aquí! –exclamó él, tomando a su hermana en brazos y levantándola en el aire–. Me alegro mucho, Meg.
–Yo también –dijo Megan, mirándolo con ternura–. ¿Qué tal, papaíto?
Sloan se echó a reír y la dejó en el suelo.
–¿Ya la has visto? –preguntó.
Megan fingió ignorancia.
–¿A quién?
–A mi hija, a Delia.
–Ah, a Delia –dijo Megan, encogiéndose de hombros, sonriendo, y luego besó a Sloan en la boca–. No sólo la he visto, la he tenido en brazos, la he olido, y he decidido que voy a mimarla todo lo que pueda. Es preciosa, Sloan. Como Amanda.
–Sí, igual –dijo Sloan, besando a su esposa–. Sólo que ha heredado mi barbilla.
–Qué va, es la barbilla de los Calhoun –dijo Amanda.
–No, es la barbilla de los O’Riley. Y hablando de los O’Riley –prosiguió Sloan–, ¿dónde está Kevin?
–Fuera. Debería ir a buscarlo, todavía no hemos deshecho el equipaje.
–Vamos contigo –dijo Sloan.
–Ve tú, yo tengo que volver al trabajo –dijo Amanda, y como si alguien hubiera oído sus palabras, oyó que sonaba el teléfono de su despacho–. Se acabó el descanso. Nos vemos en la cena, Megan –dijo, y besó a Sloan–. Tú y yo nos vemos antes, O’Riley.
–Hum… –dijo Sloan con un suspiro de satisfacción y observó alejarse a su mujer–. Me encanta cómo camina.
–La miras igual que hace un año, en la boda –dijo Megan y tomó la mano de su hermano a medida que abandonaban el vestíbulo y se dirigían a la terraza–. Es bonito.
–Ella es… –dijo Sloan, y buscó la palabra apropiada– lo es todo. Me gustaría que fueras tan feliz como yo, Megan.
–Soy feliz –dijo Megan y la brisa meció sus cabellos. Hasta ellos llegó el sonido de la risa de los niños–. Oír a los niños me hace feliz. Y estar aquí –dijo.
Descendieron a una terraza de un nivel más bajo y se dirigieron al ala oeste.
–Tengo que admitir que estoy un poco nerviosa. Es un gran paso –Megan vio a su hijo jugar en lo alto de un fuerte, levantando los brazos en señal de victoria–. Pero es bueno para Kevin.
–¿Y para ti?
–Y para mí –admitió, apoyándose en su hermano–. Voy a echar de menos a mamá y a papá, pero dicen que con los dos aquí tienen el doble de razones para visitarnos –dijo apartándose el flequillo de la cara.
Kevin luchaba, desde el interior del fuerte, por rechazar el ataque de Alex y Jenny.
–Necesitaba conocer al resto de la familia, y yo… necesitaba un cambio –explicó Megan, y miró a su hermano–. He hablado con Amanda.
–Y te ha dicho que hasta dentro de una semana no puedes empezar a trabajar.
–Algo así.
–En la última reunión familiar decidimos que había que dejarte una semana para que te acomodaras antes de empezar.
–No me hace falta una semana. Sólo…
–Lo sé, lo sé, pero las órdenes son que te tomes una semana libre.
–¿Y quién da las órdenes aquí?
–Todo el mundo –dijo Sloan, sonriendo–. Así es más interesante.
Megan miró hacia el mar con gesto pensativo. El cielo estaba claro como un cristal y la brisa era cálida. El verano estaba cerca. Desde allí, se veía un archipiélago de pequeñas islas con nitidez.
«Un mundo distinto a los prados y las llanuras de casa», pensó. Una vida distinta, quizá, para ella y para su hijo.
Una semana. Para relajarse, explorar, para ir de excursión con Kevin. Sí, era tentador. Pero poco responsable.
–Quiero asumir mi responsabilidad cuanto antes.
–Ya lo harás, créeme –dijo Sloan, y miró hacia el mar al oír la sirena de una embarcación–. Holt y Nate –señaló el barco de pasajeros que surcaba el agua frente a ellos–. El Mariner. Lleva a los turistas a ver ballenas.
En aquellos momentos, los tres niños estaban en el interior del fuerte. Cuando la sirena sonó por segunda vez, lanzaron una exclamación de alegría.
–En la cena conocerás a Nate –dijo Sloan.
–Ya lo conozco.
–¿Mientras comía con Coco?
–Sí.
–Le encanta comer, es un tragón –dijo Sloan con una sonrisa–. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
–No mucho –masculló Megan–. Me parece un poco rudo.
–Ya te acostumbrarás a él. Es uno más de la familia.
Megan murmuró algo. Tal vez fuera cierto, pero no formaba parte de la suya.
Dos
Por lo que a Coco concernía, Niels Van Horne era un hombre muy desagradable. No aceptaba críticas constructivas, ni la más sutil de las sugerencias para mejorar. Ella trataba de ser cortés, puesto que aquel hombre era miembro del personal de Las Torres y viejo amigo de Nathaniel.
Pero era igual que una piedra en el zapato.
En primer lugar, era demasiado corpulento. La cocina del hotel estaba primorosamente diseñada y bien organizada. Sloan y ella habían trabajado juntos en el diseño, de modo que el producto final cumpliera con sus deseos. Adoraba la gran cocina, los hornos, los estantes de acero inoxidable y el lavavajillas, completamente silencioso. Le encantaba el olor de los platos cocinados, el zumbido de los ventiladores, el brillo del suelo de baldosas.
Y allí estaba Van Horne, o El Holandés, como solían llamarlo, igual que un elefante en una cacharrería, con unos hombros tan anchos como un coche y los brazos llenos de tatuajes. Se negaba a vestir el delantal blanco y prefería llevar una camisa remangada y unos vaqueros mugrientos, sujetos a la cintura con una cuerda.
Llevaba el pelo largo, atado en una coleta. Su rostro era redondo y grandón, normalmente enfurruñado, por lo que sus ojos verdes estaban rodeados de arrugas. Tenía la nariz, que se había roto en varias disputas de las que parecía muy orgulloso, aplastada y torcida, y la piel oscura y tan curtida como una vieja silla de montar.
En cuanto a su lenguaje… Coco no se consideraba una mojigata, pero, después de todo, era una dama.
A pesar de todo, aquel hombre sabía cocinar.
Mientras El Holandés preparaba los hornos, ella supervisaba los menús. La especialidad de aquella noche era el estofado de pollo al estilo de Nueva Inglaterra y trucha rellena a la francesa. Todo parecía en orden.





























