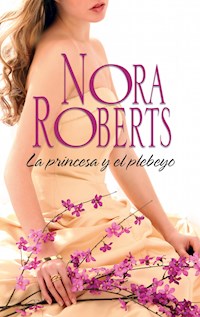
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
La princesa y el plebeyo Nora Roberts Después de haber sido secuestrada, la princesa Gabriella sufría de amnesia; pero en los brazos de Reeve MacGee, un guapísimo guardaespaldas, iba a descubrir una pasión inimaginable e inolvidable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1986 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La princesa y el plebeyo, n.º 3 - junio 2017
Título original: Affaire Royale
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción,
total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de
Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises
Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-145-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Prólogo
Había olvidado por qué corría. Solo sabía que no podía detenerse. Si lo hacía, perdería aquella carrera en la que solo había dos puestos. Primero y último.
Distancia. Su instinto le decía que siguiera corriendo, que pusiera distancia entre ella y… el lugar del que procedía.
Estaba empapada, pues arreciaba la lluvia, pero ya no se sobresaltaba al oír el estallido del trueno. El destello del relámpago no la hacía temblar. No era la oscuridad lo que le asustaba. Hacía tiempo que ya no temía cosas tan simples como la extensión de la oscuridad o la violencia de la tormenta. Ya no recordaba qué era lo que temía; solo sabía que tenía miedo. El miedo, la única emoción que comprendía, había arraigado y se agitaba dentro de ella como si no conociera otra cosa. Bastaba para mantenerla en pie, dando tumbos por la cuneta, a pesar de que el cuerpo le pedía a gritos que se tumbara en un lugar resguardado y seco.
No sabía dónde estaba. Ni de dónde venía. No recordaba los altos árboles que agitaba el viento.
Ni el violento batir del mar cercano, ni el olor de las flores mojadas que pisoteaba al correr por la cuneta de aquella carretera desconocida significaban nada para ella.
Iba llorando sin darse cuenta. Los sollozos la hacían zozobrar, soltaban las amarras de su miedo redoblándolo hasta que se apoderaba completamente de ella, en ausencia de todo lo demás. Tenía la mente nublada, las piernas temblorosas. Sería tan fácil acurrucarse sin más bajo uno de aquellos árboles y abandonarse… Pero algo la impulsaba hacia delante. No era solo el miedo, ni tampoco el aturdimiento. Era su fortaleza, una fortaleza que nadie habría adivinado al verla, que ni siquiera ella reconocía, lo que la mantenía en pie más allá de su capacidad de resistencia. No volvería al lugar de donde había salido, de modo que solo podía hacer una cosa: seguir hacia delante.
No le importaba cuánto tiempo llevaba huyendo. No sabía si había recorrido un kilómetro o diez. Tenía los ojos cegados por la lluvia y por las lágrimas. Los faros la iluminaron antes de que pudiera verlos.
Se quedó quieta, aterrorizada como un conejillo sorprendido entre las matas. La habían encontrado. La habían perseguido. El claxon sonó, los neumáticos chirriaron. Rindiéndose al fin, se desplomó inconsciente sobre el asfalto.
Capítulo 1
—Ya vuelve en sí.
—Gracias a Dios.
—Señor, tiene que apartarse un momento y dejar que la examine. Puede que vuelva a desmayarse.
Más allá de la bruma en la que estaba inmersa, ella oía voces. Voces huecas, distantes. El miedo volvió a agitarse en su interior. A pesar de su estado semiinconsciente, contuvo la respiración. No había conseguido escapar. Pero no les dejaría ver su miedo. Se lo prometió a sí misma. A medida que emergía a la superficie, iba cerrando los puños con fuerza. Notar los dedos contra las palmas le daba cierta sensación de seguridad, cierta percepción de sí misma.
Abrió lentamente los ojos. Su visión se emborronó, se nubló, y luego, poco a poco, fue despejándose. Y, al ver el rostro inclinado sobre ella, también se despejó su miedo.
Aquel rostro no le resultaba familiar. No pertenecía a ninguno de ellos. De lo contrario, ¿no lo habría reconocido? Dudó un instante, pero se mantuvo muy quieta. Aquel era un rostro agradable, un rostro redondeado, con una hermosa barba blanca y rizada que contrastaba vivamente con la pulida cabeza calva. Sus ojos eran sagaces, cansados pero amables.
Cuando el hombre la tomó de la mano, ella no se resistió.
—Querida —dijo él con voz grave y aterciopelada, acariciándole suavemente los nudillos hasta que sus dedos se relajaron—. Ya estás a salvo.
Sintió que le tomaba el pulso, pero no apartó la mirada de sus ojos. A salvo. Todavía recelosa, dejó que su mirada se apartara de él, errabunda. Un hospital. Comprendió enseguida que estaba en un hospital, pese a que la habitación era bastante amplia y hasta elegante. Había un olor penetrante a flores y a desinfectante. Entonces vio al hombre que aguardaba de pie, a un lado.
Tenía un porte marcial, envarado, e iba impecablemente vestido. Su pelo, salpicado de canas, era sin embargo muy negro y abundante. Su rostro era fino, hermoso, aristocrático. Un rostro severo, pensó ella, pero pálido, muy pálido comparado con las sombras que se extendían bajo sus ojos. A pesar de su apostura y de su atuendo, parecía llevar muchos días sin dormir.
—Querida mía —dijo aquel hombre con voz trémula, tomándola de la mano y llevándosela a los labios. Bajo sus palabras se adivinaban las lágrimas y a ella le pareció notar que, aunque fuerte y firme, aquella mano temblaba levemente—. Ya estás con nosotros, cariño mío. Ya estás con nosotros.
Ella no apartó la mano. Se lo impidió la compasión. Mientras aquel hombre le apretaba suavemente la mano, ella escudriñó su rostro por segunda vez.
—¿Quién eres?
Él alzó la cabeza bruscamente. Sus ojos lacrimosos la miraron con fijeza.
—¿Quién…?
—Estás muy débil —ella vio que el médico apartaba suavemente a aquel hombre, apoyándole una mano sobre el hombro, y no supo si era para reconfortarlo o para contenerlo—. Has sufrido mucho. Es natural que al principio estés un poco confusa.
Tumbada de espaldas, ella notó que el doctor le hacía una seña al otro hombre. Sintió un agudo malestar en el estómago. Estaba seca y ya no tenía frío, se dijo. Estaba seca, caliente y vacía. Tenía un cuerpo, y su cuerpo estaba cansado. Pero por dentro estaba vacío. Su voz sonó extrañamente fuerte cuando habló de nuevo. Los dos hombres parecieron sobresaltarse al oírla.
—No sé dónde estoy —bajo la mano del doctor, su pulso se aceleró un instante y luego se aquietó—. No sé quién soy.
—Has sufrido mucho, querida mía —el médico hablaba pausadamente, pero su cerebro funcionaba a toda velocidad. Especialistas, pensaba. Si, al cabo de veinticuatro horas, no había recobrado la memoria, habría que recurrir a los mejores.
—¿No recuerdas nada? —al oírla, el otro hombre se había puesto rígido. Ahora la miraba fijamente, con su porte marcial y sus ojos sedientos de sueño.
Aturdida, procurando refrenar su miedo, ella trató de incorporarse, pero el doctor murmuró algo y la hizo recostarse de nuevo sobre las almohadas. Recordaba la carrera, la tormenta, la oscuridad. Las luces frente a ella. Cerró los ojos con fuerza y trató de recobrar el dominio sobre sí misma, sin saber por qué hacerlo le parecía tan importante. Cuando volvió a abrir los ojos, su voz resonó con fuerza, aunque extrañamente hueca.
—No sé quién soy. Que alguien me lo diga.
—Cuando hayas descansado un poco —empezó a decir el doctor. Pero el otro hombre cortó sus palabras con una sola mirada. Y ella notó al instante que aquella mirada era a un tiempo arrogante y expeditiva.
—Eres mi hija —dijo y, tomándola otra vez de la mano, se la apretó con firmeza. Su ligero temblor había cesado—. Eres Su Alteza Serenísima la princesa Gabriella de Cordina.
¿Pesadilla o cuento de hadas?, se preguntó ella, observando a aquel hombre. ¿Su padre? ¿Su Alteza Serenísima? ¿Cordina? Le pareció recordar aquel nombre y se aferró a él. Pero ¿qué eran todas esas pamplinas de altezas y princesas? Quiso desestimar de un plumazo aquella idea, pero no por ello dejó de escrutar la cara del hombre. No, aquel hombre no mentía. Su rostro permanecía inmutable, pero sus ojos cargados de emoción parecían arrastrarla hacia ellos aun cuando no lograba reconocerlos.
—Si yo soy una princesa —empezó, y su tono seco y receloso provocó un fugaz estremecimiento de emoción en la cara del hombre. ¿Era de alegría?, se preguntó ella—, ¿significa eso que tú eres un rey?
Él estuvo a punto de sonreír. El trauma podía haber empañado su memoria, pero seguía siendo su Brie.
—Cordina es un principado. Yo soy el príncipe Armand. Tú eres mi hija mayor. Tienes dos hermanos: Alexander y Bennett.
Padre y hermanos. Familia, raíces. En su interior no se agitó ningún recuerdo.
—¿Y mi madre?
Esa vez, percibió claramente la expresión de aquel rostro. Era de dolor.
—Murió cuando tenías veinte años. Desde entonces, tú has sido oficialmente la primera dama. Desempeñas los deberes de tu madre, además de los tuyos propios. Brie —su voz, hasta entonces formal y desapasionada, se hizo más suave—. Te llamamos «Brie» —le alzó la mano para que viera la sortija de zafiros y diamantes que relucía en su mano derecha—. Yo te regalé este anillo cuando cumpliste veintiún años. De eso hace ya casi cuatro.
Ella miró la sortija y la mano fuerte y hermosa que sujetaba la suya. No recordaba nada. Pero se sentía… a salvo. Alzó los ojos de nuevo y logró esbozar una media sonrisa.
—Tiene un gusto excelente, Majestad.
Él sonrió y, sin embargo, ella tuvo la impresión de que estaba a punto de echarse a llorar. Igual que ella.
—Por favor… —empezó a decir—. Estoy muy cansada.
—Sí, desde luego —el doctor le dio una palmadita en la mano, como, aunque ella no lo recordara, había hecho desde el día de su nacimiento—. Por ahora, el descanso es la mejor medicina.
El príncipe Armand soltó de mala gana la mano de su hija.
—Estaré muy cerca.
Ella sintió que empezaban a flaquearle las fuerzas.
—Gracias —oyó que la puerta se cerraba tras aquel hombre, pero notó que el médico parecía indeciso—. ¿De veras soy quien dice?
—Nadie lo sabe mejor que yo —le acarició la mejilla, más por afecto que por comprobar su temperatura—. Yo la traje al mundo. En julio hará veinticinco años. Ahora, procure descansar, Alteza. Procure descansar.
El príncipe Armand recorrió el pasillo con paso rápido y firme. Un miembro de la Guardia Real iba tras él, a dos pasos de distancia. Pero el príncipe deseaba estar solo. Dios, cuánto deseaba pasar cinco minutos a solas en una habitación cerrada. Así podría disipar en parte la crispación, la emoción que se había apoderado de él. Ahora que por fin la había recuperado, ella lo miraba como si fuera un perfecto desconocido.
Cuando supiera quién la había… Armand ahuyentó aquella idea. Eso tendría que esperar. Se lo prometió a sí mismo.
En la espaciosa sala de espera, inundada de sol, había otros tres guardias reales y varios miembros del cuerpo de policía de Cordina. Su hijo y heredero, Alexander, paseaba de un lado a otro, fumando. Alexander tenía la tez morena, los rasgos refinados y la apostura marcial de su padre. En cambio, no poseía la perfecta contención de su carácter. Era como un volcán, pensó Armand mirando al príncipe de veintitrés años, como un volcán que bullía y burbujeaba sin llegar a entrar en erupción.
Recostado en un mullido sofá de color rosa se encontraba Bennett. A sus veinte años, Bennett amenazaba con convertirse en el príncipe donjuán del momento. Aunque también su tez era morena, su rostro reflejaba la sobrecogedora belleza del de su madre. Era a menudo atrevido, e indiscreto con excesiva frecuencia, pero poseía una compasión y una bondad irreductibles que le granjeaban el afecto de su pueblo y el de la prensa. Y el de todas las mujeres de Europa, pensó Armand con sorna.
Junto a Bennett se encontraba el norteamericano al que Armand había hecho llamar. Los dos príncipes estaban tan enfrascados en sus pensamientos que ni siquiera notaron que su padre había entrado en la habitación. Pero al estadounidense nada le pasaba desapercibido. Por eso Armand había enviado en su busca.
Reeve MacGee permaneció un momento sentado en silencio, observando al príncipe que acababa de entrar en escena. Parecía sobrellevarlo bien, pensó. Pero, claro, qué otra cosa podía esperarse. Reeve solo había visto al gobernante de Cordina un par de veces, pero su padre había estudiado con él en Oxford, donde ambos establecieron una amistad basada en el respeto mutuo que se había prolongado a pesar de la distancia y de los muchos años transcurridos desde entonces.
Armand se había convertido en el gobernante de un pequeño y hermoso país abrazado por el Mediterráneo. El padre de Reeve se había dedicado a la carrera diplomática. Por su parte, Reeve, pese a haberse educado entre la política y el protocolo, había elegido una profesión mucho menos notoria. La de agente secreto de la policía.
Después de diez años de tratar con la porción menos exquisita de la capital de la nación, Reeve había renunciado a su placa para fundar su propio negocio. En cierto momento, se había hartado de seguir las normas establecidas por otros. Las suyas eran a menudo más severas, más inflexibles, pero eran, a fin de cuentas, las suyas. Durante sus años de servicio en la brigada de homicidios y después en la de servicios especiales, había aprendido a confiar antes que nada en su instinto.
Había nacido rico. Y había acrecentado su fortuna gracias a su talento. En otro tiempo había considerado su profesión como un medio de ganarse la vida y, al mismo tiempo, de divertirse. Pero ya no trabajaba por dinero. Aceptaba pocos trabajos; solo los más selectos. Si, y solo si, algo lo intrigaba, aceptaba al cliente y la responsabilidad del caso. De cara a la galería, y a menudo también para sus adentros, era tan solo un granjero. Un granjero novato. Aún no hacía un año que se había comprado una granja pensando, soñando tal vez, en retirarse a ella algún día. Era para él una salida. Diez años enfrentándose día a día al bien y al mal, a la ley y al desorden, habían sido más que suficientes.
Había abandonado el servicio público convencido de haber cumplido con su deber. Un detective privado podía elegir a sus clientes. Podía trabajar a su aire, fijar su salario. Si algún caso entrañaba peligro, podía solucionarlo a su manera. Sin embargo, durante el año anterior había aceptado cada vez menos encargos. Estaba retirándose poco a poco. Si tenía escrúpulos de conciencia, nadie más que él lo sabía. La granja era su oportunidad de cambiar de vida. Se había prometido a sí mismo que, algún día, aquella granja constituiría su vida entera. Pero había pospuesto hasta la primavera siguiente su primera tentativa para acudir a la llamada de Armand.
En realidad, tenía más aspecto de soldado que de granjero. Cuando, al ver entrar a Armand, se levantó de su asiento, su figura alta y corpulenta se movió sutilmente, músculo a músculo. Llevaba una pulcra americana, una camiseta lisa y unos elegantes pantalones de traje, prendas estas a las que podía dar un aire de seriedad o de desenfado según le conviniera. Era uno de esos hombres en cuya ropa, por muy elegante que fuera, la gente solo se fijaba tras fijarse en su persona. Su rostro era lo primero que atraía la atención, quizá por la suave belleza que había heredado de sus ancestros irlandeses y escoceses. Su tez habría sido pálida de no haber pasado tantas horas a la intemperie. Llevaba el pelo negro bien cortado, pero un mechón rebelde insistía en caerle sobre la frente. Su boca era grande y tendía a parecer severa. Su estructura ósea era excelente y sus ojos del azul intenso y fulgurante del mar de Irlanda. Cuando quería, sabía utilizar aquellos ojos para seducir, pero también sabía utilizarlos para intimidar.
Su porte resultaba menos rígido que el del príncipe, pero igual de expectante.
—Alteza…
Al oír a Reeve, Alexander y Bennett giraron la cabeza.
—¿Y Brie? —preguntaron al unísono, pero mientras que Bennett se acercó a su padre, Alexander permaneció donde estaba y aplastó su cigarrillo en un cenicero. Reeve vio que el cigarrillo se partía en dos.
—Está consciente —dijo Armand lacónicamente—. He podido hablar con ella.
—¿Cómo se encuentra? —Bennett observaba a su padre con mirada sombría y angustiada—. ¿Cuándo podremos verla?
—Está muy cansada —dijo Armand, tocando ligeramente el brazo de su hijo—. Tal vez mañana.
Sin apartarse de la ventana, Alexander arrugó el ceño.
—¿Sabe quién…?
—Eso habrá que dejarlo para más adelante —lo interrumpió su padre.
Alexander deseaba decir algo más, pero había recibido una educación severa. Conocía las reglas y las restricciones que le imponía su título.
—Pronto la llevaremos a casa —dijo suavemente, acercándose desafiante a su padre. Lanzó una rápida mirada a los guardias y a los policías. Quizá allí Gabriella estuviera a salvo, pero prefería tenerla en casa—. Lo antes posible.
—Puede que esté cansada —empezó a decir Bennett—, pero dentro de un rato querrá ver alguna cara conocida. Alex y yo podemos quedarnos.
Una cara conocida. Armand miró más allá de su hijo, hacia la ventana. Ya no había caras conocidas para su Brie. Se lo explicaría a sus hijos, pero más tarde, en privado. De momento, solo podía comportarse como el príncipe que era.
—No, marchaos —sus hijos parecieron sorprendidos—. Mañana se encontrará mejor. Ahora, necesito hablar con Reeve —despachó a sus hijos sin hacer siquiera un gesto. Al ver que vacilaban, enarcó una ceja.
—¿Está herida? —preguntó Alexander de repente.
La mirada de Armand se suavizó. Pero solo quien lo conociera bien lo habría notado.
—No. Os lo prometo. Pronto —añadió viendo que Alexander parecía dudar—, pronto lo veréis con vuestros propios ojos. Gabriella es fuerte —dijo con una sencillez cargada de orgullo.
Alexander asintió y pareció conformarse. Tendría que esperar hasta que estuvieran a solas para decir lo que pensaba. Salió de la habitación, acompañado de su hermano y rodeado de guardias.
Armand vio marchar a sus hijos y luego se volvió hacia Reeve.
—Por favor —dijo, haciéndole una indicación—, utilizaremos el despacho del doctor Franco un momento —salió al pasillo y echó a andar como si no notara la presencia de los guardias. Pero Reeve sí la notaba. Los sentía muy cerca, tensos y expectantes. El secuestro de un miembro de la familia real ponía a la gente nerviosa, se dijo para sus adentros.
Armand abrió la puerta de un despacho, esperó a que Reeve entrara y volvió a cerrarla.
—Toma asiento, por favor —le dijo—. Yo aún no puedo sentarme —metiéndose una mano en el bolsillo, sacó un cigarrillo marrón oscuro, uno de los diez que se permitía diariamente. Antes de que pudiera hacerlo él mismo, Reeve le dio fuego y aguardó—. Aprecio que hayas venido, Reeve. Aún no había tenido ocasión de decirte lo mucho que te lo agradezco.
—No tiene por qué darme las gracias, Alteza. Todavía no he hecho nada.
Armand exhaló el humo del cigarrillo. Delante del hijo de su amigo podía relajarse, aunque fuera solo un poco.
—Piensas que soy demasiado duro con mis hijos.
—Usted conoce a sus hijos mejor que yo.
Armand esbozó una media sonrisa y se sentó.
—Eres tan diplomático como tu padre.
—A veces.
—Y también, si no me equivoco, posees su lucidez y su rapidez de ingenio.
Reeve sonrió, preguntándose si a su padre le agradaría la comparación.
—Gracias, Majestad.
—Por favor, en privado llámame solo Armand —por primera vez desde que su hija despertara, sintió que empezaba a perder el dominio de sus emociones. Se cubrió la frente con una mano. No podía seguir ignorando la presión que notaba en las sienes—. Me parece que estoy a punto de abusar de la amistad de tu padre por medio de ti, Reeve. Pero creo que, debido al amor que siento por mi hija, no me queda otro remedio.
Reeve calibró al hombre que se hallaba sentado frente a él. Ya no veía en él una figura regia. Veía al padre que intentaba refrenar su angustia. Sin decir nada, Reeve sacó un cigarrillo, lo encendió y le concedió a Armand unos minutos para que se sobrepusiera.
—Cuéntemelo todo.
—Mi hija no recuerda nada.
—¿No recuerda quién la secuestró? —frunciendo levemente el ceño, Reeve fijó la vista en la puntera de su zapato—. ¿Llegó a ver a sus secuestradores?
—No recuerda nada —repitió Armand, alzando la cabeza—. Ni siquiera su propio nombre.
Reeve comprendió al instante lo que aquello significaba. Se limitó a asentir con la cabeza, sin traslucir los pensamientos que cruzaban su cabeza a toda velocidad.
—Me imagino que, después de lo que ha pasado, es normal que padezca una amnesia temporal. ¿Qué dice el médico?
—Hablaré con él dentro de un rato —la angustia que lo había mantenido atenazado durante seis días empezaba a apoderarse de él nuevamente. Pero Armand no consintió que empañara su voz—. Has venido, Reeve, porque yo te lo he pedido. Pero aún no me has preguntado el porqué.
—No.
—Como ciudadano norteamericano, no tienes ninguna obligación para conmigo.
Reeve expelió el humo de su tabaco de Virginia, que se mezcló con el del tabaco francés de Armand.
—No.
Armand esbozó una sonrisa. Igual que su padre, pensó. Y, al igual que su padre, Reeve MacGee era de fiar. El príncipe estaba a punto de confiarle su posesión más preciada.
—En mi posición, existe siempre un cierto grado de peligro. Supongo que lo entenderás.
—Cualquier gobernante vive con él.
—Sí. Y, por nacimiento y proximidad, también sus hijos —se miró un momento las manos, el elaborado anillo de oro que simbolizaba su cargo. Era príncipe por nacimiento. Pero también era padre. Sin embargo, nunca había tenido que decidir cuál de aquellos papeles era el primero. Había nacido y había sido educado y moldeado para gobernar. Siempre había sabido que se debía a su pueblo—. Naturalmente, mis hijos disponen de su propio servicio de seguridad —aplastó el cigarrillo con una especie de controlada violencia—. Pero, al parecer, no es suficiente. A Brie, a Gabriella, suele impacientarla la presencia de los guardias. Es muy celosa de su intimidad. Quizá yo la haya consentido en exceso. Este es un país pacífico, Reeve. Los ciudadanos de Cordina sienten afecto por la familia real. No me importaba demasiado que mi hija se escapara de los guardias de vez en cuando.
—¿Fue eso lo que ocurrió?
—Brie se fue a dar un paseo en coche por el campo. Lo hace de tarde en tarde. Su título conlleva muchas responsabilidades. Y ella necesita una válvula de escape. Hasta hace seis días, parecía una costumbre inofensiva. Por eso se lo permitía.
Por su tono, Reeve comprendió que Armand gobernaba a su familia como gobernaba el país: con justicia, pero también con frialdad. Absorbió aquella sensación con la misma facilidad con que absorbía la información que el príncipe le estaba dando.
—Hasta hace seis días —dijo—. Cuando su hija fue secuestrada.
Armand asintió lentamente. Había que afrontar los hechos; la emoción solo podía empañarlos.
—Ahora, y hasta que descubramos quién la secuestró, no puedo seguir consintiendo esas escapadas. Confiaría a los guardias reales mi propia vida. Pero no puedo confiarles la de mi hija.
Reeve apagó suavemente su cigarrillo. Empezaba a entenderlo todo con claridad.
—Yo ya no estoy en activo, Armand. Y usted no necesita un policía.
—Pero tienes tu propio negocio. Tengo entendido que eres un experto en terrorismo.
—Lo soy, en mi país —señaló Reeve—. Pero aquí, en Cordina, no tengo credenciales —sintió que su curiosidad se acrecentaba. Impacientándose consigo mismo, miró a Armand con el ceño fruncido—. Durante estos años he hecho algunos contactos. Podría recomendarle algunos nombres. Si lo que busca es un guardaespaldas…
—Lo que busco es un hombre al que pueda confiarle la vida de mi hija —lo interrumpió Armand. Habló con suavidad, pero bajo sus palabras resonaba la amenaza del poder—. Un hombre que mantenga la objetividad, como también es mi obligación. Un hombre con experiencia y que sepa manejar con… tacto una situación potencialmente explosiva. He seguido de cerca tu carrera —lanzó otra rápida sonrisa al rostro imperturbable de Reeve—. Dispongo de ciertos contactos en Washington. Tu expediente es ejemplar, Reeve. Tu padre puede sentirse orgulloso de ti.
Reeve se removió, incómodo, al oír mencionar a su padre. Su conexión con Armand era demasiado personal, pensó. Le haría más difícil mantener la objetividad, o negarse cortésmente a aceptar su oferta… sin remordimientos.
—Se lo agradezco. Pero yo no soy policía. Ni guardaespaldas. Soy granjero.
Armand no pareció inmutarse, pero Reeve percibió un fugaz destello de sorna en su mirada.
—Sí, eso me han dicho. Si lo prefieres, podemos dejarlo así. Sin embargo, me encuentro en un aprieto. En un gran aprieto. Pero de momento no quiero presionarte —Armand sabía cuándo avanzar y cuándo retirarse—. Piensa en lo que te he dicho. Tal vez mañana podamos hablar otra vez y quizá hasta puedas ver a Gabriella. Mientras tanto, considérate nuestro invitado —se levantó, indicándole que la entrevista había acabado—. Mi coche te llevará a palacio. Yo me quedaré un rato más.
La luz de la mañana se filtraba en la habitación. Deseando vagamente un cigarrillo, Reeve observó la filigrana que el sol trazaba sobre el suelo. Había vuelto a hablar con Armand en el transcurso de un desayuno privado, en la suite del príncipe. Si había algo que Reeve comprendía, era la resolución sin aspavientos y la frialdad del poder. Había crecido con ellas.
Maldiciendo para sus adentros, Reeve miró por la ventana las bellas montañas que circundaban Cordina.
¿Por qué demonios estaba allí? Su tierra estaba a miles de kilómetros, esperando ser labrada. Y sin embargo allí estaba, en aquel pequeño país de cuento de hadas donde el aire era seductoramente suave y el mar azul y cercano. «No debí venir», se dijo agriamente. Debería haberse excusado cuando Armand se puso en contacto con él. Cuando su padre lo llamó para pedirle que acudiera a la llamada del príncipe, debería haberle dicho que tenía campos que labrar y heno que plantar.
Pero no lo hizo. Dando un suspiro, Reeve tuvo que reconocer que había una razón para ello. Su padre le había exigido muy poco y le había dado mucho. La amistad que ligaba al embajador Francis MacGee y a Su Alteza Real Armand de Cordina era fuerte y sincera. Armand había viajado expresamente a Estados Unidos para asistir al funeral de su madre. Y Reeve no podía olvidar lo que el apoyo del príncipe había significado para su padre. Y tampoco había olvidado a la princesa.
Siguió mirando por la ventana. Gabriella dormía tras él en una cama de hospital, pálida, vulnerable, frágil. Reeve la recordaba tal como era diez años antes, cuando acompañó a sus padres en un viaje a Cordina.
Aquel día, ella cumplía dieciséis años, recordó Reeve. Él tenía más de veinte y ya había empezado a escalar puestos en la policía. Era un hombre descreído. Ciertamente, no creía en los cuentos de hadas. Pero eso era justamente lo que había significado para él Su Alteza Serenísima la princesa Gabriella.
Su vestido, aún lo recordaba, era de seda verde pálido y, ceñido a una cintura de estrechez inverosímil, se henchía más abajo, ondulando como una nube. Bajo él, la piel de Gabriella refulgía llena de viveza y de juventud. La princesa llevaba en el pelo una fina diadema de diamantes que rielaba, titilaba y relucía sobre su espesa cabellera castaña. Cualquier hombre habría ansiado acariciar aquel cabello. Su cara era como una rosa, blanca y delicada, y sus labios gordezuelos parecían llenos de promesas. Y sus ojos… Reeve los recordaba más que cualquier otra cosa. Sus ojos, bajo aquellas cejas negras y arqueadas, circundados por espesísimas pestañas, eran como topacios.
Casi con desgana, se volvió para mirarla.
El rostro seguía siendo delicado, quizá incluso más que antes, pues ya no era el de una niña, sino el de una mujer. La altivez de los pómulos le confería dignidad. Pero la tez era muy pálida, como si la viveza y la juventud se hubieran disipado. El cabello conservaba su lustre, pero estaba recogido prietamente hacia atrás, dejando expuesta y vulnerable la cara. Su belleza permanecía intacta, pero era tan frágil que daba miedo tocarla.
Ella tenía un brazo cruzado sobre el pecho, y Reeve podía ver el brillo de su sortija de zafiros y diamantes. Pero tenía las uñas cortas y desiguales, como si se las hubiera mordido o roto. En la muñeca seguía teniendo la vía del suero. Reeve recordó que, cuando tenía dieciséis años, llevaba un brazalete de perlas en aquella misma muñeca.
Aquel recuerdo despertó su ira. Había transcurrido una semana desde el secuestro y dos días desde que una joven pareja encontró a la princesa desmayada en la cuneta de una carretera. Sin embargo, nadie sabía aún qué había pasado. Él podía rememorar el perfume que Gabriella llevaba diez años atrás. Ella ni siquiera recordaba su nombre.
Algunos rompecabezas podían arrumbarse en una estantería y dejarse olvidados; otros despertaban un interés momentáneo y luego se dejaban en manos de otros. Y luego estaban los que avivaban la curiosidad y despertaban la tentación. Estos últimos apelaban a la parte de la personalidad de Reeve que se dejaba seducir por las incógnitas, por los acertijos y por el modo, a menudo violento, de resolverlos. Una parte de su personalidad que, casi había llegado a convencerse de ello, había vencido.
Armand era listo, pensó con sorna. Muy listo, por insistir en que viera a la princesa Gabriella con sus propios ojos. ¿Qué iba a hacer con ella?, se preguntó. ¿Qué demonios iba a hacer? Tenía que emprender su propia vida. La nueva vida que había elegido. Un hombre que intentaba empezar por segunda vez no tenía tiempo para mezclarse en los problemas de los demás. ¿No era precisamente eso lo que quería evitar?
Mientras cavilaba, frunció el ceño. Así fue como lo vio Gabriella al abrir los ojos. La princesa observó aquella cara severa y enojada, vio sus brillantes ojos azules, su boca crispada, y se quedó paralizada. ¿Qué era sueño y qué realidad?, se preguntó, cruzando con fuerza los brazos sobre el pecho. El hospital. Desvió la mirada de los ojos de Reeve el tiempo justo para asegurarse de que seguía allí. Sus dedos se crisparon sobre la sábana hasta ponerse blancos. Pero su voz permaneció en calma.
—¿Quién es usted?
Pese a los cambios que los años o las secuelas de la semana anterior habían obrado sobre ella, sus ojos seguían siendo los mismos. Ambarinos, profundos. Fascinantes. Reeve mantuvo las manos metidas en los bolsillos.
—Soy Reeve MacGee, un amigo de su padre.
Brie se relajó un poco. Recordaba al hombre de los ojos cansados y el porte marcial. Había pasado una noche desapacible y frustrante, tratando de encontrar un vestigio de su memoria.
—¿Me conoce?
—Nos conocimos hace años, Alteza —los ojos que lo habían fascinado años atrás en la cara de una niña, parecían devorarlo ahora desde la de una mujer. «Necesita algo», se dijo. «Necesita un asidero»—. Fue el día que usted cumplía dieciséis años. Estaba preciosa.
—¿Es usted norteamericano, Reeve MacGee?
Él vaciló un momento, entornando los ojos.
—Sí. ¿Cómo lo sabe?
—Por su forma de hablar —la confusión parecía apoderarse a intervalos de su mirada. Reeve casi notaba que intentaba aferrarse desesperadamente al fino hilo de su intuición—. Me he dado cuenta por su acento. He estado allí, en Estados Unidos, alguna vez… ¿no?
—Sí, Alteza.
Él lo sabía, pensó Gabriella. Él lo sabía y, sin embargo, ella no podía más que intuirlo.
—Nada —se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las refrenó con firmeza. Era la digna hija de su padre—. ¿Se imagina —dijo muy despacio— lo que es despertar un buen día y no saber nada? Mi vida es como un libro en blanco. Tengo que esperar a que otros lo rellenen por mí. ¿Qué me ocurrió?
—Alteza…
—¿Tiene que llamarme así? —preguntó ella.
Aquel destello de impaciencia lo pilló por sorpresa. Reeve procuró no sonreír. Intentó no sentir admiración por ella.
—No —dijo, sentándose cómodamente al borde de la cama—. ¿Cómo quiere que la llame?
—Por mi nombre —miró sorprendida el vendaje de su muñeca. Pronto se lo quitarían, pensó, intentando incorporarse—. Me han dicho que me llamo Gabriella.
—Suelen llamarla Brie.
Ella guardó silencio un momento, intentando reconocer aquel diminutivo cariñoso. Pero el libro seguía en blanco.
—Muy bien. Ahora, dígame qué me ocurrió.
—No conocemos los detalles.
—Deben de conocerlos —dijo ella, mirándolo fijamente—. Si no todos, al menos sí algunos. Quiero conocerlos.
Él la observó. Frágil, sí, pero bajo su fragilidad había un núcleo de dureza. Tendría que reconstruir su personalidad a partir de él.
—El domingo pasado, por la tarde, salió usted a dar un paseo en coche por el campo. Al día siguiente, su coche fue encontrado abandonado. Se recibieron algunas llamadas. Llamadas que exigían un rescate. Al parecer, había sido secuestrada —no le habló de las amenazas de los secuestradores, ni de lo que habrían hecho de no cumplirse sus exigencias. Tampoco le dijo que dichas exigencias incluían desde exorbitantes cantidades de dinero hasta la liberación de ciertos presos.
—Secuestrada —Brie extendió un brazo y agarró a Reeve de la mano. Veía imágenes, sombras. Una habitación pequeña y oscura. Un olor a… queroseno y moho. Recordaba las náuseas, las jaquecas. El miedo retornó, pero poco más—. No consigo recordarlo —musitó—. De algún modo sé que es cierto, pero es como una película que no puedo proyectar.
—Yo no soy médico —dijo Reeve con la voz crispada. Los esfuerzos de Gabriella por encontrarse a sí misma lo afectaban demasiado—. Pero diría que no debe forzarse. Lo recordará todo cuando esté preparada para ello.
—Eso es fácil de decir —le soltó la mano—. Alguien me ha robado la vida, señor MacGee… ¿Qué papel desempeña usted en todo esto? —preguntó de repente—. ¿Acaso éramos amantes?
Él alzó las cejas. Estaba claro que no se andaba con rodeos, pensó. Pero tampoco parecía muy entusiasmada ante la idea, se dijo con sorna.
—No. Como le decía, usted tenía dieciséis años cuando nos vimos por primera y única vez. Nuestros padres son viejos amigos. Seguramente se habrían enfadado si la hubiera seducido.
—Entiendo. Entonces, ¿qué está haciendo aquí?
—Su padre me pidió que viniera. Está preocupado por su seguridad.
Ella miró la sortija que llevaba en el dedo. Exquisita, pensó. Pero entonces se vio las uñas y arrugó el ceño. ¿No era extraño?, se preguntó. ¿Por qué, llevando aquel anillo, no se cuidaba las manos? De repente, la asaltó otra imagen. Pero cerró los puños al sentir que aquella vaga impresión vacilaba y se desvanecía—. ¿Qué tiene que ver con usted el hecho de que a mi padre lo preocupe mi seguridad? —continuó sin darse cuenta de que Reeve observaba cada una de sus expresiones.
—Tengo cierta experiencia en esos temas. El príncipe Armand me ha pedido que cuide de usted.
Ella volvió a fruncir el ceño en una expresión discreta y reflexiva que adoptaba a menudo, aunque no lo supiera.
—¿Un guardaespaldas? —preguntó, impaciente—. No creo que me guste la idea.
Reeve sintió una punzada de amargura. Había abandonado su retiro, había recorrido miles de kilómetros, y a ella no le gustaba la idea.
—Pronto descubrirá, Alteza, que hasta una princesa ha de hacer cosas que no le gustan. Será mejor que se vaya haciendo a la idea.
Ella lo miró inexpresivamente, como hacía siempre que la ira amenazaba con dar al traste con su sensatez.
—Creo que no, señor MacGee. Tengo la certeza de que no toleraría tener a alguien constantemente a mi alrededor. Cuando vuelva a casa… —se detuvo, porque su casa era otra página en blanco—. Cuando vuelva a casa —repitió—, encontraré otro modo de solucionar esta situación. Puede decirle a mi padre que declino su amable oferta.
—Mi oferta no es para usted, sino para su padre —Reeve se levantó. Brie notó entonces que su figura resultaba imponente. Era delgado y fibroso, y su ropa era informal, aunque cara. Pero nada de eso importaba. Si aquel hombre quería bloquearle el camino a alguien, lo hacía sin más. De eso estaba segura.
Reeve MacGee le causaba desasosiego. No sabía por qué, ni si debía saberlo, lo cual resultaba exasperante. Pero sabía que así era y que, por esa misma razón, no quería tener que verlo todos los días. Su vida era ya bastante complicada sin que un hombre como aquel se interpusiera en su camino.
Le había preguntado si eran amantes porque la idea a un tiempo la atraía y la asustaba. Al saber que no era así, no había sentido alivio, sino aquella misma sensación de vacío que experimentaba desde hacía dos días. Quizá fuera una mujer poco apasionada, se dijo. Quizá la vida fuera más sencilla de ese modo.
—Me han dicho que tengo casi veinticinco años, señor MacGee.
—¿Tiene que llamarme así? —preguntó él, usando deliberadamente el mismo tono que había utilizado ella. Vio que Gabriella sonreía. Pero la luz de su sonrisa se apagó enseguida.
—Soy mayor de edad —prosiguió ella—. Puedo decidir sobre mi vida.
—Sin embargo, dado que forma parte de la familia real de Cordina, hay ciertas decisiones que no le corresponde tomar —él se acercó a la puerta y, tras abrirla, se quedó con la mano sobre el picaporte—. Gabriella, tengo mejores cosas que hacer que estar sentado a los pies de una princesa —sonrió breve y secamente—. Pero a veces ni siquiera los plebeyos tenemos elección.
Ella esperó hasta que la puerta volvió a cerrarse y entonces se incorporó. Se sintió aturdida. Por un momento, solo por un momento, deseó tumbarse hasta que alguien fuera a ayudarla, a atenderla. Pero no soportaba la idea de seguir postrada. Saliendo de la cama, esperó a que se le pasara el mareo. Luego, muy despacio, con sumo cuidado, se acercó al espejo que había en la pared de enfrente.
Había evitado mirarse en él. No recordaba su aspecto y en su imaginación se habían formado mil posibilidades. ¿Quién era? ¿Cómo iba a saberlo si ni siquiera recordaba el color de sus ojos? Respirando hondo para calmarse, se colocó delante del espejo y se miró en él.
Demasiado flaca, pensó enseguida. Demasiado pálida. Pero no del todo fea, se dijo con pueril alivio. Quizá sus ojos tuvieran un color extraño, pero no eran bizcos, ni diminutos como cabezas de alfiler. Llevándose una mano a la cara, siguió el contorno de sus rasgos. Flaca, pensó de nuevo. Delicada, asustadiza. Nada en su reflejo recordaba al hombre que decía ser su padre. En el rostro de aquel hombre había visto fortaleza. En el suyo, solo veía fragilidad. Demasiada fragilidad.
«¿Quién eres?», se preguntó, apoyando la mano contra el espejo. «¿Qué eres?».
Y entonces, sintiendo lástima por sí misma, cedió a la desesperación y rompió a llorar.
Capítulo 2
No volvería a hacerlo, pensó Brie saliendo de una ducha caliente y reparadora. No volvería a esconder la cara entre las manos y a llorar, abrumada por el peso de las cosas. Lo que haría, lo que empezaría a hacer desde ese mismo momento, sería afrontarlas, cada una a su tiempo. Si había alguna respuesta a sus preguntas, ese era el único modo de encontrarla.
Lo primero era lo primero.
Brie se deslizó en el albornoz que había encontrado colgado en el armario. Era un albornoz grueso, mullido, de color verde esmeralda. La tela estaba ligeramente desgastada alrededor de los puños. Una vieja prenda predilecta, pensó, sintiéndose reconfortada al ponérsela. Pero en el armario no había nada más. Brie apretó el timbre con decisión y esperó a que apareciera la enfermera.
—Quiero mi ropa —dijo expeditivamente.
—Alteza, no debería estar…
—Hablaré con el doctor, si es necesario. Necesito un cepillo de pelo, cosméticos y ropas adecuadas —dobló las manos en un gesto que parecía autoritario, pero que en realidad era un síntoma de nerviosismo—. Pienso irme a casa esta misma mañana.
No se discutía con la realeza. La enfermera salió haciendo una reverencia y se fue directamente en busca del doctor.
—¿Qué sucede? —este irrumpió en la habitación con expresión afectuosa, cargado de paciencia y de buen humor. Brie pensó que su rostro parecía un muro de ladrillo, bajo y sólido, astutamente oculto tras la hierba y el musgo—. Majestad, no tiene por qué levantarse.
—Doctor Franco —era hora, pensó Brie, de ponerse a prueba—, agradezco su amabilidad y sus atenciones. Pero tengo intención de irme a casa hoy mismo.
—¿A casa? —él se apartó y achicó los ojos—. Mi querida Gabriella…
—No —ella sacudió la cabeza, respondiendo a la tácita pregunta del doctor—. No recuerdo nada.
El doctor Franco asintió.





























