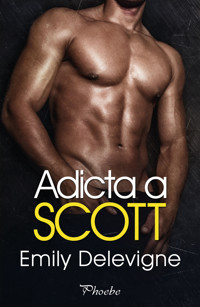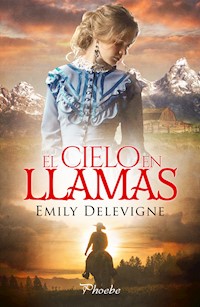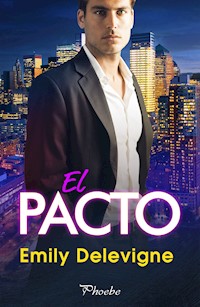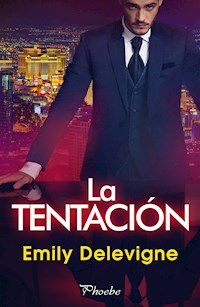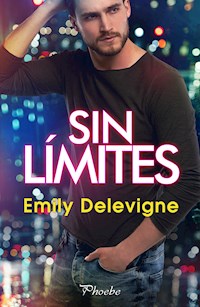Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Soy el mejor en mi trabajo, y prueba de ello es que he sido contratado por personas tan relevantes como presidentes, empresarios, actrices, modelos… Mi éxito me ha llevado a viajar por diferentes partes del mundo y a asegurarme de que nada les suceda a quienes protejo. Siempre he tenido claras mis normas: -Proteger en todo momento al cliente. -No involucrarme sentimentalmente con el cliente. Sin embargo, nada me había preparado para conocer a Violet Stonehouse, mi nueva protegida, una joven bailarina de ballet de la que me es imposible permanecer alejado. Todo en Violet me vuelve loco, desde su forma de recogerse el pelo y mostrar su cuello hasta su enorme y sensual sonrisa cuando me ve todas las mañanas. Nunca antes he roto esas normas, pero ahora ya no estoy tan seguro de ello… Vivo en una jaula de oro. En un principio esto puede no ser un problema a ojos de los demás, pero cuando eres la hija del empresario más famoso y rico del Reino Unido, tu lista de obligaciones es más larga y pesada que la de tus derechos, así que mi vida no era tan perfecta como parecía. Ahora, además, un acosador ha comenzado a seguirme día y noche… Ahí fue donde conocí a Bruno Schoenaerts, mi nuevo guardaespaldas. Alto, fuerte y con un par de ojos azules tan fríos como el hielo, supe desde el primer momento que no dejaría que nada me sucediera, a pesar de odiarme con todas sus fuerzas por algún motivo que desconozco. Sin embargo, cada vez que estamos solos, siento que todo aquello que nos separa nos hace estar más unidos, y no puedo evitar sentir una intensa atracción por ese hombre que vive bajo mi mismo techo…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición: junio de 2023
Copyright © 2023 Irene Manzano Pinto
© de esta edición: 2023, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]
ISBN: 978-84-19301-53-6BIC: FRD
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®Fotografías de cubierta: ArturVerkhovetskiy/Xdrew73/depositphotos.comIlustraciones de interior flores: Imagen de Orchidart en FreepikIlustraciones de interior traje: Imagen de macrovector en Freepik
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Epílogo
Agradecimientos
Contenido especial
Para Olimpia.
Fuiste la primera perrita que siempre quise adoptar, pero no fue posible.
Sé que fuiste querida los últimos días de tu vida.
Esta historia va para ti y para todos esos perros maltratados.
Ojalá pudiera adoptaros a todos.
«Liebe Ist Für Alle Da»
(«El amor está ahí para todos»).
Rammstein
1
Violet
Nunca me había gustado el ballet.
A mis veintidós años seguía sintiéndome como esa niña pequeña que hacía todo lo que sus padres le pedían. Sabía que tenía mi parte de culpa, pues nunca les había dicho lo poco que disfrutaba bailando horas y horas en el estudio, rodeada de espejos, hasta que mis músculos protestaban y mi cerebro gritaba «¡Basta!». Hasta que el sudor empapaba mi cuerpo y mi visión se enturbiaba.
Bailaba hasta la extenuación, cuando el aire abandonaba mis pulmones y perdía la noción del tiempo.
Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar.
En poco tiempo iba a darle una patada al ballet y a tirar mis zapatillas de media punta a la basura. Iba a prenderles fuego y a bailar como despedida por última vez mientras las llamas devoraban cada centímetro.
Acababa de terminar mis estudios de Lengua inglesa en la Universidad de Oxford y ante mí se abría un gran abanico de posibilidades profesionales.
Estaba tan orgullosa de mí misma que, cuando mi mejor amiga Elkyd me propuso ir a una discoteca en el centro de Londres para celebrarlo, le dije que sí sin pensármelo dos veces.
¿Alcohol? ¿Desfase? ¿Música? Sí a todo.
Ella también había terminado sus estudios, aunque había optado por graduarse en Periodismo en Stanford, y habíamos estado juntas todo el tiempo que había sido posible.
Elkyd había nacido en Londres, aunque sus padres procedían de Colombia y eran dueños de uno de los periódicos más famosos de su país. Sin embargo, desde que se habían instalado en la capital inglesa, se habían extendido y su periódico se había ganado un puesto entre los más leídos de Reino Unido, como The Guardian o The Times. Ella había entrado en el diario y, con los años y la experiencia necesaria, iba a terminar por ocupar el puesto de su madre como editora jefa. Me alegraba muchísimo de que hubiese cumplido sus sueños y estuviese a punto de informar a todos los británicos. Yo iba a ser una de sus lectoras fieles y a subrayar con colores vivos cada artículo firmado por ella.
Orgullo de amiga.
—¡Violet! ¡Levanta la cabeza! Quiero gracilidad. Eres una bailarina —me reprendió la directora, Lara, que me colocó una mano en la barbilla y me obligó a alzar la cabeza hasta que sentí muy tirante la piel del cuello—. Eso es. Y uno…
Me obligué a concentrarme y a hacer los pasos.
Cuando acabamos, todos se fueron a los vestuarios, menos yo, que me quedé sentada en el suelo. Mi respiración era agitada y me temblaba todo el cuerpo. Mis brazos parecían las ramas de un árbol mecidas por el fuerte viento de una tormenta. Mis piernas, delgadas y fuertes a causa del baile, sufrían espasmos que me impedían incorporarme.
Lara alzó una ceja rubia antes de venir hacia donde yo estaba.
—¿Estás bien, Violet? —preguntó con un marcado acento ruso.
Asentí y me pasé una mano por la frente.
—Todo bien, directora.
—Has estado distraída toda la clase. Espero que en la siguiente vuelvas a ser la misma Violet de siempre.
Asentí sin muchas ganas, mordiéndome la lengua para no decirle que mis días allí estaban contados.
—Sí, directora —me limité a responder.
—Date una buena ducha y vuelve a casa —me ordenó antes de girarse y dirigirse a la puerta.
Me llevé las manos al rostro y las moví de forma descendente en un intento por librarme del calor que desprendía mi cuerpo.
Al alzar la mirada, me encontré con mi reflejo en el cristal de enfrente.
Vi a una chica cansada, agotada, con los labios entreabiertos en busca de aire que calmara el hambre de sus pulmones. Varios mechones de mi cabello de color castaño chocolate se habían soltado del moño y se pegaban a mi cuello y a mi rostro como ramas. Mi piel, normalmente pálida, estaba rojiza por el esfuerzo y mis ojos se veían mucho más grandes por los restos de pintura que había sido incapaz de quitarme antes de ir a las clases de ballet.
Decidí incorporarme cuando mis piernas dejaron de temblar un poco y me dirigí a la puerta. Crucé todo el largo pasillo hasta el vestuario y allí abrí mi taquilla. Cogí la toalla y el neceser y fui hasta una de las duchas que había libres.
Sin importarnos nuestra desnudez, pues prácticamente nos habíamos visto todas a lo largo de los años, fui quitándome la ropa hasta dejarla sobre uno de los bancos. Luego, cuando saliese de la ducha, iba a meterla en la bolsa y a lavarla en casa. O mejor dicho, el servicio iba a encargarse de lavarla. Mis padres, multimillonarios y cínicos hasta decir basta, se negaban a tocar ninguna herramienta que tuviese que ver con la limpieza.
A mí no me importaba; de hecho, lo hacía siempre que mis padres o María no me pillaban. María era la encargada de que todos los empleados hicieran su trabajo. Contaba con la plena confianza de mi madre. Además, había sido la que me había criado cuando mis padres habían estado fuera, viajando y extendiendo su negocio. A veces desaparecían para acudir a las aperturas que se daban sin cesar en el continente americano. En ese momento trabajaban por abrirse paso en Asia.
Desnuda, empujé el botón del agua caliente y eché la cabeza hacia atrás.
El chorro me golpeó con fuerza el pecho. Me di la vuelta y dejé que impactara en los tensos músculos de mi espalda. No tuve ni idea de cuánto tiempo estuve allí, bajo el agua, sin pensamientos, sin preocupaciones. Solo relajada, con la piel de gallina por el gusto que me provocaba librarme del sudor.
Al terminar, me sequé con la toalla y luego me puse la ropa nueva: una camiseta de manga larga con cuello vuelto, un jersey negro y unas mallas negras de Nike. Me calcé los botines y fui hasta el banco donde había dejado la ropa sucia. La guardé en una bolsa y la coloqué dentro de mi mochila de deporte.
No me despedí de mis compañeras. No teníamos amistad a pesar de llevar años viéndonos las caras casi todos los días de la semana. ¿Conocidas? Sí, pero eso era todo. No quedábamos después de los ensayos para tomar algo, ni siquiera teníamos un grupo de WhatsAppdonde hablásemos o nos preguntásemos las unas a las otras si faltábamos un día a clase.
Cerré la puerta de los vestuarios cuando alguien se echó encima de mí y me aprisionó contra la pared.
Unos labios impactaron contra los míos antes de que alguien se separase y me rodease con sus firmes brazos.
—¿Por qué has tardado tanto?
Era Jace. Sus ojos azules me miraban con picardía y diversión.
—No he tardado mucho —protesté.
—Me has hecho esperarte cinco minutos —dijo antes de darme un suave toque en la barbilla—. Que sea la última vez.
Puse los ojos en blanco. Jace era… ¿Qué es?, me pregunté mientras escuchaba o hacía como que le prestaba atención a su diatriba. Jace era bailarín de danza clásica en la misma escuela que yo. La diferencia radicaba en que para él la danza era su futuro. Desde pequeño, toda su vida había estado conectada a la música y al baile. Lo hacía con tanta pasión que hechizaba verlo. Vivíamos en la misma urbanización privada, y pertenecía a una influyente familia aristocrática que le hacía estar en contacto con la mismísima casa real británica.
—Te acompaño a casa —dijo antes de entrelazar sus dedos con los míos.
Salimos del estudio de ballet cuando una fría brisa nocturna nos golpeó el rostro. Noté que se me erizaba el vello de la nuca.
Estábamos cerca de Russel Square, donde algunos amigos de Jace lo esperaban para irse a casa de alguno de ellos y beber hasta caer reventados. Era viernes, así que no había ningún motivo que le impidiera ingerir alcohol hasta olvidar su nombre.
Me llevó hasta uno de los bancos donde reconocí a varios. Entre ellos estaba Elliot, que ya tenía una cerveza en la mano.
—Eh, tíos, ¿qué tal?—preguntó Jace.
—Hola, chicos —saludé.
Elliot alzó la cerveza en señal de saludo, aunque por su rostro pude ver que no le hacía nada de gracia verme con Jace en ese momento.
—¿Adónde vas, tío? Pensaba que te unirías. Hemos quedado en casa William para tomar un par de birras.
Vi en ese momento las ganas que tenía de marcharse con ellos y dejarme. Jace me echó una rápida mirada antes de suspirar.
—Hoy no puedo. Voy a acompañarla a casa.
—Que vaya en un taxi —sugirió otro, rubio de ojos claros. A ese no lo conocía.
Jace alzó una ceja en mi dirección y noté cómo mis mejillas se volvían rojas como el tomate. Esa era una de las razones que me llevaban a rechazar a Jace cada vez que me pedía que fuésemos pareja. Para él no había nada más importante que sus amigos, y, si tenía que dejarme de lado, lo hacía. Cada vez que se lo reprochaba, él terminaba por excusar todos y cada uno de mis puntos para luego hacerme sentir como que era una exagerada.
Solté su mano y retrocedí un paso.
—Vete con ellos. Ya me las apañaré.
—¿Estás segura? Puedo ir contigo…
Estuve a punto de soltar una carcajada seca al ver lo poco que le apetecía quedarse conmigo.
Negué con la cabeza y retrocedí otro paso.
—Ya hablamos. Adiós.
Me fui de allí como había hecho tantas veces, con el sol ya oculto entre los edificios y el crepúsculo tiñendo de colores violetas el cielo londinense. Las farolas ya estaban encendidas y largas sombras de los árboles del parque, desnudos, se proyectaban sobre el suelo. Seguí el trayecto de tierra hasta llegar a The British Museum. Allí pillé un taxi y di la dirección de mi casa.
Vivíamos en Knightsbridge, en la barriada más cara, donde los oligarcas rusos y otros millonarios eran nuestros vecinos. La barriada contaba con una buena empresa de seguridad, además de puestos de vigilancia y vallas para que solo pudiesen pasar las personas que vivían allí o repartidores y otros trabajadores.
En unos veinte minutos, más por el tráfico que por otra cosa, ya estuve en la puerta de casa. Pagué al taxista con una buena propina y abrí la valla de hierro que cubría toda la propiedad. La cerré tras de mí y anduve todo el camino de hierba que conducía hasta la puerta de la casa. No se escuchaba nada. En pleno invierno y con una abundante humedad en el ambiente, no había grillos ni pájaros a los que escuchar. Esa era una de las principales razones por las que prefería la primavera. Era mucho más vívida y reconfortante.
Fui a meter el código para abrir la puerta cuando María apareció. No llevaba el uniforme, lo que me hizo saber que ya había terminado su jornada por ese día.
—¿Dónde estabas? —preguntó antes de hacerse a un lado para dejarme pasar. María era una de las pocas personas que me trataba con tanta confianza. Me había criado prácticamente desde que había cumplido los seis años y había entrado en primaria.
—Hoy he salido un poco más tarde de ballet.
—¿Has venido sola?
Me encogí de hombros ante su tono. Ella odiaba a Jace.
—He cogido un taxi.
Se mordió los labios para contener su lengua antes de quitarme la mochila en la que llevaba toda la ropa y el abrigo.
—Vete a tu casa ya. Yo me ocupo de esto —dije.
—Ni hablar. Tardaré un segundo.
Le di las gracias a María antes de subir las enormes escaleras de mármol que conducían a la planta superior. Había cuadros valorados en más de doscientas mil libras. La mayoría eran paisajes y claros. Sabía que algunos de ellos habían sido pintados por la artista Poppy Tanaka, cuyo prometido, Lucien, era íntimo amigo de mis padres.
Seguí todo recto el largo y ancho pasillo de mármol. A ambos lados había habitaciones, y la mía estaba a la derecha; era justamente la sexta habitación.
Abrí la puerta y la cerré tras de mí para quitarme la ropa y ponerme el pijama, polar y completamente negro. Me agaché para doblar lo que había dejado por el suelo y me acerqué a la ventana que había en la pared de enfrente. Me encantaban las vistas. Los jardines de mis padres eran hermosos y estaban muy bien cuidados. Había un sendero de piedras blancas que te llevaba hasta una carpa de metal con luces y enredaderas que le daban un aspecto romántico propio de la Inglaterra del siglo xix.
Unos suaves golpes en la parte baja de la puerta atrajeron mi atención.
Fui hasta ella y la abrí.
Se trataba de Olimpia, la galga española que habíamos traído desde Sevilla.
—¡Pero bueno! Si ya me había olvidado de ti, ¿cómo es posible?
Abracé a mi perra con ganas y la levanté del suelo a pesar de ser bastante alta. Olimpia estaba tan contenta que me lamió la cara antes de saltar de mis brazos y tirarse en mi cama.
—¡Eh, caradura!
Fui hasta ella y me tiré a su lado. Contemplé su delgada cara, ya casi blanca por entero debido a la edad. Le faltaba uno de los ojos, aunque yo la seguía viendo preciosa. Estiré la mano para acariciar su lomo y noté los perdigones que tenía bajo la piel. Me estremecí. Olimpia había sido una perrita que había pertenecido a un galguero. Una vez cansado de ella, intentó ahorcarla, pero ella consiguió escapar. Desde la distancia, intentó matarla varias veces, con disparos que terminaron por alertar a una pareja. Afortunadamente, la pareja pertenecía a un refugio de la zona, a las afueras de Sevilla, y rescataba a todos aquellos que sobrevivían.
Mi historia con Olimpia era especial.
Porque ella era especial.
En una de nuestras visitas a España, donde vivían mis abuelos maternos, varios voluntarios del refugio se habían llevado animales para que la gente los adoptase. Habían montado un pequeño stand donde vendían collares, correas, arneses y otros objetos solidarios.
Me había acercado junto a mi madre y había comprado calendarios y llaves antes de darme la vuelta y encontrarme con una galga muy flaquita, pero muy contenta. Al principio me había perturbado el mal estado de la perrita, con aquel ojo ciego, mientras que el sano, de un cálido tono marrón, me miraba con adoración. De pelaje grisáceo y corto, se frotó contra mis piernas. Cuando me agaché a su altura para acariciarla se apoyó sobre mis muslos.
Recordé con una sonrisa las palabras de la chica que sostenía su correa.
—Vaya, Olimpia te adora.
Y fue en ese momento cuando le pregunté por el relieve que noté en sus costados y las heridas en sus patas y cuello. Estaban curadas, aunque mostraban un tono rosado, y el pelaje poco a poco comenzaba a aparecer.
Cuando me contó su trágica historia, no pude por menos que notar los ojos húmedos. Sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar mientras observaba a Olimpia. ¿Cómo era posible que una perra que hubiese sido tan maltratada moviera su colita de esa forma? ¿Le quedaban ganas de vivir, de ser feliz?
Había mirado a mi madre de reojo después de haber tomado una decisión. Ella solo asintió. Y me llevé a Olimpia a Londres, donde conservó su nombre y me aseguré de que fuera vista por los mejores veterinarios de Reino Unido.
Olimpia era una perrita mayor; no le quedaban más de tres años de vida, y llevaba conmigo dos. Me negaba a pensar en ese día. El día en el que iba a dejarme sola, el día en el que yo tuviese que despertarme sin sentirla a mis pies o a mi lado. El día en el que su correa rosa descansara a un lado del marco de la puerta.
Apreté los dientes y sacudí la cabeza.
—Eres inmortal, ¿verdad?
Olimpia me miraba mientras movía la cola con fuerza y energía.
Unos golpecitos en la puerta me hicieron levantar la cabeza de la almohada.
—¿Sí?
María apareció en ese momento, asomando la cabeza. Su pelo negro, vetado de canas, estaba recogido en un moño.
—Me marcho ya.
—Por supuesto —dije.
—Tus padres volverán sobre las once. Creo que tenían un compromiso importante que atender.
Asentí.
—De acuerdo.
—Tienes la cena en el horno.
—Gracias, María.
Ella me guiñó un ojo antes de cerrar la puerta. Escuché sus pasos alejándose de la habitación. Volví a tumbarme y miré a Olimpia.
—¿Vamos a la cocina?
Ella alzó las orejas y saltó de la cama hacia la puerta.
Con una sonrisa, me incorporé y me apresuré a abrir para que pudiera pasar. La vi correr a toda velocidad por el pasillo hasta las escaleras y la seguí.
2
Violet
Mientras comía el pollo asado que María había cocinado, veía las historias de Instagrampara entretenerme. Olimpia había devorado su ración y esperaba pacientemente a que me sobrara algo para pillar un poco más.
Respondí a una de las historias de Elkyd con un corazón y pasé a la siguiente.
Era de Jace.
Lo vi tumbado sobre un sofá negro de cuero mientras se bebía su… ¿sexta cerveza, quizá? Sus amigos aparecían por detrás, sacando la lengua, haciendo gestos obscenos mientras la televisión mostraba un anuncio.
Pasé a la siguiente y fruncí el ceño.
Había una chica. Una chica rubia de ojos verdes que ya había visto en otra ocasión. Jace la abrazaba por el cuello. Él sacaba la lengua cerca de la mejilla de ella. La chica ponía morritos y, ¿para qué mentir?, era preciosa. Su pelo rubio claro era liso y estaba recogido en un moño deshecho. Parecía una de esas influencers perfectas que nunca iban a saber lo que era levantarse con un grano en la frente o con los ojos hinchados.
Suspiré.
Dejé el móvil a un lado y miré a Olimpia.
—Toma. Todo para ti —dije con el estómago cerrado.
Me agaché hasta su cuenco y puse en él mis restos, que básicamente eran la mitad de mi comida.
Rodeé la isleta de la cocina para guardar el plato en el lavavajillas cuando escuché que la puerta principal se abría. Las voces de mis padres no tardaron en hacerse oír, y fui hasta ellos.
Mi madre, tan preciosa y elegante como siempre, se acercó a mí y me rodeó con los brazos.
—Mi niña querida —dijo esto último en español—. Espero que no hayamos tardado mucho. ¿Ha ido todo bien en el ballet?
—Sí, mamá. Todo bien.
Mi madre era tan guapa y explosiva que entendía que mi padre fuese incapaz de apartar sus ojos de ella. Era la típica mujer española de pelo castaño oscuro, largo y ondulado, siempre peinada a la última moda. Sus grandes ojos marrones, pintados con sombras de tono café y negro que acentuaban su mirada, eran cálidos y sensuales. Que llevara los carnosos labios pintados de un tono nude a pesar de preferir el rojo significaba que había estado en una reunión importante.
Los ojos de mi padre brillaron al verme. Me abrazó cuando mi madre me soltó.
—¿Todo bien, cariño?
—Sí, papá —respondí—. ¿Dónde habéis estado?
—Hablaremos de ello mañana. —Me palmeó la espalda—. Estamos cansados. ¿Has cenado?
—Sí. María ha dejado la cena en el horno —dije.
—Bien. Nosotros nos vamos a descansar. Hemos comido algo antes de venir. —Mi padre se aflojó el nudo de la corbata. Al percatarse de que Olimpia estaba allí, se agachó para tocarla—. Hola a ti también.
Algo que me encantaba de mis padres era su amor por los animales. Trataban a mi perra como a un miembro más de la familia, dejaban que fuera por la casa a su antojo y siempre le traían premios o regalos de sus viajes.
Los ojos azules de mi padre regresaron a mí.
—Por cierto, ¿has tomado una decisión sobre lo que te propuse?
Todo mi cuerpo se tensó al recordar la charla que habíamos tenido hacía apenas un par de días. Mi padre quería que entrara en la empresa familiar con un buen puesto y un buen sueldo que me aseguraran un largo y próspero futuro. Sin embargo, a mí no me llamaba la atención. Viajar constantemente de un lado a otro, trabajando de departamento en departamento hasta encontrar mi hueco en la empresa no era lo que yo había pensado al estudiar Lengua inglesa.
Mi sueño era… montar mi propia librería. Desde cero. Levantar los cimientos y diseñar cada parte de ella. Me imaginaba horas y horas allí, ayudando a los clientes para que encontraran el libro que tanto deseaban. O recomendando a otros cuál podía ser su futura lectura.
Pero no era posible. Y eso lo sabíamos los tres.
Solo tenía dos salidas: o trabajar en la empresa o ser bailarina.
Sentí un peso en el pecho que me arrancó un suave quejido.
Mi madre agarró a mi padre del brazo y tiró de él hacia la escalera.
—¿Por qué no lo dejamos por hoy? Estamos todos cansados. Mañana será otro día.
Mi padre asintió antes de suspirar. Mi madre me había salvado de una discusión que no iba a tener fin hasta que yo cediera.
—Que descanses, cariño —susurró mi padre.
Esperé a que mis padres subiesen las escaleras y anduvieran todo el pasillo para ir yo detrás.
Justo cuando iba a subir el tercer escalón, mis pies se quedaron congelados. Mi mano se afianzó sobre la barandilla de mármol y me deslicé hasta uno de los escalones. Me senté sobre él y cerré los ojos para coger aire.
Mi corazón había iniciado una marcha escandalosa y temeraria. Golpeaba contra mis costillas con violencia. Mi respiración era agitada, mis manos temblaban y un pitido me inundaba los oídos. Apreté los dientes. Estaba mareada.
Inspiré para llenar mi pecho de aire y luego lo solté. Repetí la acción cinco veces hasta que mi cuerpo recuperó la calma. Abrí los ojos y vi que todo estaba oscuro. María debía de haber puesto la luz automática, que se encendía solo con el movimiento.
Otro ataque de pánico.
Olimpia se colocó a mi lado y me dio con el hocico en el hombro.
—Estoy bien —susurré.
Como si ella no se lo creyese, volvió a golpearme con suavidad.
—En serio. No te preocupes por nada. —La acaricié, e intenté mover las piernas. Me temblaban todavía un poco, por lo que decidí quedarme sentada un par de minutos más.
Sé valiente, atrévete a decirle a tu padre lo que quieres hacer, me dije.
Una de las razones por las que mis padres nunca iban a dejarme tener una librería era por lo famosos que eran. Al igual que arrastraban masas y masas de personas que adoraban sus tiendas…, había un grupo que los odiaba. Más de una vez, en sus viajes, habían recibido amenazas de muerte, abucheos… Todo se había quedado en eso, pero temían que fuese a más. Además, alguna que otra vez mi madre había hecho un cameo en alguna serie de Netflix y de la bbc, por lo que era mucho más conocida que mi padre o que yo.
Mi madre amaba ser el centro de atención, estar rodeada de focos y que todos estuviesen pendientes de ella. Y sabía que tarde o temprano iba a aparecer en otro episodio, si no se lanzaba de lleno a protagonizar una película en Hollywood.
Me estremecí solo de pensarlo.
Esperaba que no.
Cuando mis piernas dejaron de temblar, me incorporé y fui hasta la cocina. Lo hice apenas sin darme cuenta, con Olimpiapisándome los talones. Solo se escuchaban sus patitas contra el mármol.
Preparé una taza de chocolate caliente y me fui a mi habitación.
Lo haré, me prometí, algún día lo haré.
Con esa débil promesa que supe que no iba a cumplir, calmé la congoja de mi pecho.
3
Bruno
Abrí los ojos antes de que la luz del alba iluminara la habitación, que, por cierto, no era la mía. Me era completamente desconocida, y durante unos largos segundos mi cuerpo se tensó. ¿Dónde demonios estaba? ¿Cómo había acabado allí?
Fruncí el ceño e hice un amago de incorporarme de la cama cuando un delgado brazo me lo impidió. Al mirar hacia la izquierda, vi la razón. Había una mujer rubia dormida, bocabajo. Su maquillaje, sorprendentemente, seguía intacto, excepto sus labios, que parecían de un tono rosa rojizo por la mamada que me había hecho la noche anterior.
Mi intención al ir a aquel pub a tomar una copa no había sido buscar compañía femenina, ni mucho menos. Más bien todo lo contrario. Había querido enfrascarme en mis pensamientos mientras un buen whisky escocés adormecía los pensamientos que aún me perturbaban años después de aquella misión en Afganistán, cuando estuve en la Heer, la fuerza del cuerpo terrestre de la Bundeswehr.
Las pesadillas cobraban vida cada anoche y me atormentaban. El sonido de los disparos me acribillaba el cerebro mientras los gritos de mis compañeros eran silenciados por el bando enemigo. A pesar de haber sucedido hacía ocho años, yo seguía anclado en el pasado. Cada vez que iba por el segundo whisky me preguntaba por qué había tenido que sobrevivir. Mis compañeros habían caído al ser sorprendidos por un grupo de rebeldes al que le importaba una mierda inmolarse si con ellos se llevaban tantos europeos como fuera posible. Solo habían sobrevivido Anke, que había fallecido al llegar el equipo que iba a rescatarnos en helicóptero, y Ernst, quien había encontrado su fin dos semanas más tarde cuando había entrado en parada cardiorrespiratoria.
Fruncí el ceño y me pasé una mano por la frente.
—Scheiße —«Mierda», murmuré.
Debía de haber bebido hasta casi caer inconsciente, pues siempre aguantaba las resacas con gran facilidad.
—¿Ya te vas? —preguntó aquella inglesa antes de colocarse boca arriba y mostrarme sus pechos, llenos y con los pezones de un tono coral. Los tenía erizados, y sabía lo que eso significaba.
Sin embargo, a pesar de ser preciosa, yo ya estaba de muy mala leche, y la resaca solo empeoraba mi mal humor.
Me levanté de la cama y escapé de la mano femenina, que intentó agarrarme del pene.
Alcé una ceja en su dirección. Ella me sacó la lengua.
—¿Por qué no vuelves a la cama conmigo?
Enumeré en mi cabeza la larga lista de las obligaciones que me habían llevado hasta Londres; entre ellas, mi nuevo trabajo como guardaespaldas. Después de terminar mi último contrato en Nueva York, mi cliente había estado lo bastante satisfecho conmigo como para recomendarme a un empresario millonario que había recibido amenazas en sus últimos viajes. Sin embargo, no era a él a quien debía proteger, sino a su hija, una chica de veintidós años que se limpiaba el culo con billetes de cincuenta libras mientras se quejaba por habérsele roto la uña tras engancharse en su jersey.
En un primer momento había rechazado el trabajo. De hecho, lo había hecho en tres ocasiones, hasta que el mismísimo señor Stonehouse me había llamado para insistirme junto a una cuantiosa suma que fui incapaz de rechazar. Cuidar de una chica pija y mimada no entraba en mis planes, pero solo iba a ser durante los cinco meses siguientes, cuando la policía consiguiese averiguar quién había intentado atentar contra la familia Stonehouse.
—Tengo cosas que hacer —dije sin mucho interés antes de agacharme y coger mis boxers negros.
Me los puse y miré por encima del hombro. Los ojos azules de ella brillaban.
—¿Volveremos a vernos?
Alcé una ceja. Ella suspiró.
—Supongo que eso es un no…
Ni me molesté en responder. Había quedado claro que era un polvo de una noche.
Terminé de vestirme y salí del pequeño apartamento sin mirar atrás y sin despedirme. No había necesidad. Era así de simple. Quedarme con ella, volver a follar y a conversar solo me habría hecho perder el tiempo. Cuanto menos contacto tuviera con las personas, mejor.
Mi coche, un Audi RS5 Sportback negro, estaba aparcado justo enfrente, junto a otros vehículos.
¿De verdad he conducido estando tan borracho?, me pregunté antes de prometerme que no iba a volver a conducir bajo los efectos del alcohol.
Me monté y encendí el gps. Puse la dirección que conducía a la casa de los Stonehouse. O, mejor dicho, a la enorme propiedad que tenían en Knightsbridge. Al parecer, se dedicaban al sector textil y viajaban constantemente para extenderse por otros países. Estaban enfocados en el continente asiático y su hija se negaba a acompañarlos, lo que preocupaba a Henry, su padre, quien había recibido las amenazas en Londres. Temía que la ira y el odio de aquellas cartas anónimas pudiesen recaer sobre su única hija y heredera, y ahí era donde entraba yo.
Mi trabajo era mantenerla con vida mientras la policía se encargaba de localizar al autor de las cartas.
Conduje con relativa lentitud antes de parar en un Starbucks. Necesitaba de forma urgente cafeína en mis venas. Y una ducha. Sin embargo, eso último iba a tener que esperar.
Entré en la cafetería y me encontré con una chica joven, rubia y de ojos verdes. Ella me miró de arriba abajo antes de morderse el carnoso labio inferior.
—Buenos días, ¿qué le pongo?
—Un café solo, por favor.
La chica asintió y se aseguró de que veía cómo me devoraba con los ojos antes de coger un vaso.
—¿Su nombre?
—Bruno.
Ella asintió y lo escribió.
—¿No eres de aquí, verdad?
Asentí y esperé. Al percatarse de que no iba a participar en sus intentos por sacarme conversación, suspiró y se fue hasta la enorme máquina de café de atrás. Su compañero aguantaba la risa, un chico con acné, alto y escuálido, que parecía estar estancado en la adolescencia.
Miré el reloj de muñeca. Eran las nueve de la mañana. Tenía una hora antes de mi encuentro con Henry Stonehouse. Aquello me daba el tiempo suficiente para ducharme antes de ir hasta Knightsbridge.
En cuanto la chica dejó mi café, le di un billete de diez libras y me fui sin esperar el cambio.
—Adiós… —le oí decir cuando abrí la puerta para marcharme.
Fui hasta mi coche y me apoyé en la puerta. Me tomé el café en un par de sorbos y tiré el vaso de cartón en una papelera cercana. Sentí que la cafeína terminaba por disipar hasta la última pizca de entumecimiento que pudiese haber en mi cerebro. Moví el cuello de un lado a otro y volví a mirar mi reloj.
Me quedaban cuarenta minutos.
Sí, definitivamente, iba a darme una ducha. Me asqueaba llevar sobre mi piel el olor de una mujer a la que no iba a volver a ver.
Me monté en el coche y puse rumbo al pequeño apartamento que había alquilado a las afueras de la ciudad. No tenía una propiedad privada, mi trabajo no me lo permitía. Pasaba la mayor parte del tiempo viajando de un lado a otro. Había estado en todos los continentes, protegiendo a presidentes, empresarios, actrices y actores… Mi lista de clientes era larga y extensa, y mis buenas referencias provocaban que nunca me faltase trabajo.
Aunque, a veces, cuando el alcohol inundaba mis venas y mi cabeza se apagaba, soñaba con una vida diferente. Una vida en una casa a las afueras, rodeado de naturaleza y animales. Lejos de las armas, de los recuerdos que me ahogaban y de las heridas que no se cerraban con el paso del tiempo.
Sacudí la cabeza y me centré en el tráfico.
No debía soñar con lo que no podía tener. Una persona como yo no se merecía una vida tranquila. Se merecía el mismísimo infierno.
4
Violet
Regresaba a casa de las clases de ballet casi corriendo. Por algún motivo que me cuestionaba en esos momentos, había decidido que aquel día iba a ir a pie para disfrutar del frescor de la noche y calmar el ajetreo de mi cuerpo, que ardía tras el baile. Diez minutos más tarde, había comenzado a llover con fuerza. Una suave niebla cubría la ciudad y tapaba las estrellas y la luna. Empeñada en no volver a casa tan temprano, había seguido caminando hasta que la lluvia me sorprendió.
En vez de pararme bajo algún edificio, decidí aligerar el paso y saltarme algún que otro paso de peatones. Las bocinas de los coches me habían sobresaltado, al igual que la luz de sus faros. Me dije que, si quería llevar viva a casa, o me calmaba o me atropellaban.
Así que eso fue lo que hice: dejé de ir como alma que llevaba el diablo y acepté que iba a llegar empapada. Tenía los mechones del cabello pegados a la cara y gotas de lluvia en mis oscuras pestañas.
Pasé por delante de la embajada de Francia y cogí la siguiente calle a la derecha.
Ya estaba en la entrada de la urbanización privada donde vivía.
Saludé a un par de vecinos que aparcaban sus enormes y caros vehículos en el interior de sus propiedades antes de dar un esprint y abrir la cancela de mi casa. Cerré tras de mí y avancé el camino de piedra sin pisar la hierba, que con total seguridad debía de estar repleta de charcos.
Fui a meter el código para que la puerta se abriese cuando María lo hizo.
Sus ojos oscuros se entrecerraron.
—¡Madre del amor hermoso! ¿Se puede saber por qué estás mojada?
Esbocé una sonrisa culpable.
—¿Por la lluvia?
María me agarró de la muñeca y me hizo entrar con premura. Me quité las botas negras mientras la escuchaba maldecir e ir hacia uno de los cuartos de baño para coger una toalla. Unos segundos más tarde, me secaba las manos.
—Vas a resfriarte —musitó preocupada.
—No te preocupes. Me cambiaré de ropa y…
Mi padre apareció en ese momento. Sus ojos azules me miraron con reprobación, y no pude por menos que agachar la cabeza.
—¿Qué haces con estas pintas, Violet? ¿Qué edad tienes? ¿Cinco años?
Me sonrojé.
—Me ha cogido la lluvia por sorpresa.
Él bufó.
—¿Por qué no has venido en taxi? ¿O por qué no me has llamado? Habría ido a por ti. O habría mandado a alguien.
Me encogí de hombros. No tenía excusas. Solo me había apetecido dar una vuelta, pero a mi padre no iba a entrarle en la cabeza mi respuesta, y era perder el tiempo. Así que suspiré.
—Lo siento. No volverá a ocurrir.
Mi padre asintió.
—Necesito que vayas a mi despacho.
Sentí que el alma se me caía a los pies. ¿Era para zanjar el asunto y firmar un contrato para trabajar en la empresa? Cada vez que íbamos a su despacho era para tomar una decisión y dejar de darle tantas vueltas. Porque eso era lo que hacía yo. Cuando mi padre me proponía algo, yo solo intentaba posponerlo hasta lo inevitable.
Era incapaz de hablar y alzar la voz.
—De acuerdo —dije.
—Pero antes cámbiate de ropa. Tenemos un invitado —señaló antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el despacho, que se encontraba cruzando todo el pasillo, en la primera planta.
Miré a María con curiosidad.
—¿De quién se trata?
—No lo sé —respondió sin mirarme. Me dejó la toalla en las manos y me empujó con suavidad hacia las escaleras—. Ve a cambiarte.
Supe por la forma en la que evadía la pregunta que se olía algo.
Subí las escaleras con rapidez para no hacer esperar a mi padre ni a su invitado. Al llegar a mi habitación, me encontré a Olimpia. Estaba en mi cama, tumbada. Vino corriendo hacia la puerta y me agaché para abrazarla.
—Voy a solucionar una cosa y vuelvo para soltarte por la parte trasera de la casa, ¿de acuerdo?
Le di un beso en la cabeza grisácea antes de incorporarme e ir hacia el armario. Mientras me desnudaba, eché un rápido vistazo a mi ropa. Siendo ya de noche, podía ponerme una sudadera gris y unas mallas negras. Cogí unas deportivas que había en el mueble donde estaban todos mis zapatos y me dirigí hacia las escaleras con rapidez.
Bajaba los escalones de mármol cuando decidí soltarme el pelo y peinarme con los dedos. Cuando mis padres tenían invitados, me avisaban con antelación. Supuse que, si no lo habían hecho esa vez, se debía a alguna razón importante.
Enfrente de la puerta del despacho tomé una enorme bocanada de aire para inflar mis pulmones y llamé a la puerta con los nudillos.
—Pasa.
Era la voz de mi padre.
Entré y cerré tras de mí. Al darme la vuelta para estar cara a cara con mi padre, unos ojos azules eléctricos, fríos e impenetrables me hicieron dar un respingo. Es como mirar a los ojos al diablo, pensé, asustada ante tal intensidad. Nunca había visto tan poca humanidad en la mirada de nadie. Retrocedí un paso de manera instintiva. De hecho, habría retrocedido unos cuantos más si no hubiese sido porque tenía la puerta de madera pegada a la espalda.
Él me observaba, y yo, a pesar de lo mucho que me intimidaba, era incapaz de apartar los ojos de él.
—Violet, te presento a Bruno Schoenaerts. —Mi padre me hizo un ademán con la mano para que me acercara—. A partir de ahora será tu guardaespaldas.
Espera, ¿qué…?
Mis labios se abrieron para soltar una protesta cuando mi padre alzó una ceja.
—Violet. Sé educada —dijo con voz tirante.
Recordé mis modales de inmediato. Sacudí la cabeza y volví a concentrarme en aquella mirada azul hielo. Estiré una mano.
—Encantada, señor Scho… Schoe…
—Schoenaerts —completó por mí con un acento que no pude ubicar. Su voz, ronca y masculina, era suave como el terciopelo—. Es un placer, señorita Stonehouse.
Cuando su mano grande y pálida cubrió la mía por completo, un escalofrío salió disparado de donde nos tocábamos hasta el resto de mi cuerpo. Antes de que pudiese analizar lo que había pasado, aquel enorme hombre me soltó. Mi mano cayó inerte y me aseguré de pegarla a mi cuerpo. Apreté los puños y noté el calor que aún había en ellos.
Miré a mi padre, extrañada, mientras intentaba organizar toda la información. ¿Había dicho guardaespaldas?
—¿Has dicho guardaespaldas? —pregunté en voz baja.
Mi padre soltó el aire que había estado reteniendo.
—Siéntate, Violet.
Hice lo que me pidió. Pasé al lado de aquel enorme hombre y ocupé la silla que había justo enfrente de mi padre. Coloqué las manos sobre los muslos y apreté los dedos hasta convertirlos en puños. ¿Dónde estaba mi madre? ¿Por qué teníamos aquella reunión a esas horas de la noche? No entendía nada de nada.
Mi padre debió de notar mi turbación, ya que me dirigió una mirada tranquilizadora.
—Tranquila, Violet. Respira.
Volví a hacerle caso e inspiré. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mi corazón golpeaba contra mi pecho de forma errática y desenfrenada, como si fuese capaz de anticipar lo que iba a suceder.
—¿Qué sucede, papá? ¿Por qué necesito un guardaespaldas?
—Cariño, sabes que hemos estado recibiendo amenazas de muerte, ¿verdad?
—Sí —dije—. Y también sé que todo está en manos de la policía —le recordé, como si de aquella forma pudiese hacerle ver que no necesitaba un guardaespaldas.
—Las amenazas han aumentado, y he recibido en diferentes oficinas de Londres pequeñas advertencias que me han hecho tomar esta decisión. Creo que nos están siguiendo, Violet. Y esta decisión de última hora ha sido para garantizar tu bienestar.
Miré a mi padre, consternada. ¿Habíamos recibido más amenazas? ¿Y por qué no me lo habían dicho? Una repentina preocupación por la seguridad de mis padres me golpeó el pecho con violencia. ¿Estaban en peligro? Sabía que ellos tenían su propio cuerpo de seguridad contratado cada vez que viajaban, por lo que no entendía por qué me habían puesto a aquel trozo de hielo como guardaespaldas.
—Pero yo estoy con vosotros —musité—. No me hace falta un guardaespaldas.
—Hoy has venido sola desde el estudio de ballet, ¿no es verdad?
Me sonrojé y asentí.
—Sí —musité—. Pero no volverá a pasar.
—Eso no es todo, Violet.
Mi padre se incorporó de su asiento con gracilidad y dio la vuelta al caro escritorio hasta sentarse en una de las esquinas. Me sonrió con cariño antes de coger una de mis manos y apretarla entre las suyas.
—Ya ha llegado el momento.
Todo mi cuerpo se tensó.
—¿Qué momento? —pregunté con voz temblorosa.
—Te dije que te decidieras, Violet. O el ballet o la empresa familiar.
Mis ojos se llenaron repentinamente de lágrimas y parpadeé con violencia para apartarlas y esconderlas.
No, no puede ser, pensé aterrorizada. El miedo dio paso a la tristeza, y noté que hasta ahí llegaban mis pequeños e inútiles intentos por alejarme de la tesitura. Me sentía como un pez fuera del agua revolviéndose inútilmente. Al final mi padre había decidido dar un paso adelante sin la presencia de mi madre y acorralarme allí para hacerme firmar un maldito contrato.
Agaché la cabeza y saqué mi mano de entre las suyas de un tirón.
—¿Mamá sabe esto? —pregunté con voz fría.
—Mamá está alterada y necesita quitarse peso de encima. Lo sabes.
El peso soy yo. Ella siempre había estado en medio de mi padre y de mí. Era la que aportaba calidez, la que aportaba el lado humano a aquella familia que, a pesar de ser idílica, se dejaba llevar por las apariencias y escondía oscuros secretos.
—No la hagas sufrir más, Violet —me pidió mi padre—. Detestas el ballet. Esta es tu última salida. Crece de una vez. —Colocó un dedo bajo mi barbilla y me hizo levantar la cabeza. Nuestros ojos se encontraron—. Eres adulta. Sabes que elegiste desde el momento en que prometiste no dedicarte bajo ningún concepto al baile clásico.
—Por favor, no hagas esto —supliqué con un hilo de voz mientras mi corazón se rompía en mil pedazos.
Mi padre se incorporó y volvió a su sitio. Sacó una carpeta negra de uno de los cajones y deslizó el contrato hasta que estuvo a apenas unos diez centímetros de mí.
—Firma en todas las páginas.
Entrelazó las manos sobre la mesa barnizada de madera oscura y esperó. No había nada en su mirada aparte de una férrea determinación.