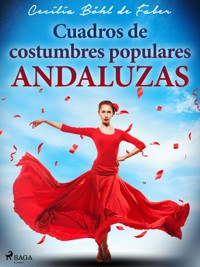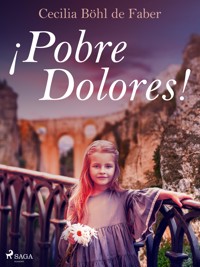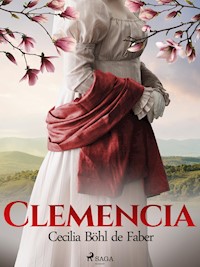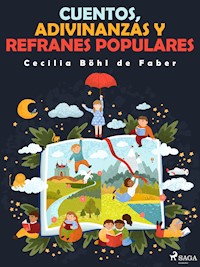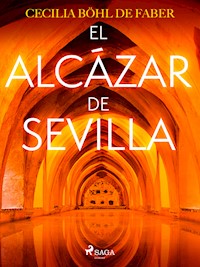Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Obras completas de Fernán Caballero
- Sprache: Spanisch
Leer hoy a Cecilia Böhl de Faber es imprescindible para comprender la España del siglo XIX. En este noveno volumen de «Obras completas de Fernán Caballero» la autora plasma a través de sus novelas de costumbres la mentalidad cristiana y conservadora imperante de su época y reivindica a través de sus heroínas su ideal de mujer. Algunas de estos relatos son «Estar de más», «La corruptora y la buena maestra», «Las dos Gracias, o La expiación», «Callar en vida y perdonar en muerte» y «No transige la conciencia».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Böhl de Faber
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo IX
Saga
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo IX
Copyright © 1907, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875348
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
ESTAR DE MÁS
Si quieres entrar en la vida, guarda los Mandamientos. Si quieres conocer la verdad, créeme. Si quieres ser mi discípulo, niégate á ti mismo. Si quieres poseer la vida bienaventurada, desprecia la presente. Si quieres ser ensalzado en el cielo, humíllate en el mundo. Si quieres reinar conmigo, lleva también conmigo la cruz.
Imitación de Cristo.
Villaplana es un Pueblo situado en la parte llana de Andalucía, que se extiende desde Córdoba hasta la sierra de Ronda, y es de los menos nombrados y visitados entre los de su categoría.
Visto de lejos, desnudo de arbolado, no tiene nada de ameno ni de pintoresco; pero la altura de la torre de su iglesia, la blancura de las casas que le rodean, como palomas alrededor de su palomar, le dan una monotonía grave, que no carece de atractivo para aquellos que no se empeñan en dar reglas al gusto, que es lo que menos se sujeta á ellas, influído como lo está por mil causas diversas en cada individuo.
Los caminos que al pueblo conducen son llanos, pero malos, y atraviesan solitarias dehesas cuya vegetación robusta y vigorosa se ensancha, pero no se alza, como el bueno y honrado campesino. Se pasa por predios que fueron pinares del común y que, modernamente vendidos, han sido cortados en su totalidad por la codicia, dejando el suelo arenoso que ocupaban á sus retoños, á los que despojan de sus ramas para que crezcan más de prisa, haciéndoles aparecer altos, débiles y desgarbados como muchachos en la edad desgraciada. Al acercarse al pueblo, encajónanse los caminos en vallados.
¡Qué cosa tan linda son los vallados! Parecen guirnaldas de hojas y flores extendidas sobre los campos como para guarnecerlos é interrumpir la monotonía que el cultivo les imprime. Todas las flores y plantas desterradas de ellos, cuando están metidos en labor, se aglomeran en aquellas pequeñas alturas alrededor de las pitas ó áloes que las amparan, formando una bullanga vegetal en la que se afanan las flores en sacar sus lindas caras entre la multitud de hojas que las ahogan. Los lirios, margaritas y violetas se sientan al sol de Dios en las laderas de los vallados y gozan de la vida en compañía de los pájaros, mariposas y demás seres que desean como un bien la ausencia del hombre.
Subiendo por la calle Real se llega á la plaza; ésta tiene enfrente la iglesia, y frente á la iglesia al Ayuntamiento, cuyo piso bajo ocupan el Correo y el Juzgado. El lado derecho de la plaza lo ocupan las paredes de un convento de monjas, en otros tiempos limpias y bien conservadas, y hoy día desmoronándose, y el lado izquierdo de la plaza lo ocupa un grandioso caserón denominado el palacio del Duque, aunque de palacio sólo tiene las armas de su dueño esculpidas en piedra, colocadas sobre la puerta de entrada.
El gran patio de este palacio está enchinado; una ancha escalera conduce á los corredores altos, rodeados de una baranda de hierro, excepto el que á la izquierda conduce á la sala, que por haberle necesitado el frío (que, á no dudarlo, ha aumentado en tiempos modernos) se ha cerrado con un tabique, dejando hueco para dos ventanas y formando así una antesala á las habitaciones, con vistas á la plaza; aquellas consisten en dos salones, el uno que era la sala de la familia del Administrador del Duque, y el otro constituía su despacho. A izquierda del testero de la sala principal había una puerta que conducía á una serie de alcobas que tomaban luz de grandes ventanas que daban al corredor descubierto; un comedor enorme y una cocina mayor componían el costado situado frente al de los salones, y este conjunto con altos techos y antiguo portaje componían el viejo y abandonado edificio.
Dícese, y con razón, que la gente hace las casas, y así había sucedido con ésta, que por infinidad de años había sido habitada por un Administrador viejo, viudo y sin hijos, que no salia de un cuarto cercano al comedor que le servía de sala, alcoba y despacho, habiendo tenido constantemente las demás habitaciones cerradas ó sirviendo de graneros; pero hacía algún tiempo que con la venida de un nuevo administrador, su mujer y su hija, había cambiado completamente el aspecto de dicho edificio; la limpieza había reemplazado al polvo; cortinas á las telarañas; esteras y muebles, aunque sencillos, cómodos, ocupaban las viviendas; profusión de macetas perfumaban el ambiente, y cantidad de pájaros, cantando en sus jaulas, interrumpían alegremente el silencio hasta entonces austero y solo regente de aquel edificio.
Don Ignacio Arana era hijo del Administrador general del Duque, dueño del descrito caserón. Su padre lo empleó en aquellas oficinas y le dió, joven aún, el encargo de llevar mensualmente una pensión que le tenía señalada el Duque á una parienta suya que había perdido su marido, que era militar, y había quedado sin recursos y con una hija.
Eran madre é hija modelos de virtudes adquiridas en el retiro en que vivían. Los jóvenes se amaron y se casaron con pleno beneplácito de sus padres, pues para el de Arana no fué óbice la pobreza de la novia en comparación de la felicidad de su hijo, y no lo fué para la madre de ella por la misma razón el descender un tanto de clase. Su felicidad fué, ciertamente, completa al nacerles una preciosa niña; pero como la felicidad completa no es duradera, con aquella ocasión perdió la mujer su salud. Todos cuantos medios se emplearon para curarla fueron inútiles, y quedó desde entonces valetudinaria. Ultimamente le aconsejaron los médicos salir de Madrid y habitar el mediodía de la Península, y habiendo por entonces acaecido la muerte del administrador de aquel pueblo, en el que tenía el Duque grandes bienes, pidió y obtuvo fácilmente dicha administración D. Ignacio.
Llegó, pues, D. Ignacio Arana con su mujer y su hija Blanca á Villaplana; como sucede en general en España, fué cordialmente acogida esta familia, y no tardó este primer afecto en trocarse en calurosa amistad cuando fué conocida.
Madre é hija eran muy parecidas, de manera que la primera, habiendo perdido la belleza de la juventud y de la salud, parecía el sol lánguido que se pone, y la segunda, con la frescura y lozanía de la salud y de los diez y ocho años, parecía el sol luminoso que se levanta. Pero ambas en el retiro (que por causa de los males de la una habían vivido) no se cuidaban de su bien parecer y menos conocían el inmoderado deseo y afán de agradar conocido con la moderna palabra de coquetería, que no creo haya admitido todavía el Diccionario, que se ha mostrado más intransigente con la palabra que la sociedad con la cosa. Tenían su madre y Blanca uno de los más bellos dones que puede hacer la naturaleza á la mujer, pues con él le presta su mayor encanto, esto es, una dulzura inalterable. Sus mayores emociones no tenían nunca otro intérprete que las lágrimas; pero tranquilas y calladas; así sucedía que, teniendo D. Ignacio el genio vivo, si por algún raro acaso se incomodaba, se veía tan luego apaciguado por una sonrisa ó por una lágrima.
Entre las personas que habían muy en breve intimado con esta familia se señalaba el médico, hombre que, aunque no llegaba con mucho á los cuarenta años, parecía haberlos cumplido por lo sentado de su carácter y maneras, por la falta completa de pretensiones en su vestir y su producción, y por sus gustos tranquilos y estudiosos.— Había hecho profundos estudios de su ciencia, los que continuaba en todas las revistas y obras que sobre ellos se publicaban, así en España como en el extranjero. Esto había bastado y bastaba para llenar toda su existencia. Hijo único del anterior médico del pueblo, éste le había dejado una pingüe herencia que le hacía vivir holgadamente y sin deseos de aumentarla. Los cuidados que había prestado á D.a Teresa, mujer de don Ignacio, fueron asiduos y acertados, siendo menos frecuente la horrible crisis que padecía. Al par de esto, como era hombre tan entendido, había dado á D. Ignacio nociones y consejos sobre los asuntos de su administración en extremo acertados; de manera que D. Ignacio, que era hombre de talento y de mundo, había conocido y apreciado las excelente dotes de cabeza y de corazón del Doctor (que así le denominaba siempre), que su falta de pretensiones de fatuidad ocultaban en parte á los ojos vulgares; unido este conocimiento á la gratitud que por él sentía, habían producido en D. Ignacio la más viva amistad hacia aquel de quien reconocía la superioridad.
—Pero, Doctor, solía decirle: ¿por qué vive usted aquí retirado y desconocido? ¿Por qué no se traslada usted á una capital?
—¿Para qué?—contestaba el Doctor.
—Para hacerse conocido.
—¿Para qué?—repetía el interpelado.
—Para procurarse una brillante posición.
— ¿Para qué, si estoy satisfecho con la mía?
—Para que se conozca su nombre y alcance usted gloria.
—¿Para qué, si no la ambiciono?
—Para hacerse rico.
—¿Para qué, si con lo que tengo me sobra, y no sé qué hacer con lo que me sobra? Así es que hermoseo de continuo la casa en que mis padres vivieron y yo nací, por tal de darles trabajo á los jornaleros. Estoy asistido con el mayor cariño y acierto por dos antiguos y fieles criados; así es que sólo me ocupo en dar gracias á Dios por sus beneficios.
—Decididamente es usted un cena á oscuras y no conoce la noble ambición.
—Seguramente que desconozco esa fatal hija de la vanidad y del orgullo, modernamente ennoblecida como tantos otros plebeyos.
El otro amigo que D. Ignacio había adquirido era el Juez, señor de setenta años, alto, derecho y delgado, nombrado D. Justo Recto, y por cierto que así el nombre como el apellido le cuadraban; pero, á pesar de esto, había llegado á la vejez sin haber tenido en cuarenta años un solo ascenso, porque, por los mismos principios severos del deber que tenía, no se había inmiscuido en política, ni afiliado á partido militante alguno. Eso, y el ver á su hijo, joven audaz y bullicioso, que había llegado á Regente de una Audiencia, mientras él permanecía Juez de Distrito, le tenía agriado y descontento.
El tercer amigo que tenía D. Ignacio era D. Sebastián López, el labrador más rico del pueblo, del que no había estado ausente sino sólo dos días, que se le habían hecho siglos.
Este señor, padre de numerosa familia, tenía buenas luces naturales, buen sentido y gran acopio de conocimientos agrícolas; no había leído un libro ni aprendido más que la doctrina, que no se le había olvidado nunca.
Una noche de invierno hallamos á todas las mencionadas personas reunidas en la sala del palacio. Junto á la ventana, en un ancho y cómodo sillón, estaba sentada la doliente D.a Teresa, liada en un gran pañolón de lana dulce. A su frente estaba sentada en una silla baja D.a María Josefa, mujer de D. Sebastián. Sus cabellos entrecanos estaban primorosa y lisamente peinados y recogidos en un rodete y sujetos con una peinetita de concha; vestía un vestido de buen percal, y un pañuelo de espumilla de Manila cubría su pescuezo y sus hombros. Como de costumbre, después de dar las buenas noches y preguntar por su salud al ama de la casa, tenía inclinada la cabeza sobre el pecho y dormía.
Delante del sofá estaba colocada la estufa ó mesa de enagüillas con su brasero; á un lado estaba sentada Blanquita, ocupada en bordar una almilla para su madre, á la que no perdía de vista por si algo se le ofrecía.
En un ángulo del sofá estaba sentada, liada en un tartán, una señora de mediana edad, cuya cara, de finas facciones y hermosos ojos negros, hubiera sido singularmente bella si algo de vulgar y de parado no le hubiesen robado su mérito. Era esta señora hermana de D. Sebastián y viuda de un Coronel que murió dejándole un hijo, al que al morir recomendó á un hermano suyo, que cuidó de la educación del niño, y al que, á pesar de la oposición de su madre, había dado la carrera de marino. Este joven, notablemente aventajado, hacía tres años que navegaba por lejanas mares, lo que tenía afligida á su madre, que lo amaba con esa pasión con que aman las madres, y más si es único el objeto de este cariño apasionado.
En el lado de la estufa, frente al sofá, estaba sentado un joven alto, flaco, feo y chocante, haciendo suertes y paciencias con naipes y diciendo á media voz vaciedades á Blanquita, la que procuraba y fingía no oir.
Era éste el hijo menor de D. Sebastián. No había querido ser labrador, como sus hermanos, sino remontar el vuelo é ir á estudiar á Sevilla. Su padre no quería, conociendo los cortos alcances y malas inclinaciones de su hijo; pero su madre, de quien era el Benjamín, al fin consiguió de su padre que el niño fuese á Sevilla. Allí lo que aprendió (además de otros vicios) fué la burla, el sarcasmo y el desprecio á todo aquello que los demás acataban, así como á no considerar nada serio en este mundo, ni en el otro, sino el dinero.
Algo distante estaban sentados, alrededor de una mesa de tresillo, D. Sebastián, el Juez, el Doctor y D. Ignacio.
La noche era de temporal; el viento soplaba con una violencia tal que movía las viejas puertas y mugía en los largos corredores tan fúnebremente como si viniese á anunciar desastres; la lluvia caía á raudales, y, acercándose gradualmente, se oía cada vez más fuerte el estampido del trueno.
La madre del marino, D.a Carmen, había salido de su acostumbrada apatía.
—¡María Santísima!—exclamaba cruzando las manos—; ¡mi hijo! ¡mi pobre hijo! ¿Dónde le cogerá esta tempestad? ¡Ay qué dolor! hijo de mi alma, que teniendo con qué vivir te han engreído y llevado á tantos peligros, teniendo siempre expuesta tu vida y en un hilo el alma de tu madre.
—No seas terca ni necia—, le dijo su hermano—;te he dicho mil veces que el tiempo varía á corta distancia, y que los temporales de aquí no llegan á Cuba ni á Manila, y puede que ni aun á Sevilla.
—No obstante, esto aterra—dijo al oir otro trueno, conmovida, D.a Teresa.
—Sí, por cierto—dijo D.a María Josefa—; son avisos del Señor á los hombres, con los que nos muestra cuán fácil le sería destruir lo que ha creado.
—Vamos á rezar—clamó angustiada doña Carmen—; vamos á rezar el Trisagio.
—Vamos—exclamaron todos los demás.
Blanquita se levantó apresuradamente para ir á traer el rosario.
—En otra ocasión—dijo con una risita burlona el ex-estudiante—mi madre también acudió á su panacea, y mientras San Jeremías oía cantar en el cielo, cayó un rayo en el suelo matando los mejores bueyes de la masía.
—Calla, impío; calla, hereje—le gritó su tía angustiada.
—Pero ni cayó en la casa ni mató á ninguno. Es broma, hermana—dijo D.a María Josefa avergonzada; pero queriendo disculpar á su hijo.
—Que pega aquí materialmente como los perros en misa. Tu hijo es un descreído, camina para protestante.
—¡Ave María!—exclamó la madre apurada—. ¿Noes cierto, hijo, que tu tía no dice verdad y que tienes fe, la hermosa fe, la santa fe que salva?
El ex-estudiante, que conoció que el auditorio que tenía no era propio para hacer alarde ni de espíritu fuerte ni de librepensador, hizo un esfuerzo, mirando con disimulo á su padre, cuyas explosiones de cólera le atemorizaban.
—Pues ya se ve que tengo fe; pero una fe racional.
—Dice usted un contrasentido—le dijo el Juez—; la fe está tan separada del raciocinio, que con éste no puede existir. Para creer lo que la razón nos demuestra no necesitamos fe. La fe nos la ha impuesto Dios para creer aquello que no comprendemos; así es que creemos todo lo sobrenatural por la fe.
En este momento estalló la formidable voz del trueno.
—A rezar, á rezar—exclamaron todos.
Los señores soltaron los naipes sobre la mesa y se pusieron en actitud reverente, mientras D.a María Josefa entonaba el Trisagio.
Concluían la santa plegaria, cuando todos se sobresaltaron al oir abrirse violentamente la puerta, y al volverse vieron precipitarse en la sala á un joven con uniforme de marino, que corrió hacia el sofá, cogiendo en sus brazos con apasionada ternura á D.a Carmen, cuyo rostro cubría de besos, repitiendo:
—¡Madre, madre mía! Aquí estoy, no me he ahogado ni me han comido los tiburones.
—¡Gracias á la Virgen del Carmen, hijo mío, hijo de mi alma!
Y entre acciones de gracias, lágrimas y sonrisas, se había transformado, por el amor de madre, aquella figura insípida en la más viva y elocuente personificación de la tierna madre cristiana.
—Pero, señora—dijo el recién venido dirigiéndose á la dueña de la casa, que dedujo serlo por ser la sola que no conocía—, usted perdonará al ansia de un hijo que hace tres años no ve á su madre, que me haya entrado tan marcialmente en su casa sin anuncio ni permiso.
Doña Teresa no le dejó acabar.
—En lo que ha honrado usted mi casa, y complacídome en extremo—le dijo; y señalándole á D. Ignacio, que se había acercado para cumplimentarle.—Este es mi marido; —y señalándole á Blanca, que permanecía en pie en su mismo sitio: — y ésta es mi hija.
El marino se volvió para saludarla; pero, apenas sus ojos se clavaron en Blanca, no pudo apartarlos, y quedó como absorto.
Blanca, al notar la tenacidad de aquella mirada, bajó los suyos y se sonrojó como si un rojo rayo de sol hubiese repentinamente alumbrado su rostro.
Este pequeño incidente pasó inapercibido de todos, menos de Andrés el ex-estudiante, que dijo:
—Primo, no te distraigas; mi padre se encamina hacia aquí, y quiere saludarte.
Electivamente D. Sebastián, que quería mucho á su sobrino, se acercaba diciendo:
—Vengan esos brazos, aunque estén embreados. Ramiro, muchacho, todavía has crecido, estás casi tan alto como Andrés, ese gran largo, que ya que para otra cosa no sirve, podría servir de palo mayor á tu buque.
—Y usted, querido tío, ha engordado, lo que prueba su buena salud, su falta de penas y de cuidados.
—Tienes razón, hijo mío, gracias á Dios, que tales mercedes me hace, con otra gracia, que es no pedirle más y estar agradecido.
Cuando Ramiro hubo abrazado á todos cariñosamente, y éstos le dieron cordialmente la bienvenida, volvieron á ocupar sus respectivos asientos, el recién llegado se sentó en el sofá al lado de su madre, y mientras ésta le hacía multiplicadas preguntas sobre sus viajes, sus percances y su salud, cada cual volvió á su ocupación anterior; pero prestando involuntariamente su atención á las respuestas del joven marino, en particular su tío, lo que le ocasionaba hacer frecuentes renuncios; esto incomodaba al Juez, el que le dijo:
—Don Sebastián, dice la máxima: haz lo que haces.
—Espantábame yo—repuso el interpelado —que ya no hubiese usted echado alguna sentencia, en particular ésta, que es la que á todo saca.
—Sí, señor, y es porque aquí en España es cosa muy poco común el entregarse de un todo á lo que se hace; aquí todo se hace sin impregnarse de su cometido.
Oyendo á su primo, dijo Andrés á media voz á Blanca:
—De luengas tierras, luengas mentiras.
Blanquita, según su costumbre, cuando le hablaba Andrés, hizo como si no lo hubiese oído. Entonces Andrés, para forzarla á contestar, se dirigió á ella en tono de pregunta:
—¿Ha reparado usted el modo de andar de mi primo, que, como todos los marinos, qué desgarbado que es?
—No le he visto andar—contestó secamente Blanca.
No dejó de notar Ramiro, que era vivo, la intimidad que afectaba Andrés con Blanca, así como el marcado desvío con que Blanca le correspondía.
Poco después se retiraron los concurrentes, y apenas estuvieron solos en su casa doña Carmen y Ramiro, cuando éste dijo á la primera:
—Madre, qué admirablemente bella es la hija del administrador del Duque.
—Pues la menor de sus ventajas es su bien parecer—contestó la interpelada—; más admirables son su carácter, sus virtudes y completa falta de pretensiones. Las pretensiones son la gangrena de la sociedad moderna, y si no, mira á tu primo…..
—¡Oh!—repuso riendo Ramiro—, hoy se labran grandes edificios con pocos cimientos; mi primo ha hecho más, pues me parece que quiere edificar sin cimiento alguno.
La tertulia siguió reuniéndose todas las noches cual solían. Todos ocupaban, como siempre, el lugar acostumbrado, y Ramiro el que ocupó el primer día, teniendo así á la derecha á Blanca y al frente á Andrés, haciendo, por hacer algo, sus sempiternas suertes y paciencias.
—¿Qué haces metido en tu casa todo el día, que hace tres ó cuatro que no vas por casa? — preguntó D. Sebastián á su sobrino.
—Nada, señor; descanso.
—Ocio, ni para descansar—dijo con voz grave el Juez.
— Ya encajó usted otra sentencia — dijo D. Sebastián.
— Aprovecha el tiempo, que vale el cielo —repuso el Juez en el mismo tono.
—Dígale usted eso al gran largo de mi hijo, que no sabe, según dice, cómo matar el tiempo; y así duerme todo lo que puede, y el demás lo pasa tendido á la bartola.
—Pero si es porque está malo—dijo su madre.
—Está malo por eso mismo; que si, como yo y sus hermanos hacemos, montase á caballo y se fuese á los cortijos, estaría bueno como lo estamos nosotros. ¿No es verdad, Doctor?
— De que están ustedes buenos doy fe —contestó el interpelado.
Habíase concluído la partida; los jugadores se habían levantado, y el Juez, colocado á espaldas de Andrés, seguía con la vista las paciencias en que aquél se ocupaba. — Este, que preocupado é incomodado por las críticas que de él hacía su padre, y mucho más por las muestras de atención que dirigía Ramiro á Blanca y las señales de simpatía con que eran recibidas, olvidaba de poner las cartas en el lugar que les correspondía, y las tiró diciendo:
—¡Qué suerte la mía!
—Su culpa de usted es—dijo el Juez—; estaba usted pensando en otra cosa; haz lo que haces; mire usted á Blanquita qué cuidado pone en su bordado. ¿A que no ha dado una puntada mal dada?
—Puede que esté dando más de las que usted piensa—repuso Andrés con despecho.
Blanca se sonrojó, entendiendo la intención que llevaba Andrés.
—¿Eres inteligente en puntadas?—le preguntó Ramiro.
— ¡Oh! el gran largo es, á su parecer, inteligente en todo, y es como aquel otro á quien preguntaban si sabía tocar el violín, y contestó: no lo he ensayado—dijo su padre.
Ramiro se había acercado á la mesa, en la que apoyó sus dos codos, é inclinándose hacia Blanquita, le preguntó á media voz:
—El no levantar los ojos con tanta insistencia de su bordado, ¿es pretexto para no mirar á nadie?
—No es pretexto, es causa—respondió ésta.
A la mañana siguiente bajó Blanca al jardincito que se había complacido en cultivar, y cuyas plantas, por tantos años abandonadas, revivían ufanas y alegres con sus cuidados, como si quisieran demostrarle su gratitud por ellos.—Tenía este jardín una ventana con reja, que daba á una calle ancha y solitaria, por tener al frente un gran molino y almacén de aceite, á la sazón cerrado por haber pasado el tiempo de la molienda.
Embebecida en su faena, y además distraída como hacía algún tiempo que lo estaba, Blanca se acercó á esta ventana para coger las flores que le brindaba un inmenso jazmín, cuando oyó una voz que en quedas palabras dijo:
— ¡Cómo envidio esas flores!
Blanca al pronto se sobrecogió; pero habiendo reconocido en el que hablaba á Ramiro, dijo sonrojándose y sonriendo á un tiempo:
—¿Y por qué?
—Porque usted las quiere.
—¿Y quién puede envidiar el amor á las flores, que no es amor de corazón?—repuso ella.
—En punto á amor todo lo envidio, y como no conozco en usted otro que el que tiene á las flores, ése envidio: si otro amor puede abrigar su corazon, está tan dormido que no lo despierta el amor que usted inspira.
Blanca, al oir aquellas palabras tan nuevas para ella, se turbó, é instintivamente e chó hacia alrededor una mirada asustada.
—Nadie nos ve—dijo Ramiro, que observ ó ese movimiento espontáneo del pudor femenino; —pero aunque eso fuera—continuó— nada le hace; el amor se oculta como tímido y recatado, pero no se esconde como criminal cuando es inocente y honrado, pues en ese caso no es el niño alado y con flechas como el pagano, es el padre de familia cristiano. En mi vida, en tierra como en la mar, no he hallado tiempo ni ocasión para amar; es usted mi primer y ardiente amor y será el único de mi vida; si cruelmente lo rechaza usted, mañana me alejo de aquí para no volver jamás.
Blanca, que amaba á Ramiro, pero que era retenida y modesta, estaba perturbada sin saber qué contestar á tan apremiante declaración, y cuando él, con apasionada insistencia le dijo:
—Blanca, por Dios, contésteme usted.
—No puedo contestar—balbució Blanca— sin el consentimiento de mis padres.
—¿Y si es favorable á mis ruegos?—preguntó ansioso Ramiro,—¿entonces...?
—Será favorable á mis deseos—contestó Blanca en voz queda y desapareciendo entre el ramaje como una mariposa.
Blanca se fué en seguida al cuarto de su madre y le contó su entrevista con Ramiro.
—Y tú, hija mía, ¿le quieres?—le preguntó doña Teresa, que harto se lo sospechaba.
Blanca se echó en los brazos de su madre, deshecha en lágrimas.
Al conocer la madre el amor de su hija sintió una amarga angustia, pues sabía el decidido empeño que tenía su marido en casar á Blanca con el Doctor, y desde luego se opondría á dar su consentimiento á un enlace que no tenía las grandes ventajas que ofrecía el del Doctor. Así, con el corazón oprimido, dijo á su hija:
—Blanca mía, me temo que tu padre no sea gustoso.
—¿Y por qué, madre?—preguntó llena de asombro Blanca.
—Porque, hija mía, no es afecto á la carrera de la marina.
—Y el que no le guste su carrera, ¿es un óbice?—dijo Blanca, volviendo á derramar abundantes lágrimas, pero muy distintas de las primeras.
En este momento entró D. Ignacio en el cuarto de su mujer, y Blanca se apresuró á alejarse para que no notase su agitación y sus lágrimas.
—Me alegro que vengas, Ignacio—dijo doña Teresa, — pues tenemos que hablar.
—Eso nunca falta—contestó sonriéndose su marido.
—Pero en esta ocasión es cosa grave de la que se trata. Tenemos una hija joven, pero ya en edad de casarse.
—Eso mismo pienso yo—contestó D. Ignacio,—y ya sabes cuánto lo deseo.
—Sí; pero los deseos de los padres no concuerdan siempre con los de los hijos, que son los interesados en este asunto.
—¿Qué me quieres decir con eso?
—Que tú quieres al Doctor por yerno, y puede que Blanquita no lo quiera por marido.
—¿La razón?
—Muchas puede haber; pero la principal es que quiere á otro.
—¡Pamplinas!
—No, Ignacio; cuando una joven del carácter y del juicio de Blanca ama, no es pamplina.
—Una pasión volcánica, un amor que es el destino de la vida, eso es, todas las paparruchas que leen ustedes y que traen los folletines de los periódicos. ¿Y quién es el que llena el ideal de la señorita?
—Es, como no podía menos de ser, un excelente joven, que desde niño ha sido un modelo en todo y por todo; es Ramiro Estrada.
—¡Ramiro! ¡marino! De manera ninguna consiento en ello.
—Es una carrera lucida y de porvenir.
—Dile á esa niña que le mando no pensar en tal cosa.
—Hombre, acuérdate de la sentencia: aconseja y no mandes, persuade y no decidas.
—Buenas son ustedes, madre é hija, tan apocadas y lloronas para tener marido y yerno enterrado vivo en un gran féretro en las olas de la mar, temblando cuando silbe el viento, sin una hora de sosiego y viviendo separados más de la mitad de la vida. No que con el Doctor, que está muy rico, ¡qué vida tan descansada! Con su carácter de ángel, ¡qué vida tan feliz!
— Pero, vamos á ver, ¿el Doctor te ha pedido á Blanca?
— No.
— Entonces, ¿cómo sabes que la quiere?
—¡Bah, bah! Lo mismo que yo sabes tú que casarse con Blanca sería para el Doctor una felicidad á la que su exceso de modestia al considerar su falta de juventud, de elegancia y de despejo, le impide aspirar.
— Acuérdate de tu prima — dijo D.a Teresa, — á la que sus padres obligaron á casarse con un hombre rico y de brillante posición, lo desgraciada que ha sido.
— Eso fué porque los padres, vanos y orgullosos, no tuvieron en cuenta sino lo que halagaba á estos dos vicios. ¿Pero es este mismo caso con el Doctor? Dilo, dilo.
— Lo creo el mejor y más entendido hombre del mundo; su posición tan honrosa como holgada, y creo que su mujer sería la más feliz si lo amase; pero si amase á otro, ni él ni ella lo serían. ¿Quieres, Ignacio, hacer á tu hija desgraciada?
— Quiero impedir que lo sea.
— Lo será si no se casa con Ramiro.
— Amores de veinte años, chubascos de primavera, pasan pronto.
— No te conozco, Ignacio. En ninguna razón seria fundas tu negativa, que, por consiguiente, es un despotismo paternal de que no te creía capaz. No, no quieres, no, á nuestro ángel de hija.
Diciendo esto D.a Teresa se echó á llorar amargamente.
Don Ignacio, que era en extremo bondadoso; que quería con entrañable cariño á su mujer, y que temía con angustia lo que pudiera dañar á su salud, tembló al notar sus lágrimas, y su incomodidad y oposición cayeron, como cae un globo de goma que se raja y pierde el aire que lo elevaba.
— No llores, no llores, por Dios, que te vas á poner mala — dijo apurado. — Vamos, que parece que estás tú tan enamorada del marinito como tu hija. Hagan ustedes lo que quieran; pero dile á esa niña que se arrepentirá de no haber escuchado los consejos de su padre; la vista de un padre penetra en el porvenir de sus hijos.
Y salió profundamente apesadumbrado.
Doña Teresa repitió á su hija lo ocurrido; pero tanto por su carácter suave y delicado como por amor á su hija, tuvo cuidado de endulzarle las palabras de su padre, y de no hacer mención de su deseo de casarla con el Doctor.
Aquella noche entró D.a Carmen más temprano de lo que solía en la tertulia, diciendo:
— A este hijo mío en dando la oración se le cae la casa encima, y esta noche en particular.
Ramiro había fijado una mirada ansiosa é inquieta en Blanca, mirada cuya expresión se trocó en la de alegría cuando notó la satisfacción que se traslucía en la expresión del modesto semblante de Blanca, como la viva luz de un reverbero al través de un cristal bruñido.
— ¿Soy feliz? — preguntó al sentarse sobre el sofá, cerca de la mesa en que bordaba Blanca.
— Lo somos ambos — contestó Blanca atreviéndose ya á mirarle con cariño.
Entonces tuvo lugar entre ellos uno de esos diálogos del amor sincero é inocente, en los que no toma parte el entendimiento y sólo son dictados por el corazón, y que mutuamente se escuchan con ese inefable placer con que una madre escucha las primeras sencillas palabras que balbucea su niño.
— Blanca — dijo pasado algún tiempo Ramiro, — ¿ha amado usted alguna vez á otro?
El semblante de Blanca demostró la mayor sorpresa.
— ¿Yo amar? — exclamó con dulce gravedad; — yo no he amado nunca sino á mi padre y madre. Y usted ¿acaso ha amado á otra?
— No — replicó Ramiro. — En la Habana creí amar á una linda y graciosa joven; me convencí de que no era yo el solo á cuyo amor correspondía, y me alejé de ella sin darle inútiles quejas.
— Pero su recuerdo no lo podría usted huir como huyó de la persona—dijo Blanca.
— ¡Oh! sí, porque muy pronto la realidad acabó con la ilusión. Blanca, repito lo que en la reja del jardín le dije, y de que son testigos los pájaros y las flores: usted es y será el solo amor de mi vida.
Cuando todos los tertulianos estuvieron reunidos, no se le fué por alto á la celosa observación de Andrés la inteligencia que reinaba entre Blanca y Ramiro. No durmió aquella noche, que pasó en cavilar, y á la mañana siguiente se encerró con su madre, á quien dijo que había abandonado su proyectado viaje á Madrid á buscar una colocación, y quería darle gusto estableciéndose y casándose en su pueblo.
La madre, aunque de cortas luces para todo lo que no era de la esfera doméstica, no creyó muy fácil poner por obra los planes que le expuso su hijo; pero éste, con el dominio que sobre ella le daba el ciego cariño que le profesaba, la hizo prometer que hablaría á su padre y que influiría cuanto pudiese en que accediera á los planes de su hijo.
Mientras que Andrés, con su manera seca y despótica, conferenciaba con su madre, Ramiro hacía otro tanto con la suya.
— Lo que más quiero en este mundo es á usted, madre mía — exclamó abrazándola.
— Y yo á ti, hijo de mi alma.
— Pero el cariño de una madre no basta para llenar la vida de un hombre, y deseo casarme, madre mía.
— Deseo muy puesto en razón — repuso doña Carmen con la dulce esperanza de que su mujer, uniendo sus ruegos á los de ella, consiguiesen que Ramiro se retirase del servicio y se fijase en su pueblo.
— ¿Con que es decir que estás enamorado? — prosiguió doña Carmen.
— Y que en parte tiene usted la culpa, señora mía.
— ¿Yo?
— Sí, usted, con los merecidos elogios que me ha hecho de Blanquita.
— ¿Es Blanquita? ¡Que me alegro! ¡Que lo celebro, Ramiro mío! No pudieras haber elegido más á gusto mío y á mi satisfacción.
— Pues, madre mía, no hay tiempo que perder; sólo me queda mes y medio de licencia.
— Pedirás prórroga.
— No quisiera.
— Pues hablaré hoy á tu tío para que mañana vayamos los dos á pedir á la novia.
— Madre, lo primero es saber si ella y sus padres son propicios á mis deseos.
— ¡Pues tendría que ver que no lo fuesen! ¡Pues si yo fuese la reina me alegraría que tú fueses mi yerno!
Aquella noche, cuando D. Sebastián y su mujer estuvieron acostados, dijo ésta á su marido, que estaba ya medio dormido:
— Sebastián, no te duermas, que tengo que hablarte.
— Mañana será, déjame dormir — contestó D. Sebastián.
— De día no se te puede hablar una palabra.
— Si no te fueras antes de día á misa de alba, no sería eso.
— Si he de oir misa ha de ser la de alba, pues cuando vuelvo ya estás pidiendo el almuerzo, y apenas acabas de almorzar te tienen ensillado el caballo y te vas al cortijo.
— Como que el ojo del amo engorda al caballo.
— Vuelves — prosiguió D.a María Josefa, — y vienes pidiendo la comida, después de la cual te echas á dormir la siesta. Te levantas y te falta tiempo para irte á sentar en el porche de la iglesia con los curas; vuelves á la oración.....
— Mujer, acaba, que ya sé yo lo que hago todos los días, y así di lo que tengas que decir, y si no, déjame dormir.
— Se trata de nuestro hijo Andrés.
— ¿Y qué es lo que quiere ese gran largo, ese zurriago, ese berlinga, que sólo para eso sirve?
— Porque no está establecido; es preciso que le des, como á sus hermanos, una hacienda ó cortijo que labrar, casa en que vivir y que se case, que es lo que él desea.
— ¿Y quién lo mantiene? Si se quiere casar, que tenga antes con qué cubrir sus obligaciones. Y ¿con quién se quiere casar ese desgabilado?
— Con Blanquita, la del Administrador.
— ¡Pues no es nada lo que se remonta! Dile que esa moza está para él más alta que el Inri.
— Pues quiéreme parecer que en el pueblo no hay otro que le competa á Blanquita sino mi Andrés.
— Lo hay, y es Ramiro, en cuyo nombre vamos mi hermana y yo á pedirla mañana.
—Pues me parece que donde alcanza Ramiro podrá alcanzar Andrés.
—¿Quieres poner á ese pitaco, más feo que el sargento de Utrera, que reventó de feo, sin oficio ni beneficio, con mi sobrino Ramiro, que es más bonito que un San Luis Gonzaga, más garboso que un navío á la vela, más discreto que un predicador, con una carrera hecha, que si la sigue podrá llegar á Almirante? ¡Bueno está!!
—Con que, hombre, ¿nada quieres hacer por tu hijo, que caerá enfermo si se casa Blanquita, porque se le morirá el corazón en el pecho?
—Déjalo que vaya á Madrid, ¿quién sabe? otros que valían menos que él han hecho suerte, puede que él la haga.
—¿Se la vas tú, su padre, á entrabar? No seas cabezudo, Sebastián: tú, que á todos atiendes, ¿vas á estrellarte con tu propio hijo?
—Si tú no hubieses metido en la cabeza de complacerlo mandándolo á Sevilla, fuera hoy un hombre como son los hombres, inteligente y trabajador, buen cristiano y hombre establecido, como son sus hermanos.— Pero después de hacerme gastar cien mil reales ha vuelto como los pájaros de la marisma, que no son de tierra ni de la mar; hecho un vago, con más humos que una chimenea, y, lo que es peor, hecho un descreído, y el que no cree en Dios es un hombre sin corazón; pero con vida, es decir, un bruto; pero por su mal le crecieron alas á la hormiga.
La madre añadió otras razones, hasta que D. Sebastián exclamó:
—¡Caracoles con la mujer esta, que en metiéndosele una cosa en la cabeza ni las tenazas de Nicodemus se la arrancan! Que se largue con viento fresco á Madrid; pero que tenga entendido que todo el dinero que gaste se lo pongo en cuenta, para que conste en la herencia y no perjudique á sus hermanos. Y ahora déjame dormir, si es que no me has desvelado por toda la noche con tus canseras. Bien dice el refran: «Si tu mujer se empeña en que te eches de un tejado, pídele á Dios que sea bajo.»
Al día siguiente fueron D.a Carmen y don Sebastián á casa del Administrador á pedir la novia, y aunque todos contentos, las dos madres derramaron abundantes lágrimas.
Entretanto, D.a María Josefa participaba á Andrés el mal resultado de sus peticiones; pero como en cambio le traía el ansiado permiso de ir á Madrid, y él no era capaz de amar profundamente, se consoló muy luego del mal éxito de sus peticiones matrimoniales, dando por pretexto á su afán de alejarse el no poder ser testigo de que otro gozase de la dicha que él para sí tanto había anhelado; por lo cual partió sin demora.
D. Ignacio estaba en sumo grado disgustado por tener que dar al Doctor la noticia del casamiento de su hija; pero el temor de que llegase á sus oídos por otro conducto le hizo vencer su repugnancia, y una tarde, de vuelta de su paseo, le dijo:
— Estoy disgustadísimo, Doctor, y vea usted cómo no por tener una hija modelo está un padre exento de sinsabores.
Hizo una pausa, y el Doctor asombrado preguntó:
—¿Qué es ello, D. Ignacio? Blanquita, ese angel del cielo.....
—Angel, sí; pero un ángel poco sumiso, pues quiere casarse, si no precisamente contra mi voluntad, contra mi gusto.
Al oir esto el Doctor, sintió tal conmoción que no comprendió, ni pudo analizar, pues era completamente inexperto en pasiones y su mente estaba sumida en tan oscuro y confuso caos que no hallaba razones ni palabras para replicar á D. Ignacio, y permaneció mudo.
Viendo que el silencio del Doctor se prolongaba, prosiguió D. Ignacio:
—No tengo razón ni óbice que oponer á la pretensión de Ramiro, que es quien pide su mano; pero sí muchas contras, y no es la menos la de que sea marino, pues, conociendo el carácter tierno y extremoso de mi hija, así como el de mi mujer, sé que se les prepara una vida de martirios siempre que esté embarcado.
El Doctor, por un supremo esfuerzo, y gracias á la firmeza de su carácter, se había aparentemente hecho dueño de su turbación; así es que contestó en voz que en vano quiso afirmar:
—Puede Ramiro pedir su retiro.
— En primer lugar — contestó D. Ignacio, — no tiene su madre suficiente caudal para eso, y en segundo, no es justo ni racional el exigir de un joven que ha gastado su juventud y parte de su patrimonio para formarse una carrera, que hoy día le llena y entusiasma, que la abandone y renuncie á sus aspiraciones, mate sus esperanzas y porvenir, se cruce de brazos al principiar su vida y se meta en un pueblo, dedicado á la ociosidad, que es el más temible de los enemigos del hombre.
Llegaban en este momento al palacio, y el Doctor se despidió.
—¡Qué!—dijo sorprendido el Administrador,—¿no entra usted, Doctor?
—Tengo una enferma muy grave — contestó éste,—y me precisa visitarla esta noche — lo que diciendo se alejó precipitadamente.
Entró en su casa sin contestar á los criados, que extrañaban verle entrar á aquella hora poco acostumbrada, y se fué á su cuarto.
Dejóse caer en un sillón, y apoyando los codos en la mesa que tenía delante, escondió el rostro en sus manos, y permaneció así mudo, inmóvil y concentrado, escudriñando por vez primera los recónditos y hasta entonces mudos sentimientos de su corazón, desconocidos de todos, hasta de él mismo.
—¡Infeliz!—se decía,—¡¡oh infeliz!! la amo. ¡Cómo yo, que entre mis estudios, libros y ocupaciones graves, consideraba al amor como una bella quimera de la juventud y de la ociosidad, verme insensiblemente poseído de él á este punto, á mi edad, con mi carácter, gustos y costumbres, amando á una niña de diez y ocho años, yo que tengo treinta y ocho y puedo ser su padre! Pero si ella es la realización del ideal que sin darse cuenta de ello lleva el hombre en su mente! ¡Yo vivía tranquilo y feliz en la ilusión de que no había mortal que á su altura pudiese ni pretendiese llegar, y ahora que la veo alcanzada, me desconcierto, me anonado, me desconsuelo! Dios mío, ¿á qué me sirven mis años, mis estudios, mi razón y escepticismo en punto á las decantadas pasiones que miraba como del dominio de la poesía? Tarde y dolorosamente me enseña la vida lo que influyen en ella; ¡oh estúpido! lo que sucede es lo que lógica y naturalmente había de suceder; ¿cómo es que no lo has previsto? ¡Blanca, estrella fugaz, que desapareces para siempre de mi cielo! El pueblo cree que esas estrellas fugaces que atraviesan el firmamento son las almas de los que mueren, que salen de este mundo, y dicen, al verlas, esta piadosa deprecación: ¡Dios te guíe por buen camino! Lo mismo te digo á ti, mi brillante estrella: ¡Dios te guíe por buen camino!
La buena ama del Doctor entró en su cuarto á traerle luz, y lo halló en la misma actitud en que lo había dejado. A las diez volvió á entrar trayéndole su cena, y lo halló como antes, y sin moverse el Doctor, le dijo que se la llevase, que no quería cenar.
—¿Está usted malo?—le preguntó inquieta la buena mujer;—¿quiere usted algo?
—No estoy malo, ni quiero nada, sino estar solo—contestó el Doctor.
La pobre mujer salió, y le dijo al mozo gallego Francisco:
—¡Jesús! nunca le he visto así, y aunque diga que no, me parece que está malo.
Entretanto que sufría tan acerbamente el Doctor, Blanca y Ramiro gozaban de la más plena y dulce felicidad que puede brindar la vida á dos amantes dignos el uno del otro. Seguramente que esta apacible felicidad se habría turbado algún tanto si Blanca hubiera sabido, ó sospechado siquiera, el amargo desconsuelo que causaba en el Doctor, al que tanto quería; pero este desconsuelo lo había de tal suerte encerrado en el fondo de su corazón, que estaba Blanca muy lejos de imaginarlo, y así fué que, cuando el Doctor, con su dulce y grave sonrisa, le dió la enhorabuena, ella le respondió, estrechando con cordialidad su mano entre las suyas:
—Bien sabía yo, buenísimo Doctor, que usted se alegraría de mi dicha.
Ramiro, que veía pasar volando los días como hermosas mariposas de primavera y desaparecer, y sabiendo que cada uno que transcurría acortaba el tiempo de su licencia, daba prisa para que se verificase la boda.
Don Sebastián, que era el padrino del casamiento, quería una boda lucida y con boato, y los novios le rogaban que fuese modesta y sencilla.
— Esta niña, con su monita, todo lo que quiere lo logra — decía D. Sebastián.
— Como todas las mujeres, D. Sebastián, — opinaba el Juez —; que lo que mujer quiere, Dios lo quiere.
— ¿Nunca sale usted, Blanquita? — preguntó Ramiro á las pocas noches.
— Nunca — contestó ésta.
—Si creo que aún no ha visto la ermita del Señor con la cruz á cuestas—dijo D. Sebastián.
— Madre: ¿vamos á ir mañana y llevar á Blanquita?
— Sí, hijo mío — contestó D.a Carmen.
Blanca miró á su madre.
— Sí, hija mía, ve — respondió ésta á la muda interrogación; — me siento bien.
— Y yo, por que no me gusta andar — dijo D.a María Josefa — no iré, y vendré á acompañar á usted.
Al día siguiente todos, menos D. Sebastián, que no salía de sus costumbres, emprendieron su paseo.
A corta distancia del pueblo, la senda se abría camino por medio de un hermoso pinar.
Blanca, al hallarse bajo las bóvedas que formaban los derechos y altos pinos en aquella opaca luz, pisando la grama, hierba que crece poco y se extiende mucho, formando una blanda y fresca alfombra para el pie, exclamó encantada:
—¡Oh, Ramiro, qué bello y solemne es este lugar! Me parece entrar en una iglesia formada para adorar á Dios.
— Pues ponga usted atención — respondió el interpelado — al dulce y grave sonido que forman las barbajas de los pinos.
Suave y plañidera descendía esa voz de los pinos de aquellas bóvedas, sin poder discernir su lenguaje; pero comprendiendo que algo vivía y sentía en aquel pausado movimiento y dulces voces.
— Esto — dijo Ramiro — suena al oído y hace sentir exactamente como lo hace el lento movimiento y el sonido de las olas de la mar. — La mar, con su inefable encanto, que ensancha el alma; la mar, terrible en sus iras, pero en su calma ¡cuán seductora! Aquellas hablan de lo infinito, de lo insondable: estos árboles de la altura y de la pureza de otra atmósfera.
Ramiro se quedó absorto, la vista fija, el oído atento, hacia las bóvedas que á gran altura se alzaban.
Blanca, no acostumbrada á pasear, se sintió cansada, y se sentó al pie de un pino, y al verse desatendida por su compañero, inclinó la cabeza sobre el pecho. Pocos instantes después estaba Ramiro á su lado y le decía:
— ¿Qué tiene usted, Blanca?
Ella contestó:
— Tengo celos de la mar.
— ¿De la mar?
— ¿No los tenía usted de las flores?
— ¿Y sabe usted lo que son celos, Blanca?
— Sí; dice Hartzenbusch, en su pieza La Duquesita, que son envidias de amantes; pero yo digo que no es envidia, sino el dolor que causa una separación, aunque sea pasajera. Mientras estaba usted en la mar no estaba conmigo. El amor no es envidioso, pero sí es egoista.
— ¡Oh, Blanca! — exclamó Ramiro enajenado — ¡repíteme esas palabras para que tenga la dicha de volver á oirlas! ¡Oh, Blanca! ¿Eres tú tan feliz como lo soy yo?
— Si, siempre que no le oiga á usted hablar de la mar.
— ¿Quien habla de la mar ahora?—dijo D.a Carmen, que llegaba con los señores.
— Ramiro,—respondió Blanca—; el que dice que la mar tiene inefables seducciones.
— Vamos, que mi hijo está borracho de mar como otros de vino. Mi madre (q.e.p.d.) decía que el campo era para los lobos, y yo digo que la mar es para los tiburones.
— Vamos á la ermita — dijo Blanca levantándose y siguiendo la senda que en aquel paraje torcía á la derecha y conducía al pie de una altura en cuya cumbre se levantaba una pequeña ermita. Esta se componía de tres frentes de paredes de mampostería, y el cuarto, que daba al camino, lo cerraba una verja de hierro. Al frente estaba el altar, cuyo retablo lo formaba un cuadro pintado al óleo, que representaba al Señor coronado de espinas y con la cruz en los hombros.
Debajo del cuadro había un letrero que decía:
El que quiera venir en pos de mí,
tome su cruz y sigame.
—Este dulce llamamiento es á los que tienen cruces—dijo Blanca cuando hubieron llegado.
—Habla con todos, pues todos debemos seguir á Jesús—dijo Ramiro.
—Es cierto—repuso Blanca;—pero los que tienen cruces están más cerca del Señor.
—Es que todos tenemos cruces.
—No llame usted cruces á las que no lo son. No son cruces las que nos forjamos con nuestras propias manos. Las cruces verdaderas son las que nos manda Dios. Vamos, Ramiro, ya que no la tenemos, á rogar al Señor que cuando sea su santa voluntad enviárnosla la llevemos, pues así nos lo manda, con resignación, siguiendo el ejemplo del divino maestro. Complázcame usted, Ramiro, y únase á mí en esta santa súplica.
—Yo me uno á tí en todo, Blanca mía, pues sé que así me uno á todo lo bueno.
Ambos se arrodillaron; Ramiro bajó la cabeza y apoyó su frente en los barrotes de la reja. Blanca levantó la suya, cruzando sus manos, fijando sus puros y dulces ojos en la imajen del Señor; y después de un rato de recogimiento y de oración, dijo en voz alta.
—Señor, aquí postrados á tus sagrados pies hacemos voto, si el destino que tú riges nos depara en lo sucesivo alguna cruz, de acudir á tu llamamiento y seguir en pos de ti con humilde resignación, por pesada que sea.
—Me agrego á esta súplica y á este voto,— dijo á espaldas de los jóvenes arrodillados una voz grave y profunda.
—Los jóvenes se volvieron sorprendidos y vieron al Doctor, enviado por Doña Carmen, que les dijo que, cansada como estaba, no podía subir la cuestecita, y los aguardaba sentada en el pinar.
La boda se verificó sencilla y modestamente, y sin concurrir más que las dos familias y el Juez, pues el Doctor había tenido (según él decía) que concurrir á un congreso médico á una capital lejana.