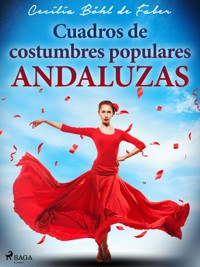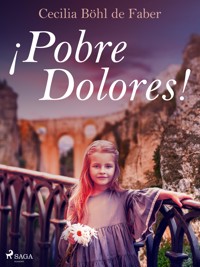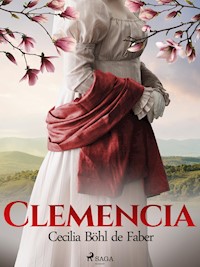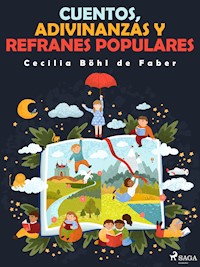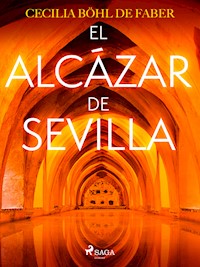Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Obras completas de Fernán Caballero
- Sprache: Spanisch
Pocos autores han ensalzado en sus obras Andalucía y su pueblo tanto como lo consiguió Cecilia Böhl de Faber. En este quinto volumen de «Obras completas de Fernán Caballero» se recogen las novelas de costumbres «Elia», «Con mal o con bien a los tuyos te ten» y «El último consuelo». En una época donde España se dividía entre liberales y conservadores, una rica y aristócrata familia de Sevilla espera la llegada de los hijos pródigos que partieron a defender la patria, sin embargo, uno de ellos, Carlos, ha mudado las ideas conservadoras propias de la familia por las más modernas de los liberales. El conflicto familiar aumenta con la llegada de la preciosa Elia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Böhl de Faber
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo V
Saga
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo V
Copyright © 1903, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875386
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
ELIA
ó LA ESPAÑA TREINTA AÑOS HÁ
CAPÍTULO PRIMERO
La déclamation et l’enflure sont proprement l’éloquence de l’erreur. Il n’y a que la vérité qui puisse être simple, comme il n’y a que la beauté qui puisse se passer d’ornements.
(La declamación y la hinchazón son propiamente la elocuencia del error. Sólo la verdad puede ser sencilla, como no hay sino la belleza que pueda excusarse de adornos.)
On avait considéré la Religion comme un besoin de l’homme. Les temps sont venus de la considérer comme une nécessité de la société.
(Se había considerado á la Religión como una cosa preciosa para el hombre. Ha llegado el día de considerarla como una necesidad para la sociedad.)
Bonald .
Pico de la Mirandola ha dicho en el siglo xv : «La filosofía busca á Dios, la teología le halla, la religión le posee».
Brillaba uno de esos días esplendorosos, con los que se engalana Andalucía como con un collar de brillantes. El sol derramaba por todas partes sus rayos como una red de luciente oro. Algunos celajes, transparentes cual velos de encaje, desplegaban en el puro azul del cielo sus formas indefinidas y diáfanas, como se elevan y se ciernen en una mente tranquila poéticas y vagas concepciones. La suave y perfumada atmósfera vibraba al glorioso sonido de todas las campanas de la religiosa Sevilla, que anunciaban la solemnidad del día, confirmada á intervalos por la poderosa voz del cañón. De todos los balcones de la ciudad caían vistosas colgaduras, que se mecían alegremente como animadas de júbilo universal. Las gentes, engalanadas, con rostros radiantes de alegría, se hablaban, se abrazaban por las calles sin conocerse. Todo aquel gentío enajenado se dirigía hacia la catedral, cuyas grandiosas puertas, abiertas de par en par, daban salida á los sonidos de su magnífico órgano, que alzaban al cielo las solemnes notas del Tedéum. ¡Oh! Era una alegría inmensa, profunda, unánime, eléctrica, que hacía latir todos los corazones, humedecía todos los ojos y ponía en cada labio una acción de gracias al Señor de los ejércitos. ¡Fernando VII acababa de volver á ocupar el trono de sus antepasados!
Después del Tedéum debía llevarse en procesión, acompañado de las autoridades y con brillante séquito, el retrato del legítimo y Deseado Monarca.
Las señoras, ricamente prendidas, ocupaban los balcones, y el gentío se agolpaba en la carrera de la procesión, anunciada por músicas, y á su paso cubierta con una lluvia de flores.
En un balcón estaba sentada en una silla baja una señora anciana, de aspecto vivo y afable, que lloraba á lágrima suelta, y echaba flores á manos llenas sobre el carro triunfal en que llevaban el retrato del Rey. Vestía una saya de sarga negra; un pañuelo de encaje negro cubría sus hombros; de encaje era igualmente su mantilla, colocada sin pretensiones sobre sus blancas canas. Ostentaba al cuello unos magníficos hilos de perlas, de los cuales pendía, engarzado en gruesos brillantes, el retrato del Rey.
Detrás de esta señora, en el quicio de la puerta del balcón, estaba en pie un señor de cara simple y benévola, que tenía en la mano el canasto del que sacaba la señora las flores.
Al lado opuesto del balcón se hallaba sentada otra señora, grave y derecha, rica, pero sencillamente vestida, desdeñando hacer valer una hermosura que respetaban aún los años. Entre ambas señoras estaba en pie, y apoyada en la meseta del balcón, una joven que tenía la distinguida é impasible belleza de una estatua de alabastro. La riqueza de su traje parecía ocuparla tan poco, como la admiración de que era el blanco.
— ¿Quién es esa muchacha? — preguntó un oficial de artillería, que acababa de llegar á Sevilla, á uno de sus amigos.
— Es Esperanza Orrea, hija de la Marquesa de Valdejara, que está sentada á su lado.
— ¿La tratas? — preguntó el artillero.
— Sí — respondió el amigo, — somos parientes. Su tatarabuela era prima tercera de la mía. Aquí se les sigue la pista á los parentescos, como el perdiguero á la caza.
— Pues llévame á su casa — dijo el oficial; — la hermosa Esperanza me ha dado flechazo.
— ¡ De ello me libre Dios! — exclamó su interlocutor. — Son todos los de esa familia y los de su círculo servilones de siete suelas, y tú, que la echas de liberal, serías recibido de ella como perro en misa.
— Aguardaré — repuso el artillero — á que llegue Carlos Orrea, que es mi amigo, y tan liberal como yo, para que me presente á ella, é introduzca en su casa la tolerancia, tan necesaria en las ideas como en la sociedad. Díme: ¿y esa señora de edad que está con ellas les toca algo?
— Esa señora anciana, que tiene la cara arrugada como una pasa y los ojos pequeños y vivos como granos de pimienta, es D.a Isabel de Orrea, hermana mayor del difunto Marqués de Valdejara. Es viuda del poderoso y muy nombrado asistente de Sevilla D. Manuel Farfán y Calatrava. Es una excelente señora, y su historia es interesante. Muchas veces me la ha referido mi madre. A los diez y siete años, lindísima, é hija única del Marqués de Valdejara, estaba para casarse con un hombre á quien amaba. En un año perdió á su novio, que murió de una caída de caballo, le dieron las viruelas, que la desfiguraron, y su padre, volviéndose á casar, tuvo un hijo, cuyo nacimiento la privó de títulos y mayorazgos. Pero no pudieron estos golpes repetidos agriar su excelente índole. Se apegó á su madrastra con sincero cariño y amó á sus hermanos como á sus hijos. El mayor fué padre de la bella Esperanza, de tu amigo Carlos y de su hermano Fernando. El segundo fué oficial de marina, y murió en la batalla de Trafalgar, dejando una niña, que crió su tía la Asistenta, y hoy día está casada con el Conde de Palma, nuestro embajador en Londres. Casóse Isabel Orrea con el Asistente, hombre de edad y amigo de su padre, sujeto eminente y de gran valer, que supo apreciar sus cualidades, y la dejó á su muerte el considerable caudal que había heredado de su padre, que fué virrey de Méjico.
— ¿Y la Marquesa? — preguntó el oficial.
— La Marquesa — contestó su amigo — es D.a Inés de Córdoba, de la sangre más azul de la de añil de aquella ciudad del mismo nombre; es virtuosa, caritativa y muy señora, pero orgullosa, intolerante y rígida. Allí no hay entrada, mi amigo. Los teatros están proscritos, los bailes anatematizados, los galanteos desterrados, y los obsequios son género prohibido. Así, si quieres seguir mi consejo, di al mirar á la hermosa Esperanza lo de la zorra de la fábula: «¡Están verdes!»
El artillero miró sonriéndose á su interlocutor, y le dijo:
— ¿Serán estos consejos de amigo..... ó de competidor?
— ¿Yo? exclamó el otro con franca sinceridad. — Te equivocas mucho. Lo que no he de comer, lo dejo cocer, como dice el refrán.
— ¿Y ese señor — volvió á preguntar el oficial que las acompaña vestido de negro, y que tiene empaque de clérigo?
Es hijo del mayordomo del difunto Asistente, que le educó con intención de que siguiese la carrera de la Iglesia. Pero como el buen hombre no pudo pasar de primeras órdenes á causa de su poca capacidad, teniendo buena letra, le hizo su secretario, y ha quedado en el mismo puesto con la viuda. Es el hombre mejor del mundo; sencillo como un niño, pero apegado á sus bienhechores con un amor, un respeto y una adhesión que hacen su elogio. Se llama D. Benigno.
Cuando hubo pasado la procesión, las señoras de Calatrava y Orrea se trasladaron á casa de la primera, que daba aquel día una gran comida. Era la casa grande y antigua. En el zaguán empedrado estaban las cuadras, cocheras y cuartos de mozos, llamados con este motivo de escalera abajo. A la izquierda una cancela de hierro daba paso al gran patio de la casa, rodeado por tres costados de galerías sostenidas por columnas de mármol; el cuarto lado lo cerraba una verja de hierro, separándolo del jardín, que era muy grande, y cuyos espesos bojes, altos cipreses y copudos naranjos atestiguaban su antigüedad. Viéndolos tan ancianos,’ se colegía habían perdido la cuenta de las generaciones de hombres á quienes habían dado sombra.
Alegraba el aspecto algo austero de esta grandiosa entrada la fuente, que en medio del patio ofrecía sus frescas aguas al que entraba, y el murmurio de la del jardín, que se las ofrecía á las flores. La escalera de mármol era digna de un palacio. Al frente, en su ancha meseta, había un cuadro de Tobar, embutido en la pared por una rica moldura de yeso, representando en tamaño natural las Santas Justa y Rufina, patronas de Sevilla; en el techo estaban pintadas al fresco las armas de la casa. La sala, muy grande y cuadrada, estaba colgada de damasco carmesí; con el mismo estaban forrados los sillones, de madera de haya tallada y con filetes dorados, cuyos pies terminaban en garras de león apoyadas sobre bolas; con el mismo también estaban forrados los canapés, cuyos respaldos sobresalían con mucho de las cabezas de las personas sentadas en ellos. Entre las ventanas había dos hermosas mesas de madera finamente esculpidas y doradas; sobre ellas colgaban dos espejitos de cristal verdoso, pero colocados en magníficos cuadros dorados, cuyo dibujo era de exquisito gusto. Éranlo igualmente las mesas-rinconeras que guarnecían los cuatro ángulos, y que cubrían bellos juguetes chinescos y de exquisita filigrana de Méjico. Las ventanas, que no tenían ni visos ni celosías, dejaban entrar la luz del día en todo su esplendor, sin cuidarse del petit jour, tan buscado y ventajoso en la coquetería francesa. Las sobrepuertas eran pintadas, y representaban la vida de la Virgen. Por una galantería obsequiosa del pintor se notaba en una de ellas el borrico en que iba montada la Virgen en su huída á Egipto, marcado con la marca perteneciente á las yeguadas de la casa; cosa que entusiasmaba á los capataces y yegüerizos, llenaba de orgullo al secretario don Benigno, y en cuya impropiedad no había caído mayormente la Asistenta.
La comida, servida en vajilla de plata, deslució á las de las bodas de Camacho. En la fabricación de los postres se invirtió una caja de azúcar.
A los postres dijo la señora de Calatrava:
— Ahora puedo dormir en paz, porque he disfrutado del más hermoso día de mi vida. Dios ha oído nuestras plegarias, y recompensado á los leales y valientes. ¡Amigos, bebamos á la salud de nuestro adorado Monarca!
Así se hizo con unánime aclamación.
— Ahora — dijo la Marquesa de Valdejara — bebamos por el exterminio de todos los enemigos del Altar y del Trono, esas dos santas y eternas bases de la sociedad.
— No — repuso la Asistenta; — en un día tan feliz como éste sólo se debe beber al bien, y no al exterminio. Brindemos por todos los valientes defensores de la patria y por el feliz regreso de tus bizarros hijos, hermana.
*
CAPÍTULO II
Frente de Sevilla, pasada Triana, se extiende una llanura que parece bajar de unos altos cerros, para venir á beber en las aguas del Guadalquivir.
Dichos cerros forman una curva, y llegan más abajo hasta el río, en cuyas orillas parecen depositar al pueblecito de San Juan, que se corona de un convento levantado sobre las ruinas de un inmenso castillo moruno, como una cruz sobre un turbante. En las cimas de esta línea de colinas están sentados, como sobre lomos de dromedarios, los pueblecitos de Tomares, de Castilleja de la Cuesta y Castilleja de Guzmán. En el llano están los de Camas y Santiponce, que guardan la triste bandera negra que enarbolan, como se levanta un grito de angustia cuando las fuertes arriadas los inundan; á cuyo llamamiento abre Sevilla sus graneros y envía á sus hijos á socorrer á sus hermanos. ¿A qué tanto recalcar y acudir á la voz filantropía, cuando hay una voz más propia, más fuerte, más simpática, más escuchada, que siempre ha existido y ejercido su inmenso poder entre cristianos, que es la de caridad ?
¡No parece sino que con la voz han inventado la cosa!
A la salida de uno de estos pueblecitos, dos jóvenes contemplaban la magnífica vista que se extendía á sus piés.
El uno, alto, derecho, de aire noble y distinguido, de perfectas facciones, vestía el severo petit del uniforme de guardia walona, y se apoyaba contra un olivo. El otro, algo más joven y menos alto, se había recostado sobre la hierba. A su hombro izquierdo pendían, con un elegante dormán de húsar, los cordones de ayudante; se había quitado el chacó, y el viento jugaba con los negros rizos de su cabellera.
— Dígote, Fernando — hablaba el húsar, — que me alegro ahora doblemente de que hayamos acortado tomando el camino de Badajoz, y de que se haya desherrado mi caballo, puesto que la tardanza nos proporciona gozar de esta magnífica vista. ¡Qué profundo es el amor á los sitios que nos vieron nacer, que no pueden el tiempo y la ausencia sino aumentarlo! ¡Qué contento estoy de volver á ver esa gallarda Giralda! Esa, á lo menos, no han podido llevársela los franceses. ¡No sería por falta de ganas! Pero como cantaban nuestros soldados andaluces:
Que no quiere á dos tirones
Ser francesa la Giralda;
Que dice que es española,
Y andaluza, y sevillana.
Así como los aragoneses cantaban á su vez:
La Virgen del Pilar dice
Que no quiere ser francesa;
Pero sí la Capitana
De su tropa aragonesa.
Mientras nosotros los oficiales repetíamos en coro:
La castellana arrogancia
Siempre ha tenido por punto
Recordar lo de Sagunto,
No olvidar lo de Numancia.
Franceses, idos á Francia,
Y dejadnos nuestra ley;
Que en tocando á Dios y al Rey
Y nuestras casas y hogares.....
Todos somos militares,
Y formamos una grey!
— ¡Oh! — prosiguió con expresión. — El entusiasmo no mata, pues de lo contrario no habría un español vivo. Viejos, niños, hombres, mujeres, religiosos, seglares, ricos y pobres, todos, todos un solo grito!..... ¡Oh, Fernando! ¡Un grito así llega al cielo!
— ¡Cierto, Carlos, cierto! ¡Y llegó! — respondió el guardia walón conmovido.
— Por cierto — prosiguió el húsar — que no cambiaba mi título de español y de ayudante de Palafox por el de príncipe heredero de cualquiera de los más brillantes Estados de Europa; un soldado de los nuestros, improvisado y mal vestido, con el más soberbio veterano de los suyos; nuestras ruinas con sus palacios! ¡Ahora sí, Fernando mío, que vamos, sin ironía, á descansar sobre nuestros laureles! Laureles de buena ley, que se ganaron contra el extranjero, contra el agresor, contra el que holló el derecho de gentes; laureles de los que no aja el tiempo ni carcome la envidia. Pero— añadió mudando de repente de tono — ¿sabes, Fernando, que acostumbrado ya á otra vida, temo mucho aburrirme con la que se lleva en casa? Me dirás que se va á hermosas funciones de iglesia, no me divierten. Que tendremos á comer al P. Salvator de Capuchinos, santo varón que honro, pero..... que no me divierte. Por la noche la tertulia en casa de tía, en la que se juega al tresillo y se bosteza..... no me divierte. No me queda sino echar mano á las travesuras con que me divertía antes. ¿Te acuerdas, Fernando, aquella noche que vino tía á casa en su viejo coche, tirado por las viejas mulas, con su viejo cochero Juan y su viejo acompañante mi querido D. Benigno, que les corté las riendas y tirantes á las mulas mientras Juan dormía, confiando, y con razón, en su ganado, como en una áncora, y cuando al retirarse estuvieron tía y su caballero servente instalados en el coche, Juan arreó las mulas, que echaron á andar tan cariparejas, guardándose de volver la cara atrás, donde se quedó el coche parado como se estaba? ¿Recuerdas la figura de Juan, con las riendas en una mano, el látigo levantado en la otra, los ojos espantados y la boca abierta, al ver, sin comprenderla, la inaudita emancipación de sus mulas, que tenía por dóciles y sensatas? ¿Tienes presente cómo sacaba por la portezuela D. Benigno su cara asombrada, al ver divorciarse, sin auto del Provisor, al coche y las mulas, que desde tantos años há vivían en tan estrecha y pacífica unión? ¿Y cómo en este silencio de espanto se oía la voz de tía, que gritaba: «¡Cosas de Carlos! de ese gran pícaro, de ese niño insolente, que se divierte á mis expensas. ¡Aguarda, aguarda, bribonzuelo, que mañana te meteré en los Toribios!» ¿Y aquella otra noche en que até con una cuerda la mesa de una castañera á la rueda de un coche? Al echar á andar el coche, la mesa le siguió dando vueltas y saltos como un volatín, y la castañera, lanzando furiosos gritos, corría tras de la desertora.
— Pero, Carlos — dijo el formal guardia walona, — lo que hacías entonces era mal hecho; ahora sería imperdonable. Tía se sentiría, y con razón.
— ¿Sentirse? ¿Incomodarse? — repuso Carlos. — ¡No la conoces, Fernando! ¡Pues si después de una travesura estaba aún más cariñosa conmigo! El día en que le cogí la llave de la despensa á María y robé los dulces y el chocolate, mi madre, que lo supo, me condenó, con su acostumbrada blandura, á tres días de pan y agua. Fuíme en casa de mi tía, y le dije, gimiendo y llorando, que el hijo de su hermano se moría de hambre. Me llevó en seguida al comedor y me atracó de golosinas, en tales términos que tuve una indigestión. Y el bueno de D. Benigno..... ¡con qué admirable paciencia sufría mis bromas, sin que pudiese yo jamás tener el gusto de verle incomodado ó impaciente!
— ¡Raro gusto, por cierto! — observó Fernando.
Carlos se reía de todo corazón al recordar estos y otros lances de su niñez.
— Pero, hermano — prosiguió Fernando, — reflexiona que ya no eres un niño; que debes respetar tanto como amar á nuestra tía, que es nuestra segunda madre y nos quiere con el cariño de tal. Ten presente que tienes poco patrimonio y que pende de ella tu suerte.
— Hijo mío — repuso Carlos, — quiero y respeto á mi tía, porque es, como dices, nuestra segunda madre; porque es la mejor de las tías y la mejor de las mujeres; porque sin un pelo de tonta, tiene el candor y la sencillez de una niña; porque tiene el corazón de un ángel. Tocante á tu segunda reflexión, no tiene ningún peso para mí. ¡Yo! ¡Yo hacer nada por cálculo..... á mi edad, con mi genio! ¡Quita allá, Fernando!.....
— Pero al fin tu porvenir..... — observó su hermano.
— Verdad es que no es el de un Fúcar — respondió Carlos. — He heredado una casa que vale ochenta mil reales y tiene noventa mil de censo; un olivar, que han quemado los franceses, y una viña que da vinagre..... ¡Y qué!
¡El oro es una quimera!, como cantaban los franceses al saquearnos. Y además..... ¿no tengo mi sable, y no te tengo á ti?
Fernando se sonrió con una profunda satisfacción al oir estas palabras.
— Hablas — le dijo — como mi hermano querido y como mi mejor amigo.
En este instante se presentó un criado á avisarles que los caballos estaban listos.
Cuando llegaron á casa de la Marquesa de Valdejara, su madre, era tarde, y esta señora acababa de salir para ir á la tertulia de su cuñada, á la que llegaba media hora antes que los demás concurrentes.
Fuéronse, pues, los hermanos en seguida á casa de su tía.
¡Cuál no sería el gozo de todos al ver á los dos hermanos, que vieron partir casi niños y volvían á ver sanos y salvos, cubiertos sus pechos de bien merecidas cruces de honor, después de tan larga y sangrienta guerra! La Marquesa, pálida é inmutada, enmudecía al peso de su profunda emoción.
La Asistenta lloraba á lágrima viva; Esperanza abrazaba tan pronto al uno, tan pronto al otro de sus hermanos; D. Benigno cruzaba sus manos y levantaba los ojos al cielo y su corazón á Dios. Todos los criados, que eran antiguos, habían acudido y rodeaban á los recién venidos con esa familiaridad á la que les lleva su orgullo, pero que su innata delicadeza y buen tacto impiden ser grosera y salirse de sus límites.
Carlos, exaltado por su alegría, abrazaba á todo el mundo, y sobre todo á D. Benigno, á quien levantaba en peso, diciéndole al verlo tan apacible:
— Yo he ascendido de cadete á capitán; pero ya veo que usted ha ascendido de Benigno á Benignísimo. Voy á condecorar á usted con la cruz de Mayo.
— Juan — le decía al cochero, — no tengo mi navajilla para cortar las riendas de tus mulas. ¿Cómo están las matusalenas? ¿Andan con muleta?..... Pero tengo mi sable, que hará sus veces; te lo advierto.
— ¡Oh! — le decía el cochero. — ¡Ese ha servido para mejores hazañas!
— María — proseguía Carlos dirigiéndose al ama de llaves, — no se me ha pasado la afición á las golosinas; guarda bien tus llaves y pon un vigilante en la puerta de la despensa.
— ¡Ay, señorito! — respondió la buena mujer limpiándose los ojos. — Las llaves, los dulces, el chocolate y la que los guarda, todo está á vuestra disposición. ¡Jesús, qué arrogantes mozos están!..... ¡Parecen dos generales!
— Tía — dijo Fernando, — voy á completar su satisfacción con la noticia de que en breve llegará Clara, á quien los facultativos han ordenado pasar el invierno en Andalucía, por estar algo delicada de salud.
— Es cierto que sólo eso me faltaba para hacer completa mi satisfacción — exclamó llena de júbilo la Asistenta.
Entretanto, volvió Carlos la cabeza por todos lados.
— Tía — dijo al fin, — nada hay aquí mudado. Parece esta casa, señora, un reloj que no anda: nada veo de nuevo, sino el retrato del Rey narigudo.
— ¡Narigudo!..... — exclamó la Asistenta. — ¿Cómo te atreves á dar ese dictado á tu rey? ¡Jesús!..... ¡Qué desacato!.....
— ¡Y qué!..... — dijo Carlos. — ¿No puede acaso un rey tener la nariz larga, como cada hijo de vecino? Notarlo ¿es un desacato, tía?
— ¡No la tiene tal! — exclamó con ardor la Asistenta; — pero, aunque tuviese una trompa como un elefante, es irreverente que esto lo noten sus vasallos, é indecoroso que se diga. Hijo mío, la corona es un sagrado que consagra al que la lleva de derecho.
— ¿Quién le toca á la corona, señora? — respondió Carlos. — ¿Y qué tiene que ver la corona con las narices?
— Te digo, Carlos, que ésa es una palabra hostil, irreverente, un apodo, que sólo pudo inventar un revolucionario y repetir un liberal.
— Vaya, tía, que dice usted liberal como si dijese francés ó insurgente. Un liberal no es un bú; es un buen español, como, verbigracia, un servidor de usted.
— ¡Ave María!..... ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? — exclamó la Asistenta. — ¿Un Orrea liberal y mancomunado con los descamisados? ¿Se te ha ido la chabeta, criatura?
— ¿Con quién has tratado? — dijo con voz severa la Marquesa. — ¿Has estado acaso en Cádiz, cuna de esos enemigos harto más temibles que los franceses, que emponzoñaban la España mientras sus leales hijos derramaban su noble sangre por defenderla?
— ¡Está loco! — exclamó la Asistenta.
— ¡Está pervertido, que es peor! — dijo la Marquesa.
— ¡Válgame Dios! — repuso Carlos, — y qué explosión, qué erupción, qué máquina infernal! ¿Qué piensan ustedes, amadas servilonas, que es un liberal? ¿Creen ustedes que se come los niños crudos, que es un Herodes..... un Robespierre?
— Si no son Robespierres, poco les falta, y navegan en sus aguas — dijo la Marquesa.
— Un liberal — añadió la Asistenta — es el que quiere destruir el trono con los derechos de la Corona; el que quiere destruir la Religión con los conventos; la nobleza con los mayorazgos; la España con la imitación de todo lo inglés y francés; las leyes de la naturaleza, queriendo que seamos todos iguales. ¡Caramba con ellos!.....
— No, tía, no; está usted preocupada, equivocada, mal prevenida. Un liberal es el que quiere los adelantos del siglo, y no dormirse sobre las glorias pasadas; está usted mal informada si cree otra cosa. Los verdaderos liberales jamás reconocemos otro gobierno que aquel á cuyo frente está el Rey, y que sólo profesa y consiente la Religión católica.
— Eso es — dijo la Marquesa con vehemencia — el oro con que se dora la píldora, que una vez tragada, hará los estragos de su contenido veneno. Ya lo hubiese probado el tiempo, si los hombres que se vieron en la revolución de Francia, que empezó con esas mismas palabritas bien sonantes, no hubiesen abierto los ojos al Rey y á sus consejeros. Extraño — añadió dirigiéndose á su hijo Fernando — que tú veas con tranquilidad esa defección de un caballero á su sangre, de un católico á sus principios, de un hijo á la autoridad de su familia.
— Madre — contestó Fernando, — no creo que dos hermanos tan queridos se deban desunir por opiniones. Pero tú, Carlos, deberías haber reflexionado que nadie, pero menos un hijo, debe chocar con las opiniones de sus mayores.
— Es cierto — repuso Carlos — que debería haberlo tenido presente, así como que la intolerancia es el distintivo del modo de pensar contrario al mío.
— No es su distintivo — dijo la Marquesa, — es su derecho: el error tolera; la verdad condena.
— ¿Y quién es juez competente? — dijo Carlos.
— ¡Dios en el cielo, la experiencia en la tietierra! — respondió la Marquesa.
— Hermana — intervinola Asistenta, — lo que ha dicho Carlos muda de especie. Los que reconocen y respetan los derechos del Altar y del Trono, y quieren al Rey y á la Religión católica, sean cuales fueren en lo demás sus opiniones, en lo esencial están de acuerdo con nosotros. Así, hijo mío, buen mozo mío, con tal que en tu vida vuelvas á decir el rey narigudo, somos amigos y estamos de acuerdo. Entre un liberal como tú y una servil como yo, no hay un pelo.
— Ninguno, tía mía — respondió Carlos; — no hay más diferencia sino que usted me dirá só..... y yo responderé arre.
*
CAPÍTULO III
La casa solariega de los Condes de Palma estaba preparada, y sus tías reunidas en ella para recibir á la Condesa.
— ¡Cuánto equipaje ha enviado Clara por delante! — dijo la Asistenta. — Veo tantas cajas y baúles, que estoy para mí que ha dejado vacías las tiendas de Londres y París.
— Las mujeres de por allá — respondió la Marquesa — parece qne no piensan más que en divertirse, componerse y estar en competencia. ¡Dígote que estarán divertidas! Bien puedes creer que los médicos la envían aquí, en parte por sacarla de esa vida agitada, en la que la noche se hace día, el placer pasión, las cabezas frívolas, los corazones secos, las saludes se aniquilan y los caudales se disipan.
— Cuidado me da Clara — dijo la Asistenta; — ella que siempre fué delicadita como un jazmín. Tampoco me gusta el método curativo de ese famoso médico que trae consigo, que la tiene á dieta y caldos de pollo. Se me figura eso como natillas de suero.
— Dice Fernando que el tal médico, que goza de gran renombre, tanto en su facultad como en punto á ilustrado, es un pedante insufrible, un filósofo, un espíritu fuerte, según se apellidan los de su clase. Viene aquí igualmente por su salud.
— ¡Sea por el amor de Dios! — exclamó la Asistenta. — ¡Y qué apunte se nos entra por las puertas! Pero aseguro que bien puedo oirle hablar contra el Rey ó la Religión..... ¡que le he de caer encima, como Santiago sobre los moros! ¡Ni una le he de dejar pasar! Tan cierto como dos y tres son cinco. ¿Y tú, Inés?
— Pienso — respondió la Marquesa — evitar cuestiones no recibiéndolo.
En este instante paró á la puerta una carretela de viaje, y un momento después entró la Condesa, acompañada de Fernando y Carlos, que habían ido á recibirla.
Era una joven de veinticinco años, graciosa y bien parecida, aunque algo pálida y desmejorada; venía sencilla y elegantemente vestida á la extranjera. Llevaba una dulleta de seda guarnecida de ricas pieles; una gorguera de tul formaba bufanda alrededor de su cuello; unos vuelos de batista, primorosamente bordados, caían sobre su pequeña y blanca mano; cubría su cabeza una sencilla capota de seda verde.
Abrazó á sus tías y prima con vivas demostraciones de cariño y alegría.
— No hallo mudanza alguna en ustedes, mis queridas tías — decía; — y eso que hace ocho años — ¡media vida! — que no las veo. Sóloá Esperanza, que dejé una niña de diez años, la hallo una mujer hermosa; sí, por cierto, que estás hermosa, prima mía, — añadentes abrazando á Esperanza, que se sonrojaba; — sólo, hija mía, que estás horriblemente fagotée.
— ¿Que está que?..... — preguntó la Asistenta.
— Mal vestida — respondió la Condesa.
— ¿Mal vestida? — repuso muy admirada la Asistenta. — ¿Qué dices..... criatura? Una saya de alepín con un fleco de botonero de media vara, con golpes y hombreras; una toquilla de tul de seda, bordada con oro; una mantilla de punto redondo; media de seda calada; zapatos de raso blanco; peineta dorada..... ¡Vaya, Clara, no sé en qué piensas!
— Es preciso — contestó Clara — dar más vuelo á la enagua, batir esos rizos..... ¡Y usted, tía mía, siempre luciendo ese pelo blanco! Eso es un cinismo; es un qué se me da á mi de mal tono. Le traigo á usted de París una peluca y unas cofias del mejor gusto.
— ¡Jesús! ¡Virgen del Carmen! — exclamó la Asistenta. — ¡Yo peluca! ¡Yo cofia! ¿Quieres que salga por ahí hecha una irrisión, y espantando á las gentes? ¿Intentas que me lleven á San Marcos? ¡Peluca yo!..... ¡Dios me favorezca!
— Le quitarán á usted diez años, tía.
—Pero yo no me los quiero dejar quitar, sobrina. Si fuera en realidad..... no digo que no; pero en apariencia..... ¿á qué? ¿Te figuras que yo qui-sal hacer alguna conquista? ¡Una vieja con moñitos como un conejito de rifa! ¡Quita allá, Clara!
— Una señora de talento — repuso la Condesa — decía que no se componía para parecer bien, sino para no parecer mal.
— Pues yo, que no lo tengo, te digo, Clara, que no quiero al fin de mis años ponerme monerías ni ringorrangos que no gasté cuando moza; que estoy muy bien avenida con mis canas, y que aunque me dieras un niño de oro, no me ponía yo ese pelo de muerto sobre mi cabeza.
Dime, Clara ¿qué tal te ha ido por esas cortes, y qué tal está tu marido? — preguntó la Marquesa.
— Há días que no tengo cartas del Conde — respondió Clara.
— No te pregunta por el Conde, sino por Juan María, tu marido — observó la Asistenta.
—En esa inteligencia he contestado — repuso Clara.
— ¡Y qué! — exclamó su tía. — ¿Tú llamas á tu marido el Conde?
— ¿Acaso no lo es? — contestó la Condesa.
— ¡Anda!..... — dijo la Asistenta. — Oye: ¿y le das tratamiento?
Clara soltó una carcajada y abrazó á su tía, diciéndole:
— Tía, es lo recibido entre gentes de buen tono, y hasta en las que quieren aparentar tenerlo, nombrar á su marido por ese título, si le tiene, y si no, señor.....
— ¡Vamos allá! ¡Vivir para ver! Y ese buen tono, ¿se extiende á padres, hermanos, tíos y primos? ¿Tendremos para tener buen tono que llamarte Condesa, hija mía?
— ¡Oh, no! — dijo Clara. — Eso no, tiíta mía.
Y le besó la mano.
— Ea, bien — prosiguió la Asistenta. — ¿Conque ese buen tono sólo se entiende con el marido, como el menos allegado y de más cumplido? Ese buen tono, hija mía, lo han inventado los buenos matrimonios que inventaron el otro buen tono de apartar cama. ¡ Por vida de los buenos tonos!
— ¡Qué feo y qué anticuado está todo esto! — djo la Condesa mirando por todos lados. — Esta es la mansión de la misantropía. ¡Jesús! ¡Qué sillones! Requieren una máquina de vapor para moverse. Esas ridiculas cornucopias habrán servido en las bodas de Mari-Castañas. ¡Qué damasco tan lúgubre! ¡Qué cuadrazos tan tetricos y tan sombríos! Este salón es capaz de dar el esplín al mismo Brunet.
— ¡Horribles! — exclamó asombrada la Asistenta. — ¿Dónde has visto muebles más ricos en el Extranjero que éstos, de exquisita talla y brillante dorado; género más suntuoso que el damasco; paredes más magníficamente cubiertas que lo están éstas, con cuadros de Velázquez y Murillo, de tal valor, que están vinculados para asegurar su conservación?
— Todo está muy bueno, y es muy á propósito para una iglesia, — repuso la Condesa; — pero ni es propio, ni está de moda en salones de sociedad. Ya verá usted, tía, cómo todo lo voy á trasformar. ¡Cuánto mejor le parecerá á usted la casa después!
— Tú eres dueña de tu casa, y puedes hacer lo que te acomode. En cuanto á mí, te advierto que la más pequeña mudanza me ha, no sólo de disgustar, sino de afligir, Clara; á las familias, á las casas, á los muebles, les da la antigüedad un sello de nobleza que lo moderno envidia, y que no compensan ni la riqueza sin raíces, ni la moda variable y sin bases. Al cabo de algunos años, lo que aquí pongas ahora será vulgar, sin tener el sello de su época; será viejo sin ser antiguo; y puede que esa veleta que llamas moda y buen gusto, adore lo que ahora ridiculiza.
— ¡Ah! — dijo de repente Clara, para cortar la conversación, y no contradecir más á su tía, á quien amaba tiernamente. — ¿Y su niña de usted, Elia, se conserva tan preciosa? ¿Dónde está que no la he visto?
— Elia — contestó con visible satisfacción la Asistenta — está más bonita que nunca; seis años há en un convento, porque se me decía que la mimaba mucho y que no aprendería nada á mi lado.
— Pero..... ¿está en el convento para siempre? — preguntó con viveza Clara.
— ¡No, no! Eso no — contestó su tía. — Porque aunque ella está muy contenta, es regular y conveniente que salga de allí y que esté á mi lado. Si prefiere el convento, siempre será tiempo para que vuelva á entrar.
— ¡Por supuesto! — exclamó Clara. — Y por cierto que hace un año que debería usted haberla sacado, y se hubiese ahorrado un año de fastidio.
No se fastidia — dijo la Marquesa; — está buena y contenta, y tan distante de desear el salir, que le costará muchas lágrimas tener que verificarlo.
— Es preciso que conozca el mundo, la vida, y que disfrute de su juventud — opinó la Condesa. Emparedar la juventud y la hermosura..... eso es monstruoso, tía.
¡Cuánto deseo verla! — exclamó Carlos. — ¡Lo que hemos jugado juntos cuando niños! Siempre Esperanza la defendía contra mí, que me divertía en asustarla. ¿Te acuerdas, hermana?
— Sí, sí — dijo la Asistenta; — ¡tú siempre fuiste una linda alhaja!
— La sacará usted, ¿no es verdad, tía? — replicó Carlos. — Le prometo á usted no asustarla, ni volver á hacerla llorar.
— Sí, la sacaremos — respondió la Asistenta; — así reuniré alrededor mío — prosiguió con efusión — cuanto amo en este mundo. La sacaremos, ¿no es verdad, Inés?
Dijo esto último dirigiéndose á su cuñada, porque se había acostumbrado á confiar en el firme y lúcido juicio y la acertada prudencia de la Marquesa, y no quedaba plenamente satisfecha en sus resoluciones, si no eran sancionadas por la aprobación de esta señora.
La Marquesa, á quien visiblemente había desagradado el giro de la conversación, se contentó con responder:
— Ya sabes, hermana, que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena.
Cuando la Asistenta, con su acostumbrada y franca viveza iba á contestar, se apareció en la puerta un caballero de edad, alto, flaco, primorosamente vestido y llevando gafas de oro sobre sus puntiagudas narices. Andaba con dificultad, cual si adoleciese de gota.
— Este es — dijo la Condesa así que lo vid — nuestro íntimo amigo D. Narciso Delgado, á cuya ciencia y cuidados deben ustedes el verme viva. Es persona que sabrá pronto recomendarse á sí misma mejor de lo que yo puedo hacerlo. Suplico á ustedes le miren, como yo lo hago, como á un individuo de la familia.
Don Narciso Delgado saludó con más afectada política que afable cortesanía, disculpándose de presentarse en traje de camino.
— ¡Qué estafermo! — dijo la Asistenta á media voz á su cuñada. — Quiéreme parecer que se nutre de sus recetas de caldo de pollo.
Aprovechó D. Benigno este instante para acercarse á Clara, y darle con mucha deferencia la bienvenida.
— ¡Oh, amigo D. Benigno! — contestó ésta con afabilidad. — ¡Distraída de mí, que no me había acordado de usted! ¡Cuánto celebro verle bueno, sin que haya pasado un día por usted!
— ¿Quién es ese dómine? — preguntó á media voz D. Narciso á la Condesa, echando una desdeñosa mirada sobre la poco elegante y vulgar figura del secretario.
— Es hijo de — empezó á contestar Clara.
Pero la Asistenta la interrumpió, diciendo estas palabras, que recalcó con afectación:
— Es D. Benigno Cordero, mi amigo. Deseo y espero que le mire usted como un individuo de mi familia, como lo hago yo.
Don Benigno se ruborizó como un niño.....
Era D. Benigno lo que el mundo llama un infeliz, y lo que un observador profundo llama un hombre honrado, un corazón sano. No tenía un grande entendimiento. ¿Y á qué había de tenerlo? El entendimiento es un lujo, á veces inútil, á veces nocivo; es una antorcha ó una tea, según las manos que lo manejan; y como dice De Lavergne, es el peor enemigo del corazón..... Pero si no tenía entendimiento, tenía D. Benigno en cambio uno de esos buenos sentidos que si, como aquél, no son soles, son estrellas fijas.
Rara vez en el pequeño círculo de cosas que manejaba pedía consejos, no por despreciar el voto ajeno, sino porque jamás vacilaba en una alternativa. Si bien no era capaz de una heroicidad, no había bien á que pudiese contribuir que no lo hiciese; y si tal vez le faltaba energía y fuerza, no tenía una sola inclinación mala. Miraba las pasiones de los hombres como enfermedades, lastimándose de ellas, pero sin escandalizarse: todo lo atenuaba su benevolencia, á pesar de darle su comportamiento justificado derecho á la severidad.
Tenía D. Benigno otra bella cualidad, que se va perdiendo por días, de tal suerte, que la buscarán nuestros nietos como nuestros abuelos buscaron la piedra filosofal: la de tener un gran aprecio hacia los hombres y por las cosas; y sucedía que, sin cálculo por su parte, recibía el reflejo de la luz en que á otros ponía.
Tenía á su señora, á quien tanto debía, el cariño de un perro; y entiéndase que si sacamos como punto de comparación ese cariño, es porque lo consideramos como el más perfecto.
*
CAPITULO IV
Al día siguiente la Asistenta se levantó á las siete, como tenía de costumbre, y se fué á la iglesia. Oyó dos misas sentada en una sillita baja que le trajo un monaguillo, preguntó al sacristán por el cura, que estaba indispuesto, examinó detenidamente un altar que cuidaba, rezó sus oraciones, reconvino á un niño que estaba con irreverencia, echó su contingente en el cepillo de las ánimas, dió al salir algunas limosnas á pobres que aguardaban su salida, y entró en su casa con el corazón ligero, como el que empieza santificando el día con la oración y buenas obras, y con el estómago lo mismo, como el que se levanta temprano y hace ejercicio. Pasó al comedor, donde le fué servido el almuerzo, que consistía en huevos con jamón, chocolate y tortas. Fuése luego á una salita que precedía á su alcoba, en donde halló sobre una mesa varias papeletas y cartas, que D. Benigno se puso á leerle. Eran las primeras, convocatorias, partes de casamiento, de mudanza de casa, de nacimientos y de muertes. Entre éstas se halló una de un hombre bueno y honrado, que dejaba á su pobre viuda en una situación lastimosa.
Voy al duelo — dijo la buena señora; — quiero ir temprano, antes del entierro.
Iba á levantarse, pero D. Benigno la detuvo, diciéndole había una carta de su apoderado de Madrid, sobre un pleito que allí tenía.
— No tengo tiempo de oirlo — dijo la Asistenta; — voy en casa de la pobre viuda.
Y diciendo esto, se puso en pie.
Señora — exclamó D. Benigno, alarmado al repasar la carta, — hemos perdido el pleito; escuche vuecencia.
— No — respondió la señora con la misma serenidad; — he dicho que no tenía tiempo.
— Pero, señora — prosiguió apurado D. Benigno, — es que dice el apoderado que debemos apelar al Consejo.
— ¡Dios me libre! — respondió la Asistenta.
— ¿Y por qué, señora?
— En primer lugar, porque detesto los pleitos, y celebro se acabe éste, aunque se pierda; en segundo lugar, he oído decir que la parte contraria es necesitada, y acá somos ricos; tercero, porque cuando han condenado los primeros jueces, razón tendrán. Con que así, dejemos las cosas como Dios las ha dispuesto.
Dió la Asistenta algunos pasos para irse, pero D. Benigno, lleno de angustia, exclamó:
— ¡Condenados también á pagar las costas! ¿Cómo hemos de hacer eso?
— Metiendo la mano en la faltriquera y sacando el dinero, dijo la señora. — ¿No hay en los almacenes aceite y en los graneros trigo largo? Pues venda usted.
— ¡Vender por necesidad de dinero! — exclamó escandalizado D. Benigno, que era tan bueno como celoso administrador. — No señora, no; los precios están en baja; hay dinero de sobra. No lo digo por eso; y es que aún hay más: las cuentas son exorbitantes; mire vuecencia.
No haré tal, y menos sin espejuelos; he dicho á usted que no tenía tiempo, y que me iba en casa de la pobre viuda.
— Aquí hay una carta que tiene trazas de pedir limosna — dijo D. Benigno.
La Asistenta se volvió atrás y se sentó.
Don Benigno, engolfado en examinar las cuentas, no lo advirtió.
— ¿Y esa carta? — preguntó la Asistenta.
— Perdone la señora — dijo confuso D. Benigno; como había dicho vuecencia que no tenía tiempo.....
¿Y cuándo no lo he tenido para oir las plegarias de los pobres? — dijo la digna señora.
Don Benigno abrió la carta y leyó:
«Señora: Una infeliz, postrada sobre una estera, se dirige á vuecencia, cuya caridad es tan notoria, para que la remedie. Estoy tan desvalida y desnuda como el día en que nací. Déme vuecencia medio de taparme mis carnes, para que en la próxima hora de mi muerte no le vuelva la espalda el ángel de mi guarda á mi desnudez. Con esta obra de caridad hará vuecencia en las próximas Pascuas de Navidad una envoltura al Niño Dios, que le dará el premio en esta vida y en la eterna»
La Asistenta llamó á María.
— Irás á ver á esa pobre, María — le dijo, — y llevarás lo que necesite. Don Benigno, avise usted al médico y boticario, que le suministre los medicamentos por mi cuenta. Ahora que me acuerdo..... ¿fué crecida la del mes pasado?
— No, señora; seiscientos reales.
— ¡Vamos allá! Es buena la salud pública. Y con esto no me detengo más. María, mi mantilla.
Antes de proseguir, digamos dos palabras sobre esta buena sirvienta.
Era María una mujer de cincuenta y seis años, en extremo aseada, dispuesta, hacendosa y fiel, pero padecida, cascarrabia y regañona. Había sido en su juventud largos años doncella de la Asistenta. Casóse talludita con un maestro de escuela, y tuvo dos hijos. Pero en el año de la epidemia grande perdió á su marido, sus hijos y hasta un débil retoño que estaba criando. Por ese tiempo, habiendo necesitado la Asistenta un ama de leche para la niña Elia, volvió María á entrar en la casa con ese objeto, en la que permaneció después en calidad de ama de llaves. Era, como dice una expresión vulgar, los pies y las manos de la señora, que la quería mucho, le daba grandes alas, y descargaba en ella y en su mayordomo Pedro todos los cuidados del arreglo interior de su casa. Para María no había secretos ni llaves echadas. En todo metía su cucharada, y, en honor de la verdad, con tino y acierto. Habíale comunicado su señora la noche anterior la intención que tenía de sacar á la niña que había criado del convento, con lo que María, que era muy vehemente, se había vuelto leca de alegría.
Iba á salir la Asistenta, cuando entró la Marquesa.
— ¿Qué buen pensamiento te trae por aquí á estas horas? — exclamó la Asistenta al ver á su cuñada.
— Deseo hablarte á solas — contestó la Marquesa.
Don Benigno, después de dar respetuosamente los buenos días á la Marquesa, que le apreciaba mucho, se retiró.
María le siguió después de mala gana.
— Una visita á estas horas..... — iba diciendo entre dientes — no me huele bien. ¡Mis narices pongo á que es para dar consejos á quien no los ha menester! ¡Tan fijo tuviese yo un mayorazgo, como lo es que intenta echarle otra llave más á las puertas del convento en que está Elia, esa hija de mi corazón! ¡Nunca la ha querido bien! Siempre se le figuraba que se la mimaba.
Habiéndose sentado las cuñadas en el canapé, dijo la Marquesa:
— Querida Isabel, ayer quisiste que te diese mi parecer acerca de tu propósito de sacar á Elia del convento.
— Sí — contestó la Asistenta, que al punto recordó con disgusto la escena del día anterior; — recuerdo muy bien tu respuesta desabrida, hermana.
— No era sazón de hablar con libertad y con despacio de una cosa grave; y creo que el paso que vas á dar necesita meditarse. Ante todas cosas, Isabel, ¿cómo vas á colocarla?
— A mi lado — contestó la Asistenta.
— Pero ¿sobre qué pie? ¿Con qué título?
— Con el de mi hija.
— ¿Y sabes acaso si las gentes le concederán ni el puesto ni el nombre que no son suyos?
— ¿Quién podrá disputarle lo que yo le otorgue?
— Aquellos que saben que no está en tu poder, ni aun en el de Dios, el hacer que lo que ha sido no haya sido; aquellos que saben que la legitimidad, esa santa y noble procedencia que creó la nobleza, no admite injertos sobre su poderoso tronco, que sólo nutre sus ramas, cuanto menos una parásita.
— ¡Válgame Dios, Inés! — contestó la Asistenta. — ¿Acaso para tratar, apreciar y querer á esa niña angelical tendrán antes que mirar su fe de bautismo y sus pergaminos? ¿Le preguntas, por ventura, á la rosa, cuya vista y perfume te encantan, si se crió en una maceta de china de la Granja, ó en un tiesto de barro de Triana?
— No sé considerar las personas en el mundo como flores en un florero — repuso la Marquesa. — Es preciso considerar las cosas más seriamente: no se puede dejar el porvenir como una veleta al soplo del acaso. El verdadero cariño no es ciego; es previsor. ¿Qué felicidad sólida tienes que ofrecer á esa niña en el siglo, en compensación de la que goza en el convento, en el que desea quedarse?
— Ninguna.
— ¿Pues qué te mueve á sacarla?
— El amor que le tengo.
— Es un amor mal entendido, Isabel.
— El amor sólo lo entiende el que lo siente, Inés.
— Pero..... ¿qué ventajas resultarán ni para ti ni para ella de esta salida?
— Para ella, el que antes de elegir estado conozca el que renuncia, y elija libremente el que prefiera. ¿Habíale yo de ocultar un bien con el fin de que no le apeteciese? No. Para mí, el tenerla yo á mi lado para que alegre mis últimos años, como alegra el ruiseñor el día que se apaga. Muerta yo, tiempo es, si quiere, de volver á su convento.
— ¡Hermana, puede que entonces sea demasiado tarde! Ante todo, Isabel, para decidir una cosa es preciso prever todos los resultados que pueda tener; considerarla bajo todos sus aspectos.
— Inés, si el temor de los infinitos resultados que pueden tener las cosas trabase nuestros procederes bien intencionados, pocas se llevarían á cabo.
— Al menos, Isabel, no partas de ligero; tómate tiempo, piénsalo bien; tiempo será después.
— Hermana — dijo con viveza la Asistenta, — el que echa por la calle de Después, llega á la plaza de Nunca.
— La prudencia precavida ha impedido muchas desgracias, Isabel.
— La prudencia precavida ha sofocado muchas buenas intenciones, Inés.