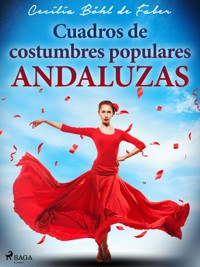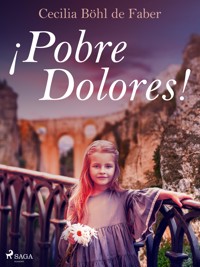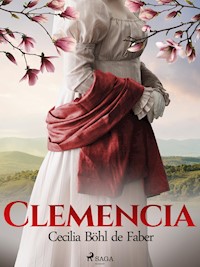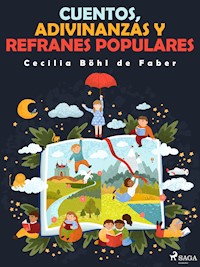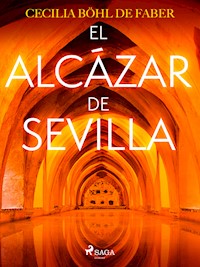Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Obras completas de Fernán Caballero
- Sprache: Spanisch
Leer hoy a Cecilia Böhl de Faber es imprescindible para comprender la España del siglo XIX. En este primer volumen de «Obras completas de Fernán Caballero» la autora plasma a través de sus novelas de costumbres la mentalidad cristiana y conservadora imperante de su época y reivindica a través de sus heroínas su ideal de mujer. Algunos de estos relatos son «Simón Verde», «La Farisea», «Vulgaridad y nobleza», «Deudas pagadas», «La maldición paterna», «Leonor» y «Los dos memoriales».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Böhl de Faber
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo VIII
Saga
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo VIII
Copyright © 1907, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875355
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
SIMÓN VERDE
CAPÍTULO PRIMERO
El pueblo es un gran poeta, porque posee en alto grado el sentimiento que, en mi concepto, es el alma de la poesía.
Trueba y La Quintana .(Libro de los Cantares.)
In wit a man, simplicity a child. En la agudeza, hombre; niño, en la sencillez.
Pope .
Todo el que ha surcado el Guadalquivir ha parado su atención en los pueblecitos que, como vanguardia de la decana y noble ciudad de Sevilla, se le presentan, si baja, á la derecha, si sube, á la izquierda del río.
La Puebla, que es el primero que encuentra el que sube de los puertos, es grande, compacto, desprovisto de arbolado, y parece ocuparse más de la extensa campiña que domina que no del río y del movimiento de sus barcos. Es labrador, calza polainas, y no se quita su sombrero calañés ni á los Grandes, ni á los Lores, ni á los Príncipes, ni aun á los Reyes, que en los vapores suelen pasar por delante de él echándole el lente.
La segunda población, que es Coria, más presumida que su vecina, guarnece sus faldas con huertas: es muy amiga del Betis, al que labró uno de los vapores que le han engalanado, y al que le dió su modesto nombre. El Coriano, pues, ha alternado con los Teodosios y Trajanos (nombres de otros vapores), por lo cual, un consecuente y sistemático alemán llamó siempre al modesto homónimo de Coria Coriolano. Ostenta Coria una elegante fábrica de orozuz, que es surtida de palo dulce por su suelo; es alegre y amiga de toros.
Gelves, que es el tercero de estos pueblecitos, se retira modestamente del surcado río, y se escalona sin pretensiones, pero con gracia, en la ladera de un monte, en cuya altura están unidos y formando un mismo edificio la iglesia y el palacio de los Condes de Gelves, propiedad de la casa de Alba. Sólo los niños al construir sus Nacimientos pueden colocar las casas y las chozas tan sin simetría y tan pintorescamente como se ven en aquel pueblecito, el más lindo de los cuatro.
El último, que es San Juan de Alfarache, debe ciertamente la preferencia de que goza á su buen caserío y á la cercanía de la ciudad señora, pues, en punto á vistas, aguas y posición, le aventaja el modesto y campestre Gelves. Entre este pueblo y el río se extiende una verde pradera, que pertenece al común ó Propios. Entre la pradera y el terraplén formado ante la iglesia y el palacio están en declive huertas con más árboles que hortaliza: el pueblo se encarama como puede á ambos lados de estas huertas, sobre todo al izquierdo. El pomposo nombre de palacio conviene á aquella casa—que no lo es, — moralmente por las armas de Grande que ostenta, y materialmente, porque entre las sencillas y humildes casas que le rodean puede pasar por tal. Parte la pradera que besa el río una vereda, por la que se comunican la Puebla y Coria con la capital: la que, después de atrayesar aquélla, pasa rozando por un aislado y pequeño ventucho, tan rústico, que gasta sombrero de paja y tiene melones y naranjas en las alforjas.
Cuando empieza este sencillo relato, era la hora apacible en que ya no deslumbra la luz y nada oculta ni entristece todavía la oscuridad. El sol había descendido por detrás del monte, y se había ocultado entre los olivos que tiene por crespa cabellera, cuyos modestos contornos se dibujaban en los resplandores que en pos de sí arrastra el rey de la luz, como la cola de un manto real de púrpura. El río exhalaba su húmeda frescura que, como un bálsamo, aspiraban los pechos; introducía sus olitas mansas entre los mimbrales, las ramas de los sauces y sobre la tierra, como uñas con las que quisiera asirse á las orillas, á fin de estancarse en aquellos amenos parajes, y de no ir á perderse en la amarga inmensidad del mar. Hacíale resplandecer reflejándose en él, la luna, que poco á poco iba saliendo del anonadamiento en que la sume el sol, y un barco con sus blancas velas se deslizaba silencioso sobre su tersa superficie, de tal suerte que hubiese podido tomarse por un fantasma, si de su centro no hubiese salido una clara y alegre voz trayendo con una sonrisa la imaginación á la realidad. Esta voz cantaba:
Toma, niña, esta tumbaga,
que te la da un marinero.
¡Ojalá que te se vuelva
una lanchita con remos!
El trabajador volvía alegre á su hogar y á su descanso: oíase de lejos el ladrido del perro de campo, al que la distancia daba la suavidad que le falta, y la invadiente noche el agrado que tiene una señal de fiel vigilancia. Todos los seres tímidos se iban animando; las estrellas se acercaban como de puntillas, é iban ocupando sus altos puestos; miles de insectos, viéndose libres de las miradas de los enemigos que los acosan de día, se decían como chiquillos traviesos: ¡Ahora es la nuestra! En seguida las catarronas se ponían á remedar el ruido del trompo con su tosco zumbido; el caballito del diablo imitaba á la perfección el susurro de la cola de papel del pandero ó cometa; las palomitas nocturnas, como las pobres que no tienen que ponerse, salían con las primeras sombras, para ir á la plaza en su humilde pelaje; las luciérnagas meditabundas, á imitación de Diógenes, encendían sus linternas para buscar un luciérnago; las ranas competían con denuedo y perseverancia con los incansables grillos que, nuevos Acteones escondidos entre las hierbas, asistían al baño de aquellas ninfas poco esbeltas. El ruiseñor lanzaba entre la enramada algunas notas sueltas, á fin de ensayar su melodiosa garganta para los divinos nocturnos con que obsequia al mes de las flores; el azahar exhalaba de su pequeño y puro cáliz su deleitable fragancia, la que, unida al canto del ruiseñor, á la dulzura de la atmósfera y á la delicada luz de la luna, hacían de aquella sencilla y rústica naturaleza el Edén más encumbrado y aristocráticamente poético, y, sobre todo este concierto terrestre, la alta torre de la iglesia esparcía dulce y solemnemente las campanadas de la Oración, y el campesino que conserva su fe, pura como la atmósfera que respira, descubríase la cabeza y rezaba.
Venía de Sevilla por la vereda ya mencionada un hombre montado en su burra, dejándola seguir su acompasado paso, sin hacer otra cosa que decirle de cuando en cuando:
—¡Arre, Papalina!, que parece que vas pisando huevos; mira que Aguedilla te va á reñir si llegamos tarde.
Este hombre tendría como de treinta y ocho á cuarenta años, y vestía muy bien al estilo andaluz: su cara era hermosa y regular; su mirada tenía una gran mezcla de sencillez de corazón y de alegre chuscada, y su risa era tan jovial, como franca y bondadosa. Era viudo hacía muchos años, y vivía con su madre y con una niña que le había quedado de su matrimonio. Puesto así por la suerte entre la ancianidad y la niñez, sostenía á cada cual con una mano, y dedicaba á ambas con entera abnegación su vida, así como también les había dado todos los afectos de su corazón. Había nacido en una lindísima hacienda que lindaba con el pueblo, y de la que su padre fuera capataz; llámase esta hacienda simón verde , y este nombre le había sido puesto por apodo á nuestro buen campesino, según la costumbre de los pueblos de campo.
Ganábase la vida llevando cada día á Sevilla una carga de lo que le salía, la que vendía pregonándola por las calles, y al mismo tiempo hacía de ordinario, llevando y trayendo encargos, cuyo modo de vivir, unido á su genio alegre y bondadoso, á su graciosa verbosidad y á su complacencia, habíanle hecho conocido y querido de todos; y no había nadie en el pueblo, ni aun en los inmediatos, que al encontrarse con él, no le apostrofase con cordialidad y benevolencia:
—¡Hola! Simón Verde, ¿fuiste á Gibraleón por las naranjas de tu huerta que has vendido hoy?
Tal fué la pregunta que le hizo el Alcalde, que con el medidor estaba sentado á la puerta de la humilde venta, cuando á ella llegó el jinete borriqueño.
—Sí, señor: ¿y qué había de hacer? Si pregonaba naranjas de Gelves nadie me las había de haber tomado, y si no, voy á darle á su mercé una prueba. Antaño merqué una carga de bellotas; y, para no mentir, señor Alcalde, no valían náa.
—Por lo visto te engañaron, ¿no es eso?
—No, señor; sino que se las tomé para hacerle favor á un serrano, á quien le precisaba volverse á la sierra.
—¡Tus cosas, Simón Verde, tus cosas! — dijo el medidor.
—Y ¿qué quiere usted? Yo no puedo ver apuros, me descoyunto; todo el que se queja me mete el corazón en un puño, y el que llora me desatienta. Pero volvamos á mi cuento, que no hay cuento desgraciado como el que lo cuente sea porfiado. Como iba diciendo, me puse á pregonarlas, y en todo el día de Dios vendí ni una siquiera; se venía la tarde, y yo estaba con la carga completa sin saber qué hacer, ó más bien como el que vendía la suegra — que la daba de balde, — cuando me se vino á las mientes pregonar bellotas de Cádiz...
El auditorio soltó una unánime carcajada.
—¡Cristiano!—exclamó el Alcalde,—¿pues acaso no sabes que Cádiz no es más que piedras sobre rocas?
—De sobra que lo sé, y que allí no hay más arbolado ni más matas que claveles en tiestos. Pues por lo mismo lo hice, señor. Y asina fué que llamó tanto la atención, que en un verbo gracia me las quitaron de las manos.
—¿Y tu trigo, Simón, está bueno? — preguntó el medidor.
—¡Qué ha de estar bueno! Yo no puedo rodear de sembrarlo á su tiempo, y el trigo tardío es un venturón que salga bueno. Y así siempre se le ha dicho: — «¿Dónde vas, tardío? — En busca del temprano. — Ni en paja ni en grano.» Otoño es el ligitimo tiempo de la siembra. «En Octubre echa pan y cubre.»
—Eso es la pura verdad, y dice el refrán: «Al que siembra en Abril, su madre no le había de parir; y al que siembra en Mayo, ni parirle ni criarlo.» Pero no tengas cuidado, Simón, que has de coger; el año es de buen paño; un tiempo está haciendo para el trigo que ni mandado hacer, para que caiga de su peso y no se violente. Febrero se portó como un General.
—Verdad es. Pero Mayo se ha metido á caniculero con sus solanos; ¡maldito aire! Si supiese el agujero de donde sale, lo tapaba con cal y canto.
—Pues yo te digo, Simón, que el año ha de ser de los de las vacas gordas del Rey Faraón; y no ha de ser el del hambre, ni del pan á peseta — dijo el medidor.
—Ni permita Su Divina Majestad — exclamó Simón Verde — que veamos á otra Doña Paca, (1) pues
Del año de Doña Paca
nos tenemos que acordar:
que estaba la Pura y limpia
en el canasto del pan.
—Simón: te merco tu pegujal en hierba, y doy dos mil reales — dijo el Alcalde.
—Señor: si me tiene más de costo — replicó Simón Verde.
Después de algunos debates, en los que el medidor por adulación sostuvo al Alcalde, quedó el pegujar vendido en tres mil reales. Era éste un trato ruinoso para Simón Verde.
—¡He! ya vendió usted el pegujar, y se puede reir si el levante se lleva su parte como de costumbre tiene — dijo el ventero que era una especie de Goliat, joven y bonachón, que móralmente derribaba un Davidillo cualesquiera.
Su madre, que era de su jaez, le nombraba desde que nació mi niño; y el mal aplicado epíteto le había quedado por apodo.
—Usted, tío Simón — prosiguió el ventero, — saca agua de donde no hay manantial, y sabe más que un soldado viejo.
—Pues ya se ve que no soy un bulto con ojos como tú, Joaquín, Mi niño — repuso Simón Verde; — y que, en fin, más corre un galgo que un mastín. Pero no sé qué tiene, que son mis dineros como los del sacristán, que cantando se vienen y cantando se van.
—Tu culpa es, Simón Verde— dijo el Alcalde;— lo ganas muy bien y podrías estar más descansado que caballo de regalo. Pero tu dianche de buen corazón te pierde; no puedes ver lástimas, ni sabes decir que no. ¡Malo hubieras sido tú para mujer! Tienes una buena fe que no está en uso, y, por más chascos que te dan, no escarmientas.
—Señor: si en este mundo no nos ayudásemos los unos á los otros, ¿qué sería de los hombres?
—Cada cual se rascaría con sus uñas, como debe ser, Simón. A Nicolás el carretero le diste para mercar un buey: ¿te lo ha pagado?
—¡Pues si se le murió! ¿había el desdichado de pagar un difunto?
—A Matías le distes para techar su casa cuando se le hundió el techo: ¿te ha pagado?
—Se lo di á réito, señor.
—Pues cuenta ese desembolso y sus ganancias con el buey difunto.
—¡Jesús, señor, que está su mercé siempre pregonando lo malo, como campana de doble! A bien que no necesito yo esos dineros para comer, y que no nos ha faltado nunca, á Dios gracias, el pan nuestro de cada día.
—Pero tienes una hija, hombre.
—Y la quiero más que á mi corazón, porque la chica se lo merece. Es tan bonita que la envidia el sol; tiene un genio que ni que se lo hubieran hecho de flores las abejas, y un sentido que parece que tiene metida una vieja dentro del cuerpo. Pero no me he de hacer ciquiña ni agarrao por mor de ella, porque disculpa quieren las cosas, señor. A más de cuatro conozco yo á los que no se les caen los hijos de la boca cuando se trata de dar un cuarto, y que si pudiesen se habían de llevar sus caudales al hoyo, dejando á los hijos mirando al celeste. Su mercé iba á embargar al guarda Juan Martín por la contribución; ahí me le encontré tan atribulado al infeliz, y le di lo que saqué de mi carga de naranjas. Puede que no vuelva á ver esos treinta reales; pero nadie me quita que con haber remediado esa desdicha me sepa esta noche mi gazpacho mejor que un pollo.
—¡Gasta, derrocha, Simón Verde — dijo con encono y burla el Alcalde, que se creía aludido en cuanto había dicho sin malicia alguna el excelente hombre.— ¡Échala de pródigo; á bien que buenos mayorazgos tienes!
—¿Yo? no señor; pero no le debo náa ni á su mercé ni á nadie—respondió Simón Verde.
—No saldrás nunca de un coge y come, —dijo el medidor,— ni llegarás á estar acomodado.
—Nunca lo he intentado, pues más vale no desear que tener, que rico es el que tiene y feliz el que no desea. —Señores, ustedes se queden con Dios, que en mi casa me estarán echando de menos.
Diciendo esto, Simón Verde saltó sobre su burra y atravesó la pradera entonando con clara y sonora voz un romance.
El Alcalde le gritó por despedida:
—Si quieres que te aplaudan
Y te desprecien,
En tu vida reparte
Lo que tuvieres.
CAPÍTULO II
Desde el terraplén que está ante el palacio desciende bruscamente el terreno algunas varas. En el fondo de este escalón estaba labrada la casa de la huerta de Simón Verde . Aunque decente y aseada, era pequeña y no tenía patio; mas como el patio es una casi necesidad para los andaluces, servía de tal un espacio empedrado que ante la casa habían allanado. Sosteníalo al frente y de ambos lados, por hacerlo necesario el declive del terreno, un pretil de piedras y cal, del cual partían unos postes que mantenían un gran emparrado, soberbia gala de pobres moradas, magnífico techado de frescas y movibles tejas, tan bien sujetas, que no las arranca de su puesto sino la violencia ó la muerte; techo paterno del pobre, que se renueva cada primavera de por sí; cuya misión es suavizar la luz sin ahuyentarla, quitar á los rayos del sol su ardor sin que pierdan su alegría, refrescar el ambiente con miles de abanicos, avisar á voces la caída de un chaparrón, y detener sus aguas mientras la familia recoge los enseres de su labor y busca abrigo. Cumple este hermoso protector su cometido, sin retribución alguna de parte de su protegido, ni aun la del riego; ya en el otoño, como regalo de despedida, inclina hacia los niños, que le alegraron con sus cantos y juegos todo el verano, enormes racimos de su hermosa fruta; y después, dando sus hojas ya inútiles al viento, se encoge y se duerme como una marmota, habiendo merecido bien de sus dueños, y sin que en su benemérita carrera se le pueda echar otra cosa en cara que su intimidad excesiva con las poco simpáticas avispas.
Del lado de afuera del pretil había una gran cantidad de flores que se inclinaban hacia adentro del gran salón de verdura, como para buscar la sombra, ó para lucir sus galas. También aparecían en él las gallinas con sus echaduras, haciendo regodeos, y muy anchas y afanosas con su dignidad de madre, repitiendo su uniforme clu, clu, que quiere decir ¡cuidado, cuidado!; roreadas de sus polluelos que respondían en su voz de tiple, pí, pí, que quiere decir ¡pan, pan! Lo de angustias que pasaban esas aves tan madreras, con los saltos, gritos y corridas de la echadura humana que bullía á la sombra de aquel artesonado vegetal, sólo las madres lo pueden concebir. Pero ello es que los niños tienen para las gallinas con echaduras un cierto agridulce, como en escala gigantesca lo tienen las corridas de toros para ciertas gentes.
En la huerta había un gran meeting de árboles, entre los cuales los naranjos, como decanos y poco versátiles, obtenían la presidencia; pero el que siempre llevaba la voz era el olivo, porque el laurel, su opositor, no se hallaba en aquella pacífica huerta. La hortaliza, que se criaba allí á la buena de Dios, no era fina, ni tierna; pero era abundante y robusta. Había coles elefantes, acelgas jirafas, rábanos boas y habichuelas dromedarios.
La mañana del día en que conoció el lector á Simón Verde se veían una porción de niñas reunidas bajo el emparrado antesala de casa de Simón. Todas ellas hablaban; todas las flores que las rodeaban florecían, y todos los pájaros domiciliados en aquellas enramadas cantaban á la par. Como las flores formaban casi círculo, y las niñas se agrupaban en medio, podía compararse la vista que ofrecían á aquellos cuadros flamencos y estampas francesas en que pintan un grupo de genios ó de niños en una guirnalda de flores. A la puerta de la casa estaba sentada una anciana, de aire dulce y grave, aseadamente vestida. Esta anciana en medio de tantas niñas, pájaros y flores, y separada de ellos por tan larga serie de años, les estaba, no obstante, íntimamente unida, por el cariño, en ella; por la gratitud, en ellos. Era la abuela de las niñas, la madre de las flores que había plantado y la providencia de los pájaros, á los que daba de comer, quizás de parte de Dios. Conservaba esta anciana sus facultades en toda su lozanía; pero no así los sentidos corporales: oía poco y veía menos. Por lo cual, cuando aplicaba la vista hacia el centro del emparrado, confundía las niñas con las flores, y cuando aplicaba el oído, no distinguía entre sí el alegre gorjeo de los pájaros y la infantil algarabía de sus nietos.
—Ya está la cigüeña machacando el gazpacho —dijo una de las niñas más chicas.
—Sí — respondió otra de la misma categoría, que debía á su respetable gordura el sobrenombre de albóndiga;— ya vino de la tierra de los moros la zancona.
—¡Pobres ranas! — dijo suspirando la primera—¡anoche cantaban tanto! y le decía la rana al rano: Ranoque, ¿ha venido Picuaque?— Ranoque respondía: No ha venido Picuaque. — Pues si no ha venido, decía la rana, cantemos el reniquicuaque.
—¡Cantemos el reniquicuaque! — cantaron todas á gritos.
—Chiquillas, que me atolondráis — dijo la abuela, á pesar de lo tarda de oído. — Agueda: hija, tú que eres la mayorcita, ve que se diviertan ustedes con más asiento. Jugad á algún juego, ó decid acertijos, ó contad cuentos. Pero tú, que eres ya una media mujer, estás como los pájaros de marisma, que no sirven ni por mar ni por tierra.
Agueda, que era dócil, hizo callar y sentarse al ejército que estaba bajo su disciplina. Aunque esta niña no era una belleza, como le parecía á su padre, agradaba mucho; privilegio bastante general en las hijas de Eva, sobre todo en la primavera de la vida. Era morena colorada, tenía la cara corta, la barba picuda y saliente, la frente pequeña y muy calzada; lo que le hacía ponerse el pelo muy remangado, descubriendo unas entradas que se acercaban á las cejas. La risa la favorecía mucho, dejando ver una hermosa dentadura, y formando dos hoyuelos en sus mejillas. Era altita, y tenía más gracia que garbo; más atractivo que seducción.
—Mariquilla albóndiga: di tú un acertijo. Mis narices pongo á que eres tan zorrollona que no sabes ninguno — dijo Agueda.
La Albóndiga se irguió indignada, como si quisiese trocar su talante habitual en el de croqueta, y respondió:
—¿Que no sé un acertijo? ¡Vaya! y más de tres, ¡y más de mil! Y si no ahora lo verás:
Cuando baja, ríe;
cuando sube, llora.
—El carrillo. ¿A que no lo sabes tú?
—¿Y tú sabes lo que es—repuso Agueda—
Una vieja jorobada,
con un hijo enredador,
unas hijas muy hermosas
y un nieto predicador?
—Es, es... la tía Pilonga!
—¡Qué desatino! ¿tiene la tía Pilonga hijas muy hermosas?
—Pues yo no conozco más vieja jorobada; se acabó.
—¡Es la parra, mujer; es la parra!.. que tiene sarmientos, uvas, y un nieto que se sube á la cabeza, que es el vino. ¿Lo sabes ahora?
—Lo sé y no lo sé—contestó la albondiguilla, que en seguida exclamó —: ¡Ay! ¡oye el cucú! está en la huerta.
—Di los cucús — observó otra de las niñas; — ¿no ves que son dos voces? el hijo que dice cu, y el padre que le responde sobre la marcha, cu.
—El cucú es el más descastado de todos los pájaros — dijo la abuela, que se impuso de la conversación gracias al agudo timbre de las voces de las niñas. — Va el pícaro al nido del escula-mata, (1) que es un pájaro muy chiquito, se come sus huevecitos y en su lugar pone los suyos. Después que la pobre escula-mata saca loshuevos, abren los poyuelos su gran pico, pues son muy comilones, y la pobre pajarita, que cree que son sus hijos, se mata para poder criar los voraces cuneros.
—Dice padre—añadió Agueda—que otro pájaro hay muy pícaro y de mucho sentido, que es el alcarabán. Las zorras le persiguen mucho para comérselo, porque les gusta más que un confite. Un día le dijo el alcarabán á la zorra que su carne no tenía todo su sabor si antes de comerla no se decía: Alcarabán comí. Así lo hizo la zorra cuando poco después le cogió. El alcarabán aprovechó la ocasión de que abriese la boca la zorra para decir alcarabán comí, y se voló diciendo: ¡á otro, que no á mí!
—Mira— dijo una de las oyentes al ver posada sobre una rosa una palomita blanca y oir revolotear un moscón: — cata aquí una palomita blanca que lleva los recados á María , y un moscón, que es el que se los lleva al diablo.
Corrieron siguiendo la dirección del vuelo del moscón, diciendo á la par:
—Moscón: dile al diablo que se vaya con los moros de Berbería, y que no aporte por acá.
—Moscón: dile al diablo que sepa para su gobierno que está en la iglesia San Miguel, que es quien con él se las sabe barajar.
—Moscón—dijo á su vez Mariquilla albóndiga:— dile al diablo que mi mae Ana me ha puesto una cruz de retama macho al cuello para librarme de él y de la arecipela (la erisipela).
—Y á la palomita blanca, ¿qué recado le das para María , Mariquilla? — preguntó Agueda.
Mariquilla se acercó andando de puntillas, y hablando muy quedo, para no ahuyentarla, dijo:
—Palomita: que le des muchas memorias á María .
—¡Qué tontuna! Eso no.
—¿Pues qué?
—Se dice: palomita, dile á la Señora de nuestra parte, como en las letanías se le dice: ora por obis!
Y como si la mariposa hubiese atendido al encargo y á esa súplica, que nada decía y tanto significaba, á palabras tan incorrectas, y á aquella fe tan pura y sencilla, elevóse al impulso de sus blancas alas, y se perdió en el éter como un suave perfume, ó como un dulce sonido.
Las niñas, que eran pobres, comieron todas allá, y á la caída de la tarde dijo la mayor:
—Ea, ya el sol se va.
—Y yo también me voy, que ya vendrá pae—dijo la Albóndiga.
Y yo,—añadió la tercera.
—¡Y yo... y yo! Con Dios, mae Ana—repitieron todas.
Y el alegre coro se fué cantando, al observar la luna que parecía mirarlas:
Luna lunera,
cascabelera,
mete la mano
en la faltriquera;
saca un ochavo
para pajuela.
Una de las muchas luces del siglo—¡los fósforos ! — ha quitado su oportunidad y sentido á esta infantil plegaria á la luna; y pronto sólo en estas hojas quedará el recuerdo del referido coro á Diana, tan desentonada, pero tan graciosamente ejecutado. ¡Pueda perdonárselos la luna! Nosotros no nos sentimos con fuerza y valor para ello.
Las pajuelas, descoloridas y lánguidas sultanas, recostadas en sus muelles divanes de yesca, á las que sólo animaban los esfuerzos unidos del hierro y de la piedra; aquellas pálidas vestales del fuego doméstico, se han visto arrebatar su reinado por un ejército de pigmeos y efímeros republicanos fósforos, que, con su gorro encarnado, é íntimamente unidos en sociedades secretas, merced á su sansfaçons, se han introducido por todas partes. Pero nosotros—que somos palaciegos de la desgracia—guardamos fidelidad á las destronadas sultanas que, según la tradición de los niños, estaba á cargo de la luna proporcionar en las casas. De esta tradición se desprende que los niños—que saben mucho y enmiendan la gramática con gran tino— hicieron el descubrimiento de que la luz de las pajuelas no era la roja luz del sol, sino la amarilla luz de la luna.
Aconsejamos á los sabios que tomen algunas veces informes de los niños sobre problemas que no alcanzan, pues los niños saben muchos misterios que ellos ignoran. ¿Quién se los dice? Ellos lo callan. No sabemos si será un niño al que sonríen dormidos; si será un pajarito, pajarito que sus padres calumnian haciéndole pasar á sus ojos por acusador;— pero los niños no lo creen, y en eso llevan los calumniadores su castigo. — ¿Si será el aura cuando los besa? ¿si serán las flores cuando los acarician? ¿si será el agua cuando, á los golpes que le están dando mientras desnudos en ella se bañan, salpica sus rostros de líquidos brillantes? ¿ó si tendrán algo de divino en su mirada, que extiende su alcance á lo desconocido mientras son inocentes? Ello es que saben cosas que nadie les enseña, y que la razón matemática no explica; cosas con las que simpatiza el poeta, que conserva con el bello don de Dios—la poesía creyente—la inocencia del sentir; pero de que se burla y moteja el hombre positivo, que en este suelo no quiere flores ni nada inútil ni sin objeto, sino que exige que todo él se are y después de arado se siembre de... patatas!
Volvamos á la narración, puesto que nos echan en cara nuestras digresiones. ¡A narrar, á narrar! al arado, ¡y á sembrar patatas! Las digresiones están de más; que también en literatura hay hombres positivos. ¡Digresiones! ¡pues no es nada! La prosa se escandaliza; la narración se indigna; el verso grita ¡usurpación!; el tiempo pide estrecha cuenta; el interés reniega de esos jaramagos parásitos, y la atención dice que no quiere vagar como un papanatas, sino que quiere caminos de hierro para estar al nivel de los adelantos de la época. ¡A tus agujas sastre! (1)
—¡Alabado sea Dios! — dijo Simón apeándose de la calmosa Papalina, que se encaminó sin salir de su paso hacia la cuadra cuando Simon le hubo quitado la albarda. — ¡La bendición, madre! — añadió al acercarse á la anciana.
—Con la de Dios, hijo: ¿vendiste las naranjas?
—Toas, y más que hubiese llevado. Pero no traigo un cuarto, madre.
—¡Hombre, válgame Dios! ¿y qué has hecho con el dinero?
—Se lo presté al guarda del cortijo que linda con mi haza; me le encontré en el camino en unos grandes conflictos, porque ese alma de Judas del Alcalde le iba á embargar por las contribuciones. ¡Pues no clama al cielo que pague contribuciones el infeliz, que no tiene ni pan que comer!
—¿Pero no sabes que estamos debiendo al panadero?
—Ese no nos ha de embargar, madre; y bien sabe que tiene su dinero seguro. ¡Jesús! ¡y qué gañotes tan chicos tiene usted, que en un instante está ahogada, ¡señora!
—¿Y tú sabes, hijo, que Juan Martín el guarda tiene más trampas que misterios la Pasión, y que ese dinero no te ha de volver á pesar en tu bolsillo?
—Lo sé, madre. Pero ¿qué había de hacer? agradecido, me guardará mi pegujar concelo; y ya ve usted que «real que guarda á ciento, es buen real».
—¡Vaya con el Alcalde! — dijo la anciana — que otro más duro no le ha habido. Mira tú, cebarse con Juan Martín, que es primo de su mujer, ¡que en gloria esté!
—El Alcalde—repuso Simón señalando una de sus venas—es malo de esta que corre; y desde que tiene la vara se ha hecho un Don Pedro de Palo de los más tiesos. ¿Pues no le oí decir el otro día, hablando de su hijo Julián: «Este muchacho no tiene amor al dinero, y eso es lo peor que puede tener»? (1)
—¡Hombre, Simón!— exclamó absorta la anciana—¿esa herejía dijo?
—Con estas orejas que se ha de comer la tierra lo oí, madre — contestó Simón tirándose bárbaramente de una de ellas, inducido á ello por la energía de la acción y el fuego de la indignación.
—Mientras más rico seha puesto, más duro y más avariento se ha hecho—dijo la buena anciana.— Ese vicio es más malo que ninguno, porque endurece el corazón, y va siempre á más, como el cáncer. Mi padre contaba que un hombre de muchos posibles casó á cuatro hijas que tenía, y á cada cual le dió una cantidad crecida de dinero. Al año fué á verlas.
—¿Cómo te va?— preguntó á la primera.
—Padre—contestó ésta:— desde que tomó el dinero mi marido se ha enviciado en los naipes; no hace caso de mí y todo lo está jugando.
—No te dé cuidado ni te apures—le respondió su padre;— en acabándose el dinerotendrá que trabajar; se acabaron entonces los naipes, y serás feliz.
Fué en seguida á la segunda de sus hijas, que le respondió llorando á la misma pregunta que le hizo, que su marido era muy enamorado, y que se gastaba todo el dinero en queridas.
—No te dé cuidado—le dijo su padre;— en acabándose el dinero tendrá que trabajar, y se acabaron las queridas, y serás feliz.
La tercera se quejó de que su marido era borracho, y pasaba su vida en las tabernas.
—No te dé cuidado — le contestó su padre;— en acabándose el dinero tendrá que trabajar, y se acabó el vino y las tabernas, y serás feliz.
La cuarta respondió á la misma pregunta que le hizo su padre quejándose amargamente de lo avariento de su marido, que no le daba un cuarto y la tenía muerta de hambre.
—¡Ay pobrecita de mi alma!— dijo su padre abrazándola, ¡hija de mi corazón! que no le veo fin á tu desgracia! (1)
Lo que demuestra á las claras—prosiguió la anciana—que el peor de los vicios es la avaricia, porque es un vicio del corazón. Y así bien hiciste, hijo mío, en socorrer á aquel pobre afligido. Mas que lo pierdas aquí, allá te lo encontrarás. Y más vale atesorar para la eternidad que no para estos cuatro días de vida temporal.
—Ese Alcalde-rapiña no merece al hijo que tiene — opinó Simón Verde.— Es Julián un muchacho de los mejores del pueblo: tan modosito, tan ajuiciado y más fino que una ele.
—Sale á su madre, que era una vida de mi alma; la gloria se la ganó con la paciencia que tuvo con su marido.
Desde que había entrado no había cesado Simón de volver la cara por todos lados, como si buscase algo.
—Madre — dijo ahora: — ¿dónde está la niña, que no la he visto?
—Haciéndote una camisa con su pechera bordada hijo. Pero no quiere que lo sepas hasta que la tenga rematada.
—¡Águeda! ¡Aguedilla!— gritó el padre:— ¿dónde estás metida que no te veo?
Salió entonces de entre las flores la niña, que vino saltando como una ardilla al encuentro de su padre. Mas en este momento llegó Julián, el hijo del Alcalde, que traía un saco de dinero en la mano. Era un bonito mozo de diez y ocho años, de modales finos, de talento gallardo sin arrogancia, de mirada dulce, tímida; pero firme y serena.
—Aquí tiene usted—dijo á Simón Verde—los tres mil reales de su pegujar en hierba.
—¡Hijo, vendiste el pegujar!—exclamó consternada la anciana.
—¡Y yo que no quería que lo supiese usted, madre! pero anda con Dios, ya que lo sabe, le diré que lo vendí por aquello de «más vale un toma que cien te daré».
—Mal hizo usted en venderlo, tio Simón — opinó el muchacho; — porque valía más de lo que le han dado, y el año va bueno, y así se lo he dicho á mi padre. Más lo sentí cuando lo supe que si hubiese sido mío el perjuicio.
—¡Válgame Dios, hijo! — exclamó afligida la madre:— ¡el pan de todo el año!
—Y ¿qué se le ha de remediar? A lo hecho, pecho, madre. Tome usted los tres mil reales, y los emplearemos en trigo en la cogida. Me lió tu padre, Julián, y el medidor, que es como el vino, que ayuda al diablo. Pero ¡anda con Dios! ¡más vale ser liado que no liar!
La anciana fué á guardar el dinero.
—Cuéntelo usted —dijo Julián á Simón, que no había pensado en hacerlo:— que quien destaja después no baraja.
Simón siguió á su madre.
—Agueda: ¿me das ese clavel? — dijo Julián á la niña cuando estuvieron solos.
—No.
—Pues ¿para qué lo quieres?
—Para ponérmelo ¡mire!
—¿Y á quién quieres parecer bien?
—A mi padrecito.
—¿Y á mí?
—Tanto me da.
Agueda hizo un gracioso gesto de indiferencia desdeñosa, en el que apareció la mujer eclipsando á la niña, como la rosa que se abre, al capullo.
—¿Ya desdeñosa? — dijo Julián; — tanto mejor, que siempre se ha dicho:
Morena tiene que ser
la tierra para claveles;
y la mujer para el hombre
morenita, y con desdenes.
¿Me das el clavel?
—¡El clavel... que es el mejor de la maceta! — exclamó Agueda—¡que nones! Primero daría el corazón.
—Pues dámelo, y quédate con el clavel.
—Ni lo uno ni lo otro—recalcó Agueda.
—Y qué, ¿quieres ser monja?
—No lo tengo pensado, ¿estás? Pero por ahora no quiero ni convento ni zorroclocos.
—Pues ¿qué quieres?
—El clavel — dijo, y entróse corriendo en su casa la niña.
_____________
CAPITULO III
Ala mañana siguiente se puso Simón en marcha con su inseparable compañera la buena Papalina, encaminándose hacia una hacienda vecina, donde solía comprar aceitunas en salmuera para revenderlas en Sevilla.
Con las bruscas mutaciones de la primavera, veíase aquella mañana el cielo cubierto y enviar las nubes como itinerarios de las que debían seguirles, gruesas gotas de agua, que absorbía ansiosa la tierra, produciendo ese grato olor á búcaro, tan apetecido por muchas personas. Daban estas gotas al caer sobre los árboles sonoros golpecitos, como si quisiesen armar una alegre asonada para avisar á la naturaleza que era llegada la deseada hora del baño. Caían sobre la tersa superficie del río, en el que dibujaban ligeros y móviles círculos, que parecían suaves sonrisas con las que el agua de la tierra acogía á la del cielo. Los pajaritos se dirigían unos á otros pitíos preguntones, como consultándose si se guarecerían ó no de aquella ligera lluvia. Las ranas, que al sentir el agua estaban en sus glorias, saltaban, cantaban y alborotaban, como lo hacen con el vino los borrachos en las tabernas; y no menos que ellas lo hacían los chiquillos, que al ir á la escuela cantaban:
Señora santa ana,
abuela de cristo.
¡Mándanos el agua
para los triguitos!
Y las chiquillas, que tocándose un pañolito por la cabeza, salmodiaban al ir á la amiga:
¡Agua limpia, Padre Eterno!
sin relámpagos ni truenos.
—Si no hubiese vendido el pegujar—iba murmurando Simón—hoy no habría aún parado de cantar el levante; lo vendí, y agua en tierra. Pero al que no le sopla la suerte, si va al monte por leña, halla conejo, y si va por conejo, halla leña.
Simón se había internado por los olivares, que á gran distancia y á espaldas del pueblo se extendían; y costeaba ahora un espeso mimbral que nacía en una cañada, humedecida por las estancadas aguas de un manantial pobre y sedentario.
Seguía caviloso con el disparate á que se había dejado persuadir vendiendo su sembrado; y de cuando en cuando decía en voz recia:
—¡Cómo ha de ser! Ya no tiene remedio. En este mundo siempre ha de haber quien ría y quien llore. ¡Qué agallas tiene ese Alcalde, María Santísima! ¡Su ansia es como la misericordia de Dios... infinita!
Iba tan absorto en sus pensamientos, que sólo un inusitado y extraño acontecimiento pudo sacarle de su arrobamiento. Papalina, aunque sin alterar su paso, levantó de repente sus dos enormes orejas, paralíticas, y con talante de sauce llorón hacía muchos años, y se puso á mirar hacia el mimbral. Simón siguió con la vista la dirección de las miradas de la burra, y vió y oyó moverse los mimbres. Como todos los campesinos, que están connaturalizados con toda clase de riesgos y peligros, no era hombre que conociese el miedo; pero tampoco era desprevenido. Y así, sin alterarse, se puso en observación:
—Toro no es—pensó, — porque haría más ruido; zorra ni lobo, tampoco, porque haría menos. Este es animal de dos pies, como yo y otros; y se esconde, sus motivos tendrá, y á mí poco me se importa. Será algún gitano que viene á robar mimbres.
Apenas había hecho estas reflexiones, cuando salió de entre las ramas un hombre de aspecto fiero, que se dirigió á él.
—No traigo escopeta; y así, me quedé sin hato...—pensó Simón sin conmoverse.
—Dios guarde á usted, buen hombre—dijo el desconocido.
—Y á usted también, amigo: ¿Qué se ofrece? ¿en qué se le puede servir?—contestó Simón Verde.
—Puede usted salvarme.
—¡Yo! ¿Qué está usted diciendo?
—Que soy perseguido, y que si me cogen soy afusilado sobre la marcha.
—¡Caramba, compadre, y qué buenos papeles traerá usted!
—Lo que traigo son méritos, ¿está usted? Pues mi delito es pelear por el Rey ligítimo Carlos V.
—¿Faccioso?
—Asina nos llaman los traidores.
—Pues, señor —dijo Simón echando una mirada escudriñadora á su interlocutor, — yo estoy para mí que el Sr. D. Carlos de Borbón poco había de agradecer que tomase el que se le antojase su nombre para bandera. ¿Por qué, como los otros, no se van ustedes á las provincias á pelear cara á cara?
—Aquí estamos para reclutar gente.
—Y caballos y dinero también. Perdone usted, señor; pero yo soy un hombre pacífico y un hombre establecío, y no me quiero meter en berenjenales.
—Déme usted siquiera un pedazo de pan — dijo con la cara desatentada por el hambre el forastero—, que hay dos días que estoy metido en ese mimbral, y no como.
El semblante de Simón se inmutó instantáneamente, y la más viva compasión se pintó en él.
—¡Válgame Dios, cristiano! —exclamó.— ¿Y por qué no empieza usted por lo primero? ¡Y yo que no traigo pan! Pero aguarde usted, que estoy aquí de vuelta en un brinco.
Y antes que el desconocido lo hubiese podido impedir había Simón desaparecido, dejándole frente á frente con Papalina, que no siendo dada á la política, no había puesto al que se denominaba carlino ni bueno ni mal gesto.
El forastero dió una fuerte patada en el suelo, quedóse un momento suspenso, y murmuró:
—¿Si será que sólo ha huído, ó si me irá á delatar? Pero, aun dado el caso, ¿dónde voy yo, si todos los caminos están tomados por la caballería? No—añadió después de un rato de reflexión, — las gentes del campo no delatan, no ha hecho más que huir; volveré á esconderme y esta noche buscaré amparo.
No bien se hubo metido entre los apiñados mimbres, cuando oyó cecear; púsose en observación y vió á Simón Verde que, con una hogaza de pan en la mano, corría las lindes del mimbral diciendo:
—Ssssp, ssssp, amigo, ¡hé! ¿dónde demonios está usted metido? Aquí está el pan; ¡sssp, amigo, hé!
El perseguido salió precipitadamente de su escondite, y se echó con ansia sobre el pan, repitiendo:
—¡Dios se lo pague á usted!, que ha hecho una obra de caridad de las grandes.
—Pues, hombre — repuso Simón Verde: — ¿quién no da de comer al hambriento? ¿me querrá usted decir? Dos cosas no ha conocido nunca el hijo de mi padre: ni miedo, ni hambre. Pero cargo me hago de lo que será el hambre.
—Pues hágase usted también cargo de lo que será — repuso el forastero— el estar uno acosado como fiera, no tener donde descansar su cabeza y estar en tierra extraña, sabiendo que si es cogido le aguardan cuatro tiros.
—Ya, ya, me lo figuro — dijo Simón Verde; el que, como toda alma caritativa que empieza á hacer una buena obra y á sentir la delicia que arrastra tras sí como su recompensa, ansiaba por ponerle cima; pero no veía medio de lograrlo.
—En pasando unos días — prosiguió el forastero — podría escapar; pero lo que es ahora, andan tras de nosotros, y están las veredas tan guardadas, que ni los pájaros pueden pasar.
—Pues... donde ha estado usted escondido dos días estése usted otros dos — opinó Simón; — que yo le traeré á usted el pan, como el cuervo á San Pablo, primer ermitaño.
—Y qué, ¿acaso estoy allí seguro? Este olivar será registrado de punta á punta, y en él me hallo como en una jaula. Si usted me escondiese por un par de días en su casa me salvaba; pues allí no me habían de buscar.
—Hombre, si eso se sabe, me van á llamar encubrior, y me cuesta la torta un pan.
—Y ¿cómo se ha de saber? ¿Se ha sabido de otras tantas en que las buenas almas me han dado albergue? ¡Así estuviese en la sierra! Allí no se arredran tan fácilmente las gentes cuando se trata de salvar á un defensor del Rey ligítimo.
—Déjese usted de Rey ligítimo, que acá no me comulga usted con ruedas de carreta. No se trata de eso, sino de salvar á un prójimo; y lo haré, lo haré; porque si cogiesen á usted y lo despachasen para el otro mundo me había de quedar un gusano para mientras viviese, y no quiero gusanos. Ahí no se puede usted quedar; estoy hecho los cargos. Además, con el tiempo que está haciendo en ese pantano, agua por arriba y agua por abajo, se iba usted á volver rano. Esté usted esta noche después de ánimas detrás de la iglesia del lugar, que linda con los olivares; á esa hora no velan en el pueblo sino los gallos y los novios, y podrá entrar en mi casa sin ser visto. Pero... ¿se irá usted en pasando dos días?
—¡Por ésta! — contestó el forastero haciendo con los dedos la señal de la cruz.
—Pues... ¡convenidos! — dijo Simón. — Ea, salud.
Y llamando á Papalina, que por discreción se había alejado, y por pasatiempo descabezaba algunos cardos de los que llevan por galardón el nombre de su casta, volvió Simón á emprender su marcha, cuidando de no ser visto en la cercana hacienda, donde había ido á pedir el pan.
Simón volvió á su casa, desocupó y aseó un gallinero que estaba á espaldas de ella, y después fué á sentarse al lado de su madre, á quien dijo con su boca de risa:
—Madre: esta noche tenemos huésped.
—¿Nosotros? — exclamó sorprendida la anciana. — ¿Y quién puede ser ese huésped? Será un amigo tuyo de los más estimados.
—¡No, señora; no es amigo, ni lo permita Dios! Es un faccioso, madre, y de los de mala calidad; le andan siguiendo la pista de cerca, y si le pillan lo despachan en un tris y sin confesión, lo que es un dolor.
—¡Ay, hijo, sea por Dios! ¡Si lo descubren te van á armar una, de la que sabe Dios cómo saldrás! Cuando menos, se irá cuanto tienes entre costas y dádivas, entre músicos y danzantes.
—Verdad es, madre; y bien se me ha prevenido. Pero, señora, cuando me le hallé, estaba muerto de jambre, esfallecio y esatentao: me dijo que no tenía amparo; me cogió la blanda; ¿qué había de hacer? ¡Anda con Dios! ¡ha sido un mal encuentro! Pero si de algo me he de arrepentir, más vale que sea de haber dicho á un desamparado que sí, que no de haberle vuelto la espalda sin gastar projimidad como Dios manda.
—¡Verdad, hijo, verdad! Haz bien y no mires á quién —dijo la buena anciana.
Al toque de ánimas Simón salió de su casa.
Al notarlo, un joven se escondió detrás de un naranjo; y al salir del huerto Simón, un hombre se ocultó tras de una esquina. Pero él nada observó.