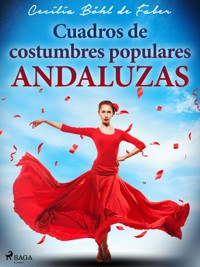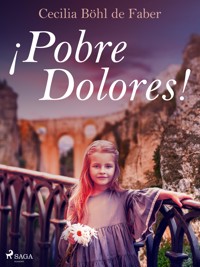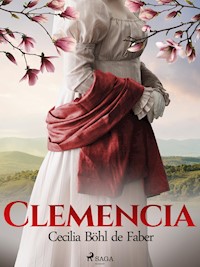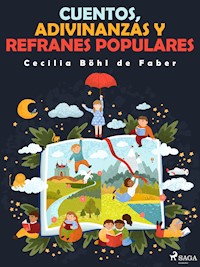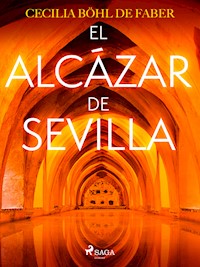Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Obras completas de Fernán Caballero
- Sprache: Spanisch
Leer hoy a Cecilia Böhl de Faber es imprescindible para comprender la España del siglo XIX. En este undécimo volumen de «Obras completas de Fernán Caballero» la autora plasma a través de sus novelas de costumbres la mentalidad cristiana y conservadora imperante de su época. Algunas de estas obras son «Más honor que honores», «Lucas García», «Obrar bien… Que Dios es Dios», «El dolor es una agonía sin muerte», «Sola», «Dicha y suerte», «La noche de Navidad», «El Día de Reyes», «El ex-voto» y «Un vestido».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cecilia Böhl de Faber
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo XI
Saga
Obras completas de Fernán Caballero. Tomo XI
Copyright © 1909, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726875324
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
MÁS HONOR QUE HONORES
CAPITULO PRIMERO
La moral no se prescribe á los pueblos; se les inspira.
— Fallonnet.
«El estilo es el hombre», ha dicho Buffon. Nosotros añadiremos; el lenguaje es el pueblo.
—La Presse.—Anónimo.
El mundo es una Comedia para el hombre que piensa, y una tragedia para el que siente.
—Horacio Walpool.
La naturaleza de la sierra es vistosa y accidentada; su vegetación rica y variada. Allí no cansa la monotonía ni aburre la uniformidad. Lo agreste conserva aún por partes toda su independencia y su pujanza, á pesar del invadiente cultivo, que con su arado y sus domados toros, va usurpándole su dominio, va guiando el crecimiento de sus pinos, domando sus cerriles potros con frenos, y las aguas de sus arroyos con azudes, y arrancando á los alcornoques,—esos San Bartolomés vejetales, mártires de la industria,—su corteza. Así, pues, alternan lo cultivado y lo silvestre; lo llano y lo escabroso; lo ameno y lo agreste, de la manera más brusca, sorprendente y pintoresca.—Aquí se encumbra entre breñas una noble encina rodeada de sus plebeyas parientas; las encogidas y frondías carrascas, á poca distancia de un elegante y pulcro arroyo, que galante besa los pies á un melancólico sauce, cuyas finas y lánguidas ramas degustan sus aguas, y aspiran el tenue perfume de las adelfas, que por gala trae consigo el puro y alegre hijo de las montañas. A un verde campo de bien disciplinadas espigas, sirven de testero las rocas grises de un risco, que despide toda vegetación, como el cínico toda clase de pudor.
La senda que sigue el viajero, le lleva á deslizarse con ella, por entre altos y majestuosos árboles entretejidos de zarzas y de enredaderas, costeando un valle que sirve de ancho tálamo á un arroyo en sus desposorios con las flores, mientras un coro completo de alados vates cantan un epitalamio en diversos tonos, de manera que podría el viajero creerse vagando por el más aristocrático y cuidado parque Real. De pronto esta senda se angosta, se endurece, y trepa por la árida pendiente de un monte escueto y romo, y entonces, sin esfuerzo, puede hacerle la imaginación triste peregrino de un desierto desnudo y silencioso. La cumbre de este monte rara vez brinda,—como compensación al cansancio que produce,—una bella perspectiva. Por lo regular sus horizontes son cortos, y otros montes semejantes á él se interponen por todos lados como pantallas ante la lontananza, ese gran anhelo de la vista y del alma!
Mas hay un lazo de fraternidad entre estas varias y contrapuestas naturalezas, el cual ama y se apega así á las peñas como á los árboles; así al monte seco como á la húmeda cañada; así á la solitaria breña como á las activas habitaciones de los hombres: es la hiedra, la más fresca y lozana hija de aquella fecunda región. Ella á todo se apega, á todo se arraiga con la gracia y benevolencia de la juventud,con la fuerza y constancia de la edad madura. Se ha constituído La Marta y el oficioso Tu autem de su comarca; adorna lo desnudo como un tapicero; tupe los vacíos como un albañil; aplica sobre las rocas guirnaldas en relieve como un escultor; abriga á las pobres dolientes ruinas como una Hermana de la Caridad; pone al árbol muerto, que fué su amigo, una verde mortaja, y, prendiéndose de una en otra rama de los árboles, por entre los cuales pasa la senda del hombre, forma arcos, cual si quisiese honrarle como á rey de todo lo creado. Es, en fin, la hiedra de los montes, con sus profusas y pequeñas hojas, sus espesos y vistosos ramilletes, el lujo y compostura de la sierra: fórmale sus moños, sus faralaes, sus bordados y sus perifollos. Es, por último, su rico aderezo de esmeraldas, que no aja el calor, que no descolora la humedad, que no marchita el sol y que no deslustra el tiempo.
Veíase una mañana descender por una cuesta pedregosa á un grupo que caminaba á paso lento y compasado. Componíase de tres hombres cubiertos con sus capas, las cuales,—como en las ocasiones solemnes,—pendían á ambos lados como ropas talares. Precedíales un mulo, sobre el que estaba colocado un pequeño féretro blanco y celeste, cubierto de flores. Los tres hombres callaban; y el silencio no era interrumpido sino por la suave queja de un arroyo, que con ellos bajaba la cuesta,—como si acompañase en la última jornada á un hermanito suyo, cuya vida hubiese parado el hielo de un anticipado invierno; — por el melancólico suspiro que exhalaba la brisa al ver finada una vida, que había sido un soplo cual ella; por el divino trino que de cuando en cuando lanzaba el ruiseñor, como un desahogo de su armonioso corazón, y por el ruido de la compasada y uniforme pisada del mulo, que parecía el de la péndola de un reloj, que abreviase á la vez el tiempo y la distancia.
Llegado que hubieron al próximo pueblo, que era la Higuera, se encaminaron al Campo santo, bien denominado así, pues en éste, como en los templos, la Iglesia nos acoge, nos hace iguales y nos bendice.
Los hombres abrieron un hoyo en la tierra; en él depositaron el feretro blanco y celeste que contenía el pequeño cadáver, ángel dormido, al que Dios concedia el descanso sin el cansancio, mientras las campanas de la vecina iglesia repicaban al favorecido de Dios la enhorabuena.
Cuando cayó la primera paletada de tierra sobre la caja, produjo un sonido hueco y sordo, cual si la rechazase, el que fué acompañado por un gemido, que exhaló aquel de los tres hombres que había quedado algo apartado, retorciendo entre sus manos el sombrero que se había quitado por respeto al lugar sagrado donde dejaba al solo hijo que había sobrevivido á dos hijos mayores, que había perdido recientemente!
El adiós es siempre una triste fórmula; ¡pero en el Campo santo es donde se convierte en una solemne verdad!
Después de concluir su tarea con ese respeto, ese decoro, esa solemnidad con que se trata en España á los muertos, volviéronse callados los tres hombres llevando su dueño al mulo del diestro. Pero una vez al pie de la cuesta, dijo el más anciano de los tres al padre del niño enterrado:
—Vamos, Juan, súbete.
El interpelado hizo con la cabeza una señal negativa.
—¿No quieres?—prosiguió el anciano, que era un arriero jovial y locuaz.—Pues déjalo estar; que lo que tú no quieras, otro lo querrá. Me subiré yo; pues has de saber que
Para cuestas arriba
Quiero mi mulo
Que las cuestas abajo...
Yo me las subo.
Llegaron, pues, precedidos del arriero en su mulo á Valdeflores, pobre y pequeña aldea, que no tiene de bonito más que su nombre, y que se halla colocada como en una batea en un llano, situado entre dos suaves pendientes, con arbolado. Por la una sube el camino que lleva á Aracena, y por la otra baja el que conduce á la Higuera.
La casa en que entraron era, como el corto número de las que componían la aldea, construída con muros de piedra, sin mezcla que las uniese ni revoque que las cubriese, y cobijada con un techo de aneas. El interior lo formaba, como las granjas del Norte, una sola y vasta pieza; en el testero había un hogar para fuego de leña, que servía de cocina, de estrado y de comedor. A ambos lados del fogón había unas divisiones hechas con tabiques, que servían de dormitorios y de graneros. En la parte opuesta había pesebres para las bestias, saltaderos para las gallinas, y paja fresca para comodidad de los animales, que en el campo son tan constantes y bienhechores compañeros del hombre, el que tan ingrato es para ellos.
—Ea, ea, entrad;—les gritó al verlos venir una mujer viva y dispuesta que estaba aguardándoles en la grande y siempre abierta puerta de la casa.—¿No veis que está lloviendo, y que os vais á mojar las capas buenas?
—Esto no es—repuso el arriero, que se llamaba el tío Bastián—sino un mata-polvo, unas gotas.
—Sí; pero cada gota trae un cubo de agua, ¿no ve usted el cielo cómo se ha puesto, qué prevenido?
—Pues todo es apariencia, y no más. Hasta que no briege el tiempo, no llueve. ¡Y buena falta que hace! Pero á Dios (que todo lo tiene en la memoria) se le ha olvidado el agua.
—¡Ande usted, ande usted!—dijo la mujer.—La comida está guisada cuanto ha, y se va á pegar. Juan,—prosiguió dirigiéndose al padre del niño, que era su cuñado:—Estefanía está que el demonio que la aguante. Acaba un llanto, y empieza otro, como Avemarías de rosario. ¡Anda, hombre! dale cuatro gritos, para que se suma esas lágrimas, que ofenden á Dios!
El marido entró en el dormitorio, el tío Bastián fué á llevar su mulo al pesebre, y María Josefa, que era la mujer que había hablado, después de quitar y doblar la capa de su marido, que era el tercero de los hombres que había entrado, se puso á cubrir la mesa con un rústico banquete, según lo requerían las circunstancias y establece la costumbre, en obsequio y señal de gratitud á las personas que acompañan y honran con su presencia á vivos y muertos.
Consistía este banquete en una olla guisada con carne de macho cabrío,—que no es mala en la sierra,—morcilla, tocino y legumbres.—Agregábase á esta olla un plato de aceitunas, otro de masa frita enmelada, y un jarro de vino.
—Por fin,—dijo María Josefa, después que estuvieron reunidos,—á todos los he podido acarrear menos al tío Bastián, que en poniéndose en conversación con sus mulos, se endiosa.
—¿No sabes tú, María Josefa,—tú que sabes más que la cartilla,—dijo el zumbón anciano, después de haberse sentado á la mesa y persignado,—¿nosabes que los arrieros siempre llegan tarde? ¿y la razón? Pues yo te la diré.—Un día que daba su Divina Majestad audiencia, llegaron los clérigos y le pidieron buena vida, y el Señor se la concedió. Llegaron entonces los frailes, y se la pidieron también; pero el Señor les dijo que llegaban tarde, que ya esa gracia se la había concedido á otros. Pidieron entonces buena muerte, y el Señor se la otorgó.—En esto llegaron los arrieros, y le pidieron al Señor buena vida.—Llegáis tarde, dijo entonces el amo.—¡Pues buena muerte, señor!—Llegáis tarde, dijo el Señor; está ya eso pedido y concedido.—Desde entonces los arrieros; ni tienen buena vida, ni tienen buena muerte, y llegan siempre tarde.—Estefanía,—añadió dirigiéndose á la madre del niño que habían enterrado,—come, mujer, que estómago vacío no consuela corazón. Si tanto llorases tus culpas como lloras la muerte de un ángel, á fe que te habías de salvar, mujer!
—¡Mi niño,—exclamó la pobre madre,—que cuando le parí, parecía una flor! Usted, tío Bastián, que tiene á su nieto (que nació cuando nació mi niño) tan saludable, no sabe lo que es, cuando al árbol le arrancan su flor!
—¡El ángel de su guarda se llevó esa flor á otros verjeles, en los que ni la secará el sol, ni la quemará la escarcha! Si el tuyo hubiese hecho lo propio contigo cuando naciste, no habías de haber pasado tantos trabajos, ni llorado tantas lágrimas.
— ¡Verdad es, tío Bastián!
—Pues entonces…¿áqué estásahí hipando, criatura? ¿A qué esa rienda suelta á tu sentir? Eso no te está bien á ti, que eres mansa y no eres capaz de decir zape al gato.
—Es,—repuso la pobre madre,—que si yo no hubiese dado aquellas sopas á mi niño, mi niño no se me hubiese muerto; ¡las sopas me le mataron!
—¡Calla, calla, mujer!—dijo el tío Bastián.—¿Y los que se mueren sin comer sopas? ¡Que siempre se haya de disculpar la muerte! Así es que se cuenta que la Muerte no lo quiso ser; y le dijo clarito á su Divina Majestad que la dispensara del cargo que no le daba la gana de cumplirlo.—¿Ypor qué? la preguntó el Padre Eterno.—Porque me van á aborrecer, Señor, y llamarme tirana.—Descuida, le dijo el Señor, que te prometo que siempre serás disculpada.—Y ya lo ves; á la vista está: esta vez son las sopas; otras veces son los médicos. El asunto es que se nos figura que la muerte no puede entrar sin que se le abra la puerta. María Josefa, mujer, no me des más calabaza, que el que la come se queda tres días sin sangre; dame pan, que el pan y los pies sostienen al hombre.
—Juan,—prosiguió el arriero dirigiéndose á éste.—¿Sabes que le hablé á tu amo por ver si quería ayudarte? Le dije de aquesta manera:—Señor don José; no hay hombre sin hombre. Bien podía su mercé darle la mano al pobre de Juan Martín, que es un hombre de los buenos, y un trabajador de los de punta; al que manda Dios más plagas que á Egipto, porque en su casa se arrellanó la necesidad. El mulo que tenía, se le murió de un torozón; la mujer ha estado si las lía ó no las lía en su última ocasión: sus dos hijos mayores se le han muerto de viruelas, y, por último, ha estado tres meses parado por haberse quebrado un brazo al estar apagando el fuego en la hacienda de su mercé.
—¡Verdad es que he sido desdichado,—dijo Juan Martín;—todo se me ha torcido! Pero ¡cómo ha de ser!—prosiguió el excelente hombre, dirigiéndose á su mujer que sollozaba;—más padeció Job, que tuvo una mala mujer. Ten presente, Estefanía, que todos los días decimos á Dios en el Padre nuestro: ¡cúmplase tu voluntad!
¡Cúmplase tu voluntad ! En estas sucintas palabras que decía Juan Martín está magníficamente resumido cuanto sobre resignación, mansedumbre y humildad se ha dicho y escrito! ¡Oh sencillez sublime de nuestra doctrina cristiana!
—Pero ¿qué respondió don José?—preguntó María Josefa.
—¿Qué respondió? Náa. Me volvió las espaldas, y me dejó con la cara llena de frente. Pero yo no me quedé con el entripado en el cuerpo, sino que le dije:—¡Caracoles, señor, que si fuese usted sol no había de alumbrar á nadie!—Aquello le sonó á campana cascada; y volviéndose á mí, me dijo, con aquella voz que tiene que parece que está hueco:—Eso es decirme que soy un avariento!—No digo que lo sea su mercé, le respondí, sino que lo parece, y en Portugal he oído yo un refrán que dice: que el que se viste de la piel del lobo, no extrañe que por lobo le tengan.
—¡Ay! ¡y cómo se pondría!—exclamó María Josefa—porque ese miserable, que es capaz de echarle llave al agua del pozo, tiene la vanidad por arrobas.
—¡Como que tiene peso, y es un usía muy considerable!—opinó el hermano de Juan Martín.
—¡Que había de ser!—repuso el tío Bastián.—Pues qué, ¿si fuera un usía de los ligítimos, ¿había de tener esos vientos, ni gastar ese ipotismo? Yo, que tengo más navidades que quiero, sé quién es esa gente: son ricos de poco tiempo, levantados del polvo de la tierra. Mi padre,—¡en descanso esté su alma!—conoció en sus mocedades al abuelo de éste, que llegó aquí de la montaña, de pata mondada. Le sopló la indina de la fortuna, le parió la marrana, y le salieron los pegujares á veinte. Cuando éste de ahora se halló con los dineros de la herencia, se casó con un desavío; perosi ella era negra, las pesetas eran blancas. Entonces dijo que como era montañés le correspondía el Don; y se lo plantó delante con el salero del mundo. Y cata ahí porque en el pueblo le pusieron por apodo Don José Primero , como se apellidó el Rey que trajeron y se volvieron á llevar en sus mochilas los franceses de antaño.
—¡Vaya!—observó María Josefa;—por eso dice la copla:
Tienen los montañeses
En la cabeza
Metidos los papeles
De su nobleza.
—¿Y es verdad, tío Bastián, que todos sean nobles?
—¡Qué habían de ser!—contestó el interrogado.—¡Como tú y como yo, que somos bien nacidos, y limpios de sangre, á Dios gracias! Que todos no podemos ser ricos y nobles; así como todos no pueden ser sanos, gordos y buenos mozos. En el mundo ha de haber de todo; y siempre ha habido pobres y ricos y al que lo es, buen provecho le haga; y al que Dios se la dió, San Pedro se la bendiga. Mira tu que
Hasta la leña del monte
Tiene su separación:
Una sirve para Santos,
Y otra para hacer carbón:
A los ricos y nobles ligítimos, les viene de casta. Porque han de saber ustedes que los Apóstoles le pidieron un día licencia al Señor para llevarle á sus hijos, y el Señor se la concedió. Presentáronle, pues, los mayores y más vestiditos, y el Señor los vió y los regaló; lo que sabido por los hermanillos menores y desnudos, también quisieron ir. Volvieron los Apóstoles con esta petición al Señor; pero el Señor les respondió.—No, quédense esos para servir á los otros.—Y ahí tenéis, por qué nacen unos para servir, y otros para ser servidos. Y para volver á lo que platicábamos, yo te diré por qué están los papelones de los montañeses,—y hablo de aquellos que pertenecen, como tú y yo, á los hijos desnudos de los Apóstoles,—tan encalabrinados en que son nobles. Cuando fué el Rey de España á aquellas montañas, creyeron aquellos rudos que sería el más repulido saludo y la más remontada venera que á su Real Majestad le pudieran hacer el echarse al suelo boca abajo, y asina lo hicieron. Al ver aquella barbaridad, el Rey se echó á reir, y les dijo: ¡Levantaos, galgos! Pero ellos entendieron que les había dicho su Real Majestad: Levantaos hidalgos, y desde entonces están muy en sí en que lo son.
—Y así tiene ese D. José I los humos más remontados que un Infante de España,—exclamó con rabia María Josefa;—la echa de fino, y es más basto que un rimero de loza de Triana; más aspero es que un níspero verde; y tan miserable, que no es capaz de dar á un infeliz, por necesitado que lo vea, sino lo que da el pobre á su perro; ¡luz y puerta!
—¡Echa por esa boca!—le dijo su marido;—el diablo anda haciendo leña en el tajonal cuando tú no te estrenas. En diciendo ¡allá voy! esa que tienes tan suelta... ¡Dios nos la depare buena! Y has de saber que la lengua, aunque no tiene huesos, los quiebra.
—¡Caramba contigo!—repuso su mujer;—¡que estás siempre más callado que un arencón, y no te se ofrece hablar sino para echarme los treinta dineros! ¡Pues eso faltaba! ¡De eso no ha de haber nada! Ni tú, ni el lucero del alba me ponen á mí el pie en el pescuezo.
—Geromo,—dijo el arriero al marido,—á los hombres sesudos, las palabras de las mujeres, por un oído les entran y por otro les salen.
—No, señor,—contestó el cachazudo Geromo;—no les salen, porque por ninguno les entran.
—Y tú, María Josefa,—prosiguió el tío Bastián,—si quieres vivir feliz y bien casada, acuérdate que dice la copla:
Unta el eje, Juanillo,
Que chilla el carro;
Que hasta los insensibles
Gustan de halagos.
—¡Vaya,—dijo ella;—que está usted hoy como su Santo, todo lleno de saetas.
—Algo tiene María Josefa contra don José cosido por dentro;—pensó el sagaz anciano.
El tío Bastián había acertado. María Josefa se hallaba indignada contra D. José I, y para aclarar lo subsiguiente, es preciso dar al lector conocimiento de la causa de esta indignación.
CAPITULO II
Había tres meses que María Josefa—que sol a ir á ayudar á las matanzas en casa del pudiente D. José Sánchez, conocido por don José I,—había sido llamada por este señor á su despacho. Cerrado que hubo la puerta, le preguntó, en vista de que estaba recien parida, que si quería hacerse cargo de la crianza de un niño, mediante la retribución de seis duros mensuales. María Josefa, que era robusta y también amiga de agenciar para su casa, admitió desde luego la proposición; y pocos días después, en una noche oscura, llegó un hombre á su puerta, y sin entrar le entregó un niño, diciéndole que se llamaba Gabriel. Por tres meses le había criado, recibiendo puntualmente su retribución; pero pocos días ames, al ir á Aracena á cobrar el cuarto, D. José I se había negado á satisfacerlo, alegando que los fondos que para el efecto le habían sido entregados se habían concluído; que no habiéndole librado otros, levantaba la mano en la crianza de ese niño, y que le llevase á la Inclusa, ó hiciese de él lo que le pareciese. Fácil es de figurarse la tempestad que levantaron estas palabras en el ánimo de María Josefa, que era viva y vehemente, y la lucha que originaron en ella su amor de nodriza á la infeliz desvalida criatura, y su carácter interesado, porque no era sólo el seguir por el momento la doble crianza, (más penosa á medida que las criaturas fuesen creciendo) sino que concluída ésta, se veía con la carga de otro hijo más, sin retribución alguna; esto era muy duro para pobres. Pero, por otro lado, ¿cómo abandonar al angelito que en su falda se sonreía? Esto no podía ni aun imaginarlo, cuanto menos hacerlo, una mujer del pueblo y del campo. A este mismo tiempo fué cuando el hijo de su cuñada murió, y María Josefa formó el proyecto que la veremos poner en planta á los postres de la comida en que dejamos reunidos á los que actúan en este relato.
—No atino,—dijo el tío Bastián á María Josefa,—por qué te subes asina á mayores contra D. José I; porque siendo tú muy pluma, y sabiendo sacar agua de donde no hay manantial, tienes las voces —con achaque del niño que estás cuando—de tenerle sangrado de la mano derecha; de lo que todos se hacen cruces.
—Eso es muchísima mentira,—exclamó la interpelada. — ¡Vaya, que la mentira anda barata! No me ha dado en su vida ese estreñido sino lo convenido. ¡Si ese falso testimonio debía ahogar á quien lo levanta!..
—Vamos, vamos; ¿y qué mal habría en eso? Ello es que tu hacienda va creciendo como el arroz.
—¿Creciendo? ¡sí! así va creciendo como rabo de mona. Lo que es, que me lo sé agenciar. Y sepa usted, tío Bastián, que cuando me casé, me trajo mi marido una trampa de treinta duros, que fué lo que le cosió la boda, y después tuve yo que ayunar la boda, peró al año no le debía yo sino el alma á Dios.
—Eso fué el milagro de Mahoma, que lo pusieron al sol, y se quedó á la sombra: porque en aquel entonces vivías y comías con tu madre, y ¿quién te hizo rico? quién te maniuvo el pico.
— Para que vea usted,—prosiguió María Josefa,—los muchos bienes que se me han entrado con el niño por las puertas, sepa usted que se le quiero entregar á Estefanía, porque yo ya no le puedo criar, que lo padece mi niña, y yo; puesto que van siendo grandes, y entre los dos me van destuetanando. Le he dicho que es cosa de perjuicio quitarse la leche de sopetón; de eso murió Gertrudis la del molino. Esa conveniencia os halláis: ¿qué dices, Juan?
—Por mí,—repuso éste,—que haga Estefanía lo que le plazca; sólo quiero advertirle, que dice el refrán, «que brasa trae en el seno el que cría hijo ajeno».
—¡Vaya!—exclamó María Josefa,—.¿todavía te haces de pencas, cuando es un favor que os hago?
—Si se ahorcó el judío, cuenta le tuvo,— murmuró entre dientes el tío Bastián.
—Pero diga usted,—preguntó á éste María Josefa, —diga usted, tío Bastián, usted que sabe más que un soldado viejo, ¿no ha podido usted esclarecer de quién es ese niño?
—A ti te parece que sé mucho, pues hija, no te quedas tú en zagas, y asina
¿Qué quieres que te diga,
María Josefa;
qué quieres que te diga
que tú no sepas?
—Pues no lo sé; ¡ahí verá usted! Mis chinitas le he echado á don José, como quien no quiere la cosa. Pero nada le he podido sacar á aquel marrullero, que tiene más conchas que un galápago; y no era cosa de meterle los dedos y sacarle la raíz. Mas... como usted parece que lloró en el vientre de su madre,—en vista de que lo que no sabe lo acierta,—estoy para mí que lo sabe, y no se quiere desabrochar.
—Pues no lo sé; ¡otra! Eso ni se sabe, ni se sabrá.
—Se engaña usted, tío Bastián, porque la gracia de Dios ha de salir siempre, más que la quieran ocultar en los centros más hondos de la tierra.
—Pues entonces, —repuso el arriero,—de nuevas no curedes, que hacerse han viejas, y saberlas hedes; y no escudriñes más; que, ni ojo en casa, ni mano en arca. Pero tú, que sabes más que todas las culebras,—añadió el anciano con marcada intención,—inclusa la que de contrabando se coló en el Paraíso, te lleva la trampa por no poder averiguar lo que saber quieres y tienes sarna de curiosidad.
—Usted se ha empeñado hoy en atufarme, tío Bastián, —dijo María Josefa; —pero se queda usted como el que quiere y no puede: ¿está usted? Porque á mí no me quema más que la candela y el aguarrás.
— ¡Ayl— exclamó de repente Estefanía,— que con mi pena me se había olvidado de llevarle la comida al tío Matías. María Josefa, dame esa cuchara.
Esta fué á coger la cuchara de boj que le pedían y se le cayó de las manos.
—¡Vaya! — exclamó, — ¿quién me estará mentando?
—Mal Cogido,—contestó el tío Bastián.— ¡Candela!—añadió viendo á Estefanía llenar el plato,—¡candela, y lo que sacas! Por lo visto, es el tío Limosna como el buey Limón: cortito de paso, y largo de esportón.
—Señor—contestó la excelente mujer,— no todos los días se guisa olla en mi casa... Deje usted que el pobrecito la disfrute y se harte.
Era el tío Matías,—que por apodo tenía el de Limosna,—un viejo delgado, andrajoso y medio alelado, que Juan Martín y Estefanía habían recogido por caridad en su casa, en una ocasión en que estuvo enfermo, y de aquélla no había vuelto á salir. El pobre viejo, agradecido, no sabía cómo pagar esta caridad; y para demostrar siquiera su buen deseo, se apresuraba á prestar aquellos pocos servicios que podía. El principal de estos servicios era el barrer con una escoba de rama el suelo terrizo de la casa, para que estuviese siempre limpio; y lo hacía á la perfección, á pesar del dicho usual de que «hasta para barrer es necesario talento». Creemos que la experiencia nos va enseñando todo lo contrario; y es que para nada se necesita.
—Tome usted, tío Matías,—le dijo Estefanía;—tome usted su plato; trae su carne y su morcilla.
—Dios te lo pague—contestó el tío Matías tuteando á su benéfica protectora, usando de la incontestada prerrogativa que tiene en el campo la ancianidad sobre la juventud:— ¡Dios te lo pague! que es buen pagador. Cuanto des, contigo te llevas; que quien bien hace, para sí hace.
—Tío Matías,—dijo Estefanía echándose á llorar amargamente, — como usted no ha querido arrimarse á la mesa, cuando vivía mi niño Juan, ¡él era quien le traía á usted la comida!
El pobre viejo, que tenía pasión por los niños en general, y por los de sus bienhechores en particular, cuando oyó estas palabras, se puso á llorar á lagrima viva, y exclamó:
— ¡ Ellos se van y yo me quedo por acá!
Estefanía comprendió todo el sentido que encerraban estas palabras, y contestó con estas no menos significativas:
—Tío Matías: ¡Dios sabe lo que se hace! Los duros golpes al corazón son llamadas: la larga vida es una carga que hemos de llevar con paciencia.
—¡Válgame Dios!—decía entretanto el tío Bastián á los que habían quedado en la mesa,—¡quién no conoció al tío Limosna en tempos ilis, tan dichero, tan zumbón! ¡Qué apagado está! ¡Parece un montón de cenizas! Juan, has hecho una obra de caridad de las buenas con haberle recogido: sin ti, ¿qué habría sido de él?
—¡Qué! tío Bastián,—repuso Juan,—sepultura y casa á nadie le falta.
—Era,—prosiguió el arriero,—y ha sido siempre la presulta de la desdicha; así le pusieron por apodo Limosna. Su mujer se le murió de parto, recién llegado aquí licenciado, después de la guerra del francés de Napoleón. El pobre crió al niño á traguitos, llevándole de puerta en puerta de todas las que estaban criando, y con miles de trabajos. Cuando fué mayor, le llevaba consigo á pedir limosna, y andaba de cortijo en hacienda; y y como era tan célebre y tan cuchufletero, tenía á los trabajadores y gañanes entretenidos. Así es, que cuando llegaba le decían que se sentase á comer con ellos, y echase como el más anciano, la bendición; pero fué creciendo su hijo, que era más malo que Briján, y se iba haciendo un costillón, que le huía al trabajo como á la cruz el diablo. Entonces se ayuncaron todos y le dijeron al padre que él, como anciano y lisiado que estaba desde la guerra del francés, hallaría siempre cuchara en su rancho; pero en cuanto á su hijo, que lo podía muy retebién ganar, mantenerle era sostenerle la holgazanería, y que así, que se buscase su vida.
El padre se lo dijo al muchacho; pero éste no hizo caso. Bien dice el refrán, que «el amo respetuoso hace al criado reverencioso»: y lo propio los hijos con los padres, que en este indino mundo, al que se hace de miel se le comen las moscas; y el tío Matías había dejado criar alas á aquel mal pájaro, y cuando se las quiso cortar, ya no pudo. Llegaron un día ambos á la puerta de un cortijo á la hora de comer; pero antes de presentarse, escondió el padre al hijo tras de un pajar, y entró solo.—Venga usted con Dios, tío Limosna, —le gritaron los gañanes; —¡ea, á comer; y eche usted la bendición! Lo que hizo el chusco del viejo, diciendo al hacer la cruz: En nombre del Padre y del Espíritu Santo.—¿Qué es eso, tío Limosna?—le gritaron los gañanes.— ¿Está usted chocheando? ¿Y el hijo? ¿A qué deja usted fuera al hijo?—El tío Matías se puso entonces á gritar: «Hijo, hijo, entra; que estos caballeros te están echando de menos.» Con lo que todos se echaron á reir, y comió el hijo con ellos como de costumbre.
Pero empestillándose el padre en que trabajase el hijo, lo que hizo aquel Pan-perdido fué huirse, sin que se haya vuelto á saber de él, ni hoja ni rama. Desde entonces el pobre tío Matías pegó la caída de una vez, como horno de carbón; porque el desdichado había puesto sus ojos y todo su querer en aquel descastado mamantón de hijo, al que con tantos trabajos había criado; y cuando éste podía retribuirlo, y le cumplía mantener á su padre, se echó las obligaciones á las espaldas, y se traspuso, sin decir chuz ni muz, ni chaque baraque. Del maldito ese se puede decir—como de Paquito Montes se ha dicho, que le parió una vaca,—que á éste le parió una serpiente.
¡Señores!
¿Quién sería la madre
Que parió á Judas?
¡Y qué hijos tan indinos
Paren algunas!
—Como que los que las madres paren, son hijos de los padres, — observó María Josefa.
—Sí;—respondió el tio Bastián, que nunca se quedaba sin recoger y devolver la pelota:
El demonio son los hombres,
Dicen todas las mujeres:
Y luego, están deseando
Que el demonio se las lleve.
—Ea,—añadió poniéndose de pie, — quédate con Dios, Juan, que ya el monte prietea, y mi casa no está á la vuelta. Estefanía, ¡salud!—dijo á ésta al encontrarse con ella cerca de la puerta; — mira que soy perro viejo y te digo que no tomes ese niño, que es un censo vitalicio. No hay más niño bueno que el Niño Dios. Y acuérdate que más vale un por si acaso , que no un no pensé.
El jovial anciano montó en su mulo que le había traído el tío Limosna, y se alejó cantando:
Tengo de morir cantando,
Ya que llorando nací;
Que las penas de este mundo
No son todas para mí.
Entretanto María Josefa había ido por el niño que criaba, y le había puesto en los brazos de Estefanía. Esta excelente mujer le tomó sollozando, pues le recordaba á su hijo, cuyos ojitos se habían cerrado para no abrirse más; cuya boquita no buscaba ya el pecho de su madre; cuya cuna estaba vacía, y cuya ropita yacía caída y fría sobre un sahumador de mimbre, sin que la mano cuidadosa de su madre esparciese sobre la copilla con brasas la inocente, la odorífica y popular alhucema, que había de entibiar y perfumar las ropitas que tocasen sus tiernas carnes! ¡Todo yacía con el triste sello de lo innecesario, como melancólicos despertadores del recuerdo! Estefanía miró á su marido, que se inclinó sobre la lumbre para encender un cigarro, no queriendo influir en la determinación que tomase su mujer. Estefanía comprendió esto; estrechó al niño en sus brazos, y se le puso al pecho. Desde aquel instante le adoptó por hijo.
—Tú no tienes madre; yo no tengo hijo; y ambos no podemos, ni estar sin hijo yo,— á quién dé la leche de mis pechos que me rebosa, y el amor de mi corazón que me ahoga!—ni tú vivir sin brazos que te lleven, sin pechos que te nutran, y sin amor que te ampare, velando de noche á tu cabecera, sosteniéndote despierto! — ¡Ven, pues, tú, á quien todos rechazan, por quien nadie... ¡ni aun tú mismo!.. implora auxilio! — ¡Ven, ven! tú que morirías sin saber que morías, como vives sin saber que has hallado el primer y más dulce tesoro de la criatura, un corazón de madre! — ¡Angel mío desamparado! ¡Si Dios Nuestro Señor os hizo á todos tan desvalidos fué porque no juzgó posible que os desamparase la mujer!
Todo esto lo sentía Estefanía tal cual lo expresan estas palabras, y mucho más, que las palabras frías é inertes que traza la pluma, no pueden expresar; pero que se leía claro en su conmovido rostro, en sus lágrimas, en la vehemencia con que estrechaba al niño contra su pecho. Pero la buena y sencilla Estefanía no hubiera podido formular en frases su sentir. Por eso,—bien ó mal,—lo hace la pluma de quien os observó y estudió con amor y entusiasmo, á vosotras, mujeres del pueblo sencillo, católico, español, corazones selectos, minas de amores puros y santos, modelos de esposas y de madres!
El tío Matías miró aquel grupo de amor y caridad, apoyado en su escoba de rama, y murmuró con su cascada voz:
—Estefanía, ¡bendita seas! —¡Y lo serás! ¡que quien bien hace, para sí hace!
*
CAPÍTULO III
Quién ha podido fijar su mente y su vista sin enternecimiento, en un niño recién nacido durmiendo? ¡Tipo desvalido de la debilidad, vida que empieza á respirar el aire de esta esfera con un suspiro; á sentir su existencia con un gemido, y á moverse con un sobresalto! El aire, la luz, el roce, el ruido, todo le lastima, todo le hiere. ¿Resistirá su frágil ser?—Sí, porque Dios le preparó un asilo, un amparo, un refugio en el regazo de la mujer.
Cuando el niño se siente estrechado en sus brazos, se tranquiliza, se consuela; y percibiendo aquellos suaves cantos que, como por inspiración, brotan de los labios de la que le ampara,—tan dulces y tan tristes á la vez, como todo lo que es profundo y tierno,— ciérranse sus ojitos y se duerme. Entonces aquel pequeño semblante, poco ha descompuesto, se serena, y si se le sigue observando, se ven dibujarse en él diversas sensaciones: ya alza sus cejitas como asustado; ya arruga el entrecejo, como contrariado; y ya tornándose tranquilo, muévese su pequeña boca, y dibújase una sonrisa, que de suave llega á ser alegre, y aun á romper en risa. ¿Qué ve en su mente, él cuyos ojos aún nada han visto? ¿Qué sueño puede reflejarse en esa inteligencia, que aún no tiene conocimiento? ¿Qué pensamientos conmueven las sensaciones de él, que despierto, aún no sabe sentir ni pensar?
Confesamos que no podemos darnos cuenta de este problema, y que cuando así hemos observado á estas inocentes criaturas en nuestros brazos, nos hemos creído rodeados de ángeles ocultos á nuestra percepción, pero perceptibles á la suya. Con ellos comunican cosas de otro mundo mejor, que olvidarán en éste, á medida que huyan los ángeles con la inocencia, la dulzura y la pureza, de aquella alma, que desde temprano sentirá las malas influencias de la parte material á que está unida de por vida.—¡Adiós, pobre alma desterrada en esta mísera cárcel!—le dirán los ángeles;—y la cara del niño se angustia. —Nos vamos, pero no nos olvides;—y el niño gime y se agita.—Sé fiel á nuestro Padre y Criador, y en breve nos reuniremos;—y el niño se serena.—Y ante su trono cantaremos felices sus alabanzas;—y el niño se sonríe, cual el ángel que le consuela!
Pero si no se puede mirar sin enternecimiento al niño desamparado, tampoco se puede mirar sin conmoverse, á la mujer que llena de amor, de abnegación, de paciencia y dulzura, le ampara en su regazo, le alimenta á sus pechos, le guarda con sus vigilias y le sostiene con sus esmeros. ¡Y podráse concebir que aquel ente desamparado y débil, que debe el no sucumbir á cada instante á ese consagrado y vigilante amparo, se hará fuerte é independiente, y pueda llegar á menospreciar y hasta á clavar un puñal en ese mismo seno que le crió y le alimentó con tan sublime ternura! ¡Ingratitud, exterminadora de santos deberes; pernicioso Simoun del corazón; madre é hija á un tiempo del egoísmo y de la soberbia: qué cruel abofeteas todo cuanto debías acatar con respeto y cariño! ¡Cuán vergonzosamente sueles herir ese noble y amante corazón de madre, del que con la sangre de sus heridas brota el perdón! ¡Porque sólo un corazón de madre pudo imitar sin esfuerzo el gran ejemplo dado en la Cruz!
Todo esto,—aunque en embrión en su mente, distinto en su corazón,—arrasaba de lágrimas los ojos del pobre tío Matías al observar á Estefanía que, sentada en una silla baja cerca de la puerta, tenía en sus brazos á una criatura á la cual procuraba dormir. Era una niña que había tenido Estefanía hacía poco tiempo; y no Gabriel que á la sazón contaba cuatro años.
Al lado de Estefanía, en el suelo, estaba una canastilla de costura, en la que se veía la que había soltado para tomar á su niña. Enfrente de ella, del lado de afuera de la puerta, estaba el tío Matías entretenido en hacer una pitadera de alcacer, á Gabriel. Este niño, que sin ser precisamente bonito, era agraciado y precoz, fijaba su inteligente mirada, sin pestañear, en el trabajo del anciano, el que solitario en la vida, amaba á este niño con ternura, porque el entrañable amor de padre, arrancado por la ingratitud con tanta barbarie, había dejado raíces que retoñaban de por sí en aquel devastado corazón: ambos abstraídos por la faena, callaban.
La escena era doméstica y tranquila, como lo era la vida de los que allí estaban reunidos. Las gallinas, con el bienestar que les producía el calor del sol de Abril, y la reciente comida que les había distribuido su buena ama, se entregaban al dulce far niente, habiendo hecho con sus patas hoyos en la tierra, en los que se estiraban y solazaban como odaliscas en sus otomanas. Las que tenían pollos, los cobijaban debajo de sus alas, como debajo de un quitasol de plumas. El gallo, apuesto y grave, custodiaba su familia con ojo vigilante—como prudente,—y con erguida cabeza,—como guapo. El perro dormía á pierna suelta en el santo suelo, como un soldado en tiempo de paz; la gata se había colocado sobre la camisa que estaba haciendo Estefanía, resguardando su fino calzado y su traje limpio con la conocida pulcritud de su casta, y celebrando con una carrerita, señal de paz y bienestar, el que la causaba la certeza de no ser molestada hasta el próximo Enero por murgas destempladas y trovadores desafinados. Hasta las golondrinas,—arquitectas, que como amigas de las casas pacíficas y felices, acudían allí en gran número, —callaban su pico, por traerle ocupado con la mezcla. Así era que sólo se oía el ruido que producía la olla al hervir en el hogar, y el que hacían los dientes de un mulo al tomar su pienso en el pesebre; cuando se alzó suave y clara la voz de Estefanía cantando la dulce y triste tonada de la Nana, que muchas personas, así cultas como no cultas, no pueden oir sin que voluntariamente se les llenen los ojos de lágrimas.
A los niños que duermen
Dios los bendice;
¡Y á las madres que velan,
Dios las asiste!
En los brazos te tengo,
y considero.
¡Que será de ti, hijo,
Si yo me muero!
A la ro, ro, le cantaba
La Virgen á sus Amores:
—¡Dulce hijo de mi vida!
Perdona á los pecadores.
A la puerta del Ciclo
Venden zapatos...
Para los angelitos
Que están descalzos.
Mientras, había concluído el tío Matías la pitadera y se la había dado á Gabriel, el que, lleno de júbilo, corrió hacia su madre pitando, y sólo dejando de pitar para repetir en una especie de recitado monotono, pero alegre:
¡Pita, pita, pitadera!
Que tu madre está en la era;
Cuando se ponga amarilla
La meterán en gavilla,
La pisarán en la trilla
Y se la comerá la borriquilla.
Si no pitas te he de matar
Con un cuchillito y una espáa!
—Calla, hijo,—le dijo Estefanía.—¿No ves que vas á despertar á tu hermanita?
Efectivamente, la niña despertó, levantó con viveza su preciosa cara y, al ver á su hermano, se echó á reir alegremente.
—¡Qué sueño de avispa tiene este ángel de Dios!—dijo su madre sentándola en sus faldas.
La niña extendía sus manitas hacia Gabriel; éste se acercó; pasó sus brazos alrededor del cuello de la niña, y se puso á besarla.
—¡Cómo se quieren!—dijo el tío Matías contemplándolos con amor;—¡parecen hermanos!
—¿Acaso no lo son?—repuso Estefanía, que estaba casi persuadida de ello.
—Dios te guarde, Estefanía,—dijo el tío Bastián al presentarse en la puerta.—¿No está ahí Juan?
—No; pero poco puede tardar,—contestó Estefanía:—siéntese usted y descanse; que descansar sienta bien, y sabe mejor.
—¡Si vengo de prisa!.. que ahí adelante van mis mulos bajo la custodia de Andrés, mi nieto, que tiene nueve años: ¡con que mira qué sujeto! Vaya,—prosiguió mirando á los niños,—tus muchachos medran que es un primor. ¡Preciosa es mi ahijada! ¡Dios la bendiga! Tengo buena mano.
—Verdad es; pero no rezó usted bien el Credo cuando se bautizó, porque no he visto criatura que pegue más repullos.
—¡Qué escuajo!, mujer; todos los chiquillos pegan repullos. Oye: y desde que tomaste el niño, ¿no te ha dado nada don José I?
—¡Qué había de dar! ¡Dar! los buenos días... ¡si acaso!
—¡Habráse miserable más sinvergüenza!
—Nuestros trabajillos hemos pasado. Pero hoy por hoy, ¡bendito Dios!, no lo necesitamos: desde que heredamos de mi tío la haza de tierra aquí, y la casa en Aracena, estamos, ¡bendito Dios!, tan descansados!
—Eso no es cuenta de aquel mal patrón araña, que embarca la gente y se queda en tierra. Vaya, ahí viene Juan; me alegro de verle antes de irme.
Después de haberse saludado dijo el tío Bastián:
—Juan: ¡dichoso tú, que tienes tu haza realenga! No me sucede á mí así, que ahora tengo que rascarme el bolsillo, si no me he de quedar sin ella.
—¿Cómo es eso?, tío Bastián.
—Proviene mi haza de una dehesilla de mal terruño, y se halla al pie del cerro de la Villa, que pertenecía á los frailes y al Marqués del Zabuco. En vista de la proximidad al pueblo, se la pidieron allá en tiempos remotos los pobres; y se la concedieron, tanto el Marqués como los frailes: fué, pues, repartida en suertes y gravada cada cual con un tributillo corto. Empezaron los pobres á desmontarla y á meterla en labor; y pasaron años y más años, y en su vida de Dios pudieron pagar los pobres su tributo. Pero ni los Marqueses ni los frailes los apremiaron nunca jamás, porque bien veían que los desdichados no podían pagar; y por aquel entonces, Juan, había caridad en el mundo.
Mas cuando vino la nueva ley, á los Padres les quitaron sus bienes, y los vendieron poco menos que por nada. Don José I, ese maldito perro de presa, que no hay hueso en que no clave el diente, compró lo de los frailes; y como por esa nueva ley, que tampoco quiere mayorazgos, éstos se reparten, tocóle el caudal de Aracena á un Pan-perdido, con quien se había casado una hija del Marqués, el que ha hecho de la herencia trizas y gabanes; y don José compró lo que aquí tenía, por un pedazo de pan. Ahora ese pirata, sin projimidad y sin conciencia, les pide á los infelices, no sólo los censos corrientes, sino los atrasados que tocaba pagar á sus padres y abuelos; porque dice ese retejudío que la posesión responde. Juan: parte el corazón de ver lo desesperados que están todos esos infelices, llorando por su cara abajo por los Padres y por el Marqués! Casi todos han hecho renuncia de la posesión, esa posesión en que ellos, sus padres y sus abuelos echaron toda su sangre y su calor en desmontar y beneficiar la tierra que nada valía! ¡Vamos, si eso clama al cielo! ¡Ahí se encuentra ese caribe, ese ladrón de don José, con un mayorazgo exprimido de la sangre de los pobres! ¡Habrá pícaro! ¡Si las maldiciones secaran, había de estar más seco que un esparto! ¡Para eso que ha ido á Madrid y ha vuelto!.. ¿Lopodrás creer, Juan?; ¡ha vuelto con una cruz!..
—¿Y cómo se ha merecido ese perdulario una venera?—preguntó Juan Martín asombrado.
—¡Toma! Esa pregunta te la contestará Miguel Cañas, que ha servido, ha visto mundo y es un coplero de los recios, que le ha sacado de su metro un trovo á la venera de don José, muy bien enversado, que principia asina:
Cuando á oscuras andaban las naciones.
Colgábanse á las cruces los ladrones;
Desde que se encendieron tantas luces,
A los ladrones cuélganse las cruces.
—Verdad es—repuso Juan riéndose—que á otros con menos motivo se les ha apretado la garganta. Pues ¿y los cuadros del convento que tiene en su casa? ¿Y las alhajas de la Virgen , que á vista de todos, se pone su mujer? Hay un refrán más viejo que el mundo, que pega ahora á don José como dos velas á un altar: «La cruz en el pecho, y el diablo en los hechos», tío Bastián.
—¡Mire usted — prosiguió el arriero — lo que ha hecho ese sin entrañas con la herencia de su suegro! Entre él y el escribano han cargado con todo, y al pobre del cuñado, ese jilario simplón le dejaron como su madre le parió.
—Pues qué, ¿siendo su padre de los ricos del pueblo, nada le quedó al infeliz? — preguntó compadecida Estefanía.
—Un peso diario—contestó el tío Bastián.
—Vaya—repuso Estefanía—, pues con eso puede vivir descansado.
—¡Si lo dice porque era jorobado!.. — dijo riéndose Juan Martín.
—Así sucedió—prosiguió el arriero—, que estando ya en las últimas, mandó que le trajesen allí á su cuñado y al escribano, y cuando llegaron, los hizo sentar á cada uno á una de las cabeceras de su cama, y no les dijo nada. Viendo que seguía callado, le preguntó don José que con qué fin les había llamado y hecho sentar á cada lado de su cabecera. — Porque he querido morir como el Señor , entre dos ladrones—, contestó el cuñado.
—¡Juan, hasta más ver; Estefanía, adiós; tío Matías, salud!
Y el ágil anciano se alejó á pasos precipitados.
*
CAPITULO IV
Muchos años pasaron. Los habitantes de la aldea de Valdeflores no los contaban. Pero á nosotros nos precisa hacerlo: habían corrido, ó volado suavemente, diez y siete.
Gabriel era á la sazón un hombre. Su figura no llamaba la atención; pero en la expresión de su rostro había una fuerza serena, una decisión tranquila y una dignidad bondadosa, que á un tiempo atraían el cariño y el interés, y paraban las demasías y la burla. Así era que, desde su primera juventud, había acallado las chanzas impertinentes y humillantes que sobre su nacimiento se habían permitido sus compañeros de juegos, con esa inconcebible crueldad de la niñez, que probaría que ese instinto feroz — la crueldad — es natural al hombre, y, por lo tanto, debe ser tan necesario como obligatorio en los padres combatirlo, desde que asoma la razón en sus hijos.
El epíteto de cunero, que en su niñez había oído Gabriel aplicarle, había marchitado aquella alma elevada y noble naturaleza, que se habían desarrollado bajo el influjo de las severas é inflexibles leyes que sobre la honra tiene el pueblo en España; leyes formadas de mancomún por sus sentimientos religiosos é inspiraciones caballerescas. El influjo de estas leyes debía de ser tanto más fuerte y marcado en Gabriel, cuanto que había sido criado por Juan Martín, que era el más perfecto tipo de los hombres honrados y altivos, que no saben transigir en tales materias.
Habíase, por lo tanto, injertado en el carácter de Gabriel un tinte de tristeza, que le había hecho concentrado y reflexivo. Pero estas mismas reflexiones, unidas al temple delicado y vigoroso de su alma, habían hecho que se apegase con toda ella á la excelente familia que por caridad y amor le daban — á manos y corazón llenos — lo que los padres que le habían engendrado le negaron. Era tal el respeto que sentía por el honrado Juan Martín, tal el cariño que profesaba á la angelical mujer que le había criado á sus pechos, que habría querido levantar al uno un altar, y colocar á la otra en un relicario sobre su corazón. Sólo un sentimiento había en aquella alma que pudiese competir en tierno y profundo con los que por sus padres adoptivos sentía, y era su entrañable amor por Ana, la preciosa, la suave, la amante hija de Estefanía, que era en todo un traslado de su madre. Esta, por su parte, amaba á Gabriel con todo el abandono y ternura propias de su selecta naturaleza femenina.
Juan Martín y Estefanía habían dado cima á las pruebas de amor que prodigaban á Gabriel, vendiendo la casa que habían heredado en el pueblo, para libertarle de ser soldado. Ahora sólo les quedaba la haza, en la que trabajaba Gabriel con tal afán y constancia, cual si desease pagar con el sudor de su frente las sacrificios de que era objeto.
Estefanía, — cuya tranquila existencia y cuyo bondadoso carácter la sustraían á fuertes emociones y agitadas inquietudes,—conservaba su belleza: la expresión plácida, dulce y Cándida de su rostro, reemplazaba con ventaja la frescura de los primeros años. Juan Martín era de aquellos hombres sostenidos y formales que entran temprano en la buena senda, adelantan en ella, y no la abandonan jamás. Al tío Matías no se le conocían mayormente los años que habían pasado, por causa de lo que se habían anticipado en estampar en él el sello de la vejez sus pasados dolores y miserias.
El pobre perro es el que había muerto de viejo, muy llorado por Gabriel y Ana, que le enterraron. Pero la gata vivía, conservando en su avanzada edad pretensiones de joven y buena moza, autorizada á ello la Sara-gata, por dar todos los años á luz un vástago de su perseguida raza.