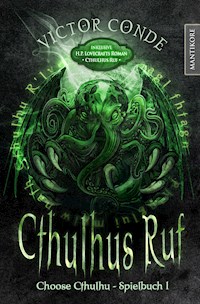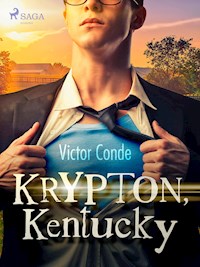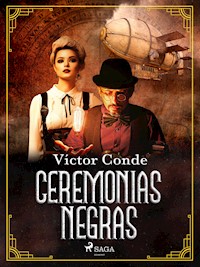Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
La primera novela de Victor Conde es un sentido homenaje a la space opera más desprejuiciada y gozosa. En ella acompañamos a su protagonista, una mujer artificial de juventud eterna que se enfrenta a corporaciones, piratas interestelares, acción y aventura a raudales en un entorno que nada tiene que envidiar a otras sagas galácticas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
Piscis de Zhintra: doble amanecer sobre Horizonte
Saga
Piscis de Zhintra: doble amanecer sobre Horizonte
Copyright © 0, 2021 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726831825
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Águeda. Rain aún sigue viva por aquí.
ALGUNAS NOTAS SOBRE PISCIS: (Con permiso del Respetable)
0 – La cabaña en las montañas.
La desvencijada puerta de madera no aguantó la fuerza de la patada. Una bota gris y manchada de barro la atravesó, destrozando los tablones y permitiendo que la luz del sol recortara la figura del pistolero en el umbral.
Grubbor Dospasos husmeó el interior. El interior de la cabaña olía a carne quemada, alcohol y humedad. Sobre una mesa solitaria se alineaban varias tazas de té en una bandeja sucia. Un paño de secar postas y una bota de vino delataban la presencia de un hombre, pero no había huellas de zapatos en el polvo del suelo. Ni barro, ni marcas de suelas.
Grubbor todavía no estaba tranquilo.
En el extremo contrario de la habitación, sobre el marco de madera de la chimenea, descansaba un rifle del setenta y cuatro, cargado —a juzgar por el contador digital de alimentación— pero con los percutores de platino en reposo. Una silla sin respaldo y un azadón apoyado en la chimenea completaban el atrezzo.
Grubbor desenfundó su pistola, activando la carga de iones. Un circuito de luz se iluminó trazando el contorno desde su culata lustrada hasta el nacimiento del tambor de cañones. Sobre el marfil de la empuñadura refulgían marcas hechas con un cuchillo, dos para los padres de la zorra que había venido a matar, una para su caballo y tres para sus perros orientales. Él los había matado a todos y pretendía violar también a su hermana, pero se había asegurado de reservar un espacio largo y preferente para la orgullosa marca que constataría el asesinato de Marisa Danghair, la mujer que lo había ridiculizado robándole el corazón y arrastrándolo por el barro.
Un ruido lo sobresaltó. Levantó la pistola de seis cañones y apuntó a la puerta interior de la cabaña. Ya había estado allí una vez, y sabía que conducía a un escueto dormitorio. De reojo, controló que una sombra pasaba por delante de la ventana; su hermano, escondido bajo la silueta de un sombrero ancho, se deslizó como una serpiente por el exterior, vigilando el establo. El lejano relincho metálico de Tormenta, su corcel cibernético, acalló un grupo de grillos.
El pistolero apoyó la mano en la puerta y empujó.
Conocía de sobra la habilidad de Marisa para preparar trampas para los osos-lechuza de la montaña, y su destreza a la hora de despellejarlos; había que andarse, pues, con mucho cuidado. Miró al suelo antes de avanzar el pie. Entreabrió la puerta y examinó la habitación.
Dentro del dormitorio había una mujer.
Estaba medio desnuda, cubierta solo por un camisón mojado que se transparentaba en islas de humedad en torno a sus pechos, su perfecta cadera y el sensual arco de sus muslos. Su melena frondosa y negra como el espacio caía en una incontrolable cascada sobre su rostro, dejando pasar únicamente el intenso esmeralda de su mirada. Permanecía apoyada contra la pared, junto a una tinaja llena de agua, y sostenía con fuerza un ridículo bastón de madera que enarbolaba con aire amenazador.
Grubbor rió con ganas.
—Siempre la misma gatita —susurró, esparciendo el hedor a alcohol de su aliento por la habitación—. Nunca aprenderás a respetar a tus hombres.
—Mataste a mis padres —enumeró la joven, arrastrando las palabras—. Quemaste mi granja. Liquidaste a mi caballo.
Grubbor mantuvo enhiesta la sonrisa, pero enfiló la pistola hacia la hermosa veinteañera. Tenía edad para ser su hija, pero la longitud de sus garras había sido medida por muchos hombres.
—Y me encargué también de esos molestos perritos tuyos —farfulló, divertido. Marisa levantó el mentón, haciéndole un hueco en su cabellera.
—Y mataste a mis perros, cierto. Eso jamás te lo perdonaré, Grubbor Dospasos.
—¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer al respecto, cariño? —El pistolero avanzó un metro—. Antes de matarte pienso hacerte confesar el lugar donde has escondido a tu hermanita. Tengo planes... importantes para ella. Y me lo dirás aunque tenga que despellejarte con mi cuchillo palmo a palmo, cabello a cabello, poro a poro.
—No le harás nada a mi hermana, cerdo. Si quieres meter tu asqueroso pene en algún sitio, aquí me tienes a mí.
El hombre no pudo evitar un escalofrío de placer cuando oyó esas palabras, pero intuía una trampa. Con infinito cuidado, midiendo cada gesto de la joven belleza como si fuera el último, avanzó hacia ella. Primero un paso, luego otro. El bastón permanecía alto, como si estuviera al comienzo de un giro. Si pretendía golpearle con él, en el tiempo que tardara en levantarlo por encima de su cabeza, la atomizaría.
—No has cambiado, gatita —ronroneó, comenzando a rodear la tinaja—. Ni siquiera teniendo la muerte ante tus ojos eres capaz de darte por vencida.
—Ten cuidado, Dospasos —sonrió ella—. Puede que seas tú quien esté mirando en la dirección equivocada…
Grubbor sostuvo su ardiente mirada, dudando, pero aquel bastón se mantenía bajo e inútil. Torció el gesto y dio un paso, revolver en mano, preparando la zurda para arrebatarle su arma y, de paso, propinarle una buena y aleccionadora bofetada.
En ese momento, la niña emergió de la tinaja.
Fue un movimiento fugaz y envuelto en gotas de agua, que cruzó la periferia de su visión. La reacción del hombre llegó un segundo tarde: giró la pistola para matar, pero notó que algo afilado y muy frío se le hundía en las costillas. El pistolero abrió la boca para gritar cuando el bastón de Marisa, que había pertenecido a su padre y antes de él a su abuelo, y estaba hecho de madera extremadamente resistente, se partió en su cabeza. El cráneo de Grubbor Dospasos crujió con la última duda, y el pistolero cayó muerto.
Marisa sacó a su hermana de la tinaja, manteniéndola a su espalda, y arrancó de los agarrotados dedos de Grubbor su mítico revólver de seis cañones. Mirando en todas direcciones, ambas mujeres abandonaron la habitación.
El salón estaba desierto. A través de la puerta refulgía el cromado de los cuartos traseros de un caballo de metal, sus tonos dorados y azules brillando con el sol de la mañana. El animal, nervioso, sacudía los cascos levantando nubecillas de polvo.
El grito de la niña la avisó: a través de la ventana, una sombra levantó un cañón y abrió fuego contra la casa. Marisa se lanzó encima de su hermana pequeña, cubriéndola con su cuerpo y con la mesa. El sshhooopppps semilíquido de los láseres se abrió paso en el aire cargado de partículas de polvo. Varios agujeros de un palmo de anchura aparecieron en la pared de madera, reventando en nubes de astillas. La niña, aterrorizada, se llevó las manos a los oídos.
Marisa apuntó con la pistola de Dospasos a los propios agujeros. Sudaba copiosamente y el ritmo desbocado de su corazón martilleaba en sus sienes, pero se mantuvo muy quieta y en silencio, apuntando. Pronto, el hombre que había disparado se acercó a la ventana a mirar. Cuando su sombra cubrió por completo uno de los orificios, la joven apretó el gatillo.
Y no sucedió nada. La pistola lanzó unos chillidos entrecortados y una descarga de electricidad le quemó la mano.
Marisa gritó, soltando el arma. La culata inteligente aún humeaba. Había intentado olfatear las huellas dactilares de su dueño en aquella nueva mano, y al no conseguirlo, se había defendido. Maldiciendo, buscó con la vista hasta encontrar la vieja escopeta de su padre descansando plácidamente al borde de la chimenea. A todo un universo de distancia.
El hombre de la ventana se asomó mostrando los dientes. Ella lo conocía: era el hermano de Grubbor, un individuo nefasto y peligroso todavía más sucio y maloliente que este, si tal cosa era posible. Clavando sus ojillos de tiburón en la pistola de seis cañones, el benjamín Dospasos aulló de dolor. Sabía que solo había una manera de arrebatarle el arma a su hermano.
Con lágrimas en los ojos, el joven pistolero introdujo el cañón de su escopeta a través de la ventana y disparó. Marisa se agachó. El mango de la azada explotó, golpeándola en la espalda de la violencia con la que fue arrojado al aire. El pistolero giró los cañones, pero comprobó frustrado que el escondite de las mujeres tras la mesa sobrepasaba su ángulo. Escupiendo una flema asquerosa, corrió hacia la puerta.
—¡Malditas zorras! ¡Os voy a matar, ¿me oís?! ¡Ni siquiera tendréis la suerte de que os viole primero!
Marisa pensaba rápidamente. ¿Qué hacer? Podía oír el sonido de los percutores de la escopeta retrocediendo por encima de los acumuladores de potencia. El platino dispararía la reacción catalítica que haría que la descarga de plasma surgiera del cañón, con afán asesino.
—Quédate aquí —le susurró a su hermana—. Pase lo que pase, no te muevas, ¿entendido?
La niña asintió. Marisa se puso en pie y corrió agachada hacia la chimenea, pero una detonación la detuvo. A escasos centímetros de su pie derecho, el suelo había saltado por los aires.
—Ni se te ocurra, preciosa —escupió el pistolero. Muy lentamente, Marisa se dio la vuelta y levantó los brazos. El hermano pequeño de Grubbor permanecía inmóvil en la entrada, las negruzcas bocachas de su escopeta apuntando hacia su estómago.
—Yo no tengo la culpa —murmuró, aterrada. El joven se erizó.
—¡Silencio! Ya te diré cuándo puedes hablar. Tíramela, pero sin hacer movimientos bruscos. —Hizo un gesto hacia la pistola de seis cañones. Marisa se inclinó para recogerla, pero el pistolero gritó:
—¡Tú, no! ¡Tú!
La niña, que trataba de ocultarse bajo la mesa, se levantó temblando. Sus manitas se apretaban contra su pecho con tal fuerza que dejaban marcas en su camisón. Alargó una mano temblorosa hacia la pistola, que permanecía tirada en el suelo.
—Ve con mucho cuidado. Sujétala por el cañón —le instruyó el bruto, sin dejar de vigilar a la mayor. Marisa desvió los ojos lo suficiente como para que la culata del rifle de su padre se insinuase en su ángulo de visión.
—Lánzala hacia mí. Vas a tener el honor de morir con la misma arma que siempre utilizó mi hermano... la misma que mató a tus padres —apostilló, mostrando una pérfida sonrisa. Marisa sintió cómo la sangre le ardía en las mejillas.
Su hermana tocó el cañón de la pistola y la empujó hacia el pistolero. Los ojillos viciosos de este se desplazaron durante una décima de segundo de los pechos de Marisa y la tela húmeda que se adhería a ellos, a la trayectoria del arma. La mujer reaccionó, proyectando su mano hacia el azadón. Lo agarró por el mango y lo lanzó hacia la chimenea.
El pistolero la vio moverse y alzó la escopeta con una mano mientras bajaba la otra para recoger el arma. La chiquilla gritó, intuyendo la catástrofe. El azadón golpeó con fuerza la culata del rifle, que sobresalía unos centímetros del marco de madera. El arma salió volando por el efecto de palanca, describiendo elegantes espirales hasta caer en las manos de Marisa. El pistolero congeló su estúpida sonrisa de superioridad y dejó caer la pistola al suelo, pero antes de que pudiera rematar su fulgurante movimiento, Marisa disparó.
La primera descarga impactó milagrosamente sobre el cañón de la escopeta del pistolero, abriéndolo como una flor de metal. Algunas esquirlas se enterraron profundamente en la cara del hombre, que volvió la cabeza en un acto reflejo. Marisa siguió presionando el gatillo de doble posición, activando la segunda descarga. Esta golpeó directamente al joven en el pecho, lanzándolo unos metros hacia atrás mientras dejaba un rastro de humo, hasta que cayó a los pies del caballo.
Marisa cogió a su hermana en brazos y salió al exterior, notando que el frío de las montañas atravesaba en una helada osmosis su camisón y le ponía la piel de gallina.
Pisando el cadáver, montó a la niña sobre el corcel cibernético, estropeando sus circuitos reconocedores de identidad con una destreza producto de años en la herrería de su padre, y las dos cabalgaron manteniendo la casa a su espalda. Deseaba alejarse de ella tanto como fuera posible, porque sabía que el pistolero sin duda tendría más hermanos, y todos la perseguirían hasta el fin del mundo para vengarlo.
Antes de perder de vista la cabaña, sin embargo, Marisa detuvo al animal y disparó contra la leña que se acumulaba en el establo. Una deflagración, un estallido de color, una nube de ceniza. Mientras la casa ardía, sintió una enorme satisfacción por saber que dentro se consumía el hombre que había matado a sus padres, liquidado a su precioso caballo, y que, por todos los dioses, había tenido la maldita osadía de meterse con sus perros.
1 – Doble atardecer sobre Horizonte.
Horizonte. Menudo pozo de bazofia galáctica. Si hay algún lugar en el cosmos digno de mantenerse siempre a la popa de tu nave, es el puerto estelar con forma de herradura.
Me había metido en uno de esos negocios sencillos, un cargamento de trilitio veintiséis altamente inflamable a entregar en la estación Crombie, a un hombre llamado Vance. Carecía de más datos, cosa habitual en los trueques entre contrabandistas. Me habían jurado que era un hombre gordo y bajo, moreno y rubio, alto y delgado, que llevaba una sortija de bisutería cara con valor sentimental en torno al meñique, y poco más.
La cantina de Bel-Down, en el extremo sur de la ciudad portuaria, viene a ser el embudo donde todos los tíos que encajan con esa absurda descripción y mil más idénticas vienen a pasar sus vacaciones. Un bar de camioneros, un antro de pistoleros, un abrevadero para cowboys galácticos. El lugar menos apropiado para una chica joven y de delicada belleza como yo. Desde que he entrado, me mantengo sentada en la mesa del fondo apuntando los piropos que me lanzan en una servilleta. Creo que con lo que he reunido en tres horas podría escribir todo un bestseller.
Me he fijado en que hay dos tipos de hombres rudos: los que no tienen que demostrarlo y se limitan a pedir una caja de cervezas para llevársela a su carguero, y los machitos de poca monta que visten trajes estrafalarios y beben los mismos mejunjes que alimentan sus motores. Los primeros siempre son gordos y afables, tienen más tatuajes que un museo del arte abstracto y sus piropos son más güarros. Los segundos, con ese aire de si-tienes-suerte-me-acostaré-contigo-chorbi que subraya cada gesto, son infinitamente más desagradables.
Yo estaba blindada contra todas aquellas muestras de atracción-desprecio, está de más decirlo. Soy una piloto espacial curtida en mil batallas y que ha salido airosa de las situaciones más inverosímiles, y cuando yo no era más que un sueño en la mente del Peligro, este me enseñó a no dejarme afectar por nada menos peligroso que una nova en explosión.
Al fin, Vance apareció. Entró en el local rematando un chiste y colgándose del hombro de un pistolero, un tío rudo y feo con suficientes agallas para no ocultar su cinturón de balas. Se dirigieron a la barra y, por supuesto, me lanzaron un piropo automático, sin darse cuenta de quién era yo. Guardando la servilleta en el bolsillo de mi traje de mercante subsidiada, me acerqué a ellos. Vance, creyéndome ofendida, levantó las manos a la defensiva.
—Oye, guapa, no quería decir nada que te…
—¿Vance Rafferton? —pregunté, enseñando mis credenciales—. Soy Piscis de Zhintra. Creo que habíamos quedado para desestibar una carga… hace tres horas.
El hombre se despejó un poco, tratando de situarse en el dónde y el porqué, y me examinó con más interés que a mis papeles. Poco a poco, una media sonrisa de comprensión se abrió paso por su cara.
—Ya... sí. Piscis, la del Colectivo Tryaki. ¿Trabajas fija para ellos o eres una autónoma?
—Voy por mi cuenta —aclaré, notando que yo también representaba de forma intuitiva un rol duro y autosuficiente. Pestes. Lo odiaba—. Mi relación con ellos se acaba en cuanto descargue las catorce toneladas de trilitio. Creo que tú eres mi enlace. ¿Tu nave está en el muelle?
El hombre, de unos cuarenta años mal llevados y venas de alcohol tatuadas para siempre en la nariz, apartó a su feo compañero y me cedió la silla.
—Bueno, bueno, no tengas tanta prisa, guapa. Mi nave está en los astilleros, sufriendo los delicados marrulleos de la gente de aduanas —dijo con amargura—. Pero no tardarán mucho. Estoy limpio. ¿Puedo invitarte a un trago mientras esperamos?
—Creo que no. —Lancé una mirada a su puntiagudo paquete—. No me gustan los hombres con las pistolas siempre cargadas. Nos veremos dentro de una hora en el muelle catorce.
Vance se percató de su estado eréctil y se echó a reír con sorna. Yo me deslicé hacia la salida, esquivando los grupos de granjeros borrachos. Necesitaba aire fresco, aun siendo el aire cargado de aceite y combustible de Horizonte. El pistolero que se apartó galantemente para dejarme salir me asustó. Por un momento no pude apartar la vista de las monstruosas facciones que se adivinaban bajo el ala de su sombrero, y así permanecí hasta que atraje su mirada. Bajé los ojos, avergonzada, y premiando su galantería con un parco «gracias», lo dejé atrás.
He visto muchas deformaciones causadas por los más variopintos agentes, desde el ácido al fuego pasando por las uñas de un animal salvaje, pero aquello… Solo había oído de una persona que cargara con una maldición semejante. Su leyenda acompañaba a todos los nuevos corsarios que operaban en la zona: Razor Blade, el asesino, el cazarrecompensas. El hombre de la armadura hecha de músculos de otros hombres. Ni su currículum ni sus pistolas tenían rival a este lado de Antares.