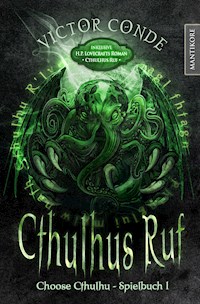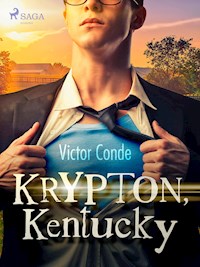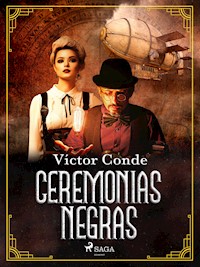Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Piscis de Zhintra
- Sprache: Spanisch
Segunda entrega de la apabullante saga de space opera Piscis de Zhintra. En ella, su autor, Victor Conde, nos vuelve a sumergir en una vertiginosa espiral de aventuras espaciales, ejércitos alienígenas, piratas interestelares, acción y aventura a raudales en un entorno que nada tiene que envidiar a otras sagas galácticas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Víctor Conde
Piscis de Zhintra: el planeta de los vampiros
Saga
Piscis de Zhintra: el planeta de los vampiros
Copyright © 2002, 2021 Víctor Conde and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726831818
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
ALGUNAS NOTAS SOBRE PISCIS (con permiso del Respetable):
Para los que aún sueñan con
universos de color de neón.
0 – NIEVE EN LAS LUNAS DE GRODIA.
Aquario tomó tierra con suavidad, casi pidiéndole disculpas al polvo del cráter. Un peine de líneas de fuerza se dibujó bajo los motores, alterando el paisaje que había esculpido la naturaleza mil años antes, y que había permanecido intocado hasta entonces. Puede que el viento que generaban mis máquinas fuera el único fenómeno de esa índole que sacudiera aquella herida por meteoros, aquel mausoleo de roca y polvo, por los siglos de los siglos.
No sentí ninguna lástima. Si hubiera tenido tiempo para experimentar algún sentimiento habría sido agitación, inquietud, nerviosismo... pero no pena. Eso estaba reservado para los desgraciados a los que iba a enfrentarme en breves minutos. Ellos todavía no sabían que mi nave se había posado a quince clicks de su base secreta —a menos que los peristas mistagogos a los que les compré el caro equipo de ocultación en Permafrost me hubieran estafado, lo cual me obligaría a tener una larga y desagradable charla con ellos en cuanto saliera de este embrollo—, por lo que mi acercamiento a su perímetro, en teoría, estaba libre de complicaciones. Una vez en la zona de peligro, y debido a la falta de datos que poseía sobre el trazado de sus instalaciones, tendría que hacer algo que siempre he odiado: improvisar.
Me levanté del mullido sillón del piloto, forrado de terciopelo. Andé desnuda hasta el cambiador y le pedí a Aquario que me mostrase la ropa más apropiada para aquella misión. Un traje de vacío negro con una cúpula transparente a la altura de mi pecho izquierdo, mochila termorrefractora sujeta con correas, y un casco tipo pecera que formaba bultos voluminosos sobre mi frente. El diseño de la escafandra era muy incómodo para mantener el equilibrio en entornos de gravedad cero, pero tenía que ser amplio para albergar el emisor de ondas Z. Sin él, sin su invisible caricia electromagnética abrazando mi cerebro, sin su tierno escudo de calor radiactivo, las tormentas de partículas que sacudían aquella roca sin atmósfera pronto me convertirían en un cadáver con cierto sentido de la moda espacial.
—Parezco un pato mareado con este traje —rezongué, enroscando el casco. Encajé bien mi pecho dentro de la cúpula y precinté cremalleras. Las botas solo requirieron una breve lucha contra sus filas de botones para que el conjunto estuviese presurizado. Ahora no servían de nada, pero sus tacones de aguja me anclarían al polvo del planetoide en cuanto estuviera fuera.
—Estoy en posición —dijo una voz a través de la radio. El orbe central de datos, que se levantaba hecho un rosario de luces en el corazón del puente de mando, mostró la trayectoria que ejecutaría la nave de mi amiga.
—Vale, cariño, dame quince minutos. Aún me estoy vistiendo.
Un chasquido. No supe si era una interferencia o Destiny berreando de impaciencia.
—Nunca cambiarás, Marion. —Un primer plano de su rostro apareció en el orbe—. Estás a punto de jugarte la vida contra un ejército de chiflados independentistas, y todavía piensas en tus modelitos.
—Bueno, algunos «modelitos» son más letales que otros —me defendí, descorriendo el panel de la armería. Cuando una viaja tanto como yo, tiende no solo a acumular objetos y vestidos de todos los rincones del universo, sino también armas. En mi colección particular había fusiles eléctricos, pistolas zen, dardos explosivos, cuchillos vibratorios, e incluso un pesado y pulverulento desintegrador de partículas. No solía usarlo nunca, pues lo había conseguido a precio de saldo en una feria de contrabandistas, y nada me aseguraba que no explotase en cuanto lo alimentase con sus pilitas atómicas.
Estuve tentada de coger las pistolas zen, pero las descarté con una mueca. Eran muy precisas, pero solo dispararían si no estaban inmersas en una de sus frecuentes depresiones. Que si he sido creada para algo más, que si mi vida no tiene sentido, que si solo sirvo para causar el mal... blah, blah, blah. Odio la tecnología que requiere más dinero en psicólogos que en munición. En su lugar, opté por el fusil eléctrico y una coqueta obra maestra del subterfugio, una polvera idéntica a las que usan las amazonas de los Mundos Fantasma cuando salen a cazar hombres. Su aspecto inofensivo disimulaba un enorme potencial destructivo, detalle que jugaba a mi favor. Tampoco la había usado hasta ese momento. Normalmente, no suelo meterme en este tipo de fregados a menos que sea inevitable.
Y esta vez lo era.
El salto hasta Grodia había sido breve: tan solo nueve horas de pasillos semipermeables ligeramente alveolados entre dimensiones, y anclé en el espacio normal a unos escasos miles de kilómetros de su sistema de anillos. Localizar la base de los revolucionarios no fue difícil; nunca lo es cuando has intercambiado favores sexuales con uno de ellos para que te facilite las coordenadas. Lo que me sorprendió fue lo bien defendida que estaba. Desde la órbita baja, y una vez activado el escudo de ocultación, pude ver un complejo de cúpulas medio escondido dentro de un cráter, con pasillos de conexión y enclaves de misiles repartidos por sus radios. Grodia era un modesto cuerpo celeste tatuado de impactos de meteoros, planetesimal, sin atmósfera y con una gravedad incómoda. El que los independentistas lo hubieran elegido como base decía mucho de su manera paranoica de entender su rabieta contra la autoridad de los Planetas Centrales. Y yo no tendría nada que ver con ellos ni con sus violentas manifestaciones de no ser porque, aprovechándose de mi condición de comerciante libre, me habían estafado quince mil iureks de platino a cambio de una mercancía que me costó sudor y sangre conseguir. Claro que en aquel momento yo aún no sabía que eran terroristas. Si hubiese tenido en mi poder ese insignificante dato, no me habría metido en problemas; una sigue teniendo sus principios, después de todo.
El hecho es que me habían obligado a patearme varios planetas de un extremo a otro del brazo espiral en busca de filtros químicos para sus trajes, que fueran capaces de aguantar las tormentas de radiación, y los muy malnacidos me pagaron con dinero vivo. Después de meter las cajas de caudales de mi nave, orgullosa e ingenua ante el peligro que se avecinaba, despegué y me dispuse a invitar a mi amiga Destiny a uno de los restaurantes más caros de la galaxia. Fue más o menos a la altura de la quinta nebulosa cuando los lingotes cobraron vida, desplegándose por toda la nave y amenazando con destruirla con sus inoportunos chorritos de ácido molecular. Gracias a los dioses que Peluche, mi gata, atrapó uno y me advirtió de su presencia, porque si no a estas alturas sería un pecio errante.
Me costó mucho esfuerzo limpiar y reparar mi nave, y si hay algo que odio, así, en cursiva, es que alguien le haga daño a mi nave.
Una vez pertrechada para salir al exterior, comprobé los seguros de las armas y entré en la cámara de descompresión. La luz que impera fuera de la nave siempre se me antoja más brillante que la interior, aunque provenga de esferas frías y distantes, ancladas a esa lejana noche que nunca acaba. Cuando la compuerta terminó de abrirse y pude ver el paisaje de pesadilla que se extendía ante mí, experimenté una suerte de epifanía, un atisbo de lo que sintieron los primeros colonos, eras atrás, cuando plantaron su bandera en todos aquellos mundos hostiles para la vida. Desiertos, cráteres, polvo y roca. Muerte y silencio, tan eternos como pueda serlo el combustible del sol que los ilumina. No había un lugar semejante para que los exploradores se enfrentaran a su propia condición humana. Y la mayoría de las veces perdían la batalla.
Clavé el tacón en el polvo lunar. El emisor de ondas Z vibró detrás de mi oreja. Si había vientos de radiación cerca, estaría a salvo de ellos... por el momento. Mientras sus diminutos circuitos no fallasen, todo iría bien.
Preferí no pensar en la alternativa.
Convertida en un patoso engendro de cabeza gigantesca y acristalada, avancé hacia la duna más cercana. Allí me tumbé y le susurré una orden al casco.
—Prismáticos.
Unos bracitos mecánicos alzaron dos anteojos y los pusieron delante de mis pestañas. El mundo se convirtió en un prisma rectangular de infrarrojos que me permitió echar un vistazo a mi objetivo. La base enemiga se extendía a lo largo de una planicie relativamente lisa, intocada por los meteoros. Estaba formada por cinco cúpulas de presión color mostaza, unidas por un circuito de pasillos, túneles y caños de plástico, que seguramente conducían la electricidad y los gases. Por sus emisiones de bajo espectro, localicé las cámaras de vigilancia y anoté mentalmente sus movimientos. Di gracias en silencio por mi escudo de ocultación al divisar las baterías antiaéreas: feroces monstruos articulados con aspecto de escarabajos se arrastraban por los radios del cráter, con sus antenas siempre dirigidas hacia lo alto. En cualquier momento aquellos caparazones podían abrirse y vomitar una nube de cohetes y rayos de partículas que le habría sentado fatal al cutis de mi astronave. Recé porque Destiny no tuviera problemas en su aproximación, si el plan lograba aguantar hasta entrar en su segunda fase.
—Zumo.
Un tubo creció de la parte de abajo del casco y buscó mi boca. Sorbí un poco de extracto de moras y dirigí los prismáticos hacia lo que se me antojó la parte menos protegida del complejo. Tras una de las cúpulas, y debajo de un empalme de tuberías, había una zona no vigilada por las cámaras. Podría llegar en unos cuantos saltos si medía bien los tiempos, así que no lo pensé más. Agazapándome como un tigre a punto de arremeter contra su presa, conté hasta catorce —mi número de la suerte—, flexioné las rodillas y me catapulté hacia delante.
La escasa gravedad me convirtió en un engendro cabezón volador. Aterricé con cierta dignidad justo donde quería y me oculté bajo los conductos. Estupendo, ninguna cámara parecía haber girado en mi dirección. Tenía que controlar estas falsas sensaciones de euforia o el optimismo acabaría por jugarme una mala pasada.
En ese momento, tal y como estaba planeado, comenzó a nevar. Una suave cortina de copos descendió sobre el cráter, diamantes de terciopelo que formaban elegantes espirales. Al tocar el suelo daban pequeños saltitos, producto de la electricidad estática; me recordaron a un ejército de emocionadas chinches en una barbacoa de plasma.
Aquello no era nieve propiamente dicha, sino un fenómeno causado por la cercanía de enjambres de cometas que surcaban cada pocos meses aquel sistema. Atrapados en la piscina de gravedad de la estrella, y sin posibilidad de escapar más que para acelerar su caída al pozo de fuego, docenas de cometas cruzaban por encima de planetoides como Grodia y los empapaban con su cabellera. Grodia se convertía en una bola de azúcar, y las antenas de comunicación no servían más que para ofrecer recitales de estática. Miré los anillos del planeta madre, e imaginé a Destiny conectando sus impulsores y dejándose caer como una bala hacia la superficie. Ojalá tuviera suerte. Si los escarabajos la detectaban, sería el fin para ambas.
Avancé pegada a los tubos hasta que mi espalda tocó una de las cúpulas color mostaza. Busqué una posible entrada. A media altura, entre los gallones que parcelaban su superficie, divisé una esclusa. Tenía toda la pinta de ser un acceso facilitador para los técnicos que reparaban las antenas, una de las cuales coronaba ese edificio. Trepé por la pared ayudada por las botas magnéticas y me situé junto a ella.
No estaba diseñada para abrirse desde fuera, así que tendría que forzarla. Pero eso planteaba un problema: si reventaba la esclusa, el repentino descenso de presión dispararía las alarmas. Tendría que ser cautelosa si no quería meter la pata.
Seguí escalando hasta llegar a la antena. Examiné sus conexiones. Modelo barato, de los que se consiguen ensamblando restos. Esto les pasa por gastarse todo el dinero de la «revolución» —creo que puse un acento nasal al pensar en esa palabra— en baterías antiaéreas. Apunté a la nervadura de su base con el fusil y disparé. Un rayo de nula impedancia sofrió el cableado hasta una profundidad de dos metros. Como reza un viejo proverbio de los mistagogos: «Si el eclipse no va a Mahônma…».
A los pocos minutos, la esclusa se abrió por sí sola. Un disgustado técnico, que no tendría nada mejor que hacer en su turno aparte de salir al frío exterior a reparar una maldita antena, se sorprendió mucho al verme. Supongo que en ese momento yo sería toda una aparición, cubierta de nieve y radicales de hidrógeno, con mi escafandra de plexiglás y mi fusil de diseño vanguardista. Cuando recibió mi disparo de contusión en el pecho, su boca todavía estaba articulando la frase: «¡Por las barbas del...!».
Empujé con suavidad su cuerpo hacia dentro y me colé por la esclusa. No había cámaras de seguridad, punto a mi favor. La cámara de descompresión no tardó en igualar presiones y pude quitarme el casco. Siempre he adorado ese movimiento en abanico del cabello femenino cuando se desparrama por fuera de un casco espacial.
Dejé el casco sobre el inconsciente operario y me interné con extrema precaución en los pasillos. ¿Habéis visto alguna vez una base revolucionaria desde dentro? No tiene desperdicio. A las frases aleccionadoras pintadas en las paredes —¡pintadas!, como si no existieran los carteles o las pantallas digitales— se les unía el ubicuo rostro del Líder, con mayúsculas, el organizador e ideólogo de todo aquel tinglado. Su fea cara aparecía tras cada esquina, flotando holográficamente o mirándome con ojillos lascivos desde amplias pancartas. Era un tipo de Jaruppa llamado Morkoll, o algo así, que había cambiado las consignas de su antiguo trabajo de vendedor de naves usadas por los panegíricos de la anarquía universal. No se sabe muy bien cómo, logró reunir suficiente dinero como para financiar su propio ejército, y desde entonces era una figura mediática, de esas a las que los periodistas acosan con preguntas a la mínima de cambio, solo por el morbo. ¿Nos puede dar pistas sobre su próximo atentado, señor? ¿De qué horripilante forma van a sucumbir las víctimas esta vez? Me daba asco.
Un siseo precedió al deslizamiento de una puerta. Me escondí tras un armario justo cuando dos guerrilleros entraban en el pasillo. Estaban graciosos con sus uniformes rematados por boinas negras y sus barbas cuadradas, cortadas a semejanza de la del Líder. Abrieron el armario entre risas y sacaron algunas cosas. Contuve la respiración, deseando ser más delgadita todavía, y tener una talla menos de sujetador.
El que parecía ostentar el mayor rango preguntó:
—¿Habrán llegado ya los nuevos X-21 de polvo de uranio?
—Ni idea —dijo el otro—. He oído que son letales, que pueden elevar la temperatura de un entorno presurizado a doscientos grados en quince segundos. ¡Imagínate qué espectáculo dentro de un crucero de placer!
—¿Con los niños temblando como pechuguitas con sobrasada?
—Y los camareros cociéndose al mismo tiempo que la carne del horno…
Volvieron a reír. Cerraron de golpe la puerta del armario y se marcharon. Solté el aire acumulado en mis pulmones.
Aquello no me gustaba nada. Allí estaba sucediendo algo raro, más oscuro aún que el robo a una honrada comerciante de unos cuantos miles de iureks. ¿Proyectiles de polvo de uranio? ¿Qué serían capaces de hacer esos salvajes con semejante armamento? Por un momento dudé de que sus bromas sobre atacar un crucero de placer fueran solo eso, bromas.
Cargué otro fusible en mi arma y apoyé el hombro contra la siguiente puerta. A través de una ventanita pude ver que daba acceso a una especie de laboratorio de alta tecnología, donde seres humanos y pighuons de siete brazos se afanaban en manejar hornos químicos y centrifugadoras. Desfilando sobre largas cintas mecánicas había cepas de yodi, una droga que al cristalizarse adoptaba formas geométricas. Los traficantes se aprovechaban de su parecido sintético con algunos combustibles para despistar a los aduaneros. Solo en la franja de cinta que quedaba dentro de mi campo de visión había unos dos millones de iureks en cristales de yodi, así a ojo. Empecé a imaginar de dónde había sacado Morkoll el dinero para hacer cuadrar sus cuentas revolucionarias.
Pasé a la siguiente puerta. Otra ventanita y otro paisaje inquietante: un almacén lleno de cajas de todos los tamaños imaginables, donde un androide de piel de etanoato manejaba a un pariente suyo menos evolucionado, una grúa magnética. Estaba amontonando en altas pilas lo que parecían cajas alargadas, con forma de ataúdes, en cuyos paneles de control parpadeaban luces rojas.
Arrugué mi naricilla. ¿Qué demonios eran aquellas cajas? ¿Y por qué tenían forma de ataúd?
Una puerta se abrió de improviso, la misma que había revisado segundos antes. Por ella salió uno de los químicos, con la bata manchada de una sustancia que cristalizaba rápidamente en forma de rombos. Con él iban dos pighuons, criaturas generalmente pacíficas pero a las que no convenía soliviantar.
No tenía tiempo para pensar. Era cuestión de actuar o ser descubierta. Pulsando el control de la puerta del almacén, me colé dentro y compuse mi mejor cara de póquer ante el androide de la grúa.
—Esto... ¡hola! —Levanté el puño derecho como había visto hacer a los guerrilleros y entoné, con voz ronca—: ¡Gloria, gloria y libertad!
—Gloria y libertad —coreó la máquina, alzando su puño—. ¿Quién es usted, y qué hace en esta zona? El nivel púrpura está restringido a los robots.
—Pues... esto... ya lo sé, es que... —Le enseñé el rifle. No se me había escapado el detalle de que aquellos modelos de androide estaban conectados por radio a una especie de control central, o eso decía Destiny, por lo que si le disparaba radiaría un aviso de alarma antes de quedar fuera de combate. Tenía que ser diplomática. Ya habría tiempo para la violencia gratuita y divertida después—. Soy personal de la armería —carraspeé—. Vengo a comprobar que las cajas de rifles eléctricos de Tritia han llegado correctamente, y se las está amontonando, eh... según el reglamentario y riguroso orden alfanumérico.
El androide me miró. Por el amor de los dioses, ni yo misma me tragaría semejante patraña. Debió de consultar en su base de datos todos los albaranes de los últimos seis meses, porque tardó unas décimas de segundo en contestarme.
—No tengo noticias de la llegada de ningún cargamento de rifles eléctricos a esta base.
—Claro que sí, hombre. —Le palmeé el hombro con familiaridad, y una pizca del eterno desdén «ser vivo versus ser artificial». Seguro que la mayoría de aquellos capullos militares se portaban así con él—. Llegaron durante la pasada órbita, ¿no se han molestado en avisarte? Suministraron nueve cajas junto a las catorce de los X-21. Desde luego —bufé, indignada—, qué falta de consideración hacia los probos operarios como tú.
Me acerqué con disimulo a uno de los ataúdes. El robot se interpuso en el camino.
—La munición de polvo de uranio no se almacena en esta área —dijo con su voz gramofónica—. Para eso están los precintos antirradiación de la cúpula dos.
—Claro, claro, pero puede que esta vez haya habido un error de… ¡Ostras! ¿Qué rayos es eso? —Traté de salirme por la tangente, esquivando al androide e inclinándome sobre uno de los ataúdes. Lo que vi a través de su tapa cristalina me dejó sin aliento, aunque traté de disimularlo lo mejor que pude.
Dentro de aquella caja había, efectivamente, un ser vivo. Un varón humano, diría yo —y en estas cosas no suelo equivocarme—, de unos cincuenta años bien llevados, apuesto y en apariencia dormido. He visto muchas cámaras de criogenia en mi vida y reconocí los síntomas del estado latente, pero lo que realmente me chocó no fue la presencia de aquel hombre, sino el entorno en el que estaba encapsulado: su cuerpo parecía flotar en una nube compuesta por un gas rojizo, del tono y cualidad típicos de la sangre. Esa nube penetraba en sus tejidos y teñía distintas zonas de la epidermis, pero sin llegar a saturarla. Entraba también por sus fosas nasales en un lento proceso de respiración, y se acumulaba alrededor de sus párpados. Parecía un cadáver insepulto, al que una mala jugada de la física hubiese atrapado en un tsunami procedente de sus arterias.
¿Alguien dijo disimulo? El asco y la sorpresa debieron desparramárseme por la cara, porque el androide increpó:
—¡No puede hacer eso! ¿Está segura de que pertenece al personal de la armería, señorita? ¿Cuál es su clave de acceso?
Sin molestarme en mirarlo, alcé el rifle y le sacudí una descarga a quemarropa. El robot cayó de espaldas, más tieso que una escoba, mientras mis ojos seguían fijos en aquel ataúd. Fui hasta el siguiente y miré dentro: otro ser humano, otra tormenta de sangre. Esta vez una mujer, morena, con el cabello recogido en una bolsa y agujas clavadas sobre las cejas. Su expresión era de absoluto sosiego, como si durmiera un sueño frío, sin experiencia interior.
Me aparté, turbada. Unos pocos de aquellos sarcófagos estaban vacíos como esperando su sombría carga, pero la mayoría estaban ocupados. Decididamente, el amigo Morkoll estaba metido en asuntos demasiado feos como para ignorarlo tranquilamente y seguir con mi vida. En cuanto volviera al Candelero orbital que nos servía de base, en Vermakroyd, pensaba denunciarlo a todas las autoridades competentes que hubiese a mano. Incluso a aquellas con las que me llevaba a rabiar.
Bingo, la alarma. Destiny tenía razón, aquellos robots tenían el canto del cisne metido en el culo. Un sosias del líder apareció en forma de holograma colgando del techo, con su boina, su barba cuadrada, su puro, sus gafas de sol y sus cejas fundidas en una sola línea. Voceó algo así como:
—El caos. Esa forma primitiva de la reafirmación humana. ¡Motor de desastres, praxis del infortunio! Ahora, el caos se está desatando en algún lugar de este complejo. Camaradas todos, no os dejéis llevar por el pánico y actuad en armonía, como verdaderos hijos de la revolución, para atajar cuanto antes este problema. No permitamos que los poderes imperialistas que nos están atacando, sean cuales sean, socaven la perfecta ligazón de nuestra feliz familia. ¡Gloria y libertad!
Típico. Esta clase de chiflados no puede ni dar la alarma sin soltar un sermón. ¿Qué ha sido de la clásica bocina y la luz parpadeante?
Carreras de pasos cruzaron los pasillos. Miré alrededor buscando como loca una salida. Nada, allí solo estábamos la grúa y yo. Y las pilas de cajas. Me estremecí al pensar en que todas contenían seres humanos. ¿Qué clase de nuevo y retorcido contrabando de especias era este?
Me parapeté tras los ataúdes y esperé con el arma a punto. La puerta no tardó en abrirse. Una docena de soldados se desbordó por ella, apostándose tras los soportes de la grúa. Junto a ellos entró también un oficial vestido con una elegante armadura cargada de medallas que lo volvía prácticamente inmune a mis disparos. Lo primero que vi de él fue la hedionda nube que brotaba de su puro, en mitad de la cual apareció su rostro.
Era el Líder en persona. Qué honor.
—Vaya, vaya —gorjeó—. Así que tenemos ratones, ¿eh? Entregaos y os daremos un quesito. Resistid y sufriréis una muerte espantosa ahí fuera, en la llanura. —Le dio un chupetón a su puro—. Luego no digáis que no os avisé.
Apreté los dientes. Si descubrían que estaba sola no dudarían en venir a por mí. Tenía que ser lista si quería salir de esta situación con vida.
—Por vuestro bien, espero que tengáis asegurada vuestra preciosa base secreta —les grité—. Tengo cargas explosivas colocadas por todo el complejo, y como se os ocurra mover aunque sea las aletas de la nariz, daré orden a mis hombres para que las activen. —Crucé los dedos. Peores mentiras me habían funcionado.
El barbas rio.
—No me lo creo. De ser así, nuestro detector de explosivos habría empezado a cantar como una soprano. ¿Quién eres, mujer, y a qué facción representas?
¿Facción? Pero ¿cuántas clases de enemigos tenía esta gente?
—Represento a los comerciantes libres del espacio, eh… y a todos los honrados transportistas que se ven amenazados a diario por chorizos como vosotros.
—¿Comerciantes? ¿Sois de la Insurgencia Vanguardista?
—No, de la clásica. De la que prefiere iureks tranquilitos, que no te muerdan cuando metes la mano en tu bolso para coger la cartera.
Uno de los sicarios trató de hacerse el listo y acercarse por un lateral. Solo me asomé un instante por encima de mi parapeto, lo justo como para encajarle una salva de energía con un schwopppsss esponjoso en la pierna que lo dejó medio electrocutado. El jefe de los guerrilleros tuvo que imponerse a gritos para que sus subordinados no destrozaran a tiros los ataúdes que me servían de parapeto.
—¡Alto el fuego! ¡Dejad de disparar, cenutrios! —Sacó su pistola y le sacudió en el cráneo a un sicario emocionado, al que debía ser la primera vez que le dejaban apretar el gatillo. El hombre se desplomó.
—Un momento —murmuró el barbas con tono de sospecha. Yo dije para mis adentros: «Ay, ay»—. Esa melenita rubia, esas tetas de concurso… Que me aspen si no te conozco, chica.
Maldita sea. Olvidé que no tenía puesto el casco. Al salir para soltarle la descarga me había expuesto demasiado.
—¡Sorpresa! —Mi mano les hizo un saludo gracioso por encima de la caja—. ¿A que no esperabais verme de nuevo?
—¡Piscis de Zhintra! —El Líder parecía más alterado que yo. Si seguía así acabaría masticando el puro en lugar de fumárselo—. Pero ¿cómo cuernos…? ¿Cómo nos has encontrado?
—Los magos no revelamos nuestros secretos, Morkoll… aunque aquel de vosotros que os vendió por una noche de sexo ya andará muy lejos de aquí, disfrutando de sus vacaciones. —Toma ración de paranoia. Conociendo a estos tipos, seguro que a mediados de la siguiente órbita la mitad estarían encerrados en el calabozo, o denunciándose histéricamente entre ellos.
—¡Eso es mentira! ¡Nuestros camaradas son leales a la causa, hasta la muerte! ¡Jamás se venderían a los encantos de una vedette de tres al cuarto!
—Sí, al orgasmo también lo llaman «la pequeña muerte», ¿no lo sabías?
Eso fue demasiado para su frágil ego. Ordenó a sus hombres que cargaran contra mí sin preocuparle mis disparos. A los que no se movieron de su escondite, él mismo les apuntó con su pistola, y apuesto lo que sea a que no habría dudado en disparar. Los guerrilleros corrieron agachados, armando un follón de cuidado. Sus lanzarrayos emitían leves chisporroteos por las bocas de sus pistolas, que parecían bulbos a los que les hubieran atornillado la resistencia de una lavadora. Tragué saliva. Ni teniendo dos armas en cada mano podría haberlos contenido a todos. Esta vez sí que necesitaba un milagro.
Como ellos quisieran. Si lo preferían por las malas…
Algo silbó cerca de mi oído. Era la radio.
—¡Piscis! ¿Estás ahí?
—¿¡Destiny!? —chillé. Abrí fuego histérico contra la primera línea de soldados. Sus rayos espiralados se mezclaron con mis macarrones de energía incandescente, pintando de colores la bóveda. Algunos disponían de incineradores y los usaron para trazar un perímetro. Varios ataúdes resultaron dañados, pero eso, al parecer, había dejado de importarle al Líder.
—¡Socorro! —grité por el micro—. ¡Estoy rodeada!
—Te tengo en mis sensores —dijo mi amiga con la serenidad que la caracterizaba—. Ponte el casco y prepárate para una descompresión explosiva.
—¿Casco? —Mierda. Lo había dejado en la esclusa, junto al técnico. Habría sido imposible moverme con él por los pasillos de la base. Los guerrilleros ya estaban casi sobre mí. Podía oír el taconeo de sus botas con tanta claridad como sus imprecaciones de machotes. Y Destiny iba a atacar. No había tiempo para pedir segundas opiniones. Maldita sea, ¿por qué me meto siempre en situaciones tan frenéticas? Algún día tendré que averiguar qué clase de mente enferma escribe el guión de mi vida, y cruzar con ella unas palabritas…
Abrí uno de los ataúdes vacíos y me lancé dentro. Tiré con fuerza de la tapa hasta oír el clack, y recé porque el dispositivo de estasis fuera automático. A los pocos segundos, una niebla densa llenó el tanque. Sentí una especie de sopor, inducido con toda seguridad por el gas, por lo que traté de no respirar. A través de la tapa de cristal vi cómo me rodeaban los simpáticos chicos de las boinas, apuntándome con sus rifles. Entre ellos apareció su jefe, parapetado tras su cruel sonrisa de exvendedor.
—Así me gusta, Piscis: que tú misma te metas en tu ataúd. —Chupó su asqueroso puro—. Se nota que sabes lo que te espera. Aunque antes de llegar a ese extremo… me gustaría que mis chicos se divirtieran un poco contigo.
La ceniza de su puro cayó sobre el cristal como diminutas diéresis negras. Sus hombres se ajustaron las culatas a los hombros. Algunos me miraron lascivamente, como si pensaran hacer cosas realmente cochinas conmigo, muy guarras, independientemente de si estaba viva o no.
Pero justo en ese momento, la pared de la cúpula de presión reventó.
Vi el huracán de cosas en movimiento que se desató cuando el aire salió a raudales del edificio. Descompresión explosiva, había prometido Destiny, y eso es exactamente lo que tendrían: los guerrilleros fueron levantados del suelo con violencia, sus armas colgando inútilmente de sus brazos. Un par de ellos se agarraron a mi ataúd, y lograron volcarme de costado con su peso. Los insulté en todos los idiomas que conocía, pero al final fue el huracán quien me los quitó de encima y los expulsó por el agujero. El corpachón de la nave-tanque de Destiny, Preciosa, penetró en el recinto con su romo cañón abriéndose paso como un ariete. Fue una visión apocalíptica, aquella columna cromada abriéndose paso a través de las vigas y las mamparas de plástico como la lanza de un gigante.
—¿Dónde estás, Marion? —preguntó por la radio.
—¡Aquí, en uno de los ataúdes!
—¿En dónde…?
—¡No puedo explicártelo! Tendrás que recoger todas las cajas que veas con el rayo tractor y meterlas en tu bodega. Yo estaré entre ellas.
No le quedó más remedio que obedecer. La Preciosa no era una nave de tamaño capital, pero sí lo suficientemente grande como para que sus evoluciones dentro de la cúpula causaran más destrozos. La grúa se desplomó, aplastando varias cajas y a algunos guerrilleros. Al menos, esos desdichados no saldrían despedidos como sus colegas a la llanura, donde la falta de presión ya estaba haciendo cosas horribles con ellos.
El Líder también trató de agarrarse a algo, sin suerte. Su cuerpo voló como un proyectil, impactó contra la nave y salió rebotado, dando vueltas. Afortunadamente para él, su armadura lo protegió con una solución plástica resistente al vacío, que forró su cuerpo de arriba abajo como un preservativo. Mientras se alejaba pude verle mover los labios, pronunciando mi nombre. Quién sabe de qué terribles juramentos iría acompañado.
El rayo tractor acabó por meter todos los ataúdes en la bodega, incluyendo el mío. En aquel momento estaba sepultada por docenas de cajas y el maldito gas me tenía al borde del coma, así que tuvo que ser la propia Destiny quien, horas más tarde, me contase los pormenores de la fuga: cómo la Preciosa salió por el lado contrario de la base, abriéndose paso a cañonazos; cómo salimos haciendo espirales mientras esquivábamos el fuego graneado de los escarabajos, y cómo mandó la señal baliza de peligro a mi nave para que abandonase su escondite. La deriva de los poderosos Kerambeón refulgió en el aire, y las dos astronaves fueron tragadas por la nube de detrito cometario que en ese momento llovía sobre la luna.
Nieve en Grodia. Un arcoíris nocturno pintado al óleo en las estelas de los cometas. Dioses, adoro mi vida.
1 – LOS MUERTOS VIVIENTES.
Tuvimos una pequeña discusión, Destiny y yo, sobre qué hacer con los sarcófagos. Ella quería deshacerse de ese material lo más rápido posible, dejándolos en algún sitio apartado en el que pudieran encontrarlos fácilmente. Pero yo necesitaba saber. El fantasma de Morkoll me perseguía y no me dejaba dormir en paz. ¿Qué clase de horrible maldad estaría planeando para tener un botín compuesto por gente en bioestasis?
No podía permanecer ni un minuto más sin saberlo, así que hice lo posible por convencer a Destiny para que abriéramos uno, un sarcófago nada más, y dejar que su ocupante arrojara un poco de luz en aquel escabroso asunto. Elegí al mismo hombre que vi en la base de los revolucionarios, el guapo madurito del pelo canoso. Manipulé los controles de la cápsula que lo mantenía con vida —más tarde, él mismo nos diría que los llamaban hibernófagos— y lo dejé salir. El hombre se incorporó con dificultad, aunque sin requerir nuestra ayuda. Nos miró, desorientado, y también a las paredes metálicas que lo rodeaban, la bodega de la Preciosa. Intentó hablar, pero eso sí que tuvo que esperar a que el computador biométrico pusiera sus electrolitos en su sitio.
Solo una cosa le pareció evidente: que estaba a bordo de una astronave, pero no en el espacio. No percibía ni la más pequeña de esas sensaciones que transmiten la vida secreta de los motores, el ritmo frenético de la velocidad, la suave caricia de la fuerza de marea. Nos habíamos posado en tierra.
—¿Quiénes son ustedes? —preguntó, carraspeando más que hablando. Una vez incorporado en el sarcófago, tenía un aspecto si cabe más imponente y a la vez más tétrico, debido sobre todo a la sangre que le empapaba las ropas. Me apresuré a contestar. Destiny solía ser muy poco diplomática para estas cosas.
—Buenos días, señor. Mi nombre es Piscis de Zhintra, y ella es Destiny. Los hemos salvado de los revolucionarios de Morkoll.
—¿Rev… olucionarios?
—¿No recuerda qué les pasó? —Cogí una toalla y empecé a secarlo. Él se mostró un poco reticente al principio ante mi cercanía, pero poco a poco se fue dejando hacer. Destiny me vigilaba de reojo—. ¿Cómo acabaron metidos en esos ataúdes?
—Nos tendieron una trampa. Fuimos traicionados. —De pronto, como si hubiese recordado que no iba él solo en tan extraño viaje, miró con preocupación a su alrededor, buscando los demás sarcófagos. Al verlos, se tranquilizó—. Supongo que debo darles las gracias. Soy el conde Meier de Ardeal.
Ambas alzamos las cejas.
—¿Un conde? ¿Como esos de la aristocracia?
—Exactamente como los de la aristocracia —sonrió—. Venimos de un planeta llamado Ardeal. Por cierto, ¿dónde estamos?
—Posados en una luna cercana a Grodia, pero no se preocupe. A los tipos que los tenían prisioneros no se les ocurrirá buscarlos por aquí.