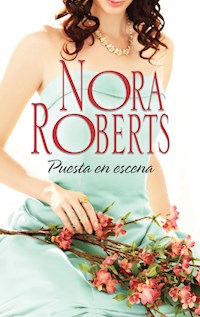
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Puesta en escena Nora Roberts Aunque el destino de Su Alteza Real el príncipe Alexander era gobernar Cordina, era la bella y esquiva productora de teatro Eve Hamilton la que realmente mandaba en su corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1987 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Puesta en escena, n.º 4 - junio 2017
Título original: Command Performance
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises
Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-146-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 1
Había estado antes en palacio. La primera vez, casi siete años antes, le pareció un cuento de hadas en tres dimensiones. Ahora era más mayor, aunque no sabía si también más sabia. Cordina era un Estado. El palacio, un edificio. Un bello edificio. Y los cuentos de hadas eran para los muy jóvenes, los muy ingenuos o los muy afortunados.
Albergaba a la familia real, y era admirable, pese a ser de piedra y mortero, y no de deseos y sueños. Relucía con una blancura de pureza casi prístina en lo alto de un dentado promontorio que miraba al mismo tiempo al mar y a la ciudad. Una pureza casi prístina, sí, pero no escindida de la realidad. Y, ciertamente, tampoco plácida.
Sus torres alanceaban el cielo, desgarrando el azul con blanco. Las torrecillas y contrafuertes atestiguaban su antigua función defensiva. El foso había sido colmatado, pero resultaba fácil imaginárselo. En su lugar, había complejos sistemas de vigilancia y seguridad. Las ventanas, unas claras, otras tintadas, relucían. Allí, como en cualquier palacio, se había dado el triunfo y la tragedia, la intriga y el glamour. A ella aún la asombraba haber tomado parte en ello.
En su primera visita, salió a una de las terrazas con un príncipe y, por designios del destino, ayudó después a salvarle la vida. El destino, pensó Eve mientras la limusina atravesaba las enormes puertas de hierro y dejaba atrás a los guardias de rojos uniformes, siempre estaba metiendo sus manos en las vidas comunes y corrientes.
Unos años atrás, las circunstancias la habían conducido al pequeño principado de Cordina para acompañar a su hermana, Chris, amiga y antigua compañera de clase de la princesa Gabriella. Si las circunstancias hubieran sido otras, esa noche el príncipe Bennett podía haberse encontrado con cualquier otra mujer en la terraza. Quizá ella nunca lo hubiera conocido, ni hubiera tomado parte en los capítulos finales del complot político que perseguía a la hermana del príncipe y al resto de la familia real.
Y quizá no se habría encariñado con el encantador palacio de aquel país de cuento, ni se habría visto impelida a volver a él de cuando en cuando. Sin embargo, esa vez no se había sentido forzada a volver exactamente. En realidad, le habían pedido que fuera. Por orden regia. Eve arrugó la nariz al pensarlo. Lástima que aquella orden procediera del único miembro de la familia real que le desagradaba: el príncipe Alexander, hijo mayor del monarca reinante y heredero del trono.
Eve observó los árboles cargados de capullos rosas que inclinaba la brisa mientras el coche pasaba de largo. Su Alteza Real Alexander Robert Armand de Cordina. Eve no sabía dónde había aprendido su nombre completo, ni por qué lo recordaba. Para ella, era solo un título rígido y carente de humor, como el hombre que lo ostentaba.
Qué pena que no se pareciera más a su hermano. El solo hecho de pensar en Bennett la hacía sonreír y avivaba el placer del viaje. Bennett era accesible y encantador. No llevaba esa corona invisible, pero de algún modo tangible, que parecía llevar puesta su hermano cada minuto del día. Alexander era como su padre. Deber, Estado, familia. Apenas tenía tiempo para relajarse.
Pero, en fin, ella tampoco estaba allí para relajarse. Estaba allí para hablar con Alexander, y, además, para hablar de negocios. Los tiempos habían cambiado, y ella no era ya una muchacha impresionable que se dejara obnubilar por la realeza o herir por la tácita desaprobación de los otros. No. Alexander era demasiado cortés como para expresar en voz alta su desaprobación, pero Eve no había conocido a nadie en toda su vida que fuera capaz de transmitirla tan claramente. De no ser porque deseaba pasar unos días en Cordina, le habría pedido que fuera él quien volara a Houston. Eve prefería hablar de negocios en sus dominios y en sus propios términos.
Esbozando una sonrisa, salió de la limusina. Ya que había cedido al primer envite, tendría que ganar el segundo. Batirse en duelo con Alexander, y ganar, sería todo un placer.
Las puertas del palacio se abrieron justamente cuando comenzaba a subir la amplia escalinata de piedra. Eve se detuvo. Sus oscuros ojos azules adquirieron un fulgor travieso cuando se inclinó para hacer una profunda reverencia.
—Alteza.
—Eve —dejando escapar una risa rápida, llena de placer, Bennett corrió escaleras abajo, hacia ella.
Venía del establo, pensó ella mientras la abrazaba. El olor acre y prosaico de los caballos se le había pegado. Siete años atrás, cuando se conocieron, Bennett era un hermoso joven que solo pensaba en mujeres y en pasar un buen rato. Echándose hacia atrás para mirarlo, Eve vio que era, naturalmente, más mayor, pero que en poco más había cambiado.
—Me alegro tanto de verte —la besó con fuerza, pero la pasión de aquel gesto era simple amistad y nada más—. Te prodigas muy poco, Eve. Han pasado dos años desde la última vez que estuviste en Cordina.
—Soy una mujer trabajadora, Bennett —ella lo tomó de las manos—. ¿Cómo estás? Por tu aspecto, se diría que estás de maravilla. Y, si lo que dicen las revistas es cierto, al parecer estás muy ocupado.
—Todo es cierto —él sonrió, y su rostro de líneas puras, casi poético, se hizo irresistible—. Vamos dentro. Te prepararé una copa. Nadie me ha dicho cuánto tiempo vas a quedarte.
—Es que aún no lo sé. Depende.
Eve entró en palacio del brazo de Bennett. El interior del edificio era fresco, amplio y blanco. A un lado del vestíbulo principal se hallaban las escaleras, que ascendían describiendo una curva hasta más allá del altísimo techo. Allí, Eve se sentía siempre a gusto, reconfortada por el aire de antigüedad y tradición que lo impregnaba todo. Los tapices se extendían por las paredes, las espadas con sus hojas cruzadas relumbraban. Una mesa Luis XIV sostenía un jarrón de plata labrada lleno de ramos de jazmín.
—¿Qué tal el vuelo?
—Umm. Largo —dejaron atrás el vestíbulo principal y entraron en un salón en el que las cortinas habían sido corridas de par en par y el sol entraba a raudales. Sus rayos se habían comido los colores de las tapicerías, difuminándolos agradablemente. Allí, emergiendo de jarrones de porcelana y de cristal, había rosas. Eve se dejó caer en un sofá y aspiró su olor—. Digamos que me alegro de estar en tierra firme. Y de estar aquí. Cuéntame qué tal están todos, Ben. ¿Cómo está tu hermana?
—Brie está de maravilla. Tenía pensado ir a recogerte al aeropuerto, pero su hijo pequeño tiene catarro —Bennett eligió una botella de vermú seco y lo sirvió con hielo. Uno de sus mayores encantos era que nunca olvidaba los gustos de una mujer—. Todavía, a pesar de los años, me resulta difícil hacerme a la idea de que mi hermana es madre. Y madre de cuatro, nada menos.
—Le he traído una carta de Chris y tengo instrucciones de entregársela en persona. Mi hermana también quiere que le haga un informe exhaustivo sobre su ahijada.
—¿Y cuál es su ahijada? Ah, sí, Camilla. Puedo decirte por experiencia que es un diablillo. A sus hermanos los vuelve locos.
—Para eso están las hermanas —sonriendo, ella aceptó la copa—. ¿Y Reeve?
—Está bien, aunque no hay duda de que se sentiría más a gusto si pasaran todo el año en Estados Unidos, en esa granja suya. Han hecho maravillas con la pequeña granja que tienen aquí, pero Brie sigue siendo oficialmente la primera dama de Cordina. El pobre Reeve está deseando que Alex se case para que su mujer se haga cargo de esos deberes.
—O tú —dio un sorbo, mirando a Bennett por encima del borde de la copa—. Si te casaras, Brie podría librarse de algunas de sus responsabilidades.
—Quiero a mi hermana, pero no hasta ese punto —Bennett se recostó en el sofá, estirando sus largas piernas enfundadas en botas.
—Entonces, ¿no son ciertos esos rumores sobre lady Alice Winthrop? ¿O era la honorable Jessica Mansfield?
—Chicas encantadoras ambas —dijo él con desenfado—. He notado que tienes el tacto suficiente como para no mencionar a la condesa Milano.
—Es diez años mayor que tú —su voz adquirió el tono de una anciana tía aficionada a los sermones, a pesar de que seguía sonriendo—. Y yo siempre tengo tacto.
—En fin, ¿qué me cuentas de ti, Eve? —cuando la conversación se acercaba a terrenos peligrosos, Bennett era el rey de la evasión—. ¿Cómo te las arreglas para mantener apartados a los hombres?
—Es por el kárate. Soy cinturón negro.
—Sí, lo había olvidado.
—Pues no deberías. Te tumbé dos veces.
—Oh, no. Fue solo una —él estiró el brazo sobre el respaldo del sofá. Parecía lo que, en efecto, era: un hombre arrogante, alegre y seguro de sí mismo—. Y, además, me dejé ganar.
—Fueron dos veces —ella dio otro sorbo—. Y te pusiste furioso.
—Pura suerte —dijo él con firmeza—. Además, siendo como soy un caballero, no podía hacer daño a una mujer.
—Embustero.
—Querida mía, hace un siglo habrías perdido tu linda cabecita por decir eso.
—Alteza —dijo ella, devolviéndole la sonrisa—, dejas de ser un caballero en cuanto se trata de competir. Si hubieras podido tumbarme primero, lo habrías hecho.
—¿Te importa que lo intentemos otra vez?
Eve era absolutamente incapaz de rechazar un reto. Tomó un último sorbo de vermú y se puso en pie.
—A su servicio, Alteza.
Bennett se levantó y apartó con el pie la mesa del sofá. Tras echarse hacia atrás el pelo con una mano, la miró achicando los ojos.
—Que yo recuerde, te agarré por detrás… así —un brazo musculoso rodeó el diafragma de Eve— y luego…
El resto de la frase se perdió cuando Eve, haciéndole la zancadilla, le hizo levantar los pies del suelo y lo dejó tumbado de espaldas.
—Sí —se sacudió las manos, mirándolo desde su altura—. Así es exactamente como lo recordaba.
—No estaba preparado —Bennett se apoyó sobre un codo.
—Ha sido un combate justo, Majestad —riendo, ella se arrodilló a su lado—. ¿Te he hecho daño?
—Solo en el orgullo —masculló él, dándole un tirón de pelo.
Cuando Alexander entró en la habitación, vio a su hermano tendido en la alfombra turca, tocando la abundante cabellera negra de Eve. Tenían las caras muy juntas y sonreían. Sus cuerpos se rozaban levemente. Alexander apretó la mandíbula y se puso muy rígido.
—Siento interrumpir.
Al oír su voz, Bennett miró lánguidamente por encima del hombro y Eve cuadró los hombros. Alexander era exactamente igual que lo recordaba. Tenía un espeso pelo moreno que se le rizaba a la altura del cuello y por encima de las orejas. No sonreía, y raramente lo hacía delante de ella, de modo que su rostro poseía una belleza un tanto rígida. La realeza le sentaba bien. Aunque le costara, Eve tenía que reconocerlo. Alexander habría podido ser uno de los príncipes retratados en los cuadros que había visto en la galería del palacio, con sus altos pómulos cincelados y su piel tostada y tersa. Sus ojos eran negros, casi tan negros como su pelo, y tan severos como su boca esculpida y carnosa, que en ese momento estaba tensa, formando una línea recta. Estaba, como siempre, marcialmente tieso e impecablemente vestido.
Eve tuvo ganas de reír y se sintió cansada por el viaje y tonta.
—Eve me estaba dando otra lección de artes marciales —Bennett se levantó y, tomando a Eve de la mano, la ayudó a incorporarse—. He vuelto a quedar el segundo. Otra vez.
—Ya lo veo —su inclinación de cabeza resultó formal y pulcramente cortés—. Señorita Hamilton.
Ella hizo una leve reverencia, pero esa vez no había ningún fulgor travieso en su mirada.
—Alteza.
—Siento no haber podido ir a recibirla al aeropuerto. Espero que el vuelo le haya resultado agradable.
—Delicioso.
—Quizá quiera refrescarse un poco antes de que hablemos del motivo por el que la hice llamar.
Ella alzó la barbilla. Alexander esperaba que lo hiciera. Eve se inclinó levemente y recogió el pequeño sobre que había dejado sobre el sofá.
—Preferiría que discutiéramos cuanto antes ese asunto.
—Como guste. Subiremos a mi despacho. Bennett, ¿no tenías que dar hoy un discurso en la Sociedad Ecuestre?
—Sí, dentro de un par de horas —él se giró y le dio a Eve un afectuoso beso en la nariz, haciéndole un guiño que solo ella pudo ver y entender—. Te veré en la cena. Ponte algo arrebatador, ¿quieres?
—Naturalmente —pero su sonrisa se desvaneció al volverse hacia Alexander—. ¿Majestad?
Inclinando la cabeza, él le indicó que saliera del salón.
Subieron las escaleras en silencio. Alexander estaba enojado. Eve era lo bastante perspicaz como para saberlo, aunque no supiera cuál era el motivo de su enojo. Aunque habían pasado dos años desde la última vez que se vieron, el príncipe parecía sentir hacia ella el mismo envarado recelo que le había demostrado siempre. ¿Sería porque era norteamericana?, se preguntaba ella. No, Reeve MacGee era norteamericano y se había casado con la hermana de Alexander. ¿Sería tal vez porque se dedicaba al teatro?
Eve esbozó una leve sonrisa al pensarlo. Aquello sería muy propio de él. El Círculo de Bellas Artes de Cordina albergaba uno de los mejores teatros del mundo, pero Alexander gustaba de mostrarse desdeñoso con las gentes de la farándula. Echando la cabeza hacia atrás, Eve entró en el despacho delante de él.
—¿Café?
—No, gracias.
—Por favor, siéntese.
Eve se sentó, pero mantuvo la espalda derecha como un palo. El despacho se parecía a él, con su estilo elegante y conservador. Allí no había colgaduras, ni volantes. Solo olía a café y a cuero. Los muebles eran antiguos y relucientes. La alfombra, gruesa y desgastada por el tiempo. Altas puertas de cristal daban a un balcón, pero permanecían cerradas, como si Alexander no tuviera deseos de oír el sonido del mar, o de aspirar la fragancia del jardín.
Eve no se dejaba intimidar por los signos de la riqueza. Había nacido en el seno de una familia acaudalada y más tarde había amasado su propia fortuna. Era la formalidad de aquel encuentro lo que la hacía sentarse rígida y tensa, como si esperara un ataque.
—¿Su hermana se encuentra bien? —Alexander sacó un cigarrillo y luego alzó una ceja.
Eve asintió y esperó a que él encendiera una cerilla.
—Está muy bien. Piensa pasar una temporada con Gabriella y su familia cuando regresen a Estados Unidos. Bennett me ha dicho que uno de los niños está enfermo.
—Dorian. Está resfriado —por primera vez, su semblante se suavizó. Entre los hijos de su hermana, el menor era su preferido—. No hay forma de hacerle guardar cama.
—Me gustaría ver a los niños antes de irme. No los he visto desde que bautizaron a Dorian.
—De eso hace dos años —Alexander se acordaba, quizá demasiado bien—. Estoy seguro de que podremos arreglarlo todo para que visite la granja —sus labios se curvaron, y se echó hacia atrás. Ya no era el tío indulgente, ni el amigo ocasional, sino el príncipe—. Mi padre está de viaje. Le envía recuerdos, por si acaso no regresa antes de su partida.
—Leí que estaba en París.
—Sí —él cerró la puerta de los asuntos de estado sin haber llegado a abrirla siquiera—. Le agradezco que haya venido, porque en estos momentos me resultaba imposible salir de viaje. ¿Mi secretario le explicó mi propuesta?
—Sí, así es —negocios, recordó Eve. Se habían acabado los cumplidos—. Quiere usted que traiga a mi compañía a Cordina para actuar durante un mes en el Círculo de Bellas Artes. Las funciones serían a beneficio de la Fundación de Ayuda a los Niños Discapacitados.
—Exacto.
—Perdóneme, Alteza, pero tenía la impresión de que era la princesa Gabriella quien se ocupaba de esa fundación.
—Y así es. Yo soy el presidente del Círculo de Bellas Artes. Mi hermana y yo trabajamos juntos en esto —dijo él escuetamente—. Gabriella vio actuar a su compañía en Estados Unidos y quedó impresionada. Piensa que, dado que Cordina posee fuertes lazos de unión con Estados Unidos, el hecho de que intérpretes norteamericanos actúen en nuestro país ayudará a atraer los donativos que tanto necesita la fundación.
—Así que esto es idea de la princesa Gabriella.
—Una idea que, tras largas conversaciones y después de mucho pensarlo, he decidido aceptar.
—Comprendo —una uña redondeada empezó a tamborilear sobre el brazo de la silla—. Creo entender que tenía usted ciertas reservas.
—Nunca he visto actuar a su compañía —él se reclinó ligeramente en la silla y exhaló el humo del tabaco—. En el Círculo han actuado antes otros artistas estadounidenses, naturalmente, pero nunca durante tanto tiempo, ni como preludio al baile de la fundación.
—Quizá prefiera hacernos una prueba.
Los labios de Alexander se relajaron ligeramente en una sonrisa.
—Se me ha pasado por la cabeza.
—Será mejor que no —ella se levantó, y notó con agrado que los buenos modales obligaban al príncipe a levantarse también—. La Compañía Teatral Hamilton se ha ganado en menos de cinco años el respeto del público y de la crítica. Nuestra reputación hace superflua cualquier prueba, en su país o en cualquier otro. Si decido traer mi compañía a Cordina, sería por respeto hacia Gabriella y hacia la fundación.
Él la observaba mientras hablaba. Había cambiado en aquellos siete años. Había pasado de ser una muchacha inocente a ser una mujer segura de sí misma. Y, sin embargo, por extraño que pareciera, estaba aún más bella. Su tez era blanca, sin mácula, con pinceladas de rosa en lo alto de los pómulos. Su rostro tenía la forma de un diamante y una belleza semejante a la de esa gema, con su hermosa boca carnosa y sus enormes y poéticos ojos azules. Una abundante melena negra, algo desordenada por el viaje, enmarcaba aquel rostro, cayendo sobre sus hombros y más abajo.
El enojo la mantenía rígida, pero su cuerpo era delicado, o eso parecía. Alexander se preguntaba, quizá demasiado a menudo, cómo sería sentir aquel cuerpo contra el suyo.
A pesar de su irritación, la voz de Eve tenía el lento deje texano que Alexander había aprendido a reconocer. Aquella voz sopló suavemente sobre su piel, hasta que los músculos de su estómago se contrajeron. Alexander apagó el cigarrillo lentamente, recurriendo al dominio de sí mismo que tanto le había costado desarrollar.
—¿Ha terminado, señorita Hamilton?
—Eve, por el amor de Dios. Hace años que nos conocemos —exasperada, ella se acercó a las puertas del balcón y las abrió de par en par. Mirando hacia fuera, no notó que Alexander alzaba las cejas, asombrado ante aquella súbita ruptura del protocolo, ni que lentamente sonreía.
—Eve —dijo, dejando que su nombre quedara suspendido en el aire un momento—. Creo que no nos hemos entendido bien. No pretendo juzgar a su compañía. Eso sería difícil, porque, como he dicho, nunca los he visto actuar.
—Y, a este paso, nunca lo hará.
—Si así fuera, mi hermana se pondría furiosa. Y yo preferiría que eso no ocurriera. Siéntese —al ver que ella se limitaba a darse la vuelta y a mirarlo, Alexander reprimió su impulso de darle una orden y señaló la silla—. Por favor.
Ella obedeció, pero dejó las puertas abiertas. Se oía suavemente el mar. Del jardín ascendía un olor a rosas, a vainilla y a lavanda.
—Ya estoy sentada —dijo ella, y cruzó las piernas.
Él desaprobaba su desparpajo. Pero admiraba su independencia. En ese momento, no sabía cómo conjugar ambas cosas. Pero sabía que, como siempre, Eve agitaba en su interior algo más que un tibio afecto. Lentamente, volvió a tomar asiento y la miró a la cara.
—Como miembro de la familia real y presidente del Círculo de Bellas Artes, es mi obligación elegir con extremo cuidado a la hora de seleccionar a los artistas que habrán de actuar. En este caso, confío en el juicio de Gabriella y quisiera que pudiéramos llegar a un acuerdo.
—Podría ser —Eve era, ante todo, una empresaria. Los sentimientos personales nunca habían interferido en sus decisiones—. Tendré que volver a ver el teatro para inspeccionar las instalaciones. Y quiero que se me garantice por contrato que tanto mi compañía como yo dispondremos de libertad artística… y de alojamiento adecuado durante nuestra estancia en Cordina. Dado que las funciones serían benéficas, estoy dispuesta a negociar la paga y los gastos. Sin embargo, en el terreno artístico, no hay negociación posible.
—Me encargaré de que le enseñen las instalaciones. Los abogados del Círculo y los suyos se ocuparán del contrato. En cuanto al terreno artístico —extendió las manos sobre la mesa—, dado que usted es la artista, respetaré su criterio, pero no estoy dispuesto a ponerme ciegamente en sus manos. La idea es que su compañía represente cuatro obras, una cada semana. El material tendrá que ser aprobado por el Círculo.
—O sea, por usted.
Él se encogió de hombros altivamente.
—Como guste decirlo.
A ella no le gustaba de ninguna de las maneras, y no se molestó en ocultarlo.
—¿Está usted cualificado?
—¿Disculpe?
—¿Qué sabe de teatro? Usted es un político —dijo con un ligerísimo deje de desprecio—. ¿Por qué iba a traer mi compañía hasta aquí, a miles de kilómetros de mi país y por la mitad de lo que ganamos normalmente, para que usted seleccione el material que vamos a representar?
A Alexander siempre le había costado refrenar su ira. Largos años de dedicación y esfuerzo le habían enseñado a canalizarla. Y eso fue lo que hizo en ese momento, sin apartar la vista de ella.
—Porque actuar en el Círculo de Bellas Artes de Cordina por petición de la familia real sería un honor y porque sería una estupidez rechazarlo —se inclinó hacia delante—. Y no creo que sea usted una mujer estúpida, Eve.
—No, no lo soy —ella volvió a levantarse, esa vez lentamente, y esperó a que él se pusiera en pie al otro lado de la mesa—. Primero veré el teatro y me lo pensaré antes de consultarlo con los miembros de mi compañía.
—Pero usted dirige la compañía, ¿no?
Ella ladeó la cabeza y un mechón de pelo le cayó sobre uno de los ojos. Se lo apartó con las puntas de los dedos.
—Olvida usted que Estados Unidos es una democracia, Majestad. Yo no impongo decretos. Si las instalaciones me parecen las apropiadas y mi compañía está de acuerdo, hablaremos del contrato. Ahora, si me perdona, me gustaría deshacer la maleta y cambiarme antes de la cena.
—Haré que le muestren sus habitaciones.
—Sé dónde están —ella se detuvo en la puerta, se dio la vuelta e hizo una altiva reverencia—. Alteza.
—Eve —Alexander vio que alzaba el mentón. Algún día, pensó, alguien le bajaría los humos—. Bienvenida a Cordina.
Ella no era antipática, se decía Eve mientras elegía un vestido para la cena. En realidad, todo el mundo la consideraba amable. Cierto, podía ser muy testaruda en lo que a los asuntos de negocios se refería, pero siempre había creído que eso era cosa de familia. Ella no era antipática. Salvo con Alexander.
Pero él se lo merecía, se decía mientras se ponía un vestido de seda azul turquesa, muy ceñido y sin tirantes. Eran tan engreído y condescendiente… Ella no tenía por qué tolerarlo, por muy heredero al trono que fuera. Allí no estaban jugando al príncipe y el mendigo. La familia de Eve no era de estirpe regia, pero sí irreprochable.
Ella había ido a los mejores colegios. Tal vez los odiara, pero el caso era que había asistido a ellos. Se había codeado con los ricos, con los famosos, con los influyentes durante toda su vida. Y había triunfado. No gracias a su familia, sino a su talento.
Cierto, había descubierto muy pronto que su ambición de ser actriz nunca rendiría frutos muy suculentos, pero su amor por el teatro nunca se había desvanecido. A ello había que añadir su innata capacidad para los negocios y su aptitud para la organización. La Compañía Teatral Hamilton había nacido y florecido. No admitiría que Alexander el Grande se comportara como si le estuviera haciendo un favor por dejar que su compañía actuara en su Círculo de Bellas Artes.
Ellos habían actuado en el Lincoln Center, en el Kennedy Center, en el Mark Taper Forum, siempre con buenas críticas.
Eve había trabajado con ahínco para encontrar a los mejores intérpretes, para desarrollar su talento, para ampliar sus propios límites, y ahora llegaba el príncipe Alexander, dándole su gracioso permiso para actuar. Frunciendo el ceño, Eve se abrochó alrededor del cuello una gruesa cadena de oro. La Compañía Teatral Hamilton no necesitaba su aprobación, por muy graciosa que fuese.
Ella tampoco necesitaba su aprobación, ni su condenado sello regio. Pero negarse a actuar en Cordina sería una estupidez imperdonable.
Eve empezó a cepillarse el pelo. Entonces notó que solo llevaba puesto un pendiente. Aquel príncipe la estaba volviendo loca, pensó, y buscó el pendiente de zafiros en la cómoda.
¿Por qué no era Ben el presidente del Círculo? ¿Por qué no seguía dirigiéndolo Brie? Con cualquiera de ellos, se habría sentido a gusto y relajada. Si aceptaba el trabajo, podría hacerlo con toda profesionalidad, pero sin más quebraderos de cabeza que los necesarios. ¿Qué había en Alexander que le hacía rechinar los dientes?
Eve se puso el otro pendiente y observó su reflejo con el ceño fruncido. Aún recordaba la primera vez que vio a Alexander. Entonces tenía veinte años y, aunque él era solo unos años mayor, le pareció muy adulto, muy responsable. Bennett la sacó en el primer baile, pero ella no dejaba de observar a Alexander. Reconocía que, en aquella época, era muy fantasiosa, y que imaginaba a Alexander como uno de esos príncipes que rescataban a damiselas en apuros y mataban dragones. Él llevaba una espada al cinto, únicamente de adorno, pero ella se lo había imaginado desenfundándola.
Aquel enamoramiento se había producido rápidamente y, por suerte, se había desvanecido con idéntica celeridad. Tal vez ella fuera fantasiosa, pero, como el propio Alexander había dicho, no era tonta. Ninguna mujer sensata ponía sus sueños en alguien que la miraba con recelo y reprobación. De modo que le resultó fácil fijar su atención en Bennett.
Lástima que no se hubieran enamorado, pensaba ahora. La princesa Eve. Riéndose de sí misma, dejó el cepillo. No, aquello no encajaba. Por suerte para todos, Bennett y ella se hicieron amigos antes que otra cosa.
Y ella tenía la compañía. Lo cual era mucho más que una ambición: era una necesidad. Había visto a sus amigos casarse, divorciarse y volverse a casar, o simplemente pasar de un lío amoroso al siguiente. Demasiado a menudo, el motivo era el simple aburrimiento. Ella nunca tendría que preocuparse por eso. Dirigir la compañía le podía llevar las veinticuatro horas del día, si lo permitía. Y a veces así era, quisiera o no. Si se sentía atraída por un hombre, el negocio y la cautela impedían que llegaran a algo serio. De modo que no había cometido ningún error. Aún. Y así pensaba seguir.
Eve tomó el perfume y se lo roció sobre los hombros desnudos antes de salir de la habitación.
Con suerte, Bennett ya habría vuelto y estaría haraganeando en el salón. Con él, la cena no resultaría embarazosa, ni tensa, durante mucho tiempo. Bennett proporcionaba diversión y alegría con su sola presencia. Eve no estaba enamorada de él, pero lo quería por eso.
Mientras bajaba las escaleras, pasó los dedos por el suave pasamanos. ¿Cuántos dedos habrían pasado por allí antes? Cuando estaba dentro del palacio, solo pensaba en él como un lugar, un lugar eterno e inamovible. Aunque apenas entendiera a Alexander, podía al menos comprender los motivos de su orgullo.
Pero cuando entró en el salón y se lo encontró allí, solo, se puso tensa. Deteniéndose en el umbral, recorrió la estancia con la mirada, buscando a Bennett.
Cielo santo, qué hermosa era. Al darse la vuelta, su belleza sacudió a Alexander como un golpe. Aquella belleza no tenía nada que ver con la seda, ni con las joyas. Eve habría podido vestirse de harpillera y aun así asombrar los sentidos. Misteriosa y sensual, casi rozando la excitación, había en ella algo primitivo, algo natural e inquietante en su sexualidad que hacía que cualquier hombre la deseara solo con verla. Aquello formaba parte de ella desde que era poco más que una niña. Alexander llegó a la conclusión de que poseía aquella cualidad desde su nacimiento, y la maldijo por ello.
Su cuerpo se puso tenso, su semblante se crispó en una fría mueca al ver que la mirada de Eve vagaba por la habitación. Sabía que estaba buscando a Bennett. Que esperaba encontrarlo allí.
—Mi hermano se ha retrasado —él estaba de pie, con la espalda apoyada en la impecable chimenea. La negra chaqueta de etiqueta le sentaba bien y, al mismo tiempo, lo constreñía—. Esta noche cenaremos solos.
Eve permaneció donde estaba, como si dar un paso adelante supusiera un compromiso que no estaba dispuesta a admitir.
—No hace falta que se preocupe por mí, Alteza. No me importa cenar en mi habitación, si tiene otros planes.
—Es mi invitada. Mis planes consisten en cenar con usted —Alexander se dio la vuelta para servir las bebidas—. Entre, Eve. Le prometo que no lucharé con usted sobre el suelo.
—Estoy segura de que no —dijo ella con idéntica cortesía. Acercándose a él, extendió la mano para tomar la copa—. Y no estábamos luchando. Yo lo tumbé.
Él bajó lentamente la mirada. Ella era esbelta como un junco y apenas le llegaba al hombro. No podía creer que hubiera tumbado a su hermano físicamente. Pero, emocionalmente, era otro cantar.
—Admirable. Entonces, le prometo que no le daré ocasión de tumbarme. ¿Le agradan sus habitaciones?
—Son perfectas, como siempre. Que yo recuerde, casi nunca cenan solos en palacio. ¿Esta noche no hay cena de estado, ni recepción oficial?
Él la miró otra vez. Las luces eran tenues y daban a su piel el lustre del satén. Quizá tendría el mismo tacto.
—Cenar con usted podría considerarse una recepción oficial, si lo prefiere.
—Quizá sí —ella lo observó por encima del borde de la copa mientras bebía—. Y bien, Alteza, ¿hablamos de naderías o de política internacional?
—Hablar de política en la cena quita el apetito. Sobre todo, cuando se está en desacuerdo.
—Eso es cierto. Nunca hemos estado de acuerdo en muchas cosas. Entonces, hablemos de naderías —acercándose a un jarrón lleno de rosas, acarició los pétalos—. Leí que pasó unas semanas en Suiza este invierno. ¿Qué tal el esquí?
—Excelente —Alexander no mencionó cuál había sido el auténtico motivo de su viaje, ni le habló de las largas horas que había invertido en encuentros y discusiones. Intentaba no mirar sus largos y finos dedos acariciando los rojos pétalos de las rosas—. ¿Usted esquía?
—Voy a Colorado de vez en cuando —dijo, encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Cómo podía comprender él que no tenía tiempo para juegos y viajes de placer?—. No he vuelto a Suiza desde que acabé el colegio. Siendo de Houston, prefiero los deportes de verano.
—¿Como cuáles?
—Como nadar, por ejemplo.
—Entonces, permítame decirle que la piscina estará a su disposición durante su estancia.
—Gracias —siguió un silencio. Eve notó que su cuerpo se tensaba—. Parece que se nos ha acabado la charla, y aún no hemos cenado.
—Entonces, tal vez deberíamos hacerlo —le ofreció su brazo y, aunque vaciló, Eve se lo dio—. El cocinero recordaba que le gustaba especialmente su poisson bonne femme.
—¿De veras? Qué maravilla —le sonrió levemente—. Que yo recuerde, me gustaba aún más su pôt de crème au chocolat. Volví loca a la cocinera de mi padre hasta que consiguió hacer algo parecido.
—Entonces, le gustará el postre de esta noche.
—Engordaré —dijo ella y luego se detuvo a la entrada del comedor—. Siempre me ha gustado este salón —murmuró—. Es tan intemporal, tan sobrio…
Volvió a observarlo: las dos lámparas relucientes que derramaban luz sobre la mesa maciza y los suelos bellamente pulidos. Su tamaño no la intimidaba, aunque en aquella mesa se podía acomodar a más de un centenar de comensales.
Ella solía preferir las habitaciones más acogedoras, más íntimas, pero aquel salón rezumaba poder. Dado que había crecido con él, el poder era algo que esperaba y respetaba. Pero era sobre todo la antigüedad de la estancia lo que la fascinaba. Si se quedaba muy quieta, completamente en silencio, casi le parecía oír las conversaciones que habían transcurrido allí a lo largo de los siglos.
—La primera vez que cené aquí, temblaba como una hoja.
—¿De veras? —intrigado, él permaneció a su lado, en la entrada—. Recuerdo que parecía notablemente tranquila.
—Oh, siempre he sabido guardar las apariencias, pero en realidad estaba aterrorizada. Aquí estaba yo, recién salida del colegio, cenando en un palacio.
—¿Y ahora?
Sin saber por qué, Eve le soltó el brazo.
—Ahora hace ya mucho tiempo que dejé el colegio.
La mesa estaba puesta para dos, con candelabros y flores frescas. Eve tomó asiento a un lado, dejando que Alexander se sentara a la cabecera de la mesa. Cuando se sentaron, un criado sirvió el vino.
—Resulta extraño —dijo ella al cabo de un momento—. Las otras veces que he venido, el palacio estaba lleno de gente.
—Gabriella y Reeve rara vez se quedan aquí ahora que tienen su granja. O sus granjas —se corrigió—. Reparten su tiempo entre sus respectivos países.
—¿Son felices?
Él alzó las cejas, tomando su copa.
—¿Felices?
—Sí, ya sabe, felices. La felicidad viene en alguna parte de la lista, después del deber y la obligación.
Él guardó silencio mientras les servían la langosta. Ella había acertado al hablarle de aquella lista. Él nunca podía anteponer su felicidad al deber, sus sentimientos a sus obligaciones.
—Mi hermana no se queja. Ama a su marido, a sus hijos y a su país.
—No es lo mismo.
—Nosotros hemos hecho cuanto estaba en nuestra mano para aligerar sus deberes oficiales.
—Es maravilloso, ¿no le parece?, que después de la terrible experiencia que tuvo que pasar, ahora lo tenga todo —notó que él asía con tanta fuerza el tenedor que se le notaban los nudillos, y le tendió la mano automáticamente—. Lo siento. A pesar del tiempo que ha pasado, ha de ser duro pensar en ello.
Él se quedó callado un momento, mirando la esbelta y blanca mano de Eve sobre la suya. Y, de pronto, se sintió reconfortado. No esperaba aquella reacción. De haber podido, la habría agarrado de la mano.
—Siempre será duro pensar en ello, e imposible olvidar que en parte gracias a usted se salvaron mis hermanos.
—Yo solo fui a pedir ayuda.
—Pero supo conservar la cabeza. De no ser así, los habríamos perdido a ambos.
—Yo tampoco podré olvidarlo —dándose cuenta de que seguía con la mano posada sobre la de él, la apartó y tomó su copa—. Todavía puedo ver la cara de esa mujer.
—La amante de Deboque.
Dijo aquello con una violencia tan reprimida que ella se estremeció.
—Sí. Su rostro cuando apuntaba a Brie con la pistola. Entonces fue cuando me di cuenta de que los palacios no eran lugares de ensueño. Es un alivio saber que Loubet, Deboque y ella están en prisión.
—Y allí seguirán. Pero Deboque ha movido los hilos desde la cárcel otras veces.
—¿Es que ha ocurrido algo más? Bennett y yo hablamos de ello, pero…
—Bennett necesita que le den lecciones de discreción.
Ella se estremeció, mordiéndose la lengua para no replicar, mientras les retiraban un plato y les servían otro.
—No me reveló ningún secreto de estado. Sencillamente, una vez estuvimos recordando, como usted y yo en este momento, que, a pesar de estar en prisión, Deboque había ideado el secuestro de Brie utilizando para ello a la secretaria de la princesa y al ministro de Estado de su padre. Bennett me dijo que no estaría tranquilo mientras Deboque viviera. Yo le dije que era absurdo, pero puede que me equivocara.
—Cuando se es un personaje público, nunca se está tranquilo —era más fácil aceptar aquello que recorda sus propio sentimiento de indefensión al ver a su hermana luchar por dejar atrás aquel trauma, aquel sufrimiento—. Los Bisset gobiernan Cordina desde hace muchas generaciones. Y, mientras sigamos en el poder, nos haremos enemigos. Y no todos están, ni pueden estar, en la cárcel.
Había algo más. Eve lo intuía, pero sabía que sería absurdo intentar que Alexander se confiara a ella. Si quería saberlo, tendría que recurrir a Bennett.
—Parece que los plebeyos tenemos ciertas ventajas, Alteza.
—Así es —con una sonrisa que ella no comprendió, Alexander volvió a empuñar el tenedor.
Cenaron agradablemente, más agradablemente de lo que Eve esperaba. Alexander no se relajó en ningún momento. Ella se preguntaba por qué mientras avanzaban suavemente hacia el postre y el café. Alexander se mostraba amable, cortés… y crispado. Eve deseaba ayudarlo a ahuyentar la tensión que se notaba en la rígida postura de sus hombros. Pero él no era hombre que aceptara la ayuda de un extraño.
Algún día se haría cargo del gobierno. Había nacido para ello. Cordina era un país pequeño, de cuento de hadas, pero, como cualquier cuento, tenía su ración de intrigas y desasosiego. Alexander no se tomaba a la ligera su destino. A Eve, por su educación y sus orígenes, le resultaba difícil comprenderlo, de modo que a menudo, tal vez con excesiva frecuencia, solo veía su inflexible apariencia.
Al menos, no habían discutido, pensaba Eve mientras jugueteaba con el postre. En realidad, con Alexander no se discutía. Con Alexander, uno se enfurecía y se batía con un muro de piedra.
—Estaba buenísimo. Vuestro cocinero solo mejora con el tiempo.
—Le agradará saberlo —Alexander quería que ella se quedara un poco más, solo para sentarse y hablar de cualquier cosa sin importancia. Durante la media hora anterior, casi había olvidado la presión a la que estaba sometido. No era propio de él, pero la idea de subir a sus habitaciones, de regresar al trabajo, carecía de atractivo en ese momento—. Si no estás cansada…
—No os lo habréis comido todo, ¿verdad? —Bennett irrumpió en el comedor y se sentó junto a Eve—. ¿Has acabado? —sin esperar respuesta, engulló el resto de su postre—. No quiero ni pensar en lo que me han dado de comer. Os imagino a vosotros aquí, mientras yo comía bazofia.
—Pues no tienes pinta de estar muerto de hambre —comentó Eve, sonriéndole—. El segundo plato estaba delicioso.
—Tú siempre tan sarcástica. Mira, cuando acabe con esto, iremos a dar un paseo. Necesito salir al jardín con una bella mujer, después de pasarme horas en esa absurda reunión.
—Entonces, si me disculpáis… —Alexander se levantó—. Os dejaré solos.
—Ven a dar un paseo con nosotros, Alex —le sugirió Bennett—. Cuando me coma el resto de tu sorbete.
—Esta noche, no. Tengo trabajo.
—Como siempre —murmuró Bennett, y tomó el plato de postre de su hermano mientras Eve se giraba para ver marcharse al príncipe. No habría sabido decir por qué, pero de pronto sintió deseos de salir tras él. Ahuyentando aquella sensación, se dio la vuelta y sonrió, mirando a Bennett.
Capítulo 2
—Cuando Alexander me prometió una visita guiada, no pensé que la guía fueras tú.
Su Alteza Serenísima la princesa Gabriella de Cordina se echó a reír mientras abría la puerta del escenario.
—El Círculo es un asunto de familia desde su fundación. En realidad, creo que a Alexander le habría gustado enseñártelo él mismo, si no estuviera tan ocupado.
Eve dejó pasar aquel comentario, pensando que Alexander preferiría una montaña de papeles y largas horas de aburridas reuniones a pasar una hora con ella.
—Odio repetirme, Brie, pero estás guapísima.





























