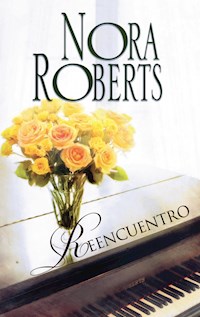
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Habían pasado cinco años desde la última vez que se habían visto. Cinco largos años desde que el músico Brandon Carstairs le había robado el corazón a la cantante Raven Williams y se había marchado sin darle ninguna explicación. Ahora, había vuelto para pedirle que colaborara con él en un nuevo proyecto musical. Pese al doloroso anhelo que Brandon despertaba en ella se sintió incapaz de decirle que no... Cada vez que la miraba a los ojos, Brandon se daba cuenta del daño que le había hecho, pero estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de ver felicidad en la mirada de Raven.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1983 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Reencuentro, n.º 18 - junio 2017
Título original: Once More with Feeling
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises
Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-160-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Para Ran, por todas las canciones aún por escribir, por todas las canciones aún por cantar
Capítulo 1
Permanecía fuera del alcance de su vista mientras la observaba. Lo primero que pensó fue lo poco que había cambiado en cinco años. El tiempo, al parecer, no había volado, ni se había arrastrado lentamente; había quedado, sencillamente, en suspenso.
Raven Williams era una mujer esbelta y menuda de ágiles ademanes y un sutil y soterrado nerviosismo de indefinible atractivo. El sol californiano había bronceado profundamente su piel, pero a sus veinticinco años su tez seguía siendo tan lozana y suave como la de una niña. La mimaba cuando se acordaba y la ignoraba cuando se olvidaba de ella. En todo caso, ello parecía no tener importancia alguna. Su cabello largo era abundante, liso y negro natural. Lo llevaba peinado con sencillez, con la raya al medio, y al caminar flotaba y ondulaba, rozando con las puntas sus caderas.
Tenía cara de duendecillo, los pómulos bien definidos y la barbilla ligeramente puntiaguda. Su boca era de sonrisa fácil y sus ojos reflejaban sus emociones. Eran redondos y de un gris parecido al humo. Todo cuanto sentía Raven aparecía reflejado en ellos. Tenía una abrumadora necesidad de amar y ser amada. Esa necesidad era uno de los motivos de su tremendo éxito. El otro era su voz: aquella voz profunda, misteriosa y aterciopelada que la había catapultado a la fama.
Siempre se sentía un poco rara en un estudio de grabación: aislada, escindida del resto del mundo por el cristal y el aislamiento acústico. Habían pasado más de seis años desde que grabara su primer disco, pero seguía sin sentirse del todo a gusto en un estudio. Estaba hecha para el escenario, para el contacto en vivo con el público, que bombeaba sangre y calor a su música. Consideraba la grabación en estudio demasiado fría y mecánica. Cuando trabajaba en estudio, como ahora, aquello le parecía únicamente un trabajo. Y trabajaba con ahínco.
La sesión de grabación iba bien. Raven escuchaba un playback con tal concentración que lograba olvidarse de su entorno. Solo existía la música. Estaba bien, decidió, pero podía mejorarse. En la última canción había echado algo de menos, había algo que había pasado por alto. No sabía qué era exactamente, pero estaba segura de que lo descubriría. Les hizo una seña a los ingenieros de sonido para que detuvieran el playback.
—¿Marc?
Un tipo con el pelo rubio claro y la fibrosa complexión de un peso pluma entró en la cabina.
—¿Algún problema? —preguntó con sencillez, tocándole el hombro.
—El último corte es un poco… —Raven buscó la palabra—. Hueco —decidió al fin—. ¿A ti qué te parece? —respetaba a Marc Ridgely como músico y confiaba en él como amigo. Marc era un hombre de pocas palabras que sentía pasión por las viejas películas del oeste y las almendras Jordan. Era también uno de los mejores guitarristas del país.
Marc levantó la mano para acariciarse la barba, gesto que, en opinión de Raven, podía sustituir a varias frases.
—Cántala otra vez —le aconsejó él—. La parte instrumental está bien.
Ella se echó a reír, profiriendo un sonido tan cálido y profundo como la voz con que cantaba.
—Cruel, pero cierto —murmuró mientras volvía a ponerse los auriculares. Se acercó al micrófono—. Otra toma vocal de Amar y perder, por favor —les dijo a los técnicos de sonido—. Sé de buena tinta que es la cantante la que lo ha hecho mal, no los músicos —vio sonreír a Marc antes de girarse hacia el micrófono. Entonces se sintió embargada por la música.
Cerró los ojos y se dejó llevar por la canción. Era una balada lenta y melancólica, muy apropiada para la neblinosa hondura de su voz. La letra era suya, la había escrito hacía mucho tiempo, pero solo recientemente se había sentido con fuerzas para cantarla en público. En su cabeza solo quedaba la música, cuyos arreglos había hecho ella misma. Mientras ponía la voz, comprendió que lo que le faltaba a la toma anterior era emoción. En las grabaciones previas se había refrenado, temiendo arriesgar en exceso sus sentimientos. Ahora los dejó salir. Y su voz fluyó con ellos.
El dolor la atravesó, una sombra de tristeza enterrada durante años. Cantaba como si las palabras le llevaran consuelo. La pena estaba allí, seguía con ella cuando acabó la canción.
Hubo un momento de silencio, pero Raven estaba tan aturdida que no notó la admiración de sus colegas. Se quitó los cascos, de cuyo peso había cobrado conciencia de pronto.
—¿Bien? —Marc entró en la cabina y le pasó un brazo alrededor. La sintió temblar ligeramente.
—Sí —Raven se llevó los dedos a la sien un momento y soltó una risa sorprendida—. Sí, claro. Me he quedado un poco colgada con esta.
Él le hizo ladear la cara y, en una rara muestra de afecto tratándose de un hombre tan tímido, le dio un beso.
—Has estado fantástica.
Los ojos de Raven se enternecieron y las lágrimas que habían amenazado con inundarlos se esfumaron.
—Lo necesitaba.
—¿El beso o el cumplido?
—Las dos cosas —rompió a reír y se echó el pelo hacia atrás—. Una estrella necesita admiración constante, ¿no lo sabías?
—¿Qué estrella? —preguntó el vocalista que hacía los coros.
Raven se giró e intentó lanzarle una mirada altiva.
—A ti —dijo puntillosamente— se te puede sustituir.
El vocalista estaba tan acostumbrado a la falta de pretensiones de Raven que, lejos de arredrarse, sonrió.
—¿Quién ha llevado el peso de toda la sesión?
Raven se volvió hacia Marc.
—Llévatelo de aquí y fusílalo —dijo suavemente, y luego levantó la mirada hacia la cabina—. ¡Se acabó! —dijo alzando la voz antes de que sus ojos se fijaran en el hombre que aparecía ahora a plena vista tras el cristal.
La sangre abandonó su cara. El poso de emoción que le había dejado la música surgió de nuevo con toda su fuerza. Estuvo a punto de tambalearse, sacudida por ella.
—Brandon… —creyó decirlo en voz alta, pero no fue más que un susurro. Aquello le parecía un sueño. Luego él clavó sus ojos en ella, y comprendió que era real. Había vuelto.
Sus muchos años interpretando la habían enseñado a fingir. Siempre le costaba ponerse la máscara, pero, para cuando Brand Carstairs bajó a la cabina, Raven mostraba ya un semblante despreocupado y profesional. Más tarde se enfrentaría a la tormenta que se agitaba dentro de ella.
—Brandon, qué alegría verte de nuevo —extendió ambas manos y levantó la cara, lista para recibir el beso esperado e insignificante que solían darse los conocidos de aquel gremio.
Su aplomo sorprendió a Brand, que había visto su palidez, su mirada de estupor. Ahora, Raven lucía un antifaz que nunca antes se había puesto. Un antifaz alegre, reluciente y práctico. Brand comprendió que se había equivocado; Raven había cambiado.
—Raven… —le dio un ligero beso y tomó sus manos—. No hay derecho a ser tan guapa —había un levísimo acento en su habla, un velo de bruma irlandesa sobre su inglés británico, mucho más formal.
Raven se concedió un momento para mirarlo detenidamente.
Era alto y parecía, como siempre, un poco demasiado flaco. Su cabello era tan negro como el de ella, pero ondulado, mientras que el suyo era liso como una tabla. Era abundante y denso sobre las orejas y le llegaba hasta el cuello de la camisa. Su cara no había cambiado; seguía siendo la misma que en sus conciertos hacía chillar y desmayarse a adolescentes y mujeres adultas. Era moreno y huesudo, más atrayente que bello, pues sus rasgos no eran del todo regulares. Había algo en él de soñador, heredado de la mitad irlandesa de su madre. Quizá fuera eso lo que atraía a las mujeres, aunque su ocasional reserva, tan británica, las cautivara de igual modo. Y los ojos. Incluso ahora sentía Raven la atracción de sus grandes ojos, de color aguamarina y pesados párpados. Eran unos ojos inquietantes para un hombre tan natural como Brand Carstairs. En ellos, el verde y el azul parecían constantemente en disputa. Pero era la espontaneidad de su encanto lo que hacía inclinarse el fiel de la balanza, pensó Raven. Aquel encanto y su atractivo sexual, tan llamativo, formaban una combinación irresistible.
—No has cambiado, ¿verdad, Brandon? —la pregunta sonó en voz baja, el único indicio del desasosiego de Raven.
Él sonrió, no con la sonrisa rápida y deslumbrante de que era capaz, sino con una lenta y reflexiva.
—Es curioso, yo he pensado lo mismo de ti al verte. Supongo que no es cierto en ninguno de los dos casos.
—No —Dios, cuánto deseaba que le soltara las manos—. ¿Qué te trae por Los Ángeles, Brandon?
—Los negocios, el amor… —contestó despreocupadamente, a pesar de que sus ojos se fijaban en cada rasgo de su cara—. Y la oportunidad de volver a verte, claro.
—Claro —su voz sonó educada y fría, y la sonrisa que esbozó no alcanzó a iluminar sus ojos.
Aquel sarcasmo sorprendió a Brand. La Raven que él recordaba ni siquiera conocía el significado de esa palabra. Ella notó que arrugaba la frente, pensativo.
—Quiero verte, Raven —le dijo él de pronto con una sinceridad que la desarmó—. Me apetece mucho. ¿Podemos cenar?
A ella se le había acelerado el pulso al advertir su cambio de tono. Era solo un reflejo, solo un viejo hábito, se dijo mientras luchaba por mantener inermes las manos que él sujetaba entre las suyas.
—Lo siento, Brandon —contestó con perfecta calma—. Ya he quedado.
Sus ojos se deslizaron más allá de él en busca de Marc, quien, con la cabeza inclinada sobre la guitarra, improvisaba con otro músico. Raven tuvo la impresión de que estaba molesto. Brand siguió la dirección de su mirada. Sus ojos se achicaron un instante.
—Mañana, entonces —dijo. Su tono seguía siendo ligero y despreocupado—. Quiero hablar contigo —sonrió como si sonriera a un viejo amigo—. Me pasaré por tu casa un rato.
—Brandon… —comenzó a decir ella, e intentó apartar las manos.
—Todavía tienes a Julie, ¿no? —Brand sonrió mientras seguía sujetándole las manos como si no notara, o no quisiera notar, su resistencia.
—Sí, yo…
—Me gustaría volver a verla. Me pasaré sobre las cuatro. Ya conozco el camino —sonrió, la besó de nuevo, un beso rápido y amistoso, y, soltándole las manos, dio media vuelta y se marchó.
—Sí —murmuró Raven para sí misma—, ya conoces el camino.
Una hora después, Raven franqueó al volante de su coche las puertas eléctricas que conducían a su casa. Lo único que no había consentido que le impusieran ni Julie ni su agente era un chófer. Le gustaba conducir, tener el control de su coche, un vehículo de importación, bajo y aerodinámico, y permitirse de tarde en tarde un exceso de velocidad. Decía que de ese modo se despejaba. Pero estaba claro que ese día no le había dado resultado, pensó al detenerse delante de la casa con un seco chirrido de frenos. Distraída, dejó el bolso en el asiento de al lado, salió del coche como un resorte y subió corriendo los tres escalones de piedra que conducían a la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Su exasperación aumentó al verse obligada a volver para quitar las llaves del contacto.
Entró en la casa dando un portazo y se fue derecha al salón de música. Se tiró en el sofá victoriano tapizado en seda y se quedó mirando al frente sin ver nada. Un reluciente piano de cola, construido en caoba, dominaba la estancia. Raven lo tocaba a menudo y a horas intempestivas. Había también lámparas de Tiffany y alfombras persas, y una maceta barata con una violeta africana que luchaba por sobrevivir. El viejo y arañado armario para guardar partituras estaba lleno a rebosar. Había partituras desparramadas por el suelo. Una valiosa caja Fabergé reposaba junto al unicornio de bronce que había encontrado en una tienda de saldos y del que se había enamorado al instante. Una pared estaba atestada de premios: Grammys, discos de oro y de platino, placas, estatuillas y las llaves de un par de ciudades. De otra colgaban la partitura enmarcada de la primera canción que compuso y un Picasso sobrecogedor. El sofá en el que estaba sentada tenía un muelle roto.
La habitación era un curioso batiburrillo de gustos y culturas. Un batiburrillo absolutamente propio de ella. La palabra «ecléctico» le habría parecido pretenciosa. Había consentido que el exigente gusto de Julie dominara en el resto de la casa, pero allí había expresado su individualidad. Necesitaba aquella habitación lo mismo que necesitaba conducir su propio coche. Ello la ayudaba a conservar la cordura y a recordar quién era exactamente Raven Williams. Pero la sala, al igual que el trayecto en coche, no consiguió aplacar sus nervios. Se acercó al piano.
Se puso a tocar a Mozart con denuedo. Su modo de tocar reflejaba su estado de ánimo del mismo modo que sus ojos. En ese momento, era atormentado y volátil. Incluso cuando acabó de tocar su furia parecía revolotear por el aire.
—Vaya, ya veo que estás en casa —la voz de Julie, suave y pausada, le llegó desde la puerta.
Julie entró en la habitación igual que había entrado en su vida: airosa y segura de sí misma. Cuando la conoció, hacía casi seis años, era una mujer rica y aburrida, una juerguista nacida en el seno de una familia de rancia fortuna. Su relación les había proporcionado a ambas algo de suma importancia: amistad y dependencia mutua. Julie se ocupaba del sinfín de detalles que comportaba la carrera de Raven. Y Raven le daba a Julie un propósito del que carecía el relumbrante mundo del lujo y la riqueza.
—¿No ha ido bien la grabación? —Julie era alta y rubia, tenía una silueta elegante y poseía ese exquisito aire chic y natural tan propio de California.
Raven levantó la cabeza y la sonrisa abandonó el semblante de Julie. Hacía mucho tiempo que no veía aquella mirada desvalida y triste.
—¿Qué ha pasado?
Raven dejó escapar un largo suspiro.
—Ha vuelto.
—¿Dónde lo has visto? —no hacía falta que preguntara a quién había visto. En los años que hacía que se conocían, solo dos cosas habían logrado poner aquella expresión en el rostro de Raven. Una de ellas era un hombre.
—En el estudio —Raven se pasó los dedos por el pelo—. Estaba en la cabina. No sé cuánto tiempo llevaba allí cuando lo vi.
Julie frunció un poco sus labios pintados de carmín.
—Me pregunto qué estará haciendo Brand Carstairs en California.
Raven sacudió la cabeza.
—No lo sé. Dijo que venía por negocios. Puede que esté otra vez de gira —en un esfuerzo por liberar la tensión, se frotó la nuca—. Va a venir mañana.
Julie levantó las cejas.
—Entiendo.
—No te hagas la secretaria conmigo, Julie —le suplicó Raven. Cerró los ojos—. Ayúdame.
—¿Quieres verlo? —era una pregunta práctica. Julie, Raven lo sabía, era una mujer pragmática: organizada, lógica y puntillosa con los detalles, todo cuanto Raven no era. Se necesitaban la una a la otra.
—No —comenzó a decir Raven casi con fiereza—. Sí —masculló una maldición y se llevó las manos a las sienes—. No lo sé —su voz sonaba de pronto débil y cansina—. Ya sabes cómo es, Julie. Dios mío, pensaba que esto se había acabado. ¡Creía que se había acabado!
Se levantó de la banqueta de un salto, profiriendo una especie de gemido, y comenzó a pasearse por la habitación. Vestida con unos vaqueros y una sencilla blusa de lino, no parecía una estrella. En su vestidor había de todo, desde petos a prendas de marta cibelina. Las pieles eran para la intérprete; los petos, para ella.
—Había enterrado toda esa tristeza. Estaba tan convencida… —su voz sonaba baja y un poco desesperada. Todavía no podía creer que siguiera siendo tan vulnerable después de cinco años. Solo había tenido que ver a Brandon para sentirlo todo de nuevo—. Sabía que tarde o temprano me encontraría con él en alguna parte —se pasó los dedos por el pelo mientras daba vueltas por la habitación—. Creo que siempre había imaginado que sería en Europa, en Londres, seguramente en una fiesta o en una gala benéfica. Allí habría esperado encontrármelo; quizá hubiera sido más fácil. Pero hoy levanté la vista y allí estaba. Todo volvió de pronto. No tuve tiempo de pararlo. Había estado cantando esa maldita canción que escribí justo después de que me dejara —se echó a reír y sacudió la cabeza—. ¿No es de locos? —respiró hondo y repitió en voz baja, llena de incredulidad—: ¿No es de locos?
La habitación permaneció en silencio casi un minuto antes de que Julie dijera:
—¿Qué vas a hacer?
—¿Hacer? —Raven se giró hacia ella. Su pelo voló, siguiendo su brusco movimiento—. No voy a hacer nada. Ya no soy una niña que busque un final feliz —sus ojos seguían enturbiados por la emoción, pero su voz se había ido haciendo poco a poco más firme—. Apenas tenía veinte años cuando conocí a Brandon y me enamoré ciegamente de su talento. Se mostró amable conmigo en un momento en que necesitaba cariño. Me sentía abrumada por él y por mi propio éxito —se llevó una mano al pelo y se lo apartó cuidadosamente detrás de los hombros—. No podía afrontar lo que quería de mí. No estaba lista para una relación física —se acercó al unicornio de bronce y pasó la punta de un dedo por su lomo—. Así que se fue —dijo en voz baja—. Y yo sufrí. Lo único que veía, quizá lo único que quería ver, era que él no me entendía, que no le importaba lo suficiente como para preguntar por qué le dije que no. Pero eso era poco realista —se volvió hacia Julie con un suspiro exasperado—. ¿Por qué no dices nada?
—Te las apañas muy bien tú sola.
—Está bien —Raven se metió las manos en los bolsillos y se acercó a la ventana—. Una de las cosas que he aprendido es que, si una no quiere que le hagan daño, es mejor mantener las distancias. Tú eres la única persona a la que no le he aplicado esa regla, y eres la única que no me ha defraudado —respiró hondo—. Estuve encaprichada de Brandon hace años. Puede que fuera una forma de amor, pero era el amor de una niña, era fácil dejarlo de lado. Ha sido un shock verlo hoy, sobre todo justo después de esa canción. La coincidencia ha sido… —intentó ahuyentar aquellos sentimientos y se apartó de la ventana—. Brandon vendrá mañana, dirá lo que tenga que decir y se irá. Y eso será todo.
Julie contempló su rostro.
—¿De veras?
—Oh, sí —Raven sonrió. Aquella descarga de emociones la había dejado algo fatigada, pero ya se sentía más segura. Había recuperado el dominio de sí misma—. Me gusta mi vida tal y como es, Julie. Brandon no va a cambiarla. Nadie va a cambiarla. Esta vez, no.
Capítulo 2
Raven se había vestido con esmero. Se decía que era para las pruebas de vestuario y la comida de trabajo con su agente. Sabía que era mentira, pero aquella ropa elegante y sofisticada la hacía sentirse segura. ¿Quién se sentiría desvalida vestida de Yves Saint Laurent?
Su chaqueta era larga, de seda blanca, con mangas de ala de murciélago que le daban el aspecto de una capa. La llevaba conjuntada con unos pantalones y una blusa de cuello vuelto holgado, de color blanco, y un ancho cinturón dorado. Con su sombrero de ala plana y sus pendientes cuidadosamente elegidos, se sentía invulnerable. «Has recorrido un largo camino», se había dicho al mirarse en el espejo del dormitorio.
Ahora, mientras se hallaba en la refinada sala de pruebas de Wayne Metcalf, volvió a pensar lo mismo acerca de los dos. Wayne y ella habían emprendido juntos su ascenso hacia la fama, ella ganándose la vida a duras penas cantando en bares de mala muerte y clubes llenos de humo, y él, sirviendo mesas y haciendo diseños a los que nadie prestaba atención. Pero Raven los había visto, los admiraba y tenía buena memoria.
Wayne había empezado a ganarse la vida como diseñador cuando Raven comenzó a planificar su primera gira de conciertos. La primera decisión que tomó sin pedir consejo fue la elección de su diseñador de vestuario. Nunca lo había lamentado. Al igual que Julie, Wayne era un amigo lo bastante íntimo como para saber algunas cosas acerca de su vida privada. Y, al igual que Julie, era feroz e incuestionablemente leal.
Raven se paseó por la habitación, una habitación mucho más opulenta, pensó, que las primeras oficinas de Metcalf Designs. Antes no había moqueta en el suelo, ni litografías firmadas en las paredes lacadas, ni vistas panorámicas de Beverly Hills. Antes, su oficina era un cuartucho atestado y sin ventilación, situado sobre un restaurante griego. Raven recordaba todavía los peculiares y densos aromas que se filtraban por las paredes. Aún podía oír la música exótica que hacía vibrar el desnudo suelo de madera.
La estrella de Raven no solo había ascendido con aquella primera gira de conciertos: se había disparado como un cohete. Su primera degustación de la fama le había resultado tan embriagadora y repentina que apenas había tenido tiempo de saborearlo todo: las giras, los ensayos, las habitaciones de hotel, los periodistas, las multitudes de fans, las grandes cantidades de dinero y las exigencias imposibles de cumplir. Le había encantado todo ello, aunque los viajes la dejaban a menudo débil y desorientada y los fans podían ser tan maravillosos como temibles. Aun así, le había entusiasmado.
A Wayne le llovieron las ofertas tras la publicidad que supuso su primera gira, y pronto dejó el cuartucho de encima de la musaka y el souvlaki. Era el diseñador de Raven desde hacía seis años y, aunque ahora tenía numerosos empleados y muchísimo trabajo, todavía seguía ocupándose en persona de cada detalle de sus diseños.
Mientras lo esperaba, Raven se acercó al bar y se sirvió un ginger ale. A pesar de que llevaba años acudiendo a comidas de trabajo, elegantes almuerzos y sesiones de grabación, solo tomaba una copa de vez en cuando. En ese sentido, al menos, controlaba su vida.
El pasado, pensó, no estaría nunca muy lejos, al menos mientras tuviera que preocuparse por su madre. Cerró los ojos y deseó poder cerrar su mente con la misma facilidad. ¿Cuánto tiempo hacía que vivía con aquella ansiedad constante? No recordaba haber vivido alguna vez sin ella. Era muy joven cuando descubrió que su madre no era como las demás. Hasta siendo muy pequeña odiaba el olor a licor, extrañamente dulzón, que emanaba de su aliento y que ningún caramelo podía ocultar, y temía su cara colorada, sus palabras, primero balbucientes y cariñosas y luego llenas de rabia, que le granjeaban la mirada burlona o compasiva de vecinos y amigos.
Se apretó la frente con los dedos. Tantos años…Tanto esfuerzo desperdiciado… Y ahora su madre había vuelto a desaparecer. ¿Dónde estaría? ¿En qué sórdida habitación de hotel se habría escondido para malgastar bebiendo lo que le quedaba de vida? Raven hizo un decidido esfuerzo por quitarse a su madre de la cabeza, pero aquellas imágenes terribles, aquellas espantosas escenas, desfilaban por su memoria.
«Es mi vida. Tengo que seguir con ella», se decía, pero sentía subirle a la garganta el regusto amargo de la tristeza y la culpa. Se sobresaltó cuando la puerta de enfrente se abrió y apareció Wayne, inclinándose contra el picaporte.
—¡Qué preciosidad! —dijo, admirado, mientras la observaba—. ¿Te lo has puesto para mí?
Ella emitió un sonido a medio camino entre una risa y un sollozo y cruzó la habitación para darle un abrazo.
—Claro. ¡Bendito seas!
—Si ibas a ponerte de tiros largos para venir a verme, podías haber elegido algo mío —se quejó él, pero le devolvió el abrazo. Era alto y flaco como un junco; tanto, que tuvo que inclinarse para darle un rápido beso. No había cumplido aún los treinta años y tenía un rostro atractivo y meditabundo, y el cabello y los ojos del mismo tono intenso de marrón. Una pequeña cicatriz blanca estropeaba su ceja izquierda y le daba (o eso le gustaba pensar) cierto aire canallesco.
—¿Estás celoso? —Raven sonrió y se apartó de él—. Pensaba que estabas por encima de eso.
—Nunca se está por encima de eso —la soltó y se acercó al bar—. Bueno, por lo menos quítate el sombrero y la chaqueta.
Raven obedeció, tirando a un lado las prendas con una despreocupación que hizo dar un respingo a Wayne. Se quedó mirándola un momento mientras se servía un agua de Perrier. Ella sonrió de nuevo y paseó lentamente el modelo delante de él.
—¿Qué tal me conservo? —preguntó.
—Debí seducirte cuando tenías dieciocho años —suspiró Wayne, y bebió un sorbo del agua con gas—. Así no estaría lamentándome constantemente por haberte dejado escapar.
Ella volvió a por su ginger ale.
—Tuviste tu ocasión, amigo.
—En aquella época estaba demasiado cansado —levantó la ceja de la cicatriz en un gesto estudiado que siempre divertía a Raven—. Ahora descanso mucho más.
—Demasiado tarde —repuso ella, e hizo entrechocar sus vasos—. Y, además, estás muy ocupado con tus modelos.
—Solo salgo con esas chicas esqueléticas por la publicidad —sacó un cigarrillo y lo encendió con ademán elegante—. En el fondo, soy un hombre retraído.
—Podría hacer un juego de palabras brillante con eso, pero prefiero abstenerme.
—Bien hecho —concluyó él, y exhaló un delicado hilillo de humo—. He oído que Brand Carstairs está en la ciudad.
La sonrisa de Raven huyó y regresó de nuevo.
—Brand nunca ha sabido mantener un perfil bajo.
—¿Estás bien?
Ella se encogió de hombros.
—Hace un momento era una preciosidad, ¿y ahora me preguntas si estoy bien?
—Raven —Wayne puso una mano sobre la de ella—, te encerraste en ti misma cuando se marchó. Yo estaba allí, ¿te acuerdas?
—Claro que me acuerdo —el acento burlón abandonó su voz—. Fuiste muy bueno conmigo, Wayne. No creo que hubiera podido superarlo sin Julie y sin ti.
—No estoy hablando de eso, Raven. Quiero saber cómo te sientes ahora —le hizo volver la mano y le entrelazó los dedos—. Puedo volver a ofrecerme a romperle todos los huesos, si quieres.
Ella se echó a reír, conmovida y divertida a la vez.
—Estoy segura de que eres un auténtico asesino, Wayne, pero no será necesario —cuadró los hombros de manera inconsciente en un gesto de orgullo que hizo sonreír a Wayne—. Esta vez no voy a encerrarme en mí misma.
—¿Sigues enamorada de él?
Raven no esperaba una pregunta tan directa. Bajó la mirada y tardó un momento en responder.
—Sería mejor preguntar ¿le quise alguna vez?
—Los dos sabemos la respuesta a esa pregunta —repuso Wayne. Ella intentó apartarse, pero la agarró de la mano—. Hace mucho tiempo que somos amigos. Me preocupa lo que te pase.
—No va a pasarme nada —volvió a fijar la mirada en él y sonrió—. Absolutamente nada. Brandon es agua pasada. ¿Quién sabe mejor que yo que no se puede huir del pasado, que hay que enfrentarse a él? —le apretó la mano—. Vamos, enséñame esos trajes con los que voy a estar sensacional.
Tras echar un último vistazo a su cara, Wayne se acercó a una lustrosa mesa Chippendale y pulsó el botón de un intercomunicador.
—Trae los trajes de la señorita Williams.
Raven había dado el visto bueno a los bocetos y a las telas, desde luego, pero aun así se sorprendió al ver los modelos acabados. Estaban hechos para la luz de los focos. Raven comprendió que brillaría en el escenario. Resultaba extraño hallarse allí, en el elegante saloncito de Wayne, profusamente iluminado, vestida de rojo sangre con lentejuelas plateadas mientras los espejos le devolvían su imagen desde todos los ángulos. Claro que, recordó, aquel era un extraño negocio.
Contemplaba a la mujer del espejo y escuchaba a medias lo que farfullaba Wayne mientras remetía la tela y hacía ajustes. No podía evitar que su mente divagara. Seis años antes, era una cría aterrorizada con un álbum situado en los primeros lugares de las listas de éxitos y una extenuante gira de conciertos que afrontar. Todo había sucedido demasiado deprisa: el típico triunfo de la noche a la mañana. Eso, si no se contaban los años que había subsistido a duras penas en antros llenos de humo. Aun así, era joven, se había labrado un nombre por sí misma y estaba decidida a demostrar que no era flor de un día. Su romance con Brand Carstairs, mientras ella estaba aún en el candelero, no había dañado su carrera. Durante una breve temporada, la había convertido en la princesa coronada de la música popular. Durante más de seis meses, sus caras aparecieron en las portadas de todas las revistas y dominaron los quioscos de prensa. Recordaba cómo se reían Brand y ella, cómo les divertían los estúpidos titulares, siempre previsibles: El nido de amor de Raven y Brand, Williams y Carstairs componen su propia melodía.
Brand solía quejarse de tanta publicidad. Ignoraban el destello constante de las cámaras porque eran felices y apenas veían más allá el uno del otro. Luego, al marcharse él, las fotos y los titulares se habían repetido durante largo tiempo: las palabras frías y crueles que mostraban su dolor íntimo al ojo público. Raven ya no los miraba.
A lo largo de los meses y los años, había pasado de ser la princesa coronada de la música pop a ser una respetada cantante y una celebridad por derecho propio. «Eso es lo que importa», se dijo. Su carrera, su vida. Había aprendido a distinguir sus prioridades por el camino más duro.
Se puso un reluciente mono negro y descubrió que se le ceñía como una segunda piel. Incluso su apacible respiración hacía brillar las lentejuelas. El traje despedía luz al más leve movimiento. Era, decidió tras una mirada crítica, cegadoramente sexy.
—Más vale que no engorde ni medio kilo antes de la gira —comentó, girándose para verse de perfil. Se recogió el pelo con la mano, pensativa, y se lo echó sobre la espalda—. Wayne… —él, que estaba arrodillado a sus pies, ajustándole el bajo, respondió con un gruñido—. Wayne, no sé si tengo valor para ponerme esto.
—Esto —dijo suavemente mientras se levantaba para remeter la manga— es fantástico.
—No quisiera herir tu pundonor artístico —contestó ella y sonrió mientras Wayne retrocedía para observarla de arriba abajo con mirada reconcentrada y profesional—. Pero es un poco… —se miró de nuevo al espejo— un poco obvio, ¿no?
—Tienes un cuerpo muy bonito, Raven —Wayne examinó su creación desde atrás—. No todas mis clientas podrían llevar esto sin un poco de ayuda aquí y allá. Está bien, quítatelo. Es perfecto tal y como está.
—Cuando acabo aquí, siempre me siento como si hubiera estado en el médico —comentó ella mientras volvía a ponerse sus pantalones blancos y su blusa—. ¿Quién sabe más sobre los secretos de nuestro cuerpo que nuestro modisto?
—¿Quién sabe más de tus secretos, cariño? —puntualizó él con aire distraído al tiempo que tomaba notas sobre cada uno de los trajes—. Las mujeres suelen irse de la lengua cuando están medio desnudas.
—¿Sabes algún cotilleo jugoso? —Raven se abrochó el cinturón, se acercó a él y se apoyó sobre su hombro—. Cuéntame algo increíblemente indiscreto y sorprendente, Wayne.
—Babs Curtin tiene un nuevo amante —murmuró él, concentrado todavía en sus notas.
—He dicho algo sorprendente —se quejó ella—, no previsible.
—He jurado con tiza de sastre guardar el secreto.
—Me decepcionas —Raven se apartó de su lado y fue a recoger su sombrero y su chaqueta—. Creía que tenías los pies de barro.
—Lauren Chase acaba de firmar para el papel protagonista de Fantasía.
Raven, que casi había llegado a la puerta, se giró de pronto.
—¿Qué? —volvió a cruzar la habitación a toda prisa y le arrancó el cuaderno de las manos.
—Suponía que eso iba a interesarte —observó él con sorna.
—¿Cuándo? ¡Oh, Wayne! —prosiguió antes de que él pudiera contestar—. Daría varios años de mi vida por componer la banda sonora de esa película. Lauren Chase… Sí, es perfecta para el papel. ¿Quién va a hacer la banda sonora, Wayne? —lo agarró de los hombros, clavándole las uñas, y cerró los ojos—. Vamos, dímelo, puedo soportarlo.
—Lauren no lo sabe. Me estás cortando la circulación, Raven —añadió, apartándole las manos.
—¡No lo sabe! —rezongó, y se encasquetó el sombrero de tal modo que Wayne masculló una maldición y se lo colocó él mismo—. ¡Eso es peor, mil veces peor! Algún compositor desconocido que no puede saber lo que le conviene a ese fabuloso guion estará ahora mismo sentado al piano cometiendo errores imperdonables.
—Siempre cabe la remota posibilidad de que quien la esté escribiendo tenga talento —sugirió Wayne, ganándose con ello una mirada asesina.
—¿De qué lado estás? —preguntó ella, y se echó la chaqueta sobre los hombros.
Wayne sonrió, le pellizcó las mejillas y le dio un sonoro beso.
—Vete a casa y da unos cuantos zapatazos, cariño. Te sentirás mejor.
Ella procuró no sonreír.
—Voy a ir aquí al lado a comprarme un Florence DeMille —le dijo en tono amenazador, sacando a relucir el nombre de una famosa competidora.
—Te perdono por decir eso —dijo Wayne con un fuerte suspiro—, porque, además de los pies de barro, tengo un corazón de oro.
Raven se echó a reír y lo dejó con su perchero lleno de trajes y su cuaderno de notas.
La casa estaba en silencio cuando regresó. Acababan de limpiarla: había un leve olor a aceite de limón y pino. Como tenía por costumbre, se asomó al salón de música y comprobó con satisfacción que allí todo seguía igual. Le gustaba su desorden. Pensando vagamente en hacer café, se encaminó a la cocina.
Había comprado la casa por su tamaño y su disposición abierta, extensa y caprichosa. Aquella casa era la antítesis de las habitaciones pequeñas y claustrofóbicas en las que había crecido. Y olía a limpio, pensó, no a antiséptico. Eso lo habría aborrecido, pero allí no quedaba el olor persistente del tabaco rancio, ni el repugnante aroma dulzón de la botella del día anterior. Aquella era su casa, como su vida era suya. Ambas las había comprado con su voz.





























