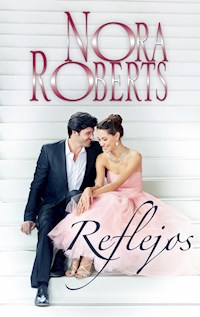
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Una vida entera persiguiendo sus sueños le había dejado a Lindsay Dunne poco tiempo para el amor. Hasta que conoció a Seth Bannion, un arquitecto irresistible y tío de una talentosa bailarina, y ambos decidieron aliarse para procurarle a la joven un brillante futuro. Lindsay se había propuesto enseñar a Ruth Bannion a canalizar toda su pasión en el ballet, pero lo que no esperaba era que su seductor tío estuviera a punto de darle a ella un curso intensivo en el arte de amar…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1983 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Reflejos, n.º 38 - agosto 2017
Título original: Reflections
Publicada originalmente por Silhouette© Books
Este título fue publicado originalmente en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-183-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
1
2
3
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
El viento había refrescado el ambiente. Impulsaba las oscuras nubes en el cielo y silbaba entre las hojas de los árboles, que comenzaban ya a anunciar el otoño. En los bordes de la carretera, los árboles aparecían más amarillos que verdes, con incipientes tonos de dorado y escarlata. Era un día de septiembre, justo cuando el verano daba paso al otoño. El sol de la tarde se filtraba por las nubes, bañando la calzada.
El aire olía a lluvia. Lindsay apretó el paso, sabiendo que las nubes podían descargar en cualquier momento. La brisa elevaba y alborotaba su cabello rubio platino, y ella se lo alisó irritada. Tendría que habérselo recogido en una coleta, se dijo.
De no ir tan apurada, habría disfrutado del paseo. Se habría deleitado con los primeros indicios del otoño y la tormenta inminente. Sin embargo, se apresuró por el camino, preguntándose qué otra cosa podía salir mal.
En los tres años transcurridos desde su regreso de Connecticut había atravesado malas rachas. Pero aquello, se dijo, ocupaba uno de los primeros lugares en la lista de frustraciones. Una avería en la instalación de agua del estudio; un sermón de cuarenta y cinco minutos de una madre demasiado preocupada por el talento de su hija; dos trajes rotos y una alumna con un trastorno estomacal… Aquellas pequeñas molestias se habían visto rematadas por la testarudez de su coche, que había tosido y gemido como de costumbre cuando ella había encendido el contacto pero luego no había conseguido recobrarse. Permaneció así, dando sacudidas, hasta que Lindsay admitió su derrota. «Este coche», se dijo con una sonrisa triste, «tiene casi tantos años como yo, y los dos estamos cansados». Después de echar una impotente ojeada bajo el capó, había apretado los dientes y emprendido la caminata de tres kilómetros desde el estudio a su casa.
Cierto, reconoció mientras caminaba penosamente bajo el huidizo sol, podría haber llamado a alguien. Suspiró, sabiendo que había actuado impulsada por su estado anímico. Diez minutos de refrescante paseo habían contribuido a calmarla. «Son los nervios», pensó. «Estoy nerviosa por el recital de esta noche». Técnicamente no era por el recital, se corrigió metiéndose las manos en los bolsillos. Las niñas estaban listas; los ensayos habían salido perfectos. Las pequeñas eran tan adorables que los errores no tendrían importancia. Eran los momentos previos y posteriores a los recitales lo que le angustiaba siempre. Eso y los padres.
Sabía que algunos quedarían insatisfechos con la actuación de sus hijas. Y otros, incluso más numerosos, tratarían de presionarla para que acelerase la instrucción. ¿Por qué su pequeña Pavlova aún no bailaba en pointe? ¿Por qué la parte de la hija de la señora Jones era más larga que la de la señora Smith? ¿No debía Sue pasar al nivel medio?
A menudo las explicaciones de Lindsay sobre anatomía, crecimiento de los huesos, resistencia y sincronización solo daban pie a más sugerencias. Normalmente empleaba una combinación de halagos, terquedad e intimidación para mantenerlos a raya. Se preciaba de saber manejar a los padres demasiado entusiastas. A fin de cuentas, se dijo, ¿no había sido así su madre?
Mae Dunne había deseado, más que ninguna otra cosa, ver a su hija en el escenario. Tenía las piernas cortas y un cuerpo excesivamente menudo y compacto. Pero había tenido alma de bailarina. Mediante la pura determinación y el aprendizaje, se había hecho un sitio en el corps de ballet de una pequeña compañía itinerante.
Mae se casó con casi treinta años. Resignada al hecho de que nunca llegaría a ser una estrella, se dedicó a la enseñanza durante cierto tiempo, pero sus propias frustraciones hacían de ella una maestra pésima. El nacimiento de Lindsay hizo que todo cambiara. Ella no sería jamás primera bailarina, pero su hija sí podría serlo.
Las lecciones empezaron cuando Lindsay tenía cinco años, bajo la supervisión continua de su madre. Desde entonces, su vida había sido un torbellino de clases, recitales, zapatillas de ballet y música clásica. Su dieta había sido escrupulosamente controlada, y la preocupación por su estatura fue constante, hasta que quedó claro que no sobrepasaría el metro sesenta. Mae estaba satisfecha. Los zapatos de baile añadían algunos centímetros a la estatura de una bailarina, y una profesional demasiado alta tenía más dificultades a la hora de encontrar compañeros de baile.
Lindsay había heredado la estatura de su madre, pero, para orgullo de Mae, poseía un cuerpo esbelto y delicado. Después de una etapa breve y difícil, Lindsay había eclosionado como una adolescente de exquisita belleza: cabello rubio y sedoso, piel marfileña y ojos azules con cejas finas y arqueadas. Poseía una estructura ósea elegante, que enmascaraba una robusta fortaleza obtenida tras tantos años de entrenamiento. Sus brazos y piernas eran esbeltos, con músculos largos propios de una bailarina clásica. Las plegarias de Mae habían sido escuchadas.
Lindsay daba el tipo de bailarina y tenía talento. Mae no necesitaba la opinión de ningún profesor para confirmar lo que veía por sí misma. Su hija poseía la coordinación necesaria, la técnica, la resistencia y la capacidad. Pero, además, ponía en ello el corazón.
A los dieciocho años, Lindsay fue admitida en una compañía de Nueva York. A diferencia de su madre, no se quedó en el corps. Llegó a ser solista y más tarde, al cumplir los veinte, se convirtió en primera bailarina. Durante casi dos años, pareció que los sueños de Mae se habían hecho realidad. Luego, sin previo aviso, Lindsay se había visto obligada a dejar su puesto y regresar a Connecticut.
Llevaba tres años dedicada a dar clases de danza. Aunque su madre parecía amargada, Lindsay se lo tomaba con más filosofía. Todavía seguía siendo bailarina. Eso nunca cambiaría.
Las nubes volvieron a desplazarse y taparon el sol. Lindsay se estremeció, deseando no haberse dejado la chaqueta en el asiento delantero del coche, donde la había arrojado en el calor de su exasperación. Llevaba los brazos desnudos, cubiertos solamente a la altura de los hombros por una malla de color azul pálido. Se había puesto unos vaqueros encima de los calentadores, pero aun así echaba de menos la chaqueta. Dado que pensar en ella no la haría entrar en calor, apretó el paso y emprendió un ligero trote. Sus músculos respondieron de inmediato. Había fluidez en sus movimientos, una gracia instintiva más que premeditada. Empezó a disfrutar de la carrera. Formaba parte de su naturaleza buscar el placer y encontrarlo.
Bruscamente, como si una mano hubiese retirado el tapón, la lluvia comenzó a caer. Lindsay se detuvo para contemplar el cielo revuelto y oscurecido.
–¿Y qué más? –preguntó.
Le respondió el profundo retumbar de un trueno. Con una media sonrisa, meneó la cabeza. La casa de los Moorefield estaba en la otra acera.
Decidió hacer lo que tendría que haber hecho desde el principio. Abrazándose a sí misma, empezó a cruzar la carretera. El estridente sonido de un claxon hizo que el corazón se le subiera a la garganta. Giró rápidamente la cabeza y vio la forma difusa de un coche que se acercaba a través del manto de la lluvia. Se apartó instantáneamente de un salto y, resbalando sobre el pavimento húmedo, aterrizó con un «plaf» en un charco poco profundo.
Cerró los ojos mientras su pulso se aceleraba. Oyó el fuerte chirrido de unos frenos y la fricción de unos neumáticos. «Dentro de algunos años», pensó mientras el agua fría calaba sus vaqueros, «me reiré al acordarme de esto. Pero ahora no me hace ninguna gracia». Dio una patada y el agua del charco saltó en todas direcciones.
–¿Ha perdido usted el juicio?
Lindsay oyó el rugido a través de la lluvia y abrió los ojos. A su lado había un gigante furioso y empapado. O un demonio, se dijo, mirándolo con cautela mientras se cernía sobre ella. Iba vestido de negro. Su cabello era también negro. Su rostro, empapado por la lluvia, era anguloso y bronceado. Había algo ligeramente perverso en aquella cara. Quizá era por las cejas negras, que se arqueaban levemente en los extremos. Quizá era por el extraño contraste con sus ojos, de un color verde pálido que hacía pensar en el mar. Y, en aquel momento, estaban furiosos. Su nariz era larga y algo afilada, lo que contribuía a acentuar el aspecto anguloso de sus facciones. La ropa se le ceñía al cuerpo a causa de la lluvia y dejaba entrever una complexión firme y bien proporcionada. De no haber estado tan absorta en su rostro, Lindsay la habría admirado profesionalmente. Sin habla, se limitó a mirarlo con los ojos abiertos como platos.
–¿Está herida? –inquirió él al ver que no contestaba a su primera pregunta. No había preocupación en su voz, solo ira contenida. Lindsay negó con la cabeza y siguió mirándolo. Con una impaciente maldición, él la agarró por los brazos y tiró de ella, levantándola del suelo antes de ponerla de pie–. ¿Es que no mira por dónde va? –espetó, dándole un rápido zarandeo antes de soltarla.
No era el gigante que Lindsay había imaginado. Era alto, desde luego, quizá unos treinta centímetros más alto que ella, pero no un quebrantahuesos o una aparición satánica. Empezó a sentirse más estúpida que asustada.
–Lo siento muchísimo –comenzó a decir. Sabía perfectamente que había cometido un error y estaba más que dispuesta a admitirlo–. Miré, pero no vi…
–¿Que miró? –la interrumpió él. La impaciencia de su tono apenas ocultaba una ira más profunda y reprimida–. Pues quizá debería empezar a usar gafas.
Estalló otro relámpago, abriendo en el cielo un surco blanco. Más que por las palabras, Lindsay se sintió ofendida por el tono.
–No uso gafas –contestó.
–Pues quizá debería usarlas.
–Veo perfectamente –Lindsay se retiró un mechón de cabello húmedo de la ceja.
–No debería cometer la imprudencia de ponerse en medio de la carretera.
La lluvia resbalaba por las mejillas de Lindsay mientras lo miraba. Le extrañó que no se convirtiera en vapor.
–Ya me he disculpado –dijo colocándose las manos en las caderas–. O iba a hacerlo antes de que la emprendiera conmigo. Si espera que me ponga de rodillas, olvídelo. Si no hubiera tocado el claxon de esa manera, no habría resbalado en ese estúpido charco –se limpió inútilmente el trasero de los pantalones–. Imagino que no se le ha ocurrido disculparse…
–No –respondió él sin inmutarse–, no se me ha ocurrido. Yo no soy responsable de su torpeza.
–¿Torpeza? –repitió Lindsay abriendo los ojos de par en par–. ¿Torpeza? –su voz se quebró. Para ella, no había insulto más vil–. ¿Cómo se atreve?
Había tolerado el chapuzón en el charco, había tolerado su rudeza, pero no soportaría aquello.
–¡Es usted el hombre más deplorable que he conocido jamás! –con el rostro inflamado de cólera, Lindsay se retiró impacientemente el cabello, que la lluvia insistía en introducirle en los ojos. Estos brillaban con un azul imposiblemente vívido contra su piel congestionada–. Casi me atropella, me da un susto de muerte, me arroja a un charco, me sermonea como si fuera una niña corta de vista, ¡y ahora tiene la desfachatez de llamarme torpe!
Él enarcó una ceja ante la pasión de su discurso.
–Quien se pica… –murmuró, y luego la sorprendió agarrándola del brazo y tirando de ella.
–¿Pero qué está haciendo? –exigió saber Lindsay, tratando de no inmutarse, aunque la pregunta acabó en un chillido.
–Salir de este maldito aguacero –abrió la portezuela del lado del conductor y la introdujo en el coche sin ninguna ceremonia. Automáticamente Lindsay se deslizó al otro asiento para dejarle sitio.
–No puedo dejarla ahí bajo la lluvia –prosiguió con tono áspero mientras se colocaba ante el volante y cerraba la portezuela. La tormenta azotaba el cristal del parabrisas.
El hombre se pasó los dedos por el grueso mechón de cabello pegado en su frente, y Lindsay de inmediato se quedó fascinada por aquella mano. Tenía la palma amplia, y dedos largos de pianista. Casi se compadeció de él. Pero, entonces, el hombre giró la cabeza. Su mirada bastó para disipar cualquier compasión.
–¿Hacia dónde va? –le preguntó él en un tono lacónico, como si dirigiera la pregunta a un niño.
Lindsay enderezó los hombros empapados y ateridos.
–Voy a mi casa. Está a eso de un kilómetro, por esta misma carretera.
Él volvió a arquear las cejas mientras contemplaba a Lindsay larga y detenidamente. El cabello húmedo enmarcaba su rostro. Tenía las pestañas oscuras y onduladas, sin ayuda de ningún rímel, sobre unos ojos casi asombrosamente azules. Su boca se fruncía en un mohín, pero era obvio que no pertenecía a la niña por la que inicialmente la había tomado. Aun sin pintar, era claramente una boca de mujer. Aquel rostro tenía algo más que simple belleza; no obstante, antes de que pudiera definir qué era ese algo, ella se estremeció, distrayéndolo.
–Si sale cuando está lloviendo –dijo suavemente mientras alargaba el brazo hacia el asiento trasero–, debe ponerse la ropa adecuada –le puso una chaqueta color café en la falda.
–No necesito… –empezó a decir Lindsay, pero la interrumpieron dos estornudos seguidos. Con los dientes apretados, coló los brazos en la chaqueta mientras el hombre ponía el motor en marcha. Condujeron en silencio, con la lluvia tamborileando sobre el techo del vehículo.
De pronto, a Lindsay se le ocurrió pensar que era un absoluto desconocido. Ella conocía de nombre o de vista a casi toda la gente que vivía en aquel pequeño pueblo costero, pero jamás había visto a aquel hombre. No habría olvidado su cara. En el ambiente tranquilo y amigable de Cliffside, era fácil confiarse, pero ella también había pasado varios años en Nueva York. Conocía los peligros que entrañaba subirse en el coche de un desconocido. Disimuladamente, se arrimó más a la portezuela del pasajero.
–Un poco tarde para pensar en eso –le dijo él tranquilamente.
Lindsay giró rápidamente la cabeza. Pensó, aunque no podía estar segura, que la comisura de su boca se había arqueado ligeramente. Ladeó el mentón.
–Es ahí –dijo fríamente, señalando hacia la izquierda–. La casa de cedro con buhardilla.
Con un ronroneo, el coche se detuvo delante de una verja blanca. Haciendo acopio de toda su dignidad, Lindsay se volvió de nuevo hacia él. Quería expresar su agradecimiento en un tono deliberadamente gélido.
–Será mejor que se quite esa ropa mojada –le aconsejó él antes de que ella pudiera hablar–. Y la próxima vez mire en ambas direcciones antes de cruzar la calle.
Lindsay solo pudo emitir un resoplido amortiguado de ira mientras buscaba la manija de la puerta. Internándose de nuevo bajo el torrente de lluvia, lo miró con rabia a través del asiento.
–Mil gracias –dijo y cerró la portezuela de golpe. Luego rodeó el coche y cruzó la verja, olvidando que llevaba puesta la chaqueta de un desconocido.
Entró como una exhalación en la casa. Aún hecha una furia, permaneció de pie, inmóvil, con los ojos cerrados, llamándose al orden. El incidente había sido exasperante, indignante incluso, pero lo último que deseaba era tener que contárselo a su madre. Lindsay sabía que su semblante era demasiado expresivo, sus ojos demasiado reveladores. Su tendencia a manifestar de una forma tan visible sus sentimientos había sido una baza en su carrera. Cuando interpretaba Giselle, se sentía como Giselle. El público podía leer la tragedia en su rostro. Cuando bailaba se dejaba embelesar completamente por la música y la historia. Sin embargo, cuando se quitaba las zapatillas de ballet y volvía a ser Lindsay Dunne, sabía que no era prudente que sus ojos dejaran traslucir sus pensamientos.
Si notaba que estaba disgustada, su madre la interrogaría y exigiría un relato pormenorizado de los hechos, para luego ponerse a criticar.
En aquellos momentos, lo que menos necesitaba era un sermón. Empapada y exhausta, empezó a subir cansadamente las escaleras hacia la segunda planta. Fue entonces cuando oyó las pisadas lentas y desiguales, un recordatorio constante del accidente en el que había muerto su padre.
–¡Hola! Iba arriba a cambiarme –Lindsay se retiró el cabello mojado de la cara para sonreír a su madre, que permanecía al pie de la escalera.
Mae descansó la mano en el poste. Aunque tenía el pelo teñido de rubio e iba impecablemente maquillada, el efecto quedaba estropeado por su expresión eternamente insatisfecha.
–El coche dio problemas –prosiguió Lindsay antes de que se iniciara el interrogatorio–. Me pilló la lluvia antes de que pudiera encontrar a alguien que me trajera. Andy tendrá que llevarme de vuelta esta noche –se le ocurrió añadir en el último momento.
–Has olvidado devolverle la chaqueta –observó Mae. Se apoyó pesadamente en el poste mientras miraba a su hija. El tiempo húmedo atormentaba su cadera.
–¿La chaqueta? –desconcertada, Lindsay bajó los ojos y vio las mangas, empapadas y demasiado largas, que cubrían sus brazos–. ¡Oh, no!
–Bueno, no te preocupes tanto –dijo Mae con irritación mientras desplazaba su peso al otro pie–. Andy puede arreglárselas sin ella hasta la noche.
–¿Andy? –repitió Lindsay. Luego comprendió la deducción que había hecho su madre. Las explicaciones, decidió, eran demasiado complicadas–. Supongo que sí –asintió sin darle importancia. Bajó un peldaño y colocó la mano encima de la de su madre–. Pareces cansada, madre. ¿Has descansado hoy?
–No me trates como a una niña –dijo Mae con brusquedad, y Lindsay se tensó de inmediato. Retiró la mano.
–Lo siento –su tono era contenido, pero un brillo de dolor iluminaba sus ojos–. Subiré a cambiarme antes de cenar –quiso volverse, pero Mae le agarró el brazo.
–Lindsay –suspiró, leyendo con facilidad las emociones reflejadas en aquellos ojos grandes y azules–. Perdóname. Hoy estoy de mal humor. La lluvia me deprime.
–Sí, lo sé –la voz de Lindsay se suavizó. Había sido la lluvia, unida a unos neumáticos deficientes, lo que había provocado el accidente de sus padres.
–Y odias estar aquí, cuidándome, cuando deberías estar en Nueva York.
–Madre…
–Es inútil –el tono de Mae volvía a ser severo–. Nada irá bien hasta que estés en el lugar al que perteneces, donde debes estar –se giró y se alejó por el pasillo con pasos irregulares y torpes.
Lindsay vio cómo desaparecía antes de volverse para subir las escaleras. «El lugar al que pertenezco», se dijo mientras entraba en su cuarto. «¿Y qué lugar es ese?».
Cerró la puerta y se apoyó en ella. El cuarto era espacioso y bien ventilado, con dos amplias ventanas situadas una al lado de la otra. En la cómoda, que había pertenecido a su abuela, había una colección de caracolas recogidas en la playa situada a poco más de un kilómetro de la casa. En un rincón había una estantería con libros de su infancia. La descolorida alfombra oriental era un trofeo que Lindsay se había llevado consigo cuando cerró su apartamento de Nueva York. La mecedora procedía del mercadillo que solían poner a dos manzanas de allí, y el grabado de Renoir lo había adquirido en una galería de arte de Manhattan. Su habitación, se dijo, reflejaba los dos mundos en los que había vivido.
Sobre la cama estaban colgadas las zapatillas de baile que había usado en su primer solo profesional. Se acercó a ellas y pasó los dedos por las cintas de satén. Recordó cómo las había cosido, el nudo de excitación que sintió en el estómago. Recordó la cara extasiada de su madre tras la actuación, y la expresión admirada de su padre.
De eso hacía toda una vida, pensó mientras dejaba que el satén resbalara por sus dedos. En aquel entonces había creído que todo era posible. Y quizá, durante un tiempo, lo había sido.
Sonriendo, se permitió recordar la música, el movimiento, la magia, los momentos en que había sentido que su cuerpo se movía con libertad y fluidez, sin restricciones. La realidad regresaba después, con calambres indescriptibles, pies que sangraban y músculos tensos. ¿Cómo había podido, una y otra vez, contorsionarse para dibujar las líneas antinaturales que componían la danza? Pero lo había hecho, se había esforzado hasta el límite de su capacidad y su resistencia. Se había entregado por entero, sacrificando su cuerpo y los años. Solo había existido la danza. La había absorbido por completo.
Sacudiendo la cabeza, volvió al presente. De aquello, recordó, hacía ya mucho tiempo. Ahora tenía otras cosas en que pensar. Se quitó la chaqueta mojada y la miró ceñuda. «¿Qué hago yo con esto?», se preguntó.
Volvió a recordar la descarada rudeza de su propietario. Su ceño se intensificó. Bueno, si la quería, podía volver a buscarla. Una rápida inspección del tejido y de la etiqueta le dijo que no era una prenda de vestir que se pudiera olvidar como si tal cosa. Pero el olvido no había sido culpa suya, se dijo mientras se acercaba al armario para sacar una percha. Se habría acordado de devolverla si aquel hombre no la hubiera puesto tan furiosa.
Colgó la chaqueta en el armario y después empezó a quitarse la ropa empapada. Se puso una gruesa bata de felpilla sobre la temblorosa piel y cerró las puertas del armario. Se dijo que debía olvidarse de la chaqueta y del hombre al que pertenecía. Ninguno de los dos, decidió, tenía nada que ver con ella.
2
Era una Lindsay Dunne totalmente distinta la que saludaba a los padres dos horas después. Llevaba una blusa de volantes y una falda plisada, ambas de color azul claro, y el cabello cuidadosamente recogido en un moño. Sus facciones denotaban serenidad y compostura. De la mujer empapada y furiosa no quedaba ni rastro. En su preocupación por el recital, había olvidado por completo el incidente de la lluvia.
Las sillas estaban dispuestas en hileras, para que los familiares pudieran ver la actuación de las niñas. Detrás había una mesa con café y galletas surtidas.
Lindsay podía escuchar murmullos de conversación por toda la sala, lo cual le hizo pensar en otros recitales de antaño. Su mente voló hacia la habitación contigua, donde veinticuatro chicas se afanaban con los tutús y las zapatillas de danza.
Estaba nerviosa. Bajo su sonrisa y su aparente calma exterior, sentía tanta ansiedad como la que acostumbraba a experimentar en todos los espectáculos, a pesar de que estaba tan habituada a ellos que casi podía anticipar cada uno de los pasos. Ella misma había pasado por aquello antes, por las etapas de preescolar, intermedia y avanzada, hasta alcanzar el nivel superior. Ahora era la maestra. No había ni un solo aspecto de los recitales que no hubiese conocido a lo largo de su vida.
Había puesto en el reproductor de CDs una lenta sonata de Beethoven para atemperar su inquietud e ir creando ambiente. Qué estupidez, se dijo, que una profesional experimentada, una maestra de reconocido prestigio, hubiera de alterarse por una simple representación. Pero no podía evitarlo. Ella ponía el corazón en todo lo relacionado con su academia y sus alumnas. Deseaba ansiosamente que la noche fuese un éxito.
Sonriendo, estrechó la mano de un padre que seguramente habría preferido quedarse en casa viendo un partido de fútbol. Se deslizaba subrepticiamente el dedo bajo el nudo de la agobiante e incómoda corbata. De haber tenido más confianza con él, Lindsay se habría reído y le habría sugerido que se la quitara.
Desde que empezó a organizar recitales, dos años atrás, uno de sus principales objetivos era relajar a los padres. Lograr que se encontraran a gusto significaba tener un público más entusiasta, lo que a su vez procuraba un mayor número de alumnas a la academia. De hecho, la había abierto pensando en la publicidad del boca a boca, y era la recomendación de los vecinos, de los conocidos, lo que la mantenía a flote. Ahora era su trabajo, su pasión y su forma de ganarse la vida. Se consideraba afortunada de haber podido aunar ambas cosas por segunda vez en su vida.
Consciente de que muchos familiares de las bailarinas habían acudido para cumplir el expediente, estaba determinada a depararles un rato agradable. En cada recital, procuraba no solo variar el programa, sino buscar la coreografía más indicada para el talento y las capacidades de cada bailarina. Sabía que no todas las madres eran tan ambiciosas como su madre respecto a sus hijas, y que no todos los padres las apoyaban tanto como su padre la había apoyado a ella.
«Pero han venido, después de todo», se dijo, contemplando al grupo congregado en la academia. Habían acudido a pesar de la lluvia, renunciando a su programa de televisión favorito o a dar una cabezadita en el sofá después de la cena.
Sonrió, conmovida por la generosidad de los padres con respecto a sus hijos, una generosidad que solía pasar inadvertida.
De repente pensó en lo mucho que se alegraba de haber vuelto, de lo contenta que se sentía estando allí. Sí, había amado Nueva York, con su frenético ritmo de vida, sus desafíos, su innegable excitación; pero los sencillos placeres de un pueblo pequeño, y sus tranquilas calles, le satisfacían de sobra en el momento actual.
Todos los presentes se conocían, ya fuese de vista o personalmente. La madre de una de las bailarinas mayores había sido su propia canguro veinte años atrás. En aquel entonces llevaba coleta, recordó, mientras miraba su actual peinado, más corto y sofisticado. Una coleta larga, sujeta con una cinta de colores, que hacía oscilar mientras caminaba y que a ella le había parecido preciosa. El recuerdo la confortó y contribuyó a calmar sus nervios.
Quizá todo el mundo debería marcharse de su pueblo natal en algún momento, se dijo, y regresar ya de adultos, ya fuera para quedarse o no. Qué revelación era ver, con una perspectiva de adulto, las cosas y las personas que se habían conocido en la infancia.
–Lindsay.
Se giró para saludar a una antigua compañera de colegio, ahora madre de una de sus alumnas más pequeñas.
–Hola, Jackie. Tienes un aspecto estupendo.
Jackie era una morena competente y capaz. Lindsay recordaba que había formado parte de un sorprendente número de comités durante sus años en el instituto.
–Estamos tremendamente nerviosos –confesó Jackie, refiriéndose a sí misma, a su marido y a su hija.
Lindsay siguió su mirada a través de la sala y vio a la antigua estrella del atletismo, convertido en agente de seguros, con quien Jackie se había casado al año de su graduación. Estaba hablando con dos parejas de ancianos. Todos los abuelos habían asistido también, se dijo con una sonrisa.
–Se supone que debéis estar nerviosos –comentó–. Es lo habitual.
–Espero que lo haga bien –dijo Jackie–, sobre todo por ella. Desea tanto impresionar a su padre…
–Lo hará estupendamente –le aseguró Lindsay, apretando su mano nerviosa–. Y todas están preciosas, gracias a la ayuda que me has prestado con los trajes. Aún no había tenido ocasión de darte las gracias.
–Oh, ha sido un placer –afirmó Jackie. Mirando de nuevo hacia su familia, añadió en tono bajo–: Los abuelos pueden ser terribles.
Lindsay emitió una risita suave, sabiendo que aquellos abuelos en particular adoraban a su pequeña bailarina.
–Eso es, ríete –le dijo Jackie desdeñosamente, aunque una sonrisa de autorreprobación asomó a sus labios–. Tú aún no tienes que preocuparte de abuelos… ni de suegros –añadió, confiriendo a sus palabras un tono deliberadamente ominoso–. Por cierto –el cambio de tono de Jackie puso a Lindsay inmediatamente en guardia–. ¿Te acuerdas de mi primo Tod?
–Sí –respondió con cautela cuando su amiga hizo una pausa.
–Vendrá al pueblo dentro de un par de semanas, para pasar un día o dos –Jackie sonrió sin malicia–. Me preguntó por ti la última vez que telefoneó.
–Jackie… –empezó a decir Lindsay, decida a mostrarse firme.
–¿Por qué no dejas que te lleve a cenar? –prosiguió Jackie, impidiéndole evadirse–. Se quedó prendado de ti el año pasado, y no se quedará mucho tiempo. Tiene un negocio magnífico en New Hampshire. Informática, creo que ya te lo comenté.
–Lo recuerdo –dijo Lindsay al cabo de pocos segundos. Uno de los inconvenientes de estar soltera en un pueblo pequeño, se dijo, era tener que eludir continuamente las intrigas casamenteras de las bienintencionadas amistades. Las insinuaciones y sugerencias de posibles parejas se habían multiplicado desde que Mae comenzaba a mejorar. Lindsay sabía que, para evitar un aluvión, debía sentar un precedente, así que se mantuvo firme.
–Jackie, ya sabes lo ocupada que estoy…
–Estás haciendo un trabajo maravilloso, Lindsay –se apresuró a decir su amiga–. Todas las niñas te adoran, pero una mujer necesita divertirse de vez en cuando, ¿no crees? ¿No hay nada serio entre Andy y tú?
–No, desde luego que no, pero…
–Entonces, no veo ninguna necesidad de que te recluyas.
–Mi madre…
–Tenía muy buen aspecto cuando fui a tu casa el otro día a dejar los trajes –prosiguió implacablemente–. Fue estupendo ver que ya se había levantado. Incluso noté que había ganado algo de peso.
–Sí, es cierto, pero…
–Tod llegará el jueves de la semana que viene. Le diré que te llame –dijo animadamente antes de darse media vuelta y dirigirse hacia su familia, abriéndose paso entre el público.
Lindsay observó, entre irritada y divertida, cómo se alejaba. Era imposible ganarle a alguien que jamás te dejaba acabar una frase, se dijo.
En fin, pensó, un primo con la voz trémula y las palmas ligeramente sudorosas no estaría tan mal para una velada. Su agenda no estaba precisamente abarrotada de citas, ni tampoco podía decirse que una multitud de hombres fascinantes se agolpase ante su puerta.
Pero no era el momento de preocuparse por la futura cena, sino de pensar en sus alumnas, de modo que se dirigió hacia los vestuarios. Allí, al menos, su autoridad era absoluta.
Una vez dentro, se apoyó en la puerta cerrada y respiró despacio y hondo. Ante sí reinaba el caos, pero un caos al que era inmune. Las chicas charlaban con entusiasmo, se ayudaban unas a otras a ponerse los trajes o ensayaban los pasos por última vez. Una de las bailarinas mayores ejecutaba pliés mientras un par de crías de cinco años andaban en pleno tira y afloja con una zapatilla de ballet. Era el típico alboroto entre bambalinas.
Lindsay se enderezó, alzando la voz.
–Prestadme atención, por favor –su tono afable se elevó por encima del parloteo y atrajo todas las miradas hacia ella–. Empezaremos dentro de diez minutos. Beth, Josey –se dirigió a dos de las bailarinas mayores–, ayudad a las pequeñas.
Consultó su reloj, preguntándose por qué la pianista se demoraba tanto. Si el desastre se consumaba, utilizaría el reproductor de CDs.
Se agachó para ajustarle las mallas a una joven alumna y se enfrentó a los nervios y las preguntas de las demás.
–Señorita Dunne, no habrá sentado a mi hermano en la primera fila, ¿verdad? Me hace muecas. Horribles.
–Está en la segunda fila empezando por detrás –repuso, con la boca llena de horquillas, mientras daba los últimos toques al peinado de una alumna.
–Señorita Dunne, estoy preocupada por la segunda serie de jetés.
–Hazlo como en el ensayo. Seguro que lo harás maravillosamente.
–Señorita Dunne, Kate se ha pintado las uñas de rojo.
–Mmm –Lindsay miró de nuevo el reloj.
–Señorita Dunne, sobre los fouettés…
–Cinco, nada más.
–Deberíamos maquillarnos para que no se nos vea tan pálidas –se quejó una bailarina de poca edad.
–No –dijo Lindsay tajantemente, reprimiendo una sonrisa–. ¡Mónica, gracias a Dios! –exclamó aliviada cuando una atractiva joven entró por la puerta trasera–. Estaba a punto de utilizar el CD.
–Siento llegar tarde –Mónica sonrió alegremente mientras cerraba la puerta tras de sí.
A sus veinte años, Mónica Anderson era una joven atractiva y saludable. Su espesa melena rubia adornaba un semblante de facciones pecosas y ojos castaños, grandes y vivaces. De figura alta y atlética, poseía el corazón más puro que Lindsay había conocido jamás. Recogía gatos callejeros, estaba siempre dispuesta a escuchar a todo el mundo y, pese a cualquier discrepancia, nunca pensaba mal de nadie. A Lindsay le caía bien por su genuina bondad.
Por añadidura, Mónica poseía un verdadero talento para el piano. Sabía mantener el tempo, interpretando a los clásicos fielmente, sin florituras que pudieran distraer a las bailarinas. Sin embargo, se dijo Lindsay suspirando, no estaba lo que se decía obsesionada con la puntualidad.
–Nos quedan cinco minutos –le recordó Lindsay mientras Mónica dirigía sus generosas curvas hacia la puerta.
–No hay problema. Saldré enseguida. Esta es Ruth –siguió diciendo la joven, señalando a una muchacha que permanecía de pie junto a la puerta–. Es bailarina.
Lindsay fijó su atención en la chica de ojos almendrados y labios carnosos. Su cabello, liso y negro, enmarcaba un semblante pequeño y triangular, y caía sobre sus omóplatos. Sus facciones, algo irregulares, no eran gran cosa individualmente, pero combinadas resultaban arrebatadoras. Era una joven a punto de convertirse en mujer. Aunque su porte era relajado y lleno de confianza, había algo en sus ojos que denotaba incertidumbre y nerviosismo. Aquellos ojos hicieron que Lindsay esbozara una cálida sonrisa y le ofreciera la mano.
–Hola, Ruth.
–Interpretaré una obertura rápida para tranquilizar los ánimos –terció Mónica. No obstante, cuando se volvió para salir, Ruth le agarró la manga.
–Pero, Mónica… –protestó la chica.
–Oh, Ruth quiere hablar contigo, Lindsay –sonrió alegremente, mostrando los dientes, mientras se volvía de nuevo hacia la puerta–. No te preocupes –dijo a la muchacha–. Lindsay es muy simpática, te lo garantizo –aseguró mientras retrocedía hacia la puerta que conducía al estudio.
Lindsay meneó la cabeza, divertida, pero al volverse observó que Ruth se había ruborizado. Dado que poseía una notable capacidad para tratar con desconocidos, era capaz de distinguir enseguida a quien carecía de ella. Tocó ligeramente el brazo de la chica.
–Mónica es única… –sonriendo de nuevo, prosiguió–: Ahora, si me echas una mano, podremos hablar.
–No quiero estorbar, señorita Dunne.
En respuesta, Lindsay señaló hacia la confusión del vestuario.
–Me vendría bien un poco de ayuda.
Era perfectamente capaz de organizar a las bailarinas ella sola, pero comprendió, al observar cómo Ruth se relajaba, que su gesto había sido el apropiado. Intrigada, observó los movimientos de la chica, reconociendo en ella una gracia natural, un estilo cultivado. Luego centró toda su atención en sus alumnas. Al cabo de pocos momentos, el silencio volvía a reinar en la habitación.
Lindsay abrió la puerta, hizo una rápida señal a Mónica y la música empezó a sonar mientras las alumnas más jóvenes se deslizaban hacia el escenario.
–Qué monas son con esa edad –murmuró–. Pocas cosas hay que hagan mal –las primeras piruetas habían arrancado ya algunos aplausos–. Postura –susurró a las pequeñas bailarinas. Luego, dirigiéndose a Ruth, preguntó–: ¿Cuánto tiempo llevas estudiando?
–Desde los cinco años.
Lindsay asintió sin despegar los ojos de las pequeñas artistas.
–¿Qué edad tienes?
–Diecisiete –Ruth respondió con una determinación tal que Lindsay enarcó una ceja–. Los cumplí el mes pasado –añadió casi a la defensiva.
Lindsay sonrió, aunque continuó observando a las niñas.
–Yo también tenía cinco años cuando empecé. Mi madre aún conserva mis primeras zapatillas de ballet.
–La vi bailar en Don Quijote –dijo Ruth rápidamente.





























