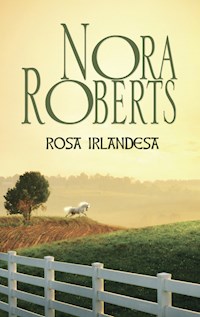
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
La bella y audaz Erin McKinnon aceptó la proposición de matrimonio de Burke Logan y su fría promesa de seguridad y riqueza. Pero, ¿podría esta encantadora rosa irlandesa conquistar el corazón de su insensible marido?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1988 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Rosa irlandesa, n.º 31 - agosto 2017
Título original: Irish Rose
Publicada originalmente por Silhouette© Books
Este título fue publicado originalmente en español en 2001
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-176-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 1
Se llamaba Erin, y era un laberinto de contradicciones. De rebeldía y de poesía, de pasión y de melancolía. Era lo bastante fuerte como para luchar por sus creencias, lo bastante terca como para seguir luchando cuando la causa estaba perdida, y lo bastante generosa como para dar cuanto tuviera. Una mujer suave por fuera y dura por dentro. Acariciaba dulces sueños y grandes ambiciones.
Se llamaba Erin, Erin McKinnon, y estaba nerviosa como un flan.
Era la tercera vez, en toda su vida, que ponía los pies en el aeropuerto de Cork, o en cualquier otro aeropuerto. Aun así, no era el gentío ni el ruido lo que la ponía nerviosa. En realidad, disfrutaba oyendo anunciar las idas y venidas de los aviones, pensando en los lugares a los que viajaría toda aquella gente.
Londres, Nueva York, París. A través del grueso cristal podía ver cómo los enormes y aerodinámicos aviones se elevaban, con el morro hacia el cielo, e imaginaba sus lugares de destino. Quizá, algún día, también ella podría subirse en alguno y experimentar el hormigueo de la emoción conforme el avión ascendía más y más alto.
Sacudió la cabeza. Sus nervios no tenían nada que ver con la salida de ningún avión, sino con su llegada. Y llegaría en cualquier momento.
Erin se pasó la mano por el cabello y se tiró de la chaqueta. No quería ofrecer un aspecto descuidado, tenso… o pobre, añadió mientras se alisaba la falda.
Menos mal que su madre era muy hábil con la aguja. El color azul oscuro de la falda, y de la chaqueta a juego, favorecía el tono pálido de su tez. El diseño y el estilo eran, tal vez, algo conservadores para el gusto de Erin, pero el color armonizaba con el de sus ojos. Deseaba parecer competente, capaz, e incluso había conseguido domar su rebelde cabello, recogiéndoselo en una ondulada coleta de color castaño oscuro. Aquel peinado la hacía parecer mayor, se dijo. Y esperaba que también más sofisticada.
Se había aplicado un poco de maquillaje para atenuar las pecas y se había pintado los labios, además de darse un toque de sombra de ojos. Llevaba puestos los preciosos aretes de oro de Nanny.
Lo último que quería era parecer sencilla y poco elegante. Que la relacionaran con la gente pobre. El mero eco de la frase en su mente hizo que apretara los dientes. La lástima, o aun la conmiseración, eran emociones que no deseaba. Era una McKinnon, y quizá la fortuna no le hubiera sonreído, como a su prima, pero estaba decidida a triunfar.
Allí estaban, se dijo Erin, tragando saliva para deshacer el nudo de nervios que le atenazaba la garganta. La primera en bajar del avión fue una mujer mayor, con una niña pequeña de la mano. La mujer tenía el cabello blanco y una complexión bastante sólida. A su lado, la niñita parecía un duendecillo pelirrojo. En cuanto hubieron puesto los pies en tierra, un niño de unos cinco o seis años apareció saltando tras ellas.
Aun a través del grueso cristal, Erin pudo oír cómo la mujer le regañaba. Lo tomó de la mano y el pequeño le dirigió una sonrisita traviesa. Erin experimentó, de inmediato, una sensación de afinidad. Si había calculado bien la edad, aquel debía de ser Brendon, el hijo mayor de Adelia. La niña, que sostenía una maltrecha muñeca de trapo en la mano libre, era Keeley, un año menor.
A continuación bajó el hombre, al que Erin reconoció como Travis Grant. Marido de su prima desde hacía siete años, y dueño del rancho Royal Meadows. Era alto, de anchos hombros, y sonreía a su hijito, que saltaba con impaciencia en el asfaltado de la pista. Su sonrisa era dulce, se dijo Erin, de ésas que obligaban a las mujeres a mirar dos veces. Erin lo había conocido brevemente, cuando Travis llevó a su esposa a Irlanda cuatro años atrás. En aquel entonces le había parecido un poco dominante, de esos hombres de los que una mujer podía llegar a sentirse completamente dependiente.
Ahorcajado en la cadera, Travis llevaba a otro niño, con el pelo negro y espeso como el de su padre. También el pequeño sonreía, pero no a sus hermanos. Tenía la carita vuelta hacia el cielo del que acababan de bajar. Travis lo soltó y, girándose, alargó la mano.
Al salir Adelia, el sol arrancó a su cabello destellos de luz. La lustrosa melena rojiza brillaba alrededor de su cara y de sus hombros. También ella reía. Aun desde lejos, Erin pudo ver su brillo natural. Era una mujer pequeña. Cuando Travis la agarró por la cintura para bajarla al suelo, ella no elevó los brazos para apoyarse en sus hombros. Él siguió abrazándola, no tanto para protegerla a ella como al niño que llevaba en su interior.
Mientras Erin los observaba, Adelia acarició la mejilla de su marido y lo besó. No como una esposa de toda la vida, se dijo Erin, sino como una amante.
Sintió una leve punzada de envidia. Erin no trató de reprimirla. Jamás reprimía sus sentimientos, sino que los dejaba fluir y aumentar hasta el límite, fueran cuales fuesen las consecuencias. ¿Y por qué no habría de sentir envidia de Dee?, se preguntó. Adelia Cunnane, la huerfanita de Skibbereen, no sólo había conseguido salir adelante, sino llegar a lo más alto. Y Erin pretendía hacer lo mismo.
Enderezó los hombros y echó a andar mientras otra figura salía del avión. Otro sirviente, pensó, pero luego lo observó con detenimiento. No, aquel hombre no podía ser sirviente de nadie.
Saltó fácilmente al suelo con un cigarro apagado entre los dientes. Lentamente, con cautela, miró en torno. Tal como podría mirar un gato, se dijo Erin. Un gato que acabase de saltar de uno a otro borde de un precipicio. No podía verle los ojos, porque llevaba gafas de sol, pero tuvo la rápida impresión de que serían agudos, intensos y desasosegantes.
Era tan alto como Travis, pero más esbelto y enjuto. Muy duro. Tal adjetivo acudió a la mente de Erin mientras seguía mirándolo, con los labios fruncidos. El hombre se agachó para hablar con uno de los pequeños, con movimientos perezosos pero no descuidados. Tenía el pelo negro y liso, y llevaba botas tejanas y pantalones vaqueros desgastados, pero Erin descartó la idea de que fuese granjero. No tenía aspecto de trabajar la tierra, sino de poseerla.
¿Qué hacía un hombre como aquél viajando con la familia de su prima? ¿Sería otro pariente?, se preguntó Erin, removiéndose incómoda. En fin, no le importaba. Se palpó las horquillas y colocó en su sitio las dos que encontró sueltas. Si era pariente de Travis Grant, no había problema.
Pero no parecía familia del marido de su prima. Quizá tuvieran la misma tez morena, pero ahí terminaba el parecido.
Respirando hondo, Erin se acercó para saludar a su familia.
Brendon, el pequeño, fue el primero en salir, con los cordones de los zapatos desatados y los ojos iluminados por la curiosidad. La mujer de pelo blanco lo siguió, moviéndose con una increíble rapidez.
–Quieto ahí, diablillo. No quiero perderte otra vez de vista.
–Sólo quiero echar un vistazo, Hannah –aseguró el niño con voz risueña, y sin el menor asomo de arrepentimiento, mientras la mujer le agarraba la mano.
–Pronto podrás echar todos los vistazos que quieras. Pero no hace falta que le des un disgusto a tu madre. Keeley, no te separes.
–No –la pequeña miraba a su alrededor con tanta avidez como su hermano, pero parecía más dispuesta a permanecer en su sitio. Entonces vieron a Erin–. Ahí está. Erin, nuestra prima. Es igual que en la foto –sin atisbo alguno de timidez, la pequeña se acercó a ella y sonrió–. Tú eres la prima Erin, ¿verdad? Yo soy Keeley. Mamá dijo que vendrías a esperarnos.
–Sí, yo soy Erin –encantada, Erin se agachó y tomó la barbilla de la pequeña con la mano. Sus nervios desaparecieron, sustituidos por una sensación de verdadero placer–. Y la última vez que te vi eras una cosita muy pequeña, envuelta en una manta, y berreabas con fuerza suficiente para despertar a los muertos.
Los ojitos de Keeley se abrieron de par en par.
–Habla igual que mamá –anunció–. Hannah, ven a ver esto. ¡Habla igual que mamá!
–Señorita McKinnon –Hannah mantuvo una mano firme sobre el hombro de Brendon y le ofreció la otra–. Celebro mucho conocerla. Soy Hannah Blakely, el ama de llaves de su prima.
«Ama de llaves», se dijo Erin mientras estrechaba la ajada mano de Hannah. Sabía que los Cunnane podían haber tenido amas de llaves, pero su familia nunca había tenido ninguna.
–Bienvenida a Irlanda. Y tú debes de ser Brendon.
–Ya he estado en Irlanda antes –dijo el niño dándose importancia–. Pero es la primera que piloto el avión.
–¿En serio? –Erin vio a su prima en el pequeño, sus facciones de duendecillo y sus profundos ojos verdes. Debía de ser un torbellino, pensó, como lo había sido Adelia, según su madre–. Vaya, has crecido mucho desde la última vez que te vi.
–Soy el mayor. Ahora Brady es el bebé.
–¿Erin?
Ladeó la cabeza para ver cómo Adelia se acercaba presurosa. Aun estando embarazada, se movía con ligereza. Y cuando estrechó entre sus brazos a Erin, ésta percibió su fuerza.
–Oh, Erin, cuánto me alegra volver, cuánto me alegra verte. Deja que te mire.
No había cambiado nada, se dijo Erin. Adelia se acercaba ya a los treinta, pero parecía varios años más joven. Su piel era suave e impecable, y brillaba sobre la lustrosa melena que seguía llevando suelta. El placer que se reflejaba en su rostro era tan sincero, tan vital, que Erin se sintió de inmediato contagiada.
–Estás maravillosa, Dee. América te ha sentado bien.
–Y la muchacha más guapa de Skibbereen se ha convertido en una hermosa mujer. Oh, Erin –Adelia besó las mejillas de su prima, se echó a reír y volvió a besarla. Luego, sujetando con fuerza la mano de Erin, se giró–. ¿Te acuerdas de Travis?
–Por supuesto. Me alegra mucho volver a verte.
–Has crecido mucho en estos cuatro años –Travis le besó la mejilla–. A Brady no llegaste a conocerlo.
–No –sin retirar el brazo del cuello de su padre, el niño observaba a Erin con la atención de un búho–. Caramba, es clavado a ti. Qué guapo eres, primo Brady.
Brady sonrió, y luego se giró para enterrar la carita en el cuello de su padre.
–Y muy tímido –comentó Adelia, pasándole una mano por el cabello–. En eso no ha salido a su papá. Erin, has sido muy amable al venir a recogernos y acompañarnos a la posada.
–No solemos recibir muchas visitas. He traído el furgón. Ya sabéis que alquilar un coche puede resultar muy complicado, así que os lo dejaré mientras estéis aquí –mientras hablaba, Erin sintió un hormigueo en la base del cuello, una especie de aviso. Deliberadamente, se dio media vuelta y miró al hombre esbelto al que había visto bajarse del avión.
–Erin, te presento a Burke –Adelia se llevó una mano al vientre mientras hacía las presentaciones–. Burke Logan, mi prima, Erin McKinnon.
–Señor Logan –dijo Erin asintiendo levemente, decidida a no dejarse intimidar por el reflejo de sus gafas de sol.
–Señorita McKinnon –él sonrió lentamente, y luego volvió a apretar el cigarro con los dientes.
Erin seguía sin poder verle los ojos, pero tuvo la inquietante sensación de que las gafas no suponían para él el mismo obstáculo.
–Seguro que estáis cansados –dijo a Adelia, aunque mantuvo obstinadamente la mirada sobre Burke–. El furgón está aparcado afuera. Os llevaré hasta él y luego nos ocuparemos del equipaje.
Burke se mantuvo algo apartado mientras el grupo recorría la pequeña terminal. Lo prefería así, para poder observar mejor. Tal como ahora estaba observando a Erin McKinnon.
Un buen ejemplar, se dijo, contemplando el movimiento de sus piernas, largas y atléticas, bajo la falda. Guapa como una muñeca de porcelana y nerviosa como una yegua en la línea de salida. ¿Qué clase de carrera pretendería correr?, se preguntó.
Burke conocía algunos detalles de su vida, gracias a las conversaciones que había oído durante el viaje desde Estados Unidos. Los McKinnon y los Cunnane no eran primos cercanos. Según había entendido, la madre de Adelia y la madre de la interesante Erin McKinnon eran primas terceras, que habían crecido en granjas vecinas.
Burke sonrió mientras Erin lo miraba por encima del hombro, incómoda. Si Adelia Cunnane Grant consideraba que eso la convertía en pariente de los McKinnon, él no pensaba discutírselo. Burke, por su parte, había pasado más tiempo evitando los lazos familiares que buscándolos.
Como no dejara de mirarla así, se dijo Erin mientras ponía en marcha el furgón, se iba a llevar una fresca. El equipaje ya estaba cargado, los niños parloteaban, y ella tenía que concentrarse para salir del aeropuerto.
Podía ver a Burke por el espejo retrovisor, sus piernas extendidas en el estrecho pasillo, un brazo apoyado en el raído asiento… y sus ojos puestos en ella. Por más que lo intentaba, no podía concentrarse en las preguntas de Adelia sobre la familia.
Mientras se incorporaba al tráfico, Erin escuchó con escasa atención y contestó a su prima lo mejor que pudo. Todos estaban bien. La granja no iba mal. Empezó a relajarse tras el volante, pero él seguía mirándola.
«Pues que mire», decidió. Evidentemente, aquel hombre tenía los modales de un mulo de carga, y a ella no debía importarle. Evitando tercamente mirar de nuevo hacia el espejo retrovisor, se colocó otra horquilla suelta.
Erin esquivó con destreza los peores baches de la carretera y mantuvo la mirada hacia el frente. También ella tenía preguntas que hacer. Por ejemplo, quién demonios era el tal Burke Logan. Sin embargo, sonrió y volvió a asegurarle a su prima que su familia estaba perfectamente.
–De modo que Cullen aún no se ha casado.
–¿Cullen? –pese a su determinación, la mirada de Erin había vagado de nuevo hacia el espejo y hacia Burke–. No. Para desconsuelo de mi madre, sigue soltero. Va a Dublín de vez en cuando para cantar –el furgón pasó por un bache y se bamboleó–. Lo siento.
–No pasa nada.
Volviendo la cabeza, Erin estudió a Adelia con sincera preocupación.
–¿Seguro? No sé si deberías viajar en tu estado.
–Estoy tan sana como los caballos de Travis –con un gesto ya habitual, Adelia se acercó la mano al redondeado vientre–. Y aún faltan meses para que nazcan.
–¿Nazcan?
–Esta vez son gemelos –una sonrisa iluminó la faz de Adelia–. Lo que yo quería.
–Gemelos –repitió Erin en tono bajo, sin saber si sentir asombro o hilaridad.
Adelia se colocó en una postura más cómoda. Girando la cabeza, vio que sus dos hijos más pequeños se habían dormido, y que Brendon libraba una valiente batalla por mantener los ojos abiertos.
–Siempre quise tener una familia numerosa como la tuya.
Erin le sonrió mientras el furgón entraba en el pueblo.
–Pues parece que vas a conseguirlo. Y que el Señor se apiade de ti.
Con una risita, Adelia volvió a cambiar de postura para absorber las vistas y los sonidos del pueblo que recordaba de su infancia.
Las pequeñas casas seguían en buen estado, aunque algo desgastadas por los bordes. Las franjas de verde hierba brillaban sobre la oscura tierra. El letrero de la única taberna del pueblo, el Shamrock, crujía y gemía azotado por una brisa que transportaba aroma de lluvia.
Adelia casi podía paladearlo, y lo recordó con facilidad. Allí, los barrancos eran escarpados e inmensos, y descendían hasta un mar furioso. Recordó las ocasiones en que había permanecido de pie sobre las rocas, contemplando las barcas pesqueras, viendo cómo los pescadores se acercaban con la captura del día para secar las redes y refrescarse la garganta en la taberna.
Allí se hablaba de la pesca y de las granjas, de los hijos y de los amores.
Aquél era su hogar. Adelia posó una mano sobre la ventanilla abierta y se asomó. Sí, su hogar… Un lugar, una forma de vida, que jamás había desaparecido de su corazón. Vio una carreta llena de heno, cuyo color no era más brillante ni su aroma más dulce que el de los establos de América. Pero aquello era Irlanda, y su corazón jamás la había abandonado.
–No ha cambiado nada.
Erin detuvo el vehículo y miró en torno. Conocía cada metro cuadrado del pueblo y todas las granjas en centenares de kilómetros a la redonda. En realidad, era lo único que había conocido jamás.
–¿Esperabas otra cosa? Aquí nunca cambia nada.
–Ahí está la tienda de O’Donnelly –Dee se bajó del vehículo. Deseaba plantar los pies en la tierra de su niñez. Llenarse los pulmones con el aire de Skibbereen–. ¿Sigue allí?
–Ese viejo chivo se morirá detrás del mostrador, contando sus peniques.
Con una risotada, Adelia tomó a Brady en brazos amorosamente mientras el pequeño bostezaba y se recostaba en su hombro.
–Se ve que tampoco él ha cambiado. Mira, Travis, ahí está la iglesia. Solíamos ir todos los domingos. El viejo padre Finnegan hablaba y hablaba sin parar. ¿Aún lo hace, Erin?
Erin guardó en el bolso las llaves del furgón.
–Murió, Dee. Hace poco más de un año –al ver que los ojos de su prima se ensombrecían, alzó la mano para acariciarle la mejilla–. Tenía más de ochenta años, como recordarás, y murió tranquilamente mientras dormía.
La vida seguía adelante, como bien sabía Erin, y la gente se iba aunque uno no lo quisiera.
Dee miró de nuevo hacia la iglesia. Jamás volvería a ser la misma.
–Él dio sepultura a papá y a mamá. Nunca olvidaré lo bueno que fue conmigo.
–Ahora tenemos a un cura joven –empezó a decir Erin–. De Cork. Es de armas tomar, y nadie se duerme con sus sermones. Le ha metido a Michael Ryan el miedo de Dios en el cuerpo, de forma que el pobre no falta a misa ni un solo domingo –se giró para ayudar con las maletas y se chocó con Burke. Él le puso una mano en el hombro, como queriendo sujetarla, pero se tomó más tiempo del necesario.
–Le pido perdón –sin poder evitarlo, ella alzó el mentón y lo fulminó con los ojos.
Él se limitó a sonreír.
–Ha sido culpa mía –tras agarrar dos pesadas maletas, las sacó del furgón–. ¿Por qué no entras con Dee y los niños, Travis? Yo me ocuparé del equipaje.
Normalmente, Travis no dejaría en manos de otro el grueso del trabajo, pero sabía que las fuerzas de su esposa flaqueaban. También sabía que era tozuda, y que la única manera de conseguir que se echara a dormir una siesta era acostándola él mismo.
–Gracias. Me ocuparé de firmar el registro. ¿Os veremos a ti y a tu familia esta noche, Erin?
–Aquí estaremos –movida por un impulso, Erin besó a Dee en la mejilla–. Ahora, debes descansar. Si no, mi madre empezará a darte la lata y te volverá loca. Te lo garantizo.
–¿Tienes que irte ya? ¿No puedes entrar con nosotros?
–Tengo algunas cosas que hacer. Vamos, entra ya o los niños se quedarán dormidos en la calle. Nos veremos pronto.
Pese a las protestas de Brendon, Hannah llevó a los pequeños al interior de la posada. Erin se giró para descargar otras dos maletas. Se le pasó por la cabeza que la ropa cara debía de pesar más que la normal, cuando se encontró de nuevo frente a Burke.
–Ya quedan pocas –musitó y, deliberadamente, pasó de largo.
El interior de la posada estaba en penumbra, pero distaba de estar tranquilo. La excitación por recibir huéspedes de América había mantenido al reducido personal trabajando toda la semana. Habían sacado brillo a la madera y fregado los suelos. La vieja señora Malloy acompañó a Dee a la habitación, al tiempo que se ofrecía a los recién llegados té caliente y pan de centeno.
Decidiendo que había dejado la situación en buenas manos, Erin salió de la posada.
El día era fresco y claro. Hacía rato que las primeras nubes habían sido dispersadas por el viento del oeste, de modo que el cielo, como solía ocurrir en Irlanda, aparecía luminoso y cristalino. Erin se entretuvo un momento contemplando el pueblo que tanto había fascinado a su prima. Era un pueblo sencillo y apacible, lleno de trabajadores y, a menudo, del aroma del pescado. Desde cualquier punto del pueblo podía divisarse el pequeño puerto al que las barcas llegaban con la pesca del día. Los escaparates de las tiendas se mantenían pulcramente limpios. Era una cuestión de orgullo. Las puertas de las casas siempre estaban abiertas. Era una cuestión de costumbre.
Todos los vecinos del pueblo conocían a Erin, y ella los conocía a todos. Los pocos secretos que hubiera no solían durar mucho, sino que corrían de boca en boca, como pequeños tesoros que se saboreaban con avidez.
Dios santo, Erin deseaba ver otras cosas antes de que la vida se le pasara. Deseaba ver las grandes ciudades, donde la vida giraba como un remolino, intensa, emocionante y anónima. Deseaba pasear por calles donde nadie la conociera. Por una vez en la vida, deseaba hacer algo salvaje e impulsivo, que no hallara eco en las lenguas de la familia y los vecinos. Por una vez.
La portezuela del furgón se cerró con fuerza, devolviéndola a la realidad. De nuevo se encontró mirando a Burke Logan.
–¿Ya están todas? –preguntó, intentando mostrarse educada.
–Eso parece –él se recostó en el furgón. Con los tobillos cruzados, sacó un encendedor y encendió el cigarrillo. Nunca fumaba en presencia de Adelia, por respeto a su estado. Sus ojos no abandonaron en ningún momento los de Erin–. No se parecen mucho usted y la señora Grant, ¿verdad?
Era la primera vez que pronunciaba más de dos palabras seguidas. Erin se dio cuenta de que no tenía el mismo acento que Travis. Hablaba con suma lentitud, como si no tuviera motivos para darse prisa.
–El pelo, sí –prosiguió al ver que Erin no contestaba–. Pero el de ella es más pelirrojo, y el suyo… –dio una calada al cigarro mientras se lo pensaba–. El suyo es como la caoba de mi mesilla de noche –sonrió burlón, con el cigarro encajado entre los dientes–. Me pareció muy bonita cuando la compré.
–Un pensamiento encantador, señor Logan, pero yo no soy una mesilla de noche –Erin se metió la mano en el bolsillo y sacó las llaves–. Tenga, se las dejaré a usted.
En lugar de aceptarlas, Burke simplemente cerró la mano en torno a la suya. Tenía la palma dura y áspera como la roca de los precipicios que se abrían al mar. Burke disfrutó con el modo en que ella mantenía su terreno, enarcando las cejas, más desdeñosa que ofendida.
–¿Desea usted algo más de mí, señor Logan?
–La llevaré.
–No hace falta –Erin apretó los dientes y asintió mientras dos de las chismosas más conocidas del pueblo pasaban por detrás de ella. La noticia de la tarde sería que Erin McKinnon había estado haciendo manitas con un desconocido en plena calle–. Cualquiera puede llevarme a mi casa, si se lo pido.
–Yo la llevaré –sin soltarle la mano, Logan se retiró del furgón–. Le dije a Travis que me ocuparía de todo –tras soltarla, le hizo un gesto para que se subiera en el vehículo–. No se preocupe, ya casi me he acostumbrado a esto de conducir por el carril contrario.
–Son ustedes los que conducen por el carril contrario –tras un breve momento de duda, Erin se subió. El día estaba ya muy avanzado, y tendría que aprovechar cada minuto para recuperar el tiempo perdido.
Burke se sentó tras el volante e hizo girar la llave de contacto.
–Se le están cayendo las horquillas –comentó amablemente.
Erin alzó ambas manos para colocarlas en su sitio mientras salían del pueblo.
–Debe girar a la izquierda en el primer desvío. Después sólo hay unos cuatro o cinco kilómetros –Erin entrelazó las manos, decidiendo que ya le había dado bastante conversación.
–Un paisaje muy bonito –comentó Burke al tiempo que contemplaba las colinas verdes y onduladas. Los endrinos se inclinaban ligeramente, mecidos por la incesante brisa del oeste. Los brezos crecían en forma de suaves nubes púrpura, y a lo lejos las montañas se alzaban, oscuras y fantasmales, recortadas sobre el luminoso cielo–. Están ustedes cerca del mar.
–Lo bastante cerca.
–¿No le gustan los americanos?
Con las manos aún remilgadamente entrelazadas, Erin se volvió para mirarlo.
–No me gustan los hombres que me miran fijamente.
Burke sacudió la ceniza del cigarro en la ventanilla.
–Eso reduce el conjunto considerablemente.
–Los hombres que yo conozco tienen modales, señor Logan.
A Burke le gustaba cómo pronunciaba su apellido, con un asomo de desprecio.
–Lástima. A mí me enseñaron a mirar detenidamente todo aquello que me interesa.
–Seguro que considera eso un cumplido.
–Sólo era una observación. ¿Ése es el desvío?
–Sí –Erin respiró hondo, sabiendo que no tenía razones para perder los estribos–. ¿Trabaja usted para Travis?
–No –Burke sonrió mientras el furgón traqueteaba por los baches–. Digamos que somos socios –le gustaba el olor de la zona, el rico aroma de Irlanda, la fragancia dulce y natural de la mujer que tenía al lado–. Soy el dueño de la granja que limita con la suya.
–¿Cría usted caballos de carreras? –Erin enarcó la ceja, sintiéndose impelida a observarlo.
–De momento, sí.
Erin frunció los labios pensativamente. Podía imaginarlo en el circuito de carreras, con el ruido y el olor de los caballos. Por más que lo intentara, no se lo imaginaba sentado detrás de una mesa, cerrando libros de cuentas.
–La granja de Travis es muy próspera.
Los labios de él volvieron a curvarse.
–¿Es su forma de preguntarme por la mía?
Ella retiró la mirada, con el mentón erguido.
–Desde luego, no es asunto mío.
–No, tiene razón. Pero me van bien las cosas. No nací en el negocio, como Travis, pero me gusta… de momento. Se la llevarán con ellos si se lo pide.
Al principio, Erin no entendió el comentario. Por fin, entreabrió los labios, sorprendida, y se giró hacia él.
–Reconozco a un alma inquieta cuando la veo –Burke exhaló una bocanada de humo que desapareció por la ventanilla–. Está usted deseando salir de este lugar perdido en el mapa. Aunque, si quiere que le diga mi opinión, tiene su encanto.
–Nadie le ha preguntado.
–Cierto. Pero me di cuenta de cómo miraba el pueblo antes, deseando que se fuera al infierno.
–Eso no es verdad –Erin sintió una punzada de culpa, porque por un momento, por un solo momento, había estado a punto de desearlo.
–De acuerdo. Digamos, entonces, que le gustaría cambiar de aires. Conozco esa sensación, irlandesa.
–Usted no sabe lo que yo siento. No me conoce de nada.
–Sí, mejor de lo que cree –murmuró Burke–. ¿Se siente atrapada, asfixiada, agobiada? –vio que ella no respondía nada esta vez–. ¿Mira el pueblo que vio al nacer y se pregunta si será lo último que vea antes de morir? ¿Se pregunta por qué no se marcha, por qué no alza el pulgar y se va hacia donde sople el viento? ¿Qué edad tiene, Erin McKinnon?
Las palabras de Burke se acercaban demasiado a la verdad para su gusto.
–Veinticinco años. ¿Y qué?
–Yo tenía cinco años menos cuando alcé el pulgar –Burke se giró hacia ella, pero, de nuevo, Erin sólo vio su propio reflejo–. Y no puedo decir que me haya arrepentido nunca.
–Pues me alegro mucho por usted, señor Logan. Ahora, haga el favor de parar. Ahí está el camino. Seguiré a pie.
–Como usted quiera –Burke detuvo el furgón y le puso la mano en el brazo antes de que se apeara. No sabía con seguridad por qué se había ofrecido a llevarla a su casa, ni por qué había iniciado aquella conversación. Se limitaba a seguir una corazonada, como había hecho durante toda su vida–. Reconozco la ambición cuando la veo, porque me mira desde el espejo todas las mañanas. Hay quienes lo consideran un pecado. A mí siempre me ha parecido una bendición.
¿Qué tenía aquel hombre, que le crispaba los nervios y hacía que la garganta se le secara?
–¿Me está insinuando algo, señor Logan?
–Me gusta tu cara, Erin –dijo tuteándola–, y odiaría verla arrugada y triste –sonrió burlón y se tocó el ala de un sombrero invisible–. Hasta luego.
Insegura de si huía de Burke Logan o de sus propios demonios, Erin se bajó del furgón, cerró con fuerza la portezuela y se apresuró por el camino.
Capítulo 2
Tenía mucho en que pensar. Erin permanecía sentada a la mesa de la posada, cenando con su familia, entre un estrépito de voces y de risas. El aroma de la comida caliente se mezclaba con el del whisky.
Erin comió poco, no sólo porque alguno de sus hermanos la hubiese interrumpido constantemente para que le pasara esto o aquello, sino porque no podía dejar de pensar en lo que le había dicho Burke aquella tarde.
Se sentía insatisfecha, aunque no le gustaba que un desconocido hubiera visto con tanta facilidad algo que su familia siempre había pasado por alto. Años antes, Erin se había convencido de que pensar así estaba mal. Le habían enseñado que la envidia era un pecado. Y, sin embargo…
Maldición, ella no era ninguna santa, ni quería serlo. La envidia que sentía de Dee, que permanecía cómodamente sentada junto a su marido, era sana, no pecaminosa. Al fin y al cabo, no deseaba ver a su prima privada de lo que tenía, sino que deseaba tenerlo ella también. Y Erin dudaba que un alma ardiera en el Infierno por albergar deseos.
En realidad, Erin se alegraba de la visita de los Grant. Durante unos días, podría oír sus historias sobre América y fantasear. Les haría preguntas e imaginaría la inmensa casa de piedra en la que vivía Dee. Disfrutaría de breves destellos de la emoción que conllevaba vivir en el mundo exterior. Más tarde, cuando se marcharan, volvería la rutina.
Pero no para siempre, se prometió Erin. Transcurrido un año, o tal vez dos, cuando hubiera ahorrado el dinero suficiente, se iría a Dublín. Conseguiría trabajo en alguna oficina y dispondría de su propio piso. Nadie iba a apartarla de su meta.
Sus labios empezaron a curvarse en una sonrisa, cuando sus ojos se encontraron con los de Burke, situado en el extremo opuesto de la mesa. Ya no llevaba las gafas de sol. Y Erin casi deseó lo contrario. Sus ojos, grises e intensos, resultaban inquietantes. Eran los ojos de un lobo, fogosos, pacientes, astutos. No tenía ningún derecho a mirarla así, se dijo Erin, y luego le sostuvo tercamente la mirada.
El ruido y el alboroto de la mesa seguían rodeándolos, pero ella perdió toda noción del entorno. ¿Era el brillo burlón de sus ojos lo que la atraía, o su arrogancia? No estaba segura, pero sintió algo por él en aquel momento, algo que sabía que no debía sentir y que, probablemente, acabaría lamentando.
Una rosa irlandesa, se dijo Burke. No recordaba haber visto ninguna, pero estaba seguro de que tendrían espinas, gruesas y afiladas. Una rosa irlandesa, una rosa silvestre, no debía de ser frágil ni requeriría un trato especialmente cuidadoso. Sería, más bien, lo bastante fuerte y terca como para crecer entre las zarzas. Era una flor, se dijo, digna de respeto.
A Burke le gustaba la familia de Erin. Eran gente sencilla, pero no ingenua. Al parecer, les iba bien con la granja, aunque tenían que trabajar los siete días de la semana. Mary McKinnon tenía un pequeño negocio de corte y confección, pero parecía más interesada en hablar de los niños que de la moda. Los hermanos tenían la tez clara, con la salvedad de Cullen, el mayor, que tenía aspecto de guerrero irlandés y voz de poeta. Si Burke no se equivocaba, era el favorito de Erin.
Siguió observándola durante el transcurso de la cena, con curiosidad por ver qué otros puntos débiles podía descubrir.
Cuando hubo acabado la cena, Burke se alegró de que Travis lo hubiera convencido de pasar unos cuantos días en Irlanda. El viaje había sido provechoso, y la visita al circuito de Curragh muy instructiva. Ahora, parecía haber llegado el momento de sazonar los negocios con un poco de placer.
–Tocarás para nosotros, ¿verdad que sí, Cullen? –Adelia alargó el brazo por encima de la mesa, para tomar la mano del hermano mayor de Erin–. Por los viejos tiempos.
–Costará un poco convencerlo –terció Mary McKinnon–. Será mejor que hagáis un poco de sitio –hizo un gesto a sus dos hijos menores–. Una cena así hay que rematarla bailando.
–Da la casualidad de que me he traído la flauta –Cullen se sacó la flauta de madera roja del bolsillo del chaleco y se puso en pie. Era un hombre de hombros anchos y caderas estrechas. Sus dedos de trabajador se deslizaron sobre los agujeros de la flauta mientras se llevaba el instrumento a los labios.
A Burke le sorprendió que un hombre tan recio y corpulento pudiera crear una música tan delicada. Se reclinó en la silla, saboreando la fuerza del whisky irlandés, y observó.
Mary McKinnon tomó la mano de su hijo menor y, en apariencia sin moverse apenas, empezó a seguir el ritmo de la música con los pies. A Burke le pareció un baile muy comedido, basado en una complicada serie de pasos y movimientos de talón. A continuación, el ritmo fue acelerándose, de forma lenta y casi imperceptible. Los demás animaban dando palmas y algún silbido ocasional.
Cuando Burke miró a Erin, vio que estaba de pie, con una mano en el hombro de su padre, y sonreía como jamás había visto sonreír a nadie.
Algo destelló en su interior… Pero el brillo remitió y acabó extinguiéndose, todo en el espacio de dos latidos.
–Aún se mueve como una niña –dijo Matthew McKinnon refiriéndose a su esposa.
–Y sigue igual de hermosa –Erin observó cómo su madre giraba entre los brazos de su hermano, y luego daba una rápida vuelta haciendo revolotear la falda.
–¿Crees que puedes seguirlos? –el padre de Erin le deslizó el brazo alrededor de la cintura.
Ella movió la cabeza al tiempo que soltaba una risotada.
–Nunca he podido.
–Vamos. Apuesto mi dinero por ti.
Antes de que Erin pudiera protestar, Matthew la sacó a bailar. Sonreía de oreja a oreja mientras alzaba la mano de su hija y seguía el ritmo de aquel baile inmemorial que ella había aprendido antes incluso de dar los primeros pasos. La música de la flauta era alegre y estimulante. Contagiándose del entusiasmo de su familia, Erin empezó a moverse instintivamente. Se puso las manos en las caderas y levantó la barbilla.
–¿Te ves capaz?
Adelia alzó la cabeza para mirar a su primo de dieciocho años.
–¿Que si me veo capaz? –repitió entornando los ojos–. Aún no ha amanecido el día en que no sea capaz de bailar una giga, muchachito.
Travis hizo ademán de protestar mientras Adelia se unía a sus primos, pero luego se tranquilizó. Dee conocía muy bien sus propias fuerzas. Y su fortaleza nunca dejaba de sorprenderlo.
–Todo un grupo, ¿no te parece? –murmuró a Burke.
–Y que lo digas –Burke sacó un cigarro, pero sus ojos no se apartaron de Erin–. Veo que tú no bailas la giga.
Con una risotada, Travis se recostó en la pared.
–Dee ha intentado enseñarme y me ha dejado por imposible –vio que Brendon salía a ocupar su lugar como pareja de baile de su madre. Se parecía mucho a ella, pensó Travis con orgullo. De todos sus hijos, Brendon era el más resuelto y testarudo–. Adelia necesitaba esto más de lo que yo creía.
Burke consiguió retirar los ojos de Erin lo suficiente como para estudiar el perfil de Travis.
–Casi todo el mundo siente morriña de vez en cuando.
–Sólo ha vuelto dos veces en siete años –Travis contempló a su esposa, que tenía las mejillas sonrosadas y miraba con expresión risueña a Brendon, mientras el niño imitaba sus pasos–. Eso es muy poco. ¿Sabes? Adelia es capaz de ganarle a cualquiera en una discusión. Pero jamás se queja ni pide nada.
Por un momento, Burke permaneció callado. Pese a los cuatro años transcurridos, aún le sorprendía lo íntima que se había hecho su amistad con Travis. Nunca se había considerado un hombre proclive a hacer amigos y, en realidad, jamás había deseado cargar con la responsabilidad que ello conllevaba. Había pasado casi la mitad de sus treinta y dos años solo, sin necesitar a nadie. Pero su amistad con los Grant había surgido así, sin más.
–No sé mucho acerca de las mujeres –al ver la lenta sonrisa de Travis, Burke se corrigió–. De las esposas, quiero decir. Pero yo diría que la tuya es feliz, ya sea aquí o en Estados Unidos. La verdad, Travis, es que si Adelia no te quisiera tanto, yo mismo la habría cortejado.
Travis siguió observando a su esposa, mientras su mente retrocedía hasta el pasado.
–La primera vez que la vi, la confundí con un muchacho.
Burke se sacó el cigarro de la boca.
–Me tomas el pelo.
–Estaba muy oscuro.
–Eso no es excusa.
Travis emitió una risita mientras seguía recordando.





























