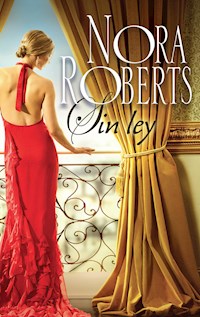
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
El territorio de Arizona era un lugar peligroso, pero el pistolero Jake Redman estaba bien preparado para sobrevivir en el Oeste. Sarah Conway era una dama del Este, decidida a instalarse en aquel lugar. Jake descubrió con cierto disgusto que había adoptado con ella el papel de ángel guardián. Será difícil encontrar otro autor como Nora Roberts, con un estilo tan variado y una imaginación tan fértil. Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1989 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Sin ley, n.º 43 - agosto 2017
Título original: Lawless
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Este título fue publicado originalmente en español en 1994
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-188-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 1
Deseaba beber whisky barato y cálido. Después de seis semanas de camino, quería también la misma clase de mujer. Algunos hombres se las arreglaban para conseguir lo que querían. Él era uno de ellos. Sin embargo, Jake decidió que la mujer podía esperar. El whisky, no.
Todavía tenía un camino largo y polvoriento antes de llegar a casa. Si es que podía considerar así la pensión de Lone Bluff en la que se hospedaba.
Para él, su casa solía ser el espacio que ocupaba su sombra. Pero, en los últimos meses, Lone Bluff había sido un lugar tan bueno como otro cualquiera. Allí podía conseguir una habitación, un baño y una mujer por un precio razonable. Era un pueblo en el que un hombre podía evitar problemas o buscarlos, dependiendo de su estado de ánimo.
Por el momento, con el polvo del camino en la garganta y el estómago vacío, con excepción del trago de whisky que acababa de tomar, estaba demasiado cansado para buscar problemas. Tomaría una copa más, una comida decente y proseguiría la marcha.
El sol de la tarde entraba por la parte superior de las puertas del salón. Alguien había colocado en la pared una foto de una mujer ataviada con plumas rojas, pero aquella era toda la compañía femenina que había. Los lugares como aquel no solían proporcionar mujeres a sus clientes; solo alcohol y cartas.
Pero aun en pueblos tan pequeños solía haber un salón o dos. Un hombre podía contar siempre con ello. Todavía no era mediodía y ya estaban ocupadas la mitad de las mesas. El aire estaba cargado con el humo de los puros que vendía el barman.
El lugar apestaba a whisky, sudor y humo. Pero Jake suponía que él tampoco debía de oler demasiado bien. Había cabalgado directamente desde Nuevo México y hubiera podido llegar hasta Lone Bluff sin parar, pero deseaba dar un descanso a su caballo y darle a su estómago algo distinto a la carne seca que llevaba con él.
Los salones siempre tenían mejor aspecto por la noche y aquel no era una excepción. La barra estaba grasienta y el suelo no era más que tierra apisonada, acostumbrada a absorber el whisky y la sangre que se derramaba sobre él. Jake pensó que había estado en sitios peores y se preguntó si podía permitirse el lujo de liar un cigarrillo o debía esperar a después de comer.
Si así lo deseaba, siempre podía comprar más tabaco. En el bolsillo llevaba un mes de paga. Y que le condenaran si pensaba volver a conducir ganado. Aquella era una vida para los jóvenes y estúpidos; o quizá solo para los estúpidos.
Cuando se quedara sin dinero, podía buscar empleo acompañando diligencias a través del territorio indio. La línea de transporte siempre estaba buscando hombres que fueran rápidos con el revólver y era mejor que conducir ganado. Estaban a mediados de 1875 y seguía llegando gente del Este en busca de oro o tierra para cultivar. Algunos de ellos se detenían en el territorio de Arizona de camino a California porque se les terminaba el dinero o la energía.
Jake los compadecía. Aunque había nacido allí, sabía que no era el lugar más hospitalario del mapa. El clima era caliente, pegajoso y duro; pero a él le gustaba.
—¿Redman?
Levantó la vista y observó al hombre que le había hablado. Joven y de aspecto nervioso, llevaba el sombrero caído sobre los ojos y el cuello le brillaba de sudor. Jake estuvo a punto de suspirar. Conocía bien aquel tipo de personas. Eran de las que buscaban problemas a toda costa.
—¿Sí? —preguntó.
—¿Jake Redman?
—¿Y bien?
—Soy Barlow, Tom Barlow —se secó las manos en los muslos—. Me llamo Slim.
Por el modo en que lo dijo, Jake estaba seguro de que el muchacho esperaba ser reconocido. Decidió que el whisky no era lo bastante bueno como para tomar un tercer vaso y depositó unas monedas sobre el mostrador.
—¿Hay algún lugar en este pueblo donde se pueda encontrar un bistec? —preguntó al barman.
—En Grody’s —el aludido se apartó con cautela—. Aquí no queremos problemas.
Jake lo miró con frialdad.
—Yo no estoy causando ninguno —repuso.
—Estoy hablando contigo, Redman.
Barlow separó las piernas y bajó la mano hasta la culata de su revólver. Una cicatriz le cruzaba el dorso de la mano. Llevaba la funda alta; una funda sola, con la piel desgastada en la hebilla.
Tranquilo, sin moverse más de lo necesario, Jake lo miró a los ojos.
—¿Hay algo que quieras decirme?
—Tú tienes fama de ser rápido. He oído que acabaste con Freemont en Tombstone.
Jake se volvió por completo hacia él. El muchacho llevaba un Colt del 44, con la culata negra bien limpia. Jake no dudaba de que debía de haber muescas en ella. Barlow parecía el tipo de persona que se enorgullecía de matar.
—Te han informado bien.
Barlow abrió y cerró los dedos. Dos hombres que jugaban al póquer en la esquina dejaron las cartas para mirarlos y apostar por ellos.
—Soy rápido. Más rápido que Freemont y más rápido que tú. En este pueblo no tengo competencia.
Jake miró a su alrededor.
—Enhorabuena —dijo.
Hizo ademán de marcharse, pero el otro se colocó frente a él. Jake lo miró con fijeza.
—¿Por qué no te entrenas con otra persona? Yo solo quiero un bistec y una cama.
—En mi pueblo no.
Jake no estaba dispuesto a perder el tiempo con un pistolero que solo buscaba aumentar su fama.
—¿Quieres morir por un bistec? —preguntó.
Barlow sonrió. Sin duda, no pensaba que fuera a morir él. Los tipos como él no lo pensaban nunca.
—¿Por qué no vienes a buscarme dentro de cinco años? —preguntó Jake—. Estaré encantado de meterte un balazo.
—Ya te he encontrado ahora. Cuando te haya matado, no habrá nadie al oeste del Misisipi que no conozca a Slim Barlow.
—Pues facilítanos las cosas a los dos —dijo Jake, echando a andar hacia la puerta—. Diles que me has matado.
—Me han dicho que tu madre era una india —gritó Barlow—. Supongo que por eso eres tan cobarde.
Jake se detuvo y se volvió hacia él. Sentía rabia, pero hizo lo posible por controlarla. Si tenía que pelear, prefería hacerlo con la mente clara.
—Mi abuela era apache —repuso.
Barlow sonrió y se limpió la boca con el revés de su mano izquierda.
—Entonces tú eres un apestoso mestizo, ¿verdad? No queremos indios por aquí. Supongo que tendré que limpiar el pueblo.
Fue a sacar el arma. Jake percibió el movimiento, no en su mano, sino en sus ojos, y sacó a su vez la suya. Se vio una luz y se oyó el rugir de una bala. Él no se movió apenas. Disparó desde donde estaba, desde la cadera, confiando en su instinto y experiencia. Volvió a enfundar con un movimiento sencillo. Tom Barlow yacía en el suelo del bar.
Jake salió por la puerta y se dirigió hacia su caballo. No sabía si había matado o no a aquel hombre y no le importaba. Aquel maldito episodio le había quitado el apetito.
Sarah tenía mucho miedo de perder la pobre comida que se había arreglado para juntar en la última parada. No sabía cómo podía sobrevivir nadie en aquellas condiciones extremas. Por lo que podía ver, el Oeste era un lugar apto solo para serpientes y forajidos.
Cerró los ojos, se secó el sudor del cuello con el pañuelo y pidió poder sobrevivir a las horas siguientes. Al menos podía dar gracias a Dios por no tener que pasar otra noche en esas horribles posadas de las diligencias. Había temido que la asesinaran mientras dormía y no había nunca ninguna intimidad.
Se dijo que aquello ya no tenía importancia. Estaba casi al final del viaje. Después de doce años, volvería a ver a su padre y cuidaría de él en la hermosa casa que había construido en las afueras de Lone Bluff.
Cuando tenía seis años, su padre la dejó al cuidado de unas monjas y se marchó a buscar fortuna. Sarah había llorado muchas noches pensando en él. Luego, a medida que pasaban los años, se había visto obligada a mirar el daguerrotipo desgastado para poder recordar su cara. Pero él siempre le había escrito y sus cartas, aunque escritas con caligrafía infantil, expresaban mucho amor y esperanza.
Sarah recibía noticias suyas una vez al mes desde cualquier punto en el que se detuviera. Después de dieciocho meses y otras tantas cartas, le escribió desde Arizona, donde se instaló y se dispuso a construir su fortuna.
La convenció de que había sido buena idea dejarla en el convento de Filadelfia, donde podía ser educada como una dama hasta que fuera lo bastante mayor para vivir con él. La joven estaba a punto de cumplir los dieciocho años e iba a reunirse por fin con él. Indudablemente, la casa que había construido necesitaría un toque de mujer.
Puesto que no había vuelto a casarse nunca, Sarah imaginaba a su padre como un solterón despistado, que no sabría dónde estaban sus camisas limpias ni qué serviría la cocinera para la cena. Ella se encargaría de todo eso.
Un hombre de su posición tenía que recibir gente y para eso necesitaba una anfitriona. Sarah Conway sabía exactamente cómo preparar una cena elegante y un baile formal.
Cierto que lo que había leído sobre el territorio de Arizona era bastante perturbador. Historias de pistoleros sin ley e indios salvajes. Pero, después de todo, estaban en 1875. Sarah no tenía dudas de que, incluso un territorio tan lejano como Arizona, debía de estar ya bajo el control de la ley. Era evidente que los periódicos exageraban las historias en su afán por vender más.
Pero no habían exagerado respecto al clima.
Se removió en su asiento, buscando una posición mejor. El bulto de la mujer sentada a su lado y su propio corsé le dejaban poco espacio para respirar. Y el olor era terrible. Por mucho que echara agua de lavanda en su pañuelo, no conseguía escapar a él. Había siete pasajeros en el interior de la diligencia. Faltaba aire y eso acentuaba el hedor del sudor, el mal aliento y el alcohol que bebía sin parar el hombre que se hallaba sentado frente a ella. Cerró los ojos, apretó los dientes e ignoró a sus compañeros de viaje.
Por lo que ella veía, el paisaje de Arizona no consistía más que en millas y millas de desierto. Los primeros cactus que vio la fascinaron hasta tal punto que pensó en dibujar algunos de ellos. Los había tan grandes como un hombre con los brazos extendidos hacia el cielo. Otros eran pequeños y cuadrados y estaban cubiertos por cientos de agujas. Sin embargo, después de ver docenas de ellos y poco más, habían perdido su novedad.
Suponía que las rocas debían de ser interesantes. Aquellas mesetas planas que crecían de la arena poseían cierto encanto salvaje, en particular cuando se elevaban contra el azul del cielo. Pero prefería las limpias calles de Filadelfia, con sus tiendas y salones de té.
Sería distinto cuando estuviera con su padre. Él estaría orgulloso de ella y ella necesitaba que lo estuviera. Había trabajado todos aquellos años, aprendiendo y practicando para poder convertirse en la dama bien educada que él deseaba que fuera su hija.
Se preguntó si la reconocería. Le había enviado un pequeño autorretrato enmarcado la Navidad anterior, pero no estaba segura de que hubiera un gran parecido. Siempre había pensado que era una lástima que no fuera hermosa, al modo suave y redondeado de su amiga Lucilla. Sin embargo, se consolaba pensando que su piel era suave. A diferencia de Lucilla, ella no necesitaba utilizar coloretes. De hecho, había veces en las que pensaba que su aspecto era quizá demasiado sano. Su boca era llena y ancha y sus ojos de color marrón en lugar del color azul que tan bien hubiera encajado con su cabello rubio. Aun así, estaba limpia y arreglada, o lo había estado antes de empezar aquel terrible viaje.
Pronto sentiría que todo aquello había valido la pena. Cuando se reuniera con su padre y se instalara en la adorable casa que él había construido, una casa de cuatro dormitorios y un salón con las ventanas mirando al oeste. Sin duda tendría que cambiar la decoración de algunas partes. Los hombres no solían pensar mucho en cosas como cortinas y alfombras a juego. Disfrutaría con ello. En cuanto viera los cristales brillantes y flores frescas en los jarrones, él se daría cuenta de lo mucho que la necesitaba. Y entonces los dos serían compensados por todos los años que habían pasado separados.
Sintió un chorro de sudor en la espalda. Lo primero que deseaba hacer era darse un baño, un agradable baño fresco animado con las fragantes sales de lila que le diera Lucilla como regalo de despedida. Suspiró.
Entonces se detuvo el carruaje y Sarah se vio arrojada contra la mujer gorda de su izquierda. Antes de que pudiera enderezarse, un chorro de whisky le cayó en la falda.
—¡Señor!
Pero antes de que pudiera sermonearlo, oyó un disparo y unos gritos.
—¡Indios! —la mujer gorda se apretó contra ella—. Nos van a matar a todos.
—No sea absurda.
Sarah luchó por liberarse. Se inclinó hacia la ventana para llamar al cochero. Al hacerlo, vio la cara del acompañante del cochero. Colgó boca abajo solo unos segundos, pero fue suficiente para que la joven viera la sangre que salía de su boca y la flecha clavada en su corazón.
—¡Indios! —gritó de nuevo la mujer gorda, a su lado—. ¡Que Dios tenga piedad! Nos cortarán la cabellera a todos.
—Apaches —musitó el hombre del whisky, terminando la botella—. Deben de haber matado también al cochero. Los caballos corren solos.
Y así diciendo, sacó su revólver, se acercó a la ventana opuesta y empezó a disparar de modo metódico.
Sarah siguió mirando por la ventana. Oía gritos y el ruido de los cascos de caballos, pero le costaba entender lo que percibía. Aquello era imposible, ridículo. Los Estados Unidos tenían ya casi un siglo de existencia. Ulysses S. Grant era presidente. Los vapores cruzaban el Atlántico en menos de dos semanas. En aquella época no podían existir todavía diablos sanguinarios.
Entonces vio a uno, con el pecho desnudo, el cabello ondeante, montando un caballo de aspecto resistente. Sarah lo miró a los ojos y vio una extraña fiebre en ellos, tan claramente como veía la pintura de su rostro y la capa de polvo que cubría sus pies. Levantó su arco y luego, de repente, cayó del caballo.
Otro jinete apareció ante sus ojos; montaba agachado y llevaba pistolas en las dos manos. No era un indio, aunque Sarah, en su confusión, pensó que era igual de salvaje. Llevaba un sombrero gris sobre su cabello negro y su piel era casi tan morena como la del apache. En sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, no leyó fiebre, sino una frialdad absoluta.
No disparó contra ella, sino sobre su hombro; disparó una y otra vez, incluso cuando una flecha le pasó sobre la cabeza.
La joven pensó que era admirable. Estaba magnífico, con la cara cubierta de sudor, los ojos fríos como el hielo y el cuerpo pegado al caballo. Entonces la mujer gorda se aferró a ella y empezó a gemir.
Jake disparó a sus espaldas, agarrándose al caballo con las rodillas con tanta facilidad como cualquier guerrero apache. Había visto a los pasajeros, en particular a una joven pálida de ojos oscuros. Pensó con frialdad que a sus primos apaches les hubiera gustado aquella mujer.
Podía ver al cochero que, con una flecha clavada en el hombro, luchaba por recuperar el control de los caballos. Hacía lo que podía, a pesar del dolor, pero no era lo bastante fuerte para tirar del freno. Jake lanzó un juramento y acercó su caballo al vehículo.
Por un segundo se quedó colgando solo por los dedos. Sarah lo vio colgar y subir luego al pescante. La mujer volvió a gritar a su lado y luego se desmayó cuando el vehículo se detuvo. Demasiado aterrorizada para quedarse sentada, Sarah abrió la puerta de un empujón y salió al exterior.
El hombre del sombrero gris bajaba ya del pescante.
—Señora —dijo, al pasar por su lado.
La joven se llevó una mano al corazón. Ningún héroe había hecho nunca algo tan heroico.
—Nos ha salvado la vida —murmuró. Pero él ni siquiera la miró.
—Redman —dijo el pasajero del whisky, saliendo del coche—. Me alegro de que estuvieras aquí.
—Lucius —musitó Jake, agarrando las riendas de su caballo para tranquilizarlo—. Solo eran seis.
—Se escapan —intervino Sarah—. ¿Va a permitir que escapen?
Jake miró la nube de polvo que producían los caballos al alejarse y luego a Sarah. Era pequeña y su aspecto indicaba claramente que era una mujer del Este. Parecía como si acabara de salir de una escuela, pero olía como un salón barato. Sonrió.
—Sí.
—Pero no puede hacerlo —su idea del héroe empezaba a derrumbarse—. Han matado a un hombre.
—Él conocía el riesgo que corría. La diligencia paga bien por ese trabajo.
—Ellos lo han asesinado —repitió ella—. Está ahí muerto, con una flecha en el corazón. Al menos podía usted volver a recoger su cuerpo. No podemos dejarlo allí.
—Los muertos están muertos.
—Eso es terrible —Sarah pensó que se iba a desmayar y se abanicó con su sombrero—. Ese hombre se merece un entierro decente. ¿Qué está haciendo?
Jake la miró. Decidió que era bonita; aún más bonita ahora que el sombrero no le tapaba el pelo.
—Atando mi caballo.
La joven dejó caer los brazos a lo largo del cuerpo. Ya no se sentía mareada. Y, desde luego, ya no estaba impresionada, sino furiosa.
—Señor, al parecer, se preocupa usted más por ese caballo que por el hombre.
Jake se detuvo y la miró un momento.
—Así es. Ese hombre está muerto y mi caballo no. Yo en su lugar volvería dentro, señora. Sería una lástima que siguiera ahí de pie cuando vuelvan los apaches.
Aquello la hizo mirar nerviosa a su alrededor. El desierto estaba en silencio, con excepción del grito de un ave que ella no identificó; era un buitre.
—Como quiera —Jake se dirigió al pescante del vehículo—. Mete dentro a esa estúpida mujer —le dijo a Lucius—. Y no le des más de beber.
Sarah lo miró con la boca abierta. Antes de que pudiera decir nada, Lucius la agarró por el brazo.
—No le haga caso. Él dice lo que le apetece; pero tiene razón. Los apaches podrían volver y no debemos quedarnos aquí.
Sarah subió al coche con toda la dignidad de que fue capaz. La mujer gorda seguía sollozando. La joven se colocó en la esquina y el vehículo volvió a ponerse en marcha. Sarah se ató el sombrero y miró a Lucius.
—¿Quién es ese hombre terrible? —preguntó.
—¿Jake? Es Jake Redman, señorita. Y permita que le diga que hemos tenido suerte de que pasara por aquí. Donde pone el ojo, pone la bala.
—¿De verdad? Supongo que le debemos gratitud, pero parecía bastante frío.
—Hay quien dice que tiene hielo en las venas. Además de sangre de apache.
—¿Quiere decir que él es indio?
—Por el lado de su abuela. Yo no me enfadaría con él, señora. Es un consuelo tenerlo de parte de uno cuando las cosas se ponen mal.
¿Qué hombre podía matar a los de su pueblo? Sarah se estremeció y guardó silencio. No quería pensar en aquello.
En el pescante, Jake controlaba los caballos con mano firme. El cochero se llevó una mano al hombro herido y rehusó la dudosa comodidad del interior del vehículo.
—Nos serías muy útil en este trabajo —le dijo a Jake.
—Estoy pensando en ello —pero en realidad pensaba en la joven de ojos marrones y cabello color miel—. ¿Quién es esa chica? ¿La del vestido azul?
—Conway. De Filadelfia. Dice que es hija de Matt Conway.
—¿De verdad?
La señorita Conway de Filadelfia, desde luego, no se parecía a su padre. Pero Jake recordó que Matt solía hablar a menudo de la hija que tenía en el Este.
—¿Viene a visitar a su padre?
—Dice que viene a quedarse.
Jake soltó una carcajada.
—No durará ni una semana. Las mujeres como ella no se quedan.
—Piensa hacerlo —señaló los baúles del techo con un movimiento del pulgar—. La mayor parte del equipaje es suyo.
Jake hizo una mueca y se ajustó el sombrero.
—Lo imagino.
Sarah vio por primera vez Lone Bluff desde la ventana de la diligencia. Se extendía como un montón de rocas en la base de las montañas. Montañas duras, de aspecto frío.
Se había recuperado lo suficiente como para sacar la cabeza por la ventanilla, pero no podía ver a Jake Redman a menos que sacara medio cuerpo por la abertura. De todas formas, se dijo que no estaba interesada y solo la movía la curiosidad. Cuando escribiera a Lucilla y las hermanas, quería ser capaz de describirles todas las rarezas del lugar.
No había duda de que aquel hombre era raro. Tan pronto montaba como un guerrero, arriesgando su vida por unos desconocidos, como olvidaba su deber cristiano y abandonaba un cadáver en el desierto. Y la había llamado estúpida.
Nunca en su vida la habían acusado de ser estúpida. A decir verdad, casi todo el mundo admiraba su inteligencia y sabiduría. Estaba bien educada, hablaba buen francés y sabía tocar el piano de un modo pasable.
Se recordó que no necesitaba la aprobación de un hombre como Jake Redman. Cuando se reuniera con su padre y ocupara su lugar en la sociedad local, era poco probable que volviera a verlo.
Por supuesto, le daría las gracias de modo apropiado. Se sacó un pañuelo limpio del bolso de mano y se secó las sienes. El hecho de que él no tuviera modales no era excusa para que ella olvidara los suyos. Supuso que podría pedirle a su padre que lo recompensara económicamente.
Encantada con la idea, volvió a mirar por la ventana y parpadeó sorprendida. Aquello no podía ser Lone Bluff. Su padre no se habría asentado nunca en un lugar tan patético. No había más que un grupo de edificios y un camino amplio y polvoriento que hacía las veces de carretera. Pasaron dos salones, situados juntos, una tienda de comida y lo que parecía ser una posada. Se veían caballos atados a postes y un puñado de niños con la cara sucia empezaron a correr al lado de la diligencia, gritando y disparando pistolas de madera. Sarah vio dos mujeres paseando agarradas del brazo sobre las planchas de madera que hacían las veces de acera.
Cuando se detuvo la diligencia, oyó a Jake pedir un médico. Los pasajeros estaban saliendo ya del vehículo. Resignada, la joven salió y se sacudió la falda.
—Señor Redman. ¿Por qué nos hemos detenido aquí?
—Fin del trayecto, señora.
Un par de hombres ayudaban ya a bajar al cochero, así que Jake se dispuso a bajar el equipaje del techo del carruaje.
—¿Fin del trayecto? ¿Dónde estamos?
El hombre hizo una pausa para mirarla.
—Bienvenida a Lone Bluff, señorita.
La joven respiró hondo y se volvió. La luz del sol resaltaba toda la suciedad y deterioro de aquel pueblo.
Así que aquel era el final de su viaje. Se dijo que no importaba. Ella no tendría que vivir en el pueblo. Y, sin duda, el oro de la mina de su padre atraería más gente y progreso antes de mucho tiempo. No, no importaba. Se encogió de hombros. Lo único que importaba era volver a ver a su padre.
Se volvió justo a tiempo de ver a Jake arrojar uno de sus baúles a Lucius.
—Señor Redman, por favor, cuide de mis pertenencias.
Jake levantó el siguiente paquete y se lo echó a Lucius.
—Sí, señora.
La joven esperó a que él bajara a su lado.
—A pesar de lo que le haya dicho antes, le estoy muy agradecida por haber venido en nuestra ayuda, señor Redman. Ha demostrado ser usted muy valiente. Estoy segura de que mi padre querrá compensarlo por haberme permitido llegar a salvo.
Jake no había oído a nadie hablar de modo tan fino desde que pasara una semana en St. Louis algunos años atrás. Se quitó el sombrero y la miró durante un rato, hasta que ella se ruborizó.
—Olvídelo —dijo
Sarah lo vio darse la vuelta. ¿Olvidarlo? Si ese era el modo en que aceptaba él su gratitud, desde luego que lo haría. Se sujetó las faldas y avanzó hacia un lado de la calle para esperar a su padre.
Jake entró en la posada con su silla de montar al hombro. Era un lugar que nunca solía estar muy limpio y siempre olía a cebollas y café fuerte. Como la puerta estaba abierta, el vestíbulo estaba plagado de moscas.
—Maggie —saludó a la mujer que había al pie de las escaleras—. ¿Tienes un cuarto?
Maggie O’Rourke era tan dura como sus bistecs de ternera. Llevaba el pelo gris recogido en un moño y tenía la cara llena de arrugas. Dirigía su negocio con mano de hierro, un Winchester de repetición y esforzándose por ahorrar todo lo que podía.
Echó un vistazo a Jake y ocultó el placer que le producía volver a verlo.
—Vaya, mira quién llega. ¿Te persigue la ley, Jake, o una mujer?
—Ninguna de las dos cosas —cerró la puerta con la bota, preguntándose por qué siempre volvía allí. La vieja no le daba un momento de paz y su comida era terrible—. ¿Tienes un cuarto, Maggie, y un poco de agua caliente?
—¿Tienes tú un dólar?
Tendió la mano y, cuando él depositó una moneda en ella, la probó con los pocos dientes que le quedaban.
—Puedes utilizar la de la última vez. Está vacía.
—Estupendo —dijo él, empezando a subir las escaleras.
—No ha habido nada interesante desde que te fuiste. Un par de borrachos se dispararon cerca de Bird Cage. Unos inútiles los dos, pero solo murió uno. El sheriff dejó libre al otro cuando lo curó el médico. La joven Mary Sue Brody se ha metido en problemas con ese tal Mitchell. Siempre he dicho que esa chica era muy rápida. Pero se casaron como es debido el mes pasado.
Jake siguió andando, pero aquello no detuvo a Maggie. Desde su punto de vista, uno de los privilegios de tener una posada consistía en dar y recibir información.
—Y lo del viejo Matt Conway es una lástima.
Aquello sí lo hizo detenerse. Se volvió hacia ella.
—¿Qué pasa con Matt Conway? —preguntó.
—Se mató en esa vieja mina suya. Un derrumbamiento. Lo enterramos hace dos días.
Capítulo 2
El calor era terrible. Cada vez que pasaba un jinete, levantaba una nube de polvo amarillo que parecía colgar del aire durante un rato. Sarah ansiaba poder beber algo frío y sentarse a la sombra, pero, a juzgar por el aspecto de la calle, no parecía haber ni un lugar por allí donde una dama pudiera encontrar aquello. Y aunque lo hubiera, tenía miedo de dejar los baúles en la acera y arriesgarse a perder a su padre.
Había estado segura de que él la estaría esperando. Pero, por otra parte, podía haber un millón de cosas que distrajeran a un hombre de su posición. Se recordó a sí misma que había esperado doce años y bien podía esperar un poco más.
Pasó un carruaje, que levantó todavía más polvo, de modo que se vio obligada a llevarse el pañuelo a la boca. Su falda azul de viaje y su chaqueta a juego estaban cubiertas de polvo. Con un suspiro, se miró la blusa, que parecía más amarilla que blanca. No era vanidad; la preocupaba que su padre la viera por primera vez sucia del viaje y casi agotada. Hubiera deseado estar guapa en aquel primer encuentro.
Sabía que tenía mal aspecto, pero ya lo compensaría por ello más adelante. Aquella noche se pondría para cenar su vestido blanco de muselina, con la falda bordada de capullos de rosa. Su padre estaría orgulloso de ella.
Jake cruzó la calle después de perder la batalla que había entablado consigo mismo. No era asunto suyo comunicárselo a la joven. Pero llevaba diez minutos observándola allí de pie, esperando, y había podido ver claramente la mirada de esperanza de ella cada vez que pasaba un caballo o se aproximaba un carro. Alguien tenía que informarla de que su padre no iba a ir a buscarla.
Sarah lo vio acercarse. El hombre andaba con facilidad a pesar de las pistolas que le colgaban a los costados. Era como si hubiera nacido con ellas puestas. Y la miraba de un modo que estaba segura no debía de ser muy correcto. Sintió que le palpitaba el corazón y se enderezó.
Era Lucilla la que hablaba siempre de corazones palpitantes y pintaba escenas románticas de hombres sin ley y lugares salvajes. Sarah prefería algo más de realismo en sus sueños.
—Señora.
—Señor Redman —sonrió ella, decidida a mostrarse educada.
El hombre se metió las manos en los bolsillos.
—Tengo noticias de su padre.
Sarah sonrió abiertamente. Sus ojos se volvieron dorados a la luz del sol y Jake sintió una opresión en el pecho.
—¿Ha dejado un recado para mí? Gracias por decírmelo. Podía haber esperado horas aquí.
—Señora…
—¿Hay alguna nota?
—No —Jake deseaba terminar con aquello cuanto antes—. Matt ha muerto. Ha habido un accidente en su mina.
Estaba preparado para verla llorar o gemir, pero los ojos de ella lo miraron con furia, no con lágrimas.
—¿Cómo se atreve a mentirme sobre algo así?
Intentó pasar a su lado, pero Jake la agarró por el brazo. La joven lo miró y no dijo nada.
—Lo enterraron hace dos días —notó que ella se quedaba muy quieta y la vio palidecer—. No se desmaye ahora.
Era cierto. La joven podía leer la verdad en su cara con tanta claridad como leía su disgusto por tener que ser él el que se lo dijera.
—¿Un accidente? —consiguió preguntar.
—Un derrumbamiento —se sintió aliviado al ver que no iba a desmayarse, pero no le gustaba la mirada vidriosa de sus ojos—. Tendrá que hablar con el sheriff.
—¿El sheriff? —repitió ella, sin comprender.
—Su oficina está al otro lado de la calle.
La joven sacudió la cabeza y lo miró. Se mordió el labio inferior en un esfuerzo por controlar sus emociones.
Si se hubiera desmayado, Jake la habría dejado tranquilamente en la calle al cuidado de cualquier mujer que pasara por allí, pero lo conmovió ver que se esforzaba por aguantar con firmeza.
El hombre lanzó un juramento, la agarró con suavidad del brazo y la guió a través de la calle.
El sheriff Barker estaba en su escritorio, inclinado sobre unos papeles, con una taza de café en la mano. Empezaba a quedarse calvo y tenía cierta barriga, culpa, sin duda, de los pasteles de su esposa. Mantenía la ley en Lone Bluff, pero no se preocupaba demasiado por el orden. No era un hombre corrupto, sino simplemente perezoso.
Levantó la vista al oír entrar a Jake. Suspiró y escupió un trozo de tabaco de mascar en la escupidera del rincón. La presencia de Jake Redman allí solía significar trabajo extra para él.
—Así que has vuelto. Creí que te había gustado Nuevo México —enarcó las cejas al ver entrar a Sarah y se puso en pie—. Señora…
—Esta es la hija de Matt Conway.
—Vaya, ¡que me condenen! Disculpe, señora. Precisamente estaba a punto de enviarle una carta.
—Sheriff…
—Barker, señora.
Salió de detrás de su mesa y le ofreció una silla.
—Sheriff Barker —la joven se sentó—. El señor Redman acaba de decirme que mi padre…
No pudo seguir. No podía pronunciar aquellas palabras.
—Sí, señora. Lo siento mucho. Un par de chicos pasaron jugando cerca de la mina y lo encontraron. Al parecer, estaba trabajando en la mina cuando cedieron algunos postes.
Al ver que ella no decía nada, carraspeó y abrió el cajón superior de su escritorio.
—Llevaba este reloj y algo de tabaco. Supusimos que quería ser enterrado con su anillo de boda.
—Gracias.
La joven aceptó el reloj y la bolsa de tabaco como si estuviera en trance. Recordaba aquel reloj.
—Quiero ver dónde está enterrado. Y tendré que llevar mis baúles a su casa.
—Señorita Conway, si me permite que le dé un consejo, no creo que quiera usted quedarse allí. No es lugar para una dama joven y sola como usted. Mi esposa estará encantada de tenerla unos días con nosotros hasta que la diligencia vuelva al Este.
—Es muy amable de su parte —se aferró a la silla y consiguió volver a ponerse en pie—. Pero preferiría pasar la noche en casa de mi padre —tragó saliva y descubrió que tenía la garganta muy seca—. ¿Le debo algo por el entierro?
—No, señora. Aquí cuidamos de nuestros ciudadanos.
—Gracias.
Necesitaba aire. Apretó el reloj en su mano y abrió la puerta. Se apoyó contra un poste y luchó por recuperar el aliento.
—Debería aceptar la oferta del sheriff.
Volvió la cabeza para mirar a Jake.
—Me quedaré en casa de mi padre. ¿Quiere llevarme usted?
El hombre se frotó la barbilla. Hacía una semana que no se afeitaba.
—Tengo cosas que hacer.
—Le pagaré —dijo ella con rapidez, al ver que se disponía a alejarse.
El hombre se detuvo y la miró. No había duda de que era una mujer decidida, pero quería ver hasta qué punto.
—¿Cuánto? —preguntó.
—Dos dólares —al ver que la miraba sin decir nada, prosiguió—: cinco.
—¿Tiene cinco dólares?
Sarah, disgustada, metió la mano en su bolso.
—Tome.
Jake miró el billete que ella tenía en la mano.
—¿Qué es eso?
—Son cinco dólares.
—Aquí no. Aquí eso es solo un pedazo de papel.
Sarah devolvió el billete a su bolso y sacó una moneda.
—¿Le parece esto mejor?
Jake tomó la moneda, la observó y se la guardó en el bolsillo.
—Eso está bien. Voy a buscar un carro.
La joven lo miró alejarse con rabia. Era un hombre miserable y lo odiaba. Y odiaba todavía más la idea de que lo necesitaba.
No dijo nada durante el largo viaje en carro. Ya no le importaba la desolación del paisaje, el calor ni la frialdad del hombre que iba sentado a su lado. Sus emociones parecían haberse congelado en su interior.
Jake Redman no parecía necesitar conversación. Conducía en silencio; además de las pistolas, llevaba un rifle cruzado sobre las rodillas. Hacía tiempo que no había problemas por allí, pero el ataque indio lo había prevenido de que aquello podía cambiar.
Reconoció a Lobo Fuerte en el grupo que atacó la diligencia. Si el guerrero apache había decidido pelear por la zona, antes o después, atacaría la casa de Conway.
No se cruzaron con nadie ni vieron más que arena, rocas y un halcón cazando.
Cuando detuvo el carro, Sarah no vio más que una pequeña casa de adobe y unos cuantos cobertizos polvorientos en un pedazo de tierra seca.
—¿Por qué nos detenemos aquí? —preguntó.
Jake saltó del carro.
—Esta es la casa de Matt Conway.
—No sea ridículo —dijo ella, bajando a su vez—. Señor Redman, le he pagado para que me llevara a casa de mi padre y espero que cumpla su promesa.
El hombre bajó uno de los baúles antes de que ella pudiera impedírselo.
—¿Qué se cree que está haciendo?
—Descargando su equipaje.
—No se atreva a sacar nada más de ese carro —Sarah lo agarró por la camisa y lo obligó a volverse hacia ella—. Insisto en que me lleve inmediatamente a casa de mi padre.
Jake pensó que no solo era tonta, sino también irritante.
—Estupendo —dijo.
Le pasó los brazos en torno a la cintura y se la echó al hombro.
Al principio, Sarah se quedó demasiado sorprendida para moverse. Nunca la había tocado ningún hombre y ese rufián se atrevía a llevarla en brazos. Y además estaban solos; completamente solos. Empezó a debatirse, pero antes de que pudiera gritar, él la depositó de nuevo en el suelo.
—¿Le parece bien así?
La joven lo miró sin dejar de pensar en todas las calamidades que podían ocurrirle a una mujer sola e indefensa. Dio un paso atrás y rezó por poder razonar con él.
—Señor Redman, llevo poco dinero encima; nada que merezca la pena robarse.
El hombre la miró con una luz peligrosa en los ojos.
—Yo no soy un ladrón —dijo.
Sarah se lamió los labios.
—¿Va a matarme? —preguntó.
Jake estuvo a punto de echarse a reír. En lugar de eso, se recostó contra la pared de la cabaña. Había algo en ella que no lo dejaba indiferente. No sabía lo que era ni por qué se producía, pero no le gustaba nada.
—Probablemente no. ¿Quiere echar un vistazo alrededor? —la joven negó con la cabeza—. Me han dicho que fue enterrado en la parte de atrás, cerca de la entrada de la mina. Voy a ver los caballos de Matt y a dar de beber a los nuestros.
Cuando se marchó, la joven siguió mirando el umbral vacío. Aquello era una locura. ¿Acaso aquel hombre esperaba que creyera que su padre había vivido allí? Ella tenía docenas de cartas en las que le hablaba de la casa que estaba construyendo, la casa que había terminado, la casa que estaría lista para recibirla cuando fuera lo bastante mayor como para reunirse con él.
La mina. Si la mina estaba cerca, quizá encontraría allí a alguien con quien pudiera hablar. Miró con cautela al exterior y luego salió corriendo y rodeó la casa.
Cruzó lo que debía de haber sido el comienzo de un huerto, seco en aquel momento por el sol. Había un cobertizo que hacía las veces de establo y un corral vacío, construido con unas piezas de madera. Cruzó hasta el punto en el que el suelo empezaba a elevarse con la ladera de la montaña.
Encontró fácilmente la entrada de la mina, aunque apenas si era algo más que un agujero en la pared de roca. En la parte superior vio una plancha de madera con unas palabras grabadas:
El orgullo de Sarah.
Entonces se echó a llorar con fuerza. Allí no había obreros ni carros llenos de roca ni picos que extrajeran el oro. Vio lo que era en realidad: el sueño de un hombre que no había tenido otra cosa. Su padre no había sido un hombre importante ni un buscador de éxito, sino un hombre que cavaba la roca con la esperanza de encontrar algo.
Entonces vio la tumba. Lo habían enterrado a pocos metros de la entrada. Alguien había tenido la amabilidad de construir una especie de cruz de madera y grabar su nombre en ella. Se arrodilló y pasó la palma de la mano sobre la madera.
Le había mentido. Le había mentido durante doce años, contándole historias de vetas ricas, una casa grande con salón y jardines con flores. ¿No sería porque él había sentido la necesidad de creérselo? Cuando la dejó, le prometió que algún día tendría todo lo que pudiera desear su corazón y había cumplido su promesa, con una excepción. No le había dado a él mismo y, durante todos esos años, ella solo había deseado estar con su padre.
Pensó que él había vivido en una casa de barro en mitad del desierto para que ella pudiera tener vestidos bonitos y medias nuevas. Para que pudiera aprender a servir el té y a bailar el vals. Debía de haberse gastado todo lo que ganaba en mantenerla en aquella escuela del Este.
Y ya estaba muerto. Ella apenas si podía recordar su rostro y estaba muerto. Lo había perdido.
—Oh, papá, ¿no sabías que eso no me importaría nada?
Se tumbó sobre la tumba y dejó que las lágrimas fluyeran de sus ojos.





























