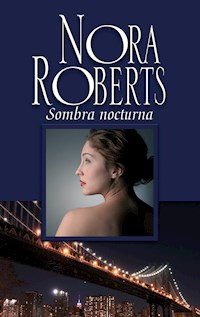
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Desde la noche en que había sido atacada por un desconocido, la implacable fiscal Deborah O'Roarke no podía quitarse de la cabeza a su agresor, pero tampoco al misterioso hombre que la había defendido y que había surgido de la oscuridad como una sombra nocturna. Se hacía llamar Némesis. Caminaba por las calles oscuras solo, como una sombra entre las sombras, y así era como le gustaba vivir. ¿Podría aquella abogada idealista amar al fantasma que la vigilaba cada noche?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1991 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Sombra nocturna, n.º 32 - agosto 2017
Título original: Night Shadow
Publicada originalmente por Silhouette© Books
Este título fue publicado originalmente en español en 2001
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-9170-177-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Con gratitud a Isabel y Dan.
N.R.
Capítulo 1
—Recorría la noche. Solo. Inquieto. Vestido de negro, enmascarado, era una sombra entre las sombras, un susurro entre los murmullos de la oscuridad.
Siempre estaba atento a aquellos que atacaban a los débiles y vulnerables. Desconocido, invisible, no deseado, acosaba a los cazadores en la jungla que era la ciudad. Se movía como pez en el agua por los espacios oscuros, los callejones sin salida y las calles violentas. Como el humo, se deslizaba por los tejados altos y los sótanos húmedos.
Cuando lo necesitaban, era como el trueno, puro sonido y furia. Luego quedaba el resplandor, el eco óptico que deja el relámpago después de golpear la ciudad.
Lo llamaban Némesis y estaba por todas partes.
Recorría la noche, soslayando el sonido de la risa, el jubiloso estrépito de las celebraciones. Y era convocado por los gemidos y las lágrimas de los solitarios y las súplicas desvalidas de las víctimas. Noche tras noche se vestía de negro, se cubría el rostro y se adentraba en las calles salvajes y oscuras. No por la ley. Esta era fácilmente manipulada por aquellos que la desdeñaban. A menudo era tergiversada por aquellos que afirmaban defenderla. Él lo sabía. Y no podía olvidar.
Cuando caminaba por las calles, lo hacía por la justicia… la de los ojos vendados, que no discriminaba.
Con la justicia, solo podía haber castigo justo y equilibrio de la balanza.
Como una sombra, observó la ciudad.
Deborah O’Roarke se movió con celeridad. Siempre tenía prisa por alcanzar sus ambiciones. Sus zapatos resonaban con rapidez en las aceras rotas del East End de Urbana. No era el miedo lo que la impulsaba a regresar a toda velocidad a su coche, aunque el East End era un lugar peligroso para una mujer sola y atractiva, en particular de noche. Era por el júbilo del éxito. Como ayudante del fiscal del distrito, acababa de terminar una entrevista con un testigo de uno de los tiroteos que empezaban a ser una plaga en Urbana.
Tenía la mente absolutamente centrada en la necesidad de volver a su despacho para redactar el informe, con el fin de que los engranajes de la justicia pudieran ponerse en marcha. Creía en la justicia, en todas sus fases tenaces, pacientes y sistemáticas. Los asesinos del joven Rico Méndez pagarían por su crimen. Y con algo de suerte, sería ella quien llevaría la acusación.
En el exterior del edificio en ruinas donde acababa de pasar una hora presionando a dos jóvenes asustados para sonsacarles información la calle estaba oscura. Solo dos de las farolas que se alineaban en la acera funcionaban. La luna únicamente aportaba un brillo caprichoso. Sabía que las sombras que había en los portales estrechos eran borrachos, camellos o prostitutas. En más de una ocasión se había recordado que ella misma podría haber terminado en uno de esos edificios tristes, de no haber sido por la firme determinación de su hermana de darle un buen hogar, una buena educación y una buena vida.
Cada vez que Deborah llevaba un caso ante los tribunales, sentía que pagaba parte de esa deuda.
Una de las sombras de un portal le gritó algo obsceno de forma impersonal. Lo siguió una risa femenina áspera. Deborah solo llevaba en Urbana dieciocho meses, pero sabía que no debía detenerse ni dar a entender que lo había oído.
Con pasos largos y decididos, se dirigió hacia su coche. Alguien la aferró por detrás.
—Nena, sí que eres dulce.
El hombre, quince centímetros más alto que ella y delgado como un alambre, apestaba. Pero no a licor. En la fracción de segundo que tardó en leer sus ojos vidriosos, entendió que no estaba lleno de whisky, sino de productos químicos que le daban una gran rapidez en vez de abotargarlo. Con ambas manos clavó el maletín contra el estómago del tipo. Este gruñó y aflojó las manos. Deborah se soltó y corrió, hurgando con frenesí en busca de las llaves.
En el momento en que su mano se cerraba sobre ellas en el bolsillo, el otro la agarró y clavó los dedos en el cuello de su chaqueta. Oyó cómo el algodón se rompía y se volvió para plantarle cara. Entonces vio la navaja, cuyo acero brilló una vez antes de que la pegara a la piel suave de su cuello.
—Te tengo —soltó una risita.
Se quedó quieta, casi sin atreverse a respirar. En sus ojos captaba un destello de gozo perverso que jamás escucharía súplicas o lógica. No obstante, mantuvo la voz baja y serena.
—Solo llevo veinticinco dólares.
Pegándole la punta de la navaja a la piel, el hombre se le acercó con gesto íntimo.
—Eh, nena, tienes mucho más de veinticinco dólares —cerró la mano en torno a su pelo y tiró una vez con fuerza. Cuando Deborah gritó, comenzó a arrastrarla hacia la parte más profunda de un callejón—. Adelante, grita —murmuró entre dientes junto a su oído—. Me gusta cuando gritáis. Adelante —le produjo un corte ínfimo con la navaja—. Grita.
Deborah lo hizo, y el sonido bajó por la calle a oscuras, reverberando entre los desfiladeros de los edificios. Los habitantes de los umbrales le gritaron dándole ánimo… a su atacante. Detrás de las ventanas en penumbra, la gente mantuvo las luces apagadas y fingió no oír nada.
Cuando la empujó contra la pared húmeda del callejón, Deborah estaba dominada por un terror gélido. Su mente, siempre penetrante y abierta, se bloqueó.
—Por favor —dijo, sabiendo que no serviría para nada—, no lo hagas.
—Te va a gustar —sonrió. Con la punta de la navaja, le cortó el botón superior de la blusa—. Te va a encantar.
Como cualquier emoción poderosa, el miedo le agudizó los sentidos. Pudo sentir sus propias lágrimas, calientes sobre sus mejillas, pudo oler el aliento fétido de su atacante y la basura que atestaba el callejón. Se pudo ver a sí misma pálida y desvalida.
«Seré otra estadística», pensó embotada. Un número más entre la creciente cantidad de víctimas.
Despacio, y luego con mayor poder, la ira comenzó a quemar el escudo de hielo del miedo. No se encogería ni gemiría. No se rendiría sin luchar. Fue en ese momento cuando sintió la presión afilada de las llaves. Seguían en su mano, encerradas en el puño rígido. Concentrada, empleó el pulgar para sacar los extremos entre los dedos rígidos. Respiró hondo, tratando de canalizar toda su fuerza al brazo.
Justo al alzarlo, su atacante pareció elevarse en el aire, volar agitando los brazos y aterrizar sobre unos cubos de metal llenos de basura.
Deborah ordenó a sus piernas que corrieran. Tal como le palpitaba el corazón, estaba segura de que podría llegar a su coche, cerrar las puertas y arrancar el motor en un abrir y cerrar de ojos. Pero entonces lo vio.
Vestía todo de negro, una sombra larga y delgada entre las sombras. Se erguía sobre el drogadicto, con las piernas separadas y el cuerpo tenso.
—Quédate donde estás —le ordenó aquel desconocido cuando ella dio un paso automático al frente. La voz fue una mezcla de murmullo y gruñido.
—Pienso…
—No pienses —le espetó sin molestarse en mirarla.
En el momento en que ella se crispaba ante su tono, el drogadicto se levantó de un salto, gritando, y blandió la navaja en un arco mortal. Aturdida y fascinada a la vez, Deborah percibió el destello de un movimiento, un grito de dolor y el ruido de la navaja al deslizarse por el cemento.
En menos tiempo del que se requiere para respirar, el hombre de negro recuperó la misma postura de antes. El drogadicto estaba de rodillas, gimiendo y con las manos pegadas al estómago.
—Eso ha sido… —Deborah buscó una palabra en el torbellino de su cerebro— impresionante. Iba… iba a sugerir que llamáramos a la policía.
Él siguió sin prestarle atención mientras sacaba unas tiras de plástico del bolsillo y ataba las manos y los tobillos del drogadicto, que no dejaba de gemir. Recogió la navaja y apretó un botón. La hoja desapareció con un susurro. Solo en ese momento se volvió hacia ella.
Notó que las lágrimas ya estaban secas en las mejillas de la mujer. Y, aunque su respiración era entrecortada, no daba la impresión de que fuera a desmayarse o a ser dominada por la histeria. De hecho, se vio obligado a admirar su serenidad.
Con ecuanimidad observó que era de una belleza extraordinaria. Su piel era pálida como el marfil bajo una mata revuelta de pelo negro. Sus facciones eran suaves, delicadas, casi frágiles. Hasta que mirabas sus ojos. Irradiaban una dureza y una determinación que contradecían el hecho de que su cuerpo esbelto temblara por la reacción.
Tenía la chaqueta rota y la blusa abierta revelaba el encaje y la seda azules de una combinación. Un contraste interesante con el traje severo y casi masculino.
La evaluó, no como hombre, sino como había hecho con otras innumerables víctimas. La inesperada sacudida que experimentó le inquietó. Esas cosas eran más peligrosas que cualquier navaja.
—¿Estás herida? —le preguntó, en voz baja y carente de emoción, sin salir de la oscuridad.
—No. No —tendría unos cuantos moratones, tanto en la piel como en las emociones, pero Deborah se dijo que ya se preocuparía luego de ellos—. Solo estoy impactada. Quiero darte las gracias por… —al hablar había avanzado hacia él. Bajo la tenue luz de una farola próxima, vio que llevaba el rostro enmascarado. Abrió mucho sus ojos azules, brillantes y eléctricos—. Némesis —murmuró—. Creía que eras el producto de la imaginación encendida de alguien.
—Soy tan real como él —con la cabeza indicó a la figura que gimoteaba entre la basura. Después, vio que de la garganta de aquella joven caía un hilillo de sangre. Por motivos que no comprendía, eso le encolerizó—. ¿Qué clase de tonta eres?
—¿Perdona?
—Estas son las alcantarillas de la ciudad. No es tu sitio. Nadie con cerebro viene aquí, a menos que no tenga elección.
Deborah sintió que su temperamento bullía, pero se controló. Después de todo, la había ayudado.
—Tenía que atender un asunto.
—No —la corrigió—. Aquí no se te ha perdido nada, a menos que quieras que te violen y te maten.
—No deseaba nada semejante —a medida que su estado de ánimo se ensombrecía, el leve acento de Georgia se manifestó en su voz—. Sé cuidar de mí misma.
Él bajó la vista y sus ojos se demoraron un momento en la blusa abierta. Luego volvió a mirarla a la cara.
—Ya lo veo.
Deborah no pudo discernir el color de sus ojos. Eran oscuros, muy oscuros. Bajo la luz leve, parecían negros. Pero sí captó la arrogancia que emitían.
—Ya te he dado las gracias por ayudarme, aunque no necesitaba ninguna ayuda. Yo misma estaba a punto de ocuparme de ese canalla.
—¿De verdad?
—Así es. Iba a arrancarle los ojos —alzó las llaves, unos puntos letales que sobresalían entre sus dedos—. Con esto.
—Sí —él la estudió y asintió despacio—, creo que habrías podido hacerlo.
—No lo dudes.
—Entonces creo que he perdido mi tiempo —sacó un trozo de tela negra y cuadrada del bolsillo. Después de guardar la navaja del agresor en ella, se lo ofreció—. Lo querrás como prueba.
En cuanto lo sostuvo, Deborah recordó el momento de terror e impotencia. Con un juramento apagado, mantuvo a raya su temperamento. Quienquiera que fuera, aquel hombre había arriesgado su vida para ayudarla.
—Te estoy agradecida.
—No busco gratitud.
—Entonces, ¿por qué lo haces? —espetó, con el mentón levantado.
Él la miró. Algo surgió y se desvaneció en sus ojos e hizo que a Deborah se le pusiera la piel de gallina al oír su respuesta.
—Por justicia.
—Esta no es la manera —comenzó ella.
—Es la mía. ¿No ibas a llamar a la policía?
—Sí —se llevó el borde de la mano a la sien. Comprendió que se sentía un poco mareada y que tenía el estómago revuelto. No era el lugar ni el momento de hablar sobre moralidad ni ley con un hombre enmascarado y beligerante.
—Tengo un teléfono en mi coche.
—Pues te sugiero que lo uses.
—De acuerdo —estaba demasiado cansada para discutir. Con un ligero temblor, bajó por el callejón. Al llegar a la entrada, vio su maletín. Lo recogió con una gran sensación de alivio y guardó la navaja en su interior.
Cinco minutos más tarde, después de llamar a Emergencias para dar su emplazamiento y el informe de la situación, regresó al callejón.
—Van a mandar a una patrulla —cansada, se apartó el pelo de la cara. Vio al drogadicto acurrucado sobre el cemento. Tenía los ojos muy abiertos y desencajados.
Némesis lo había dejado advirtiéndole de lo que le sucedería si alguna vez volvía a sorprenderlo tratando de violar a alguien. Incluso a través de la bruma de las drogas, las palabras habían parecido sinceras.
—¿Hola? —con el ceño fruncido por la sorpresa, Deborah miró a ambos lados del callejón. Se había marchado—. Maldita sea, ¿adónde habrá ido? —se apoyó en la pared fría. Frustrada, pensó que aún no había terminado con él.
Némesis estaba lo bastante cerca como para tocarla. Pero ella no podía verlo. Esa era la bendición, y la maldición, el pago por los días perdidos.
No extendió la mano, se limitó a observarla y sintió curiosidad por saber por qué había deseado hacerlo. Solo la observó, grabando en la memoria la forma de su rostro, la textura de su piel, el color y el brillo de su pelo, que se curvaba con gentileza por debajo de su barbilla.
De haber sido un romántico, podría haber pensado en términos poéticos. Pero se dijo que únicamente esperaba y vigilaba para cerciorarse de que se hallara a salvo.
Cuando las sirenas rompieron el silencio de la noche, pudo ver que ella recomponía una máscara de seguridad en el rostro y respiraba hondo varias veces mientras se abrochaba la chaqueta desgarrada sobre la blusa cortada. Finalmente, vio que aferraba el maletín con fuerza, adelantaba el mentón y avanzaba con pasos seguros hacia la entrada del callejón.
A solas otra vez en su medio mundo entre la realidad y la ilusión, Némesis pudo oler la sutil sensualidad del perfume de ella.
Por primera vez en cuatro años, experimentó el dulce y sereno dolor de la añoranza.
Deborah no se sentía como en una fiesta. En su fantasía, no llevaba un resplandeciente vestido rojo sin tirantes, con unas sujeciones de plástico que se clavaban en sus costados. No llevaba tacones de diez centímetros. No sonreía hasta llegar a pensar que la cara se le partiría en dos.
En su fantasía, devoraba una novela de misterio y unas galletas de chocolate mientras se daba un baño de espuma para mitigar los moratones que aún dolían un poco tres días después de su desagradable aventura en el callejón del East End.
Por desgracia, su imaginación no era lo bastante buena para evitar que le dolieran los pies.
De acuerdo con el patrón social, era una fiesta magnífica. Quizá la música sonaba un poco alta, aunque no le molestaba. Después de pasar una vida entera con su hermana, una fanática del rock and roll, estaba acostumbrada al mundo de la música estridente. Los canapés de salmón ahumado y espinacas no eran tan deliciosos como las galletas de chocolate, pero no estaban mal. El champán, que bebía con cuidado, era de primera calidad.
Abundaba el brillo y el glamour. Después de todo, la fiesta la daba Arlo Stuart, magnate de la hostelería, como parte de la campaña a favor de Tucker Fields, alcalde de Urbana. Era deseo de Stuart, y de la vigente administración, que la campaña concluyera en noviembre con la reelección del alcalde.
Deborah aún estaba indecisa sobre su voto; no sabía si dárselo al titular o a su joven oponente, Bill Tarrington. El champán y los canapés no influirían en ella. Su elección se basaría en el modo de encarar los temas importantes de la ciudad, no en las afiliaciones partidistas. Esa noche asistía a la fiesta por dos motivos. El primero porque era amiga del secretario del alcalde, Jerry Bower. El segundo porque su jefe había empleado la mezcla correcta de presión y diplomacia para que lograra atravesar las puertas doradas del Palacio Stuart.
—Dios, estás estupenda —la cara amigable y bronceada del rubio Jerry Bower, impecable y atractivo con su esmoquin, se detuvo junto a la de ella para darle un beso rápido en la mejilla—. Lamento no haber tenido tiempo para charlar. He tenido que saludar a muchas personas.
—El brazo derecho del jefe siempre está ocupado —sonrió—. Vaya exhibición.
—Stuart ha tirado la casa por la ventana —con ojo de político, Jerry estudió a la multitud. La mezcla de ricos, famosos e influyentes le satisfacía. Desde luego, la campaña también tenía otros aspectos. Ser visto, entablar contacto con los comerciantes, los trabajadores, las conferencias de prensa, los discursos, los programas. Pero él suponía que, si podía dedicar una parte pequeña de un día de dieciocho horas de trabajo a moverse entre la élite de la sociedad y comer algunos canapés, lo rentabilizaría al máximo.
—Estoy adecuadamente deslumbrada —aseguró Deborah.
—Ah, pero lo que queremos es tu voto.
—Puede que lo tengáis.
—¿Cómo te encuentras? —aprovechó la oportunidad y comenzó a llenar un plato con canapés.
—Bien —bajó la vista al decreciente hematoma de su antebrazo. Había otras marcas más acentuadas, escondidas bajo el vestido rojo.
—¿De verdad?
—De verdad —volvió a sonreír—. Ha sido una experiencia horrible, pero me hizo ver con claridad que nos queda mucho trabajo hasta conseguir que las calles de Urbana sean seguras.
—No tendrías que haber estado allí —musitó él.
Fue como si le hubiera colocado una cáscara de plátano bajo los pies. Los ojos de Deborah se encendieron, las mejillas se le acaloraron y alzó el rostro.
—¿Por qué? ¿Por qué ha de haber un sitio en la ciudad, cualquier sitio, donde una persona no pueda caminar a salvo? ¿Se supone que debemos aceptar el hecho de que hay secciones de Urbana que están vedadas a la gente de bien? En ese caso…
—Espera, espera —Jerry levantó una mano en gesto de rendición—. La única persona a la que alguien metido en política no puede ganarle una discusión es un abogado. Estoy de acuerdo contigo, ¿de acuerdo? —recogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba cerca y se recordó que quizá fuera la única que pudiera beber en la larga velada—. Exponía un hecho. Yo no dije que me pareciera justo.
—No debería ser así —los ojos de Deborah se oscurecieron por la irritación y la frustración.
—El alcalde promueve una dura campaña contra el crimen —le recordó Jerry, sonriéndole a los votantes más próximos—. Nadie en esta ciudad conoce las estadísticas mejor que yo. Son feas, sin ninguna duda, y vamos a reducirlas. Solo hace falta tiempo.
—Sí —Deborah suspiró y se retiró de la discusión que había mantenido con Jerry más veces de las que podía contar—. Pero está llevando demasiado tiempo.
—No me digas que te vas a poner del lado de ese Némesis… —dio un mordisco a una tira de zanahoria—. «¿Si la ley no se ocupa de ello con suficiente rapidez, lo haré yo?».
—No —en eso era firme. La ley debía dar justicia de forma apropiada. Creía en la ley, incluso en ese momento, cuando se hallaba colapsada—. No creo en las cruzadas. Se parecen demasiado a la vigilancia ciudadana. Aunque he de reconocer que me siento agradecida de que ese hombre estuviera en el callejón aquella noche.
—Y yo —le tocó levemente el hombro—. Cuando pienso en lo que podría haber pasado…
—No pasó —el miedo por la impotencia que sintió estaba demasiado cercano a la superficie para permitirse pensar mucho en ello—. Y a pesar de la romántica fama que ha recibido, en persona es rudo y brusco —bebió otro sorbo de champán—. Estoy en deuda con él, pero no tiene que caerme bien.
—Nadie entiende mejor ese sentimiento que un político.
—Muy bien —Deborah se relajó y rio—, basta de hablar de negocios. Cuéntame quién ha venido y a los que debo conocer y a los que no.
Jerry la distrajo. Siempre lo hacía. Durante los siguientes minutos devoró canapés y les dio nombres a las caras que atestaban la sala de baile del Palacio Stuart. Sus comentarios inteligentes y certeros le provocaron la risa. Cuando empezaron a moverse entre los invitados, pasó el brazo con familiaridad por el suyo. Fue una cuestión de casualidad que girara la cabeza y en ese mar de gente se concentrara en una única cara.
Se hallaba en un grupo de cinco o seis personas, con dos mujeres hermosas prácticamente colgadas de sus brazos. Pensó que era atractivo. Pero el salón se hallaba lleno de hombres atractivos. Su pelo tupido y oscuro enmarcaba un rostro largo, delgado, casi de estudioso. Tenía huesos prominentes, ojos profundos, castaños, oscuros e intensos como el chocolate amargo. En ese momento parecían algo aburridos. Exhibía una boca de labios llenos, de aspecto poético, que esbozaba una sonrisa apenas perceptible.
Vestía el esmoquin como si hubiera nacido con él. Con relajación e indiferencia. Con un dedo largo apartó un rizo de la mejilla de la pelirroja de su derecha cuando esta se acercó a él. Y luego amplió la sonrisa ante lo que oyó.
Entonces, sin volverse, aquel hombre modificó la dirección de su mirada y observó a Deborah.
—… y le compró a los pequeños monstruos un televisor de pantalla ancha.
—¿Qué? —Deborah parpadeó y, aunque comprendió que era absurdo, sintió como si se hubiera roto un hechizo—. ¿Qué?
—Te hablaba de los perros de aguas de la señora Forth-Wright.
—Jerry, ¿quién es ese hombre? El que está con una pelirroja a un lado y una la rubia al otro.
Mirando en esa dirección, Jerry hizo una mueca y se encogió de hombros.
—Me sorprende que no tenga a una morena en los hombros. Las mujeres tienden a pegársele como si en vez de esmoquin llevara papel matamoscas.
—¿Quién es? —repitió. No necesitaba que le contara lo que podía ver con sus propios ojos.
—Guthrie. Gage Guthrie.
—¿Por qué me suena familiar? —frunció los labios.
—Ha aparecido en la sección de sociedad del World casi a diario.
—No leo la sección de sociedad —consciente de que era una grosería, no dejó de mirar fijamente al hombre que había al otro lado del salón—. Lo conozco —murmuró—. Pero no logro situarlo.
—Probablemente hayas oído su historia. Fue poli.
—Policía —enarcó las cejas sorprendida. Parecía demasiado cómodo en el entorno de los ricos y los privilegiados para ser un policía.
—Y al parecer uno bueno, aquí en Urbana. Hace unos años, su compañero y él se metieron en problemas. Problemas gordos. Su compañero fue asesinado y Guthrie dado por muerto.
—Ahora lo recuerdo. Seguí su historia. Dios mío, estuvo en coma…
—Nueve o diez meses —aportó Jerry—. Tenía respiración asistida y, justo cuando estaban a punto de rendirse, abrió los ojos. Ya no podía estar en la calle y rechazó un puesto de despacho en el departamento de policía. Durante su permanencia en el purgatorio, recibió una sustanciosa herencia, así que, como suele decirse, tomó el dinero y corrió.
«No ha podido ser suficiente», reflexionó ella. Ninguna cantidad de dinero habría sido suficiente.
—Tuvo que ser horrible. Perdió casi un año de su vida.
Jerry escogió un canapé de los pocos que quedaban en su plato.
—Ha compensado la pérdida de tiempo. Al parecer las mujeres lo encuentran irresistible. Claro está que podría deberse a que convirtió una herencia de tres millones de dólares en treinta… y sigue aumentándola cada día —Jerry mordisqueó una gamba y observó cómo Gage se separaba con fluidez del grupo y se dirigía hacia ellos—. Vaya, vaya —musitó—. Parece que el interés es mutuo.
Gage había notado su presencia desde el momento en que entró en el salón. Paciente, la había visto mezclarse con los invitados. Mientras él no dejaba de mantener conversaciones triviales, fue incómodamente consciente de cada uno de los movimientos de ella. La había visto sonriendo a Jerry, cómo el otro hombre le daba un beso en la mejilla y le rozaba con gesto íntimo un hombro.
Tendría que averiguar qué clase de relación tenían.
Aunque no importaba. «No puede importar», corrigió. No tenía tiempo para morenas sensuales de ojos inteligentes. Pero no dejó de avanzar hacia ella.
—Jerry —Gage sonrió—. Me alegro de volver a verlo.
—Siempre es un placer, señor Guthrie. ¿Disfruta de la velada?
—Desde luego —miró a Deborah—. Hola.
Por algún motivo ridículo, a ella se le cerró la garganta.
—Deborah, me gustaría presentarte a Gage Guthrie. Señor Guthrie, le presento a la ayudante del fiscal del distrito, Deborah O’Roarke.
—Una fiscal —Gage sonrió de forma cautivadora—. Reconforta saber que la justicia se halla en manos tan bonitas.
—Competentes —dijo ella—. Prefiero competentes.
—Por supuesto —aunque ella no se la había ofrecido, le tomó la mano y la sostuvo unos segundos.
«¡Cuidado!». La advertencia centelleó en la mente de Deborah en el instante en que sus palmas se tocaron.
—¿Me perdonan un momento? —Jerry volvió a apoyar una mano en el hombro de Deborah—. El alcalde me llama.
—Claro —Deborah logró dedicarle una sonrisa, aunque le avergonzaba reconocer que había olvidado que lo tenía al lado.
—No lleva mucho tiempo en Urbana —comentó Gage.
A pesar de su incomodidad, Deborah lo miró a los ojos.
—Aproximadamente un año y medio. ¿Por qué?
—Porque de lo contrario lo habría sabido.
—¿De verdad? ¿Sigue con interés a todos los fiscales?
—No —pasó un dedo por la perla que adornaba el lóbulo de la oreja de ella—. Solo a las hermosas —le encantó percibir la inmediata suspicacia que reflejó ella—. ¿Quiere bailar?
—No. No, gracias. En realidad no puedo quedarme más tiempo. He de trabajar.
—Ya son más de las diez —dijo, mirando el reloj.
—La ley no tiene un horario fijo, señor Guthrie.
—Gage. La llevaré.
—No —Deborah sintió que un pánico veloz e irracional le subía por el pecho—. No, no es necesario.
—Si no es necesario, entonces será un placer.
«Es seductor», pensó, «demasiado seductor para acabar de quitarse de encima a una pelirroja y a una rubia». No le interesaba pensar que ella era la morena que completaba el trío.
—No quisiera alejarlo de la fiesta.
—Nunca me quedo mucho en estos acontecimientos.
—Gage —la pelirroja, con un mohín en los labios húmedos, se contoneó hasta él para volver a agarrar su brazo—. Cariño, no has bailado conmigo. Ni una vez.
Deborah aprovechó la oportunidad para dirigirse hacia la salida. Reconoció que era una estupidez, pero su interior se había agitado ante la idea de estar a solas en un coche con él. «Puro instinto», supuso, ya que Gage Guthrie en la superficie era un hombre encantador y atractivo. Pero percibía algo más. Unas corrientes subterráneas, oscuras y peligrosas. Ya tenía muchas cosas de qué ocuparse y no necesitaba añadir una más a su lista.
Salió a la bochornosa noche de verano.
—¿Le llamó un taxi, señorita? —preguntó el portero.
—No —Gage puso una mano firme bajo el codo de ella—. Gracias.
—Señor Guthrie —comenzó Deborah.
—Gage. Tengo el coche aquí mismo, señorita O’Roarke —señaló una estilizada y reluciente limusina negra.
—Es precioso —comentó, con los dientes apretados—, pero un taxi solucionará perfectamente mis necesidades.
—Pero no las mías —le hizo un gesto al hombre alto y fornido que bajó del asiento del conductor para abrir la puerta trasera—. Las calles son peligrosas por la noche. Sencillamente, me gustaría saber que ha llegado a salvo a donde quiera ir.
Ella retrocedió y lo estudió con cuidado, como se podría hacer con un sospechoso. Con esa media sonrisa que flotaba en su rostro ya no parecía tan peligroso. De hecho, parecía un poco triste. Un poco solitario.
Se volvió hacia la limusina. Sin querer ablandarse demasiado, miró por encima del hombro antes de sentarse en el interior forrado de cuero.
—¿Le han dicho alguna vez que es insistente, señor Guthrie?
—A menudo, señorita O’Roarke —él se sentó a su lado y le ofreció una rosa roja de tallo largo.
—Viene preparado —murmuró. Se preguntó si la flor habría estado esperando a la pelirroja o a la rubia.
—Lo intento. ¿Adónde le gustaría ir?
—Al Palacio de Justicia. Está en la Sexta y…
—Sé dónde está —Gage apretó un botón y el cristal que los separaba del chófer descendió en silencio—. Al Palacio de Justicia, Frank.
—Sí, señor —el cristal volvió a cerrarse, aislándolos.
—Solíamos trabajar del mismo lado —comentó ella.
—¿Y qué lado es ese?
—El de la ley.
Se volvió hacia Deborah con los ojos oscuros, casi hipnóticos. Hizo que ella se preguntara qué habrían visto durante esos meses perdidos en ese extraño mundo de una cuasi vida.
O cuasi muerte.
—¿Es usted una defensora de la ley?
—Me gusta creerlo.
—Sin embargo, no es reacia a hacer tratos y a retirar cargos.
—El sistema está colapsado —dijo a la defensiva.
—Oh, sí, el sistema —con un leve movimiento de hombros, él pareció descartar el tema—. ¿De dónde es?
—De Denver.
—No, Denver no le ha dado a su voz ese tono de cipreses y magnolias.
—Nací en Georgia, pero mi hermana y yo nos hemos mudado muchas veces. Viví con ella en Denver hasta que decidí venir al Este, a Urbana.
«Su hermana», pensó. No su padre, ni su familia, solo su hermana. No insistió. Por el momento.
—¿Por qué se decidió por esta ciudad?
—Porque era un desafío. Quería darle un buen uso a todos los años que estudié en la universidad. Me gusta creer que puedo cambiar las cosas —pensó en el caso Méndez y en los cuatro miembros de la banda que habían sido arrestados y que esperaban un juicio—. Que ya he cambiado las cosas.
—Es usted una idealista.
—Tal vez. ¿Qué tiene de malo?
—Los idealistas a veces sufren una trágica desilusión —guardó silencio un instante, estudiándola. La luz de las farolas y de los semáforos penetraba en el coche, para volver a desvanecerse. Era hermosa tanto a la luz como a la sombra. Más que belleza, en sus ojos había una especie de poder. Ese que surgía con la fusión de la inteligencia y la determinación—. Me gustaría verla en un tribunal —comentó.
Ella sonrió y añadió un elemento más al poder y a la belleza. Ambición. Era una combinación formidable.
—Soy implacable.
—Apuesto a que lo es.
Quería tocarla, sentir el contacto de las yemas de los dedos sobre aquellos adorables hombros blancos. Se preguntó si sería suficiente. Como temía que no lo fuera, resistió. Con alivio y frustración notó que la limusina se desviaba y detenía.
Deborah se volvió para observar por la ventana el antiguo y alto Palacio de Justicia.
—Ha sido rápido —musitó, desconcertada por su propia decepción—. Gracias por el viaje —cuando el chófer abrió la puerta, sacó las piernas.
—Nos volveremos a ver.
—Tal vez —por segunda vez, miró por encima del hombro—. Buenas noches.
Gage permaneció quieto unos momentos, invadido por la fragancia que ella había dejado atrás.
—¿A casa? —preguntó el chófer.
—No —respiró hondo—. Quédate aquí y llévala a su casa cuando haya terminado. Necesito caminar.
Capítulo 2
Como un boxeador aturdido por muchos golpes, Gage se abrió paso entre la pesadilla. Salió a la superficie, sin aliento y empapado de sudor. Al desvanecerse la náusea, permaneció echado y contempló el alto techo de su dormitorio.
Había quinientas veintitrés rosetas talladas en la escayola. Las había contado un día tras otro durante su lenta y tediosa recuperación. Casi como un encantamiento, empezó a contarlas otra vez, esperando que se le calmara el pulso.
Las sábanas de algodón irlandés estaban enredadas y húmedas a su alrededor, pero permaneció absolutamente quieto, sin dejar de contar. Veinticinco, veintiséis, veintisiete. En la habitación flotaba una leve y aromática fragancia a claveles. Una de las doncellas los había dejado en el antiguo escritorio que había bajo la ventana. Mientras seguía contando, intentó adivinar qué jarrón habría utilizado. Waterford, Dresde, Wedgwood. Se concentró en eso y en la monótona cuenta hasta que sintió que comenzaba a relajarse.
Jamás sabía cuándo podía reaparecer el sueño. Suponía que tenía que estar agradecido de que ya no surgiera todas las noches, pero en sus visitas caprichosas había algo aún más horrible.
Más sereno, apretó el botón que había junto a la cama. Las cortinas de la amplia ventana en forma de arco se abrieron y dejaron pasar la luz. Con cuidado, movió los músculos, asegurándose de que todavía poseía el control.
Igual que un hombre en pos de sus propios demonios, repasó el sueño. Como siempre, lo recordó con absoluta nitidez.
Trabajaban de incógnito. Su compañero, Jack McDowell, y él. Después de cinco años, eran más que compañeros. Eran hermanos. Cada uno había arriesgado la vida para salvar al otro. Y cada uno volvería a hacerlo sin titubear. Trabajaban juntos, bebían juntos, iban a los partidos de fútbol, discutían de política.
Durante más de un año habían respondido a los nombres de Demerez y Gates, haciéndose pasar por dos importantes traficantes de cocaína y su vástago aún más letal, el crack. Con paciencia y astucia, se habían infiltrado en uno de los cárteles más importantes de la Costa Este. Urbana era su centro.
Podrían haber realizado docenas de arrestos, pero tanto ellos como el departamento habían acordado que el objetivo era el jefe supremo.
Su nombre y rostro seguían siendo un misterio.
Pero aquella noche iban a conocerlo. Después de muchos esfuerzos habían logrado pactar un trato. Demerez y Gates llevaban cinco millones en efectivo en un maletín reforzado con acero. Los cambiarían por coca pura. Y solo harían el trato con el jefazo.
Fueron al puerto en el Maserati del que Jack estaba tan orgulloso. Con un respaldo de dos docenas de hombres, intactas sus personalidades falsas, estaban de buen humor.
Jack era un policía veterano, duro y de mente rápida, entregado a su familia. Tenía una mujer bonita y cariñosa y un bebé. Con el pelo castaño peinado hacia atrás, las manos llenas de anillos y un traje que le quedaba impecable, daba la imagen perfecta del traficante rico y carente de conciencia.
Había muchos contrastes entre los dos compañeros. Jack descendía de un linaje de policías y su madre divorciada lo había criado en un apartamento de un tercer piso del East End. Su padre, un hombre que había recurrido a la botella tanto como a su arma, le había hecho visitas esporádicas. Jack había ingresado en el cuerpo al terminar el instituto.





























