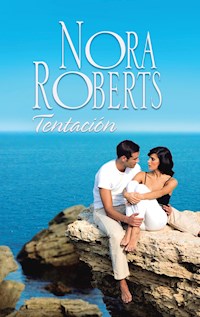
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
En Tentación una joven de familia adinerada se ve obligada a trabajar en un campamento de verano tras la ruina de su familia. Lo que desde luego no esperaba era convertirse en objeto de tentación...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1987 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Tentación, n.º 22 - junio 2017
Título original: Temptation
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises
Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-164-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Uno
–Si hay algo que odio es levantarme a las seis de la mañana –murmuró Eden.
La luz del sol entraba por las estrechas ventanas de la cabaña y se derramaba sobre el suelo de madera, las barras metálicas de la litera y su rostro. El repique de la campana resonaba en su cabeza. Sólo llevaba tres días soportando la insistente llamada matinal, pero ya la detestaba.
Por un momento enterró la cabeza bajo la almohada y se imaginó acostada en su gran cama de columnas. Las sábanas de lino irlandés oliendo a limón. Las cortinas de su dormitorio pintado en tonos pastel protegiéndola del amanecer, y la fragancia de flores frescas endulzando el aire.
La almohada olía a plumas y detergente.
Con un gruñido la arrojó al suelo y se esforzó por incorporarse. La campana había dejado de sonar y podía oírse a una pareja de cuervos. De la cabaña de enfrente llegaron las alegres notas de la música rock. Con ojos empañados, vio a Candice Bartholomew bajándose de la litera contigua. Su rostro de duendecillo estaba iluminado por una sonrisa.
–Buenos días –la saludó Candice, pasándose sus largos dedos por la melena rojiza–. Hace un día precioso –anunció en un tono tan alegre como el resto de ella. Candy era la vitalidad personificada.
Viendo a su amiga estirarse en su pijama de muñecas con volantes, Eden respondió evasivamente con otro gruñido. Sacó las piernas desnudas del colchón y pensó en el esfuerzo que le llevaría poner los pies en el suelo.
–Podría llegar a odiarte –murmuró con voz ronca y somnolienta. Cerró los ojos y se apartó el pelo rubio y alborotado del rostro.
Sonriendo, Candy abrió la puerta de la cabaña para respirar el aire fresco de la mañana mientras observaba a su amiga. El sol estival se reflejaba en los rubios cabellos y la frente y mejillas de Eden, haciéndola parecer débil y vulnerable. Tenía los ojos cerrados y los hombros hundidos y soltó un enorme bostezo. Candy no dijo nada; sabía que Eden no compartía su entusiasmo por el amanecer.
–No puede ser de día –se quejó Eden–. Juraría que no hace ni cinco minutos que me acosté.
Apoyó los codos en las rodillas y dejó caer el rostro sobre las manos. Su piel era cremosa, y sólo en sus pómulos se insinuaba un atisbo rosado. La nariz era pequeña y ligeramente respingona. Lo que podría haber sido un rostro frío y aristocrático había sido agraciado con una boca grande y de labios carnosos.
Candy aspiró una vez más el aire matinal y cerró la puerta.
–Lo que necesitas es una ducha y un café. La primera semana de campamento es la más dura, ¿recuerdas?
Eden abrió sus grandes ojos azules.
–Para ti es muy fácil decirlo. No eres la que se cayó en la hiedra venenosa.
–¿Aún te pica?
–Un poco –respondió con una sonrisa forzada, pues empezaba a sentirse culpable por su malhumor–. En cualquier caso, ésta es la primera vez que venimos como monitoras en vez de como campistas –dejó escapar otro bostezo y se levantó para ponerse la bata. El aire que se filtraba por las ventanas era lo bastante fresco como para ponerle la piel de gallina. Ojalá pudiera recordar dónde había puesto sus zapatillas…
–Busca debajo de la litera –le sugirió Candy.
Eddie se agachó y las encontró. Eran unas zapatillas rosas de seda muy poco prácticas, pero no había pensado que mereciera la pena comprarse otras. Ponérselas le daba una excusa para volver a sentarse.
–¿De verdad crees que cinco veranos seguidos en el campamento Forden para chicas nos han preparado para esto?
Candy juntó las manos, asaltada por sus propias dudas.
–Eden, ¿tienes miedo?
Eden advirtió la angustia en la voz de Candy y enterró sus temores. Tenía un interés económico y emocional en el recién inaugurado campamento Liberty, y las quejas no iban a mostrarle el camino al éxito. Negó con la cabeza y se acercó a Candy para darle un apretón en el hombro.
–Lo que tengo es un caso crónico de irritación mañanera. Deja que me dé esa ducha y luego estaré lista para enfrentarme a nuestras veintisiete campistas.
–Eden –la detuvo Candy antes de que cerrara la puerta del baño–. Todo va a salir bien. Lo sé.
–Yo también lo sé –corroboró Eden. Cerró la puerta y se apoyó contra la hoja. Podía admitirlo ahora que estaba sola: tenía un miedo de muerte. Su último centavo, y su último rayo de esperanza, estaban depositados en las seis cabañas y el comedor que conformaban el campamento Liberty. Pero ¿qué sabía Eden Carlbough, antiguamente conocida en la alta sociedad de Filadelfia, sobre la dirección de un campamento de verano para niñas? Lo suficiente para estar aterrorizada.
Si fracasaba en su intento, ¿podría sobreponerse y seguir adelante? ¿Quedaría algo para afrontar el futuro? Lo que necesitaba era más confianza en sí misma, se dijo mientras abría el grifo. Una vez dentro del plato de ducha, le dio otro giro al grifo de agua caliente. El agua salía tibia y con poca presión. Sí, necesitaba confianza, dinero y una racha de buena suerte, pensó mientras se estremecía de frío bajo el miserable chorro de la ducha.
Encontró el jabón y empezó a frotarse con la pastilla que aún conservaba. Un año atrás jamás habría pensado en aprovechar hasta la última gota de una pastilla de jabón.
Un año atrás…
Se dio la vuelta para que el agua, cada vez más fría, le enjuagara la espalda. Un año atrás se habría levantado a las ocho, habría gozado de una buena ducha caliente y de un desayuno a base de café, tostadas y huevos revueltos. A las diez se habría dirigido a la biblioteca para trabajar como voluntaria. Habría almorzado con Eric en el Deux Cheminées y por la tarde habría ido al museo o a uno de los actos benéficos de tía Dottie.
La mayor decisión a la que se hubiera enfrentado habría sido ponerse el vestido rosa de seda o el de lino color marfil. La noche la habría pasado tranquilamente en casa, o en alguna de las elegantes fiestas de Filadelfia.
Sin presiones. Sin problemas. Pero por aquel entonces su padre estaba vivo.
Suspiró mientras se enjuagaba los restos de espuma. La ligera fragancia del jabón francés persistía en su piel mientras se secaba con la toalla del campamento. Cuando su padre vivía, ella pensaba que el dinero era para gastarlo y que nunca se acabaría. Había sido educada para planificar un menú, no para cocinar. Para dirigir una casa, no para limpiarla.
A lo largo de su infancia, había sido despreocupadamente feliz con su padre viudo en su elegante mansión de Filadelfia. Su vida giraba en torno a las fiestas, los cotillones, el té de la tarde y las clases de equitación. El apellido Carlbough era tan viejo como respetado y a la familia nunca le había faltado el dinero.
Qué rápido podían cambiar las cosas…
Ahora se dedicaba a enseñar a montar y a hacer juegos malabares con las cifras en el libro de contabilidad, con la vana esperanza de que uno más uno no sumaran dos.
El pequeño espejo que colgaba sobre el pequeño lavabo estaba empañado por el vapor, de modo que Eden lo frotó con la toalla y se vertió una pírrica cantidad de crema facial en la mano. Sólo le quedaba medio frasco, pero tendría que durarle todo el verano. Si ella misma conseguía sobrevivir todo el verano, un frasco de crema sería su recompensa.
Al abrir la puerta del baño se encontró con la cabaña vacía. Si conocía un poco a Candy, y después de veinte años la conocía muy bien, su amiga pelirroja estaría ya con las niñas. Era sorprendente la facilidad con la que Candy se adaptaba, pensó Eden, pero enseguida se recordó a sí misma que ella también debía adaptarse. Sacó sus vaqueros y su camiseta roja con el logotipo del campamento Liberty en el pecho. Ni siquiera de adolescente se había vestido con un estilo tan informal.
Había disfrutado de su vida social… las fiestas, el esquí en Vermont, las compras o los teatros en Nueva York, las vacaciones en Europa. Nunca había tenido que pensar en ganarse la vida, ni tampoco su padre. Las mujeres Carlbough no trabajaban, sólo presidían comités.
Los años de universidad habían sido más para terminar su educación académica que para centrarse en una carrera. A sus veintitrés años, Eden se veía obligada a admitir que no estaba cualificada absolutamente para nada.
Podría haber culpado a su padre. Pero ¿cómo culpar a un hombre que había sido tan complaciente y cariñoso? Ella siempre lo había adorado. Podía culparse a sí misma por ser tan ingenua y confiada, pero jamás podría culpar a su padre. Incluso ahora, un año después de su muerte, seguía sintiendo punzadas de dolor.
Podía superarlo. Lo único que había aprendido a hacer, lo único para lo que se sentía preparada, era ocultar sus emociones bajo una pose de frialdad, compostura o desprecio. Podría pasar un día tras otro, semana tras semana, rodeada por las niñas del campamento y las monitoras que Candy había contratado, y nadie sabría que aún se lamentaba por la muerte de su padre. Ni que su orgullo había sido hecho trizas por Eric Keeton.
Eric, el joven y prometedor banquero que trabajaba para su padre. Eric, siempre tan atento, tan encantador y tan servicial. En su último año de universidad, Eden había aceptado su anillo de compromiso y se habían prometido.
Cuando descubrió que el dolor seguía en su interior, Eden lo ocultó con una capa de ira tras otra. De cara al espejo, se tiró del pelo hacia atrás y se lo sujetó en una cola de caballo. Un peinado que habría horrorizado a su peluquera.
Era lo más práctico, le dijo a su imagen en el espejo. Ahora era una mujer práctica, y el pelo ondeándole suavemente sobre los hombros le habría entorpecido las clases de equitación que iba a impartir esa mañana.
Por un momento se presionó los dedos contra los ojos. ¿Por qué las mañanas tenían que ser siempre lo peor? Se despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla y que volvía a encontrarse en casa. Pero su casa ya no era su hogar. Ahora estaba ocupada por extraños. Y la muerte de Brian Carlbough no había sido una pesadilla, sino una horrible realidad.
Un ataque repentino al corazón lo había sorprendido en mitad de la noche, dejando a Eden aturdida por el shock y la angustia. Pero antes de que el dolor pudiera aliviarse, había recibido otro duro golpe.
Abogados con largas togas negras y monólogos técnicos. Despachos que olían a cuero y barniz. Rostros solemnes y manos cortésmente entrelazadas que habían acabado por destruir su mundo.
Le habían hablado de malas inversiones, caídas de acciones, hipotecas, préstamos… Al acabar de exponerle los detalles, no quedaba ningún dinero.
Brian Carlbough había sido un jugador. Poco antes de morir, la suerte lo había abandonado y no había tenido tiempo de recuperarse de sus pérdidas. Su hija se vio obligada a vender sus bienes para saldar las deudas, perdiendo la casa en la que había crecido y a la que tanto amaba. Eden aún seguía noqueada por el dolor que le sobrevino al verse sin casa y sin ingresos. Y para rematar el cúmulo de desgracias, estaba la traición de Eric.
Abrió de un tirón la puerta de la cabaña y fue recibida por la suave brisa de las montañas. La impresionante vista de verdes colinas y cielo azul no le causó el menor efecto. Aún seguía en Filadelfia, oyendo la voz tranquila y razonable de Eric.
El escándalo, recordó mientras echaba a andar hacia la cabaña principal. La reputación de Eric. Su carrera. La vida entera de Eden se desmoronaba, pero a Eric sólo le preocupaba cómo pudiera afectarlo a él.
Nunca la había amado. Eden metió las manos en los bolsillos y siguió caminando. Había sido una estúpida por no haberlo sabido desde el principio. Pero había aprendido la lección, se recordó a sí misma. Desde luego que la había aprendido. Para Eric sólo había sido una operación, un medio de conseguir la fama y el dinero de los Carlbough. Cuando todo eso fue destruido, no había dudado en romper sus lazos.
Eden aminoró el paso al darse cuenta de que le faltaba el aliento, no por el cansancio, sino por la ira. No podía presentarse en el desayuno con la cara enardecida y los ojos ardiendo. Se permitió un momento para respirar hondo y miró a su alrededor.
El aire aún era fresco, pero a media mañana el sol estaría azotando de manera implacable. El verano acababa de comenzar.
Y era maravilloso. El campamento se componía de media docena de pequeñas cabañas alineadas, cuyas ventanas se abrían para saludar la mañana y dejar escapar el sonido de las risas infantiles. A lo largo del sendero entre la cuarta y la quinta cabaña crecían las anémonas, junto a un cornejo florido. En el tejado de la segunda cabaña cantaba un sinsonte.
Al oeste del campamento se levantaban las ondulantes y verdes colinas, salpicadas de árboles y de caballos pastando. A Eden le resultaba increíble la sensación de espacio abierto. Su vida siempre se había desarrollado en la ciudad, entre los altos edificios, el tráfico y el ajetreo urbano. En ocasiones sentía la imperiosa necesidad de volver a esa vida que le era tan familiar, y la verdad era que podría hacerlo. Su tía Dottie le había ofrecido su casa y su amor. Nadie sabría jamás lo mucho que había tenido que luchar Eden contra la tentación.
Tal vez ella también llevara el juego en la sangre. ¿Por qué si no había invertido el poco dinero que le quedaba en un campamento para niñas en las colinas?
Porque tenía que intentarlo. Había decidido correr ese riesgo, y ya no podía regresar al cascarón de porcelana que siempre la había protegido. Allí, en medio de aquella inmensidad, aprendería a conocerse a sí misma. ¿Quién era realmente Eden Carlbough? Si conseguía expandir sus horizontes, tal vez encontrara su lugar.
Candy tenía razón, pensó mientras respiraba hondo una última vez. Todo iba a salir bien. Iban a trabajar muy duro para que así fuera.
–¿Tienes hambre? –le preguntó Candy, acercándose a ella. Tenía el pelo húmedo de la ducha.
–Me muero de hambre –admitió ella, rodeando con el brazo los hombros de su amiga–. ¿Dónde te habías metido?
–Ya me conoces, tengo que examinar hasta el último rincón de este lugar –respondió Candy, y al igual que Eden recorrió el campamento con la mirada. Su expresión reflejaba sus emociones: amor, miedo, orgullo–. Estaba preocupada por ti.
–Candy, ya te lo he dicho, sólo me he levantado un poco irritada –le aseguró Eden, observando a un grupo de niñas que salían corriendo de una cabaña.
–Eden, somos amigas desde que teníamos seis meses. Nadie sabe mejor que yo por lo que estás pasando.
No, nadie lo sabía mejor que ella. Pero aunque Candy era la persona a quien más quería en el mundo, Eden estaba decidida a ocultar las heridas que seguían abiertas.
–Ya he dejado todo eso atrás, Candy.
–Tal vez, pero el campamento fue idea mía y te embauqué en el proyecto.
–No me embaucaste. Yo quería invertir. Y las dos sabemos que fue una cantidad irrisoria.
–Para mí no fue irrisoria. Ese dinero extra me permitió incluir el programa de equitación. Y cuando accediste a venir para dar clases…
–Sólo estoy vigilando de cerca mi inversión –repuso Eden–. El año que viene no seré una monitora de equitación y una contable a jornada parcial, sino una experimentada monitora. Nada de remordimientos, Candy –dijo con sinceridad–. El campamento es nuestro.
–Y del banco.
Eden se encogió de hombros, restándole importancia.
–Necesitamos este lugar. Tú, porque es lo que siempre has querido hacer y para lo que tanto has trabajado y estudiado. Y yo… –dudó un momento y suspiró–. Porque no tengo nada más. El campamento me ofrece un techo, tres comidas al día y un objetivo. Necesito demostrar que puedo hacerlo.
–La gente piensa que estamos locas.
–Que piensen lo que quieran –replicó Eden, recuperando su orgullo y una sensación de imprudencia que empezaba a saborear.
Candy se echó a reír y le tiró del pelo.
–Vamos a desayunar.
Dos horas más tarde, Eden estaba dando la primera clase del día. Aquélla era su especialidad, su contribución a la sociedad que Candy y ella habían formado. También se había atribuido la responsabilidad de llevar los libros de cuentas, principalmente porque no había nadie más inepta para las cifras que Candice Bartholomew.
Candy había entrevistado y contratado a un equipo de monitoras, una especialista en dietética y una enfermera. Esperaban contar con una piscina y una monitora de natación algún día, pero de momento se podía nadar y remar en el lago, hacer manualidades, senderismo y tiro con arco. Candy se había pasado meses definiendo un programa de actividades para el verano. Por su parte, Eden se peleaba con los números y rezaba por que no se quedaran sin dinero mientras Candy encargaba suministros sin parar.
A diferencia de Candy, Eden no creía que la primera semana de campamento fuera la peor. Su socia estaba perfectamente preparada y cualificada para dirigir un campamento, pero su optimismo innato le hacía pasar por alto detalles como los números rojos en la contabilidad.
Apartó esos pensamientos y se dirigió al centro del picadero.
–Eso es todo por hoy –dijo, observando a los seis rostros infantiles bajo sus gorros negros de montar–. Lo habéis hecho muy bien.
–¿Podemos galopar, señorita Carlbough?
–Cuando hayáis aprendido a trotar –respondió ella, palmeando a uno de los caballos. ¿No sería maravilloso galopar por las colinas, tan rápido que ni siquiera los recuerdos pudieran seguirla?, se preguntó, antes de devolver la atención a las niñas–. Desmontad y cuidad de vuestras monturas. Recordad que dependen de vosotras. Y colocad el arreo en su sitio para la próxima clase.
Sus órdenes provocaron los gemidos de protesta que se esperaba. Montar y jugar con los caballos era una cosa, pero cuidar del material era otra muy distinta. Para Eden, inculcar la disciplina sin levantar remordimientos era otro logro. A lo largo de la última semana había aprendido a asociar los rostros con los nombres. El entusiasmo de las niñas de once y doce años la obligaba a estar siempre alerta. Ya había separado mentalmente a las dos o tres en las que había percibido la misma pasión equina que ella había tenido en su adolescencia. Tras pasar una hora de pie bajo el sol, era muy gratificante responder la batería de preguntas. Pero finalmente las hizo marcharse a las cuadras.
–¡Eden! –la llamó Candy. Se volvió y la vio corriendo hacia ella. Incluso desde lejos pudo ver la expresión de preocupación de su amiga.
–¿Qué ha pasado?
–Hemos perdido a tres niñas.
–¿Qué? –exclamó. El pánico la invadió de golpe, pero sus años de preparación le hicieron reprimirlo–. ¿Qué quieres decir con que las hemos perdido?
–No están en el campamento. Roberta Snow, Linda Hopkins y Marcie Jamison –dijo Candy, pasándose una mano por el pelo en un gesto de inquietud–. Barbara estaba pasando lista para el grupo de remo y faltaban estas tres. Hemos buscado por todas partes.
–No podemos dejar que nos venza el pánico –declaró Eden, tanto para sí misma como para Candy–. ¿Roberta Snow? ¿No es la morena que introdujo una lagartija en la camisa de otra chica? ¿La que hizo sonar la campana a las tres de la madrugada?
–Sí, la misma –afirmó Candy–. La nieta del juez Harper Snow. Si se hace el más mínimo rasguño, nos enfrentaremos a una demanda –sacudió la cabeza y bajó la voz–. La última vez que alguien la vio esta mañana se dirigía hacia el Este –apuntó con un dedo manchado de pintura la clase de arte–. Nadie ha visto a las otras chicas, pero apuesto a que están con ella. Roberta es una líder empedernida.
–Si marchaba en esa dirección, ¿no se meterá en el manzanar?
–Sí –respondió Candy, cerrando los ojos–. Oh, cielos, voy a tener a seis niñas embadurnadas de arcilla si no vuelvo enseguida. Eden, estoy casi segura de que se dirigieron hacia el manzanar. Una de las niñas confesó haber oído decir a Roberta que iba a escabullirse al huerto para probar las manzanas. No queremos tener ningún problema con el dueño. Accedió a que usáramos su lago sólo después de que se lo suplicara desesperadamente. No le hizo mucha gracia tener un campamento de niñas junto a su propiedad.
–Bueno, pues tendrá que aceptarlo quiera o no –señaló Eden–. Soy la que tiene más tiempo libre, así que iré a buscarlas.
–Confiaba en que dijeras eso. En serio, Eden, si han ido al huerto, y apostaría hasta mi último centavo que han ido, podríamos buscarnos un gran problema. Ese hombre es muy celoso de sus tierras.
–Tres niñas no pueden hacerle mucho daño a un puñado de manzanos –dijo Eden, echando a andar.
–Es Chase Elliot –le recordó Candy–. Ya sabes, el de las Manzanas Elliot. Fabrican cualquier cosa que se pueda extraer de una manzana. Zumo, sidra, mermelada, sirope… Y dejó muy claro que no quería encontrar a ninguna mocosa trepando a sus manzanos.
–No las encontrará. Lo haré yo –le aseguró Eden, y dejó a Candy atrás para saltar sobre una valla.
–Amarra bien a Roberta cuando la encuentres –le dijo Candy, viendo cómo desaparecía entre los árboles.
Eden siguió el camino que salía del campamento y se alivió un poco al encontrar el envoltorio de un caramelo. Roberta. Sonriendo, agarró el envoltorio y se lo metió en el bolsillo. La nieta del juez Snow era famosa por su alijo de dulces.
El sol calentaba con fuerza, pero el camino discurría a la fresca sombra de los álamos. Las ardillas trepaban por las ramas, demasiado veloces como para asustarse por la intrusión de Eden. Un conejo cruzó el sendero y desapareció en un matorral. Por encima de su cabeza, se oía el picoteo de un pájaro carpintero.
A Eden se le ocurrió que nunca había estado más sola, sin ningún rastro de civilización a su alrededor. Se agachó para recoger otro envoltorio. Bueno, casi ningún rastro.
Aquel lugar estaba lleno de olores e imágenes para ser descubiertos. Las florecillas silvestres crecían por doquier, más fuertes y resistentes que los rosales de un invernadero. A Eden la complacía que ya fuera capaz de reconocer algunas. Año tras año volvían a inundar los campos, brotando a pesar de las dificultades y dándole esperanza a Eden. Podría encontrar su lugar allí. Había encontrado un sitio, se corrigió a sí misma. Sus amigas de Filadelfia tal vez pensaran que se había vuelto loca, pero a ella empezaba a gustarle.
El bosquecillo de álamos acabó bruscamente y el sol volvió a cegarla. Se protegió los ojos con la mano y observó el huerto de Elliot.
Los manzanos se extendían ante ella hasta donde alcanzaba la vista. Una hilera tras otra alineándose por las lomas en dirección Norte, Sur y Este. Algunos eran viejos y de tronco retorcido, otros eran jóvenes y rectos. Sería maravilloso ver aquel huerto en primavera, pensó Eden mientras se acercaba a la valla que separaba los terrenos, cuando el aire estuviera impregnado con la embriagadora fragancia de los manzanos en flor. Ahora las hojas eran oscuras y espesas, y en vez de brotes blancos y rosados podían verse los frutos. Pequeños, brillantes y verdes, esperando que el sol los madurara.
¿Cuántas veces había probado la compota de manzana que empezaba a fabricarse justo allí? La idea la hizo sonreír mientras se disponía a saltar la valla. Hasta ese momento, su imagen de un manzanar había sido la de un pequeño bosquecillo guardado por un viejo con pantalones de peto. Una imagen pintoresca que no podía compararse a la impresionante realidad.
El sonido de unas risas la sobresaltó. Se giró y vio cómo una manzana caía de un árbol y rodaba hacia sus pies. Se agachó para recogerla y volvió a soltarla mientras se acercaba al manzano. Al levantar la mirada, vio tres pares de zapatos bajo las hojas y las ramas.
–Señoritas –dijo con frialdad, y fue recompensada con tres gritos ahogados–. Parece que os habéis extraviado de camino al lago.
El rostro pecoso y triangular de Roberta apareció entre las hojas.
–Hola, señorita Carlbough. ¿Le apetece una manzana?
Aquella niña era un demonio, pero aun así Eden tuvo que reprimirse para no sonreír.
–Bajad ahora mismo –ordenó, y se acercó al tronco para ayudarlas.
Ninguna necesitó su ayuda para descender ágilmente hasta el suelo. Eden arqueó su ceja izquierda en un gesto que sabía que podía ser intimidatorio.
–Seguro que sois conscientes de que abandonar el campamento sin permiso y sin vigilancia va contra las reglas.
–Sí, señorita Carlbough –la respuesta habría sonado humilde de no ser por el brillo de los ojos de Roberta.
–Puesto que ninguna parece estar interesada en remar, la señora Petrie tiene muchos platos que lavar en la cocina –dijo Eden, repentinamente inspirada–. Tendréis que presentaros ante la señorita Bartholomew y luego ante la señora Petrie para los detalles pertinentes.
Sólo dos de las chicas agacharon la cabeza y bajaron la mirada al suelo.
–Señorita Carlbough, ¿no cree que es injusto ponernos a trabajar en la cocina? –preguntó Roberta, con una manzana mordida en la mano–. Después de todo, nuestros padres pagan por el campamento.
Eden sintió que las palmas empezaban a sudarle. El juez Snow era un hombre rico y poderoso, famoso por mimar en exceso a su nieta. Si aquel pequeño diablo se quejaba… No, respiró hondo y ocultó toda muestra de inquietud. No se dejaría intimidar ni chantajear por una aprendiz de estafadora con la cara manchada de manzana.
–Sí, vuestros padres pagan para que recibáis entretenimiento, instrucción y disciplina. Cuando os mandaron al campamento Liberty, fue con la condición de que acataríais las normas. Pero si lo preferís, estaré encantada de llamar a vuestros padres y discutir con ellos este incidente.
–No, señorita –dijo Roberta con una sonrisa encantadora. Sabía muy bien cuándo retirarse–. Con gusto ayudaremos a la señora Petrie, y lamentamos haber infringido las normas.
Eden no se dejó engañar y permaneció impasible.
–Estupendo. Es hora de regresar.
–¡Mi gorra! –exclamó Roberta, y habría vuelto a subir al árbol si Eden no la hubiera agarrado a tiempo–. Me he dejado la gorra ahí arriba. Por favor, señorita Carlbough… Es mi gorra Phillies, y tiene mi nombre y todo.
–Vuelve al campamento. Yo subiré a por tu gorra. No quiero que la señorita Bartholomew se preocupe más tiempo del necesario.
–Le pediremos disculpas.
–Por supuesto que lo haréis –dijo Eden, viendo cómo saltaban la valla–. Y nada de rodeos o me quedaré con la gorra –les advirtió. Una mirada a Roberta le aseguró que un poco de chantaje era todo lo necesario–. Monstruos –murmuró mientras las niñas se alejaban por el sendero. Finalmente se permitió sonreír y se volvió para examinar el árbol.
Todo lo que tenía que hacer era trepar. Le había parecido muy sencillo cuando se lo vio hacer a Roberta y sus compinches. Pero ahora no parecía tan fácil. Tensó los hombros y dio un paso adelante para agarrar una rama baja. Había escalado en Suiza, ¿qué dificultad había en subir a un árbol?
Introdujo el pie en el primer resquicio que encontró y se aupó hacia arriba. La corteza le arañó las palmas, pero se concentró en su objetivo e ignoró el dolor. Cuando tuvo los dos pies asegurados, alcanzó la siguiente rama y empezó a trepar, rozándose las mejillas contra las hojas.





























