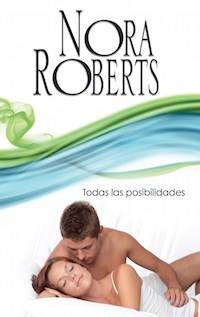
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Creativa, inteligente, poco convencional… Shelby Campbell no se parecía a ninguna mujer que el senador Alan MacGregor hubiera conocido. Antes de que pudiera darse cuenta, el ambicioso político se había enamorado de ella y estaba dispuesto a conseguir que fuera suya, y eso incluía vencer la resistencia de su familia. Sin embargo, una tragedia en el pasado de Shelby era lo que realmente se interponía en el camino a su felicidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1985 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Todas las posibilidades, n.º 11 - junio 2017
Título original: All the Possibilities
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-9170-153-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Los MacGregor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 1
Shelby sabía que Washington era una ciudad de contrastes, y por eso le gustaba tanto. En ella podía encontrar desde elegancia y sabor histórico, si era eso lo que buscaba, hasta clubes nocturnos de oscura fama y todo tipo de ambientes. El Capitolio era su corazón, dado que se trataba de la capital política y administrativa del país. Washington hervía de actividad, pero no con el bullicio despreocupado de Nueva York, sino con una especie de precavido y temeroso frenesí. En aquella gran urbe nada era seguro, y esa era precisamente otra de las cosas que le gustaban a Shelby; la seguridad significaba, en su opinión, complacencia, y la complacencia significaba aburrimiento. Y su primera regla en la vida era no aburrirse nunca.
Georgetown le convenía debido a su alejamiento del centro de la ciudad. Poseía la energía de la juventud: la universidad, las boutiques, los cafés, los bares que hacían descuento los miércoles por la noche… Al mismo tiempo ostentaba la dignidad de su edad, con sus venerables edificios de ladrillo rojo y ventanas pintadas de blanco. Shelby se sentía muy cómoda allí. Su tienda daba a una de las clásicas calles estrechas de pavimento adoquinado, con la vivienda situada en el piso superior; tenía incluso un balcón, donde podía sentarse a tomar el fresco en las noches de verano.
A Shelby Campbell le encantaba estar allí y hablar con la gente. Le gustaba tanto conversar con desconocidos como con viejos amigos, y prefería el bullicio al silencio. Aun así, prefería vivir sola, ya que sus compañeros de piso no pertenecían en realidad a la especie humana: Nelson, su gato tuerto, y Tía Emma, una lora que se empeñaba en no hablar. Los tres convivían en un ambiente de relativa paz en medio del terrible caos que Shelby denominaba «su hogar».
Era ceramista y vendía su propia producción. Su pequeña tienda, a la que había bautizado con el nombre de «Calliope», se había convertido en un gran éxito durante los tres años que llevaba funcionando. Había descubierto que le gustaba tanto departir con sus clientes como sentarse ante el torno con una masa de barro para dejar volar la imaginación. El papeleo era, por el contrario, una constante fuente de molestias, aunque para el carácter optimista de Shelby incluso las molestias daban sabor a la vida. En cualquier caso, para estupor de su familia y asombro de muchos de sus amigos, había fundado un negocio y había tenido éxito.
A las seis cerraba la tienda. Desde el principio Shelby había tomado la decisión de no trabajar más tarde de esa hora; aquella noche, sin embargo, tenía una obligación impostergable. Después de apagar las luces, subió al piso superior. El gato, que hasta entonces había estado cómodamente encaramado en el alféizar de la ventana, se desperezó para acercarse a ella: la vuelta de Shelby siempre indicaba que la cena estaba próxima. La lora, a su vez, agitó las alas a modo de saludo.
–¿Cómo va todo? –inquirió mientras rascaba a Nelson detrás de las orejas, allí donde más le gustaba–. Sí, ahora mismo te doy de comer.
Emitió una exclamación de disgusto al entrar en la cocina para dar de comer al gato. Le había prometido a su madre que asistiría a la fiesta que había convocado el congresista Write en su casa, y no podía fallar. Probablemente Deborah Campbell era la única persona a la que Shelby jamás podría negarle nada.
Estaba muy encariñada con su madre. A veces la gente incluso las tomaba por hermanas, a pesar de sus veinticinco años de diferencia. Las dos tenían el mismo color de pelo, de un tono rojo brillante, aunque Deborah lo llevaba corto y liso mientras que su hija prefería llevarlo largo y conservar su rizado natural. Shelby había heredado de su madre su esbelta figura y sus grandes ojos de color gris humo. Tenía una cara muy fina, con los pómulos acentuados, lo que le daba cierto aspecto desvalido, como la pequeña vendedora de flores del cuento de Dickens.
Pero si de su madre había heredado sus rasgos físicos, su personalidad era una creación propia. No necesitaba proponerse ser audaz o extravagante: simplemente lo era. Había nacido y se había criado en Washington, así que los acontecimientos políticos habían marcado su infancia: las ausencias de su padre durante unas cuantas semanas al año en época electoral, los actos sociales en el mundo de la alta política…, todo eso había formado parte de su pasado. Los hijos del senador Campbell habían jugado un papel muy importante en la imagen de su padre. Una imagen que se había esforzado por vender para llegar incluso a la Casa Blanca y que, en gran medida, correspondía exactamente con la realidad. Su padre había sido un hombre bondadoso, trabajador, cariñoso. Lo cual no le había librado de perecer asesinado a manos de un loco, quince años atrás.
Fue en aquel entonces cuando Shelby se convenció de que había sido la política lo que realmente mató a su padre. Con apenas once años había comprendido que la muerte le llegaba a todo el mundo, pero a Robert Campbell le había llegado demasiado pronto. Y si a él, al que siempre había creído invulnerable, le había tocado, lo mismo podría ocurrirle a cualquiera y en cualquier momento. Con todo el fervor de la adolescencia, Shelby había decidido disfrutar de cada instante de su vida y aprovecharlo al máximo, y desde entonces nada le había hecho cambiar de opinión. Así que, por enésima vez, se dispuso a aplicar ese principio suyo a lo que tenía que hacer esa noche: asistiría a la fiesta que el congresista Write había convocado en su mansión del otro lado del río, y encontraría allí algo que le divirtiera o interesara. Ni por un solo instante dudó de que tendría éxito.
Shelby llegó tarde, aunque eso no era ninguna novedad. No se debía a falta de responsabilidad, o a que necesitara llamar la atención. No; siempre llegaba tarde porque nunca terminaba de hacer algo con la rapidez con que preveía que iba a hacerlo. En cualquier caso, y afortunadamente para ella, la mansión estaba tan llena de gente que su tardía llegada pasó desapercibida.
La sala era tan ancha como todo el apartamento de Shelby y dos veces más larga. Estaba decorada en tonos grises y cremas, con excelentes óleos de paisajes franceses colgados en las paredes. A Shelby no le disgustó el ambiente, aunque nunca podría haber vivido en un lugar semejante. Lo que sí que le gustaba era su olor: a tabaco, a colonias y perfumes mezclados. Era el aroma de la gente y de las fiestas. Las conversaciones eran las típicas de la mayor parte de las reuniones de esas características: ropa, campeonatos de golf, otros actos sociales…, pero con ellas se entremezclaban murmullos sobre los índices macroeconómicos, la política exterior de los Estados Unidos o la última entrevista concedida por el Secretario del Tesoro a la prensa…
Conocía a la mayor parte de los presentes. Y consiguió no verse acorralada por ninguno de ellos a fuerza de sonrisas y rápidos saludos, mientras se abría paso hábilmente hacia el bufé. La comida era una de las cosas que se tomaba con más seriedad. Después de comerse varios canapés fue cuando decidió que la velada no iba a resultar tan terrible, después de todo.
–Caramba, Shelby, ni siquiera sabía que estabas aquí. Me alegro mucho de verte –Carol Write, destilando elegancia con su vestido de lino malva, se había deslizado rápidamente entre la multitud sin derramar una sola gota de jerez.
–He llegado tarde –explicó Shelby, disculpándose–. Tiene usted una casa preciosa, señora Write.
–Gracias, Shelby. Me encantaría enseñártela más tarde, si es que puedo escabullirme un rato. ¿Qué tal te van las cosas en la tienda?
–Estupendamente. Espero que el congresista Write se encuentre bien.
–Oh, sí. Seguro que querrá verte. Le encantó aquella urna que le hiciste para su despacho. No deja de decirme que es el mejor regalo de cumpleaños que le he hecho en su vida. Bueno, ahora vas a tener que mezclarte con los demás –la tomó suavemente de un codo–. No sé de nadie mejor que tú para las relaciones públicas. Evidentemente conoces ya a la mayoría de la gente pero… Ah, ahí está Deborah. Te dejo con ella.
Aliviada, Shelby volvió al bufé.
–Hola, mamá.
–Estaba empezando a pensar que te habías echado atrás –Deborah miró detenidamente a su hija, maravillada de lo bien que le sentaba la falda multicolor y la blusa de estilo campesino. Con aquella ropa estaba tan elegante como la dama mejor ataviada de la fiesta.
–Te lo prometí, ¿no? –repuso, y desvió la mirada hacia la mesa del bufé–. La comida es mejor de lo que esperaba.
–Shelby, por favor, olvídate de tu estómago –se dispuso a abrazarla, cariñosa–. No sé si lo has notado, pero por aquí hay jóvenes muy atractivos.
–¿Todavía no has renunciado a casarme? –inquirió mientras la besaba en las mejillas–. Ya casi te había perdonado por lo de ese pediatra con quien intentaste liarme.
–Era un joven muy agradable.
–Mmm –Shelby decidió no comentarle que aquel joven tan «agradable» parecía tener seis pares de manos.
–Yo lo único que quería era que fueses feliz…
–¿Eres tú feliz? –le espetó con un brillo malicioso en los ojos.
–Sí –respondió Deborah, sorprendida–. Claro que lo soy.
–¿Cuándo vas a casarte?
–Yo ya he estado casada –le recordó con un leve tono de disgusto–. Y he tenido dos hijos…
–Que te adoran –la interrumpió Shelby–. Y yo tengo dos entradas para la función de ballet del Centro Kennedy de la semana que viene. ¿Querrás acompañarme?
El leve ceño de disgusto se borró repentinamente del rostro de Deborah. No pudo evitar preguntarse cuántas mujeres tendrían una hija capaz de exasperarla y encandilarla al mismo tiempo.
–Una manera muy inteligente de cambiar de tema. Me encantaría.
–¿Podríamos cenar primero? –le preguntó Shelby a su madre, antes de volverse sonriente hacia un joven recién llegado–. Hola, Steve –y añadió, palpando sus musculosos brazo–: Has estado haciendo ejercicio, ¿eh?
Deborah observó cómo su hija derrochaba encanto con el ayudante del Secretario de Prensa, antes de acercarse a saludar a otro conocido. A la hora de charlar y moverse entre la gente, nadie disfrutaba tanto como Shelby. Pero entonces, ¿por qué evitaba con tanto empeño los compromisos emocionales? Si solo quisiera evitar el matrimonio, Deborah lo habría aceptado y comprendido, pero sospechaba que se trataba de algo más. Algo más profundo.
Durante los últimos quince años había sido testigo de los esfuerzos de su hija por ahorrarse cualquier dolor emocional. Y sin dolor, no podía haber plena satisfacción. Aun así… suspiró al ver a Shelby reír desenfadadamente en medio del grupo que había creado en torno de ella. Aun así Shelby era tan vital, tan radiante… Quizá se estuviera preocupando innecesariamente. La felicidad era algo muy personal.
Alan observaba a aquella mujer cuya melena parecía una llamarada y que vestía como una princesa gitana. Podía escuchar su risa flotando en la sala, sensual a la vez que inocente. Sí, tenía un rostro interesante, de una belleza muy especial. Se preguntó qué edad tendría. ¿Dieciocho años? ¿Treinta? Desentonaba con el ambiente de aquella fiesta. Su vestido no procedía de las selectas tiendas que frecuentaba la clase política de Washington, y su peinado tampoco había sido elaborado por un sofisticado esteticista. Y sin embargo, encajaba. A pesar de su aire de Nueva York o Los Ángeles, aquella mujer encajaba allí. ¿Quién…?
–Vaya, senador… –el congresista Write le dio a Alan una cariñosa palmada en la espalda–, me alegro de verte fuera de la arena política. Me temo que nunca conseguimos alejarte de ella durante demasiado tiempo.
–Un whisky escocés estupendo, Charlie –comentó Alan, alzando su copa a modo de brindis–. Veo que no se te escapa ningún detalle –sabía que Write había elegido bien el tipo de whisky, ya que estaba al tanto de sus antecedentes escoceses.
–Por desgracia no solo basta con eso. Te quemas mucho las cejas, Alan.
Alan sonrió. En Washington no se movía nadie sin que todo el mundo se enterara.
–Parece que hay muchas cosas por quemarse en este momento.
Asintiendo con la cabeza, Write tomó un sorbo de whisky.
–Me gustaría conocer tu opinión sobre la ley Breiderman, que saldrá a trámite la semana que viene.
Alan lo miró con expresión tranquila, consciente de que Write era uno de los más firmes defensores de aquella ley.
–Estoy en contra –declaró francamente–. No podemos consentir más recortes en los presupuestos de educación.
–Bueno, tú y yo sabemos que las cosas no son ni blancas ni negras.
–Pero a veces las zonas grises son demasiado extensas… y entonces lo mejor es volver a lo evidente, a lo básico –no tenía ganas de discutir de política. Y era un político lo suficientemente hábil para eludir las preguntas que no le convenía responder–. ¿Sabes? Creía que conocía a todo el mundo aquí –recorrió la sala con la mirada–. Pero aquella mujer que parece una mezcla de la gitana Esmeralda y Heidi…, ¿quién es?
Intrigado por su descripción, Write siguió la dirección de su mirada.
–¡Oh, no me digas que no conoces a Shelby! –exclamó, sonriendo–. ¿Quieres que te la presente?
–Creo que me presentaré yo mismo –murmuró Alan–. Gracias.
Y se alejó hacia su objetivo, deslizándose entre los grupos de gente y deteniéndose cuando se veía obligado a hacerlo. Como Shelby, estaba hecho para las multitudes. Apretones de mano, sonrisas, la palabra adecuada en el momento preciso, una buena memoria para las caras. Algo imprescindible para un hombre cuya profesión dependía del capricho de la gente tanto como de su propio talento. Y talento no le faltaba.
Alan conocía muy bien las leyes. Estaba familiarizado con todos sus matices y ángulos, aunque al contrario que su hermano Caine, también abogado, se había visto más atraído por la práctica de la política que por la aplicación del derecho a los casos individuales. Era la visión de conjunto lo que le fascinaba. La política había cautivado su imaginación en la universidad y todavía seguía haciéndolo, a sus treinta y cinco años. Después de haber ganado un acta de congresista en la anterior legislatura, y actualmente con otra de senador, disfrutaba explorando sus infinitas posibilidades.
–¿Estás solo, Alan? –le preguntó en cierto momento Myra Ditmeyer, esposa de un juez del Tribunal Supremo.
Sonriendo, Alan besó en las mejillas a aquella entrañable amiga suya.
–¿Es una oferta?
–¡Oh, qué diablillo eres! –se echó a reír–. Veinte años, rompecorazones escocés. Con veinte años menos, ya verías tú de lo que soy capaz… –lo miró sonriente–. ¿Cómo es que no te veo esta noche del brazo de una de esas modelos a las que eres tan aficionado?
–Esperaba convencerte de que pasáramos este fin de semana en Puerto Vallarta.
En esa ocasión Myra le clavó un dedo en el pecho sin dejar de reír.
–Te complacería encantada si pensara que estás hablando en serio. Estás demasiado convencido de que no aceptaría –suspiró–. Y desgraciadamente es verdad. Tenemos que buscarte una mujer verdaderamente peligrosa, Alan MacGregor. Un hombre de tu edad y todavía soltero… –chasqueó la lengua–. A los norteamericanos les gustan los presidentes felizmente casados, querido.
–Ahora estás hablando como mi padre –la sonrisa de Alan se amplió.
–Ese viejo pirata… –resopló Myra, pero un brillo de diversión asomó a sus ojos–. Aun así, deberías seguir mi consejo. Para tener éxito en política hay que estar casado.
–¿Debería entonces casarme por el bien de mi carrera?
–No intentes pasarte de listo conmigo –replicó Myra, advirtiendo que él desviaba la mirada al escuchar una risa deliciosamente cantarina… y muy familiar: la de Shelby Campbell. Aquello se estaba poniendo interesante–. La semana que viene pienso dar una fiesta en casa –lo informó, tomando de repente la decisión–. Solo para unos cuantos amigos. Mi secretaria te llamará a la oficina para darte los detalles –y después de darle una cariñosa palmadita en la mejilla, se alejó hacia un lugar estratégico desde donde poder observar la escena.
Al ver que Shelby se separaba del grupo con el que había estado hablando, Alan se encaminó hacia ella. Conforme se acercaba, lo primero que percibió fue su aroma. Era más un aura que un perfume: absolutamente inolvidable. Shelby se había inclinado frente a una vitrina, con la nariz casi pegada al cristal.
–Porcelana china del siglo dieciocho –musitó, percibiendo que alguien se le había acercado por detrás–. Espectacular, ¿verdad?
Alan observó la cerámica que tanto parecía fascinarla, antes de concentrar la mirada en su maravillosa melena rojiza.
–Ciertamente llama la atención.
Shelby miró por encima del hombro y sonrió. Era una sonrisa tan tentadora e inolvidable como su aroma.
–Hola.
–Hola –Alan estrechó la mano que le tendía… una mano fuerte, que contrastaba con su aspecto.
–Me había distraído de mi objetivo. ¿Querrías hacerme un favor?
Alan alzó las cejas. Tenía una curiosa manera de hablar, mezcla de educación universitaria y habla coloquial de la calle.
–¿De qué se trata?
–Simplemente de que te quedes donde estás –con un rápido movimiento, Shelby se acercó un instante a la mesa del bufé y empezó a servirse un plato–. Cada vez que me pongo a hacer esto, viene alguien y me interrumpe. No me dio tiempo a cenar antes de venir. Ya está –satisfecha, volvió a reunirse con Alan y lo tomó del brazo–. Salgamos a la terraza.
Soplaba una ligera brisa perfumada con un aroma a lilas. La luz de la luna iluminaba el césped recién cortado. Desde donde estaban, podía verse un gran sauce con sus ramas derramándose sobre el suelo de piedra.
Con un suspiro de puro goce sensual, Shelby se llevó una gamba a la boca. Poco después, con la mirada fija en la comida, murmuró extrañada:
–No sé lo que es esto. Pruébalo tú y dímelo –recogió con un dedo un poco de comida y se lo acercó a los labios.
Intrigado, Alan no vaciló en probarlo.
–Paté de castañas.
–Mmm. Es verdad. Me llamo Shelby –se presentó mientras dejaba el plato sobre una mesa de cristal y tomaba asiento.
–Yo soy Alan –una sonrisa bailó en sus labios cuando se sentó a su lado. Una vez más se preguntó de dónde habría salido aquella deliciosa criatura, y decidió que le encantaría dedicar todo el tiempo posible a averiguarlo–. ¿Vas a compartir ese plato conmigo?
Shelby lo observó mientras reflexionaba sobre su respuesta. Ya antes se había fijado en él, quizá por su elevada estatura y por su figura atlética, algo que no se veía con frecuencia en las fiestas de esa clase. Se veían cuerpos bien cuidados a base de dietas y ejercicio, pero el de aquel hombre era casi como el de un nadador profesional, esbelto y poderoso. Su cabello negro y sus ojos oscuros le recordaban a un personaje de las novelas de Emily Brontë; Heathcliff o Rochester, no estaba segura.
–Claro. Te lo has ganado. ¿Qué estás bebiendo?
–Whisky, claro está.
–Sabía que podría confiar en ti –Shelby tomó su vaso y le dio un sorbo; por encima del borde sus ojos parecían sonreírle, mientras la brisa jugueteaba con su cabello. Por un instante pareció un elfo a punto de desvanecerse.
–¿Qué estás haciendo aquí? –le preguntó Alan.
–Presión materna –respondió–. ¿La has experimentado alguna vez?
–Bueno –sonrió–. Lo mío es más bien presión paterna.
–No creo que haya mucha diferencia –repuso Shelby, con la boca llena–. ¿Vives en Alexandria?
–No, en Georgetown.
–¿De verdad? ¿Dónde?
La luz de la luna se reflejaba en sus ojos, revelando el tono más puro de gris que Alan había visto en su vida.
–En la calle P.
–Es curioso que nunca nos hayamos encontrado. Mi tienda está muy cerca de allí.
–¿Tienes una tienda?
–Soy ceramista.
–Ceramista –en un impulso, Alan le tomó una mano y le volvió la palma para examinársela. Era una mano pequeña y fina, de dedos largos y uñas cortas y sin pintar–. ¿Eres buena?
–Soy magnífica –por primera vez desde que podía recordar, Shelby tuvo que dominar el impulso de romper aquel contacto–. Tú no eres de Washington. ¿Nueva Inglaterra?
–Massachusetts. Te felicito por tu capacidad para reconocer un acento –percibiendo una leve resistencia, Alan le retuvo la mano mientras picaba un poco de comida del plato.
–Ah, la huella de Harvard permanece –pronunció ella con cierto desdén en la voz–. No, médico no –especuló mientras entrelazaba los dedos con los suyos. Aquel contacto se estaba tornando cada vez más agradable–. No tienes las palmas de las manos tan finas como las de un médico. ¿Artes, Letras?
–Derecho –pronunció Alan. Enseguida detectó una ligera sorpresa en sus ojos–. ¿Decepcionada?
–Sorprendida. Aunque supongo que la culpa es de mis prejuicios sobre los abogados. El mío tiene papada y lleva gafas de carey. ¿No crees que el derecho es una materia que va asociada con cosas muy… corrientes?
–¿Tales como el homicidio? ¿O los delitos que implican violencia?
–Eso no es algo corriente, afortunadamente –explicó Shelby mientras tomaba otro sorbo de whisky–. Supongo que me refería a los interminables trámites de la burocracia. ¿Tienes idea de todos los impresos que tengo que rellenar para vender mis piezas? Luego alguien tiene que leer todos esos impresos, otra persona tiene que rellenarlos, y otra más enviarlos en el momento adecuado. ¿No sería más sencillo que me dejaran vender mi pieza y ganarme la vida en paz?
–Es difícil cuando manejas millones –repuso Alan, mientras seguía acariciándole la mano, jugando con el anillo de su dedo–. Sin ese papeleo no todo el mundo aceptaría llevar un equilibrado balance de cuentas, nadie pagaría impuestos y el pequeño comerciante no gozaría de mayor protección que el consumidor.
–Resulta difícil de creer que rellenando mi número de la seguridad social por triplicado se consiga todo eso –su contacto ya la estaba distrayendo demasiado, pero cuando lo vio sonreír, Shelby decidió que aquel era el hombre más irresistible que había conocido en su vida.
–La burocracia siempre ha sido algo necesario –por un instante, Alan se preguntó qué diablos estaba haciendo allí, manteniendo aquella conversación con una mujer que parecía como salida de un cuento de hadas, y que olía tan maravillosamente bien.
–Lo mejor que tienen las reglas es la infinita variedad de formas que existen de romperlas –dijo Shelby riendo.
De repente llegó hasta ellos, a través de una ventana abierta, una voz enérgica y autoritaria:
–Puede que Nadonley haya puesto a prueba las relaciones entre Estados Unidos e Israel, pero con su actual política no se está ganando muchos amigos.
–Y su imagen anticuada y de tan poco gusto no le favorece nada.
–Típico –murmuró Shelby, frunciendo el ceño–. La ropa y la imagen exterior tienen en política tanto peso como las ideas…, probablemente incluso más. Si llevas traje oscuro y camisa blanca eres un conservador. Y el suéter de cachemir y los mocasines definen al liberal.
Alan ya había oído ese tipo de comentarios sobre su profesión y siempre los había ignorado. Pero en esa ocasión no pudo evitar sentirse molesto.
–Tienes una ligera tendencia a simplificar demasiado las cosas, ¿no te parece?
–Solo con aquello que me agota la paciencia –reconoció, despreocupada–. La política siempre ha sido un engorroso subproducto de la sociedad, ya desde que Moisés discutía con el faraón.
Alan sonrió de nuevo. Pero Shelby no lo conocía lo suficiente como para darse cuenta de que, en realidad, era una sonrisa de desafío.
–Así que desprecias a los políticos.
–Es una de las pocas generalizaciones que suelo hacer. Siempre he encontrado particularmente terrible que un puñado de hombres puedan tener el mundo en sus manos. De modo que… –encogiéndose de hombros, hizo a un lado su plato– he adquirido la costumbre de fingir que realmente puedo ejercer un control sobre mi propio destino –se inclinó hacia él, admirando sus rasgos iluminados por la luna, y se vio asaltada por la tentación de dibujar con un dedo sus contornos–. ¿Quieres que volvamos?
–No –Alan dejó que su pulgar trazara lentos círculos sobre la muñeca de Shelby. Podía sentir la rápida aceleración de su pulso–. La verdad es que no había tomado conciencia de lo mucho que me estaba aburriendo hasta que salí a la terraza contigo.
–Ese es el mejor de los cumplidos –sonrió Shelby con expresión radiante–. Tu familia no es irlandesa, ¿verdad?
Alan negó con la cabeza, sin poder evitar preguntarse a qué sabrían aquellos pequeños labios de aspecto tan delicioso.
–Escocesa.
–Dios mío, la mía también –un estremecimiento le recorrió la piel–. Estoy empezando a creer en el destino. Y ese es un concepto con el que nunca me había sentido cómoda.
–¿Tienes acaso miedo de no poder controlar tu propio destino? –cediendo a un extraño impulso, se llevó la mano de Shelby a los labios.
–Prefiero sentarme a observar, adoptar una actitud pasiva. Es el sentido práctico de los Campbell.
En esa ocasión fue Alan quien se echó a reír, divertido.
–Por las viejas rencillas –pronunció, alzando el vaso para brindar–. Indudablemente nuestros antepasados debieron de destrozarse unos a otros en medio del atronador sonido de las gaitas. Yo soy del clan MacGregor.
–Mi abuelo –sonrió Shelby– me habría puesto a pan y agua de haberme visto hablando contigo. Un maldito y condenado MacGregor… –pero, a continuación, añadió en voz baja y seria–. Alan MacGregor… senador por Massachusetts.
–Culpable.
–Una pena –sonrió mientras se levantaba.
Pero Alan no renunció a soltarle la mano, y se levantó también.
–¿A qué viene esto? –le preguntó.
–Sí, desde luego que me habría granjeado la furia de mi abuelo. Yo no salgo con políticos.
–¿De verdad? –Alan bajó la mirada hasta sus labios–. ¿Es esa una de las reglas de Shelby?
–Sí. Una de las pocas que tiene.
Su boca era maravillosamente tentadora, pero el brillo pícaro que vio en sus ojos era todo un desafío. En lugar de retroceder, se llevó su mano a los labios y le besó la muñeca, sin dejar de mirarla.
–Lo mejor de las reglas –pronunció, repitiendo la frase que ella misma había formulado antes– es la infinita variedad de formas que hay de romperlas.
–Me estás haciendo probar mi propia medicina –murmuró Shelby mientras retiraba la mano. Aquello era ridículo. Era ridículo sentirse tan conmovida por un gesto de una galantería tan anticuada. Pero había una expresión en aquellos ojos castaños que le decía que lo había hecho tanto por complacerla a ella como a sí mismo–. Bueno, senador –añadió, con voz ya más firme–, ha estado bien. Tengo que volver dentro.
Alan la dejó llegar casi hasta la puerta antes de volver a hablar.
–Hasta la próxima, Shelby.
–Es una posibilidad –se detuvo para mirarlo por encima del hombro.
–Una certeza –la corrigió él.
Shelby entrecerró los ojos. Alan permanecía de pie al lado de la mesa de cristal, con su silueta recortada por la luz de la luna: alto, sombrío, más atractivo que nunca. Su expresión era muy tranquila, pero aun así, Shelby tuvo la sensación de que, al menor gesto suyo, sería capaz de abalanzarse sobre ella y estrecharla en sus brazos. Lo cual constituía un estímulo más para tentarlo. Y su sonrisa era especialmente irritante, sobre todo porque la hacía desear devolvérsela. Sin pronunciar una sola palabra más, abrió la puerta y regresó a la sala.
Con ese gesto, pensó, había puesto fin a todo aquello.
Capítulo 2
Desde el principio, Shelby había contratado a un ayudante a media jornada para la tienda, con el fin de poder disfrutar de algún tiempo libre cuando lo necesitara o dedicar más tiempo a la elaboración de sus piezas. Fue así como conoció a Kyle, un poeta en apuros de horario flexible y un temperamento que se acoplaba muy bien al suyo. Trabajaba de manera fija los miércoles y sábados en la tienda, y ocasionalmente siempre que lo llamaba. A cambio, ella le pagaba bien y escuchaba y le hacía comentarios sobre sus poemas: lo primero nutría su cuerpo y lo segundo, su espíritu.
Aunque se reservaba muchos sábados para trabajar en el torno, Shelby se habría extrañado de que alguien la hubiera calificado de disciplinada. Seguía pensando que si trabajaba tanto era porque lo deseaba, porque así lo había elegido, y no porque se dejara llevar por la rutina. Sin embargo, ni siquiera ella misma era consciente de lo mucho que aquellos sábados sentada frente al torno significaban para su vida. Su taller estaba situado en la trastienda. Dos de las paredes estaban cubiertas de sólidos estantes, con piezas que esperaban su turno para ser cocidas. Había filas y filas de cerámica esmaltada, de todos los colores, y diversos tipos de herramientas. Y dominando la pared del fondo había un gran horno, en aquel momento cerrado.
Como las ventanas estaban abiertas y el espacio no era grande, la alta temperatura del horno mantenía un agradable calor en el taller. Para trabajar en el torno Shelby se ponía camiseta y pantalones cortos, con un delantal para protegerse de las salpicaduras del barro. Había dos ventanas que daban a la calle. Siempre tenía encendida la radio. Cada día, con la melena recogida en una larga trenza, se sentaba ante el torno con una masa de arcilla entre las manos. Quizá fuera esa la parte de su trabajo que más le gustaba: tomar un pedazo de barro y modelarlo con su talento e imaginación. Tal vez acabara convertido en un cuenco o un jarrón, aplastado o esbelto, de superficie lisa o rugosa. O en un ánfora a la que aplicarle unas asas. Posibilidades. Eran las infinitas posibilidades lo que realmente fascinaba a Shelby. El esmalte y la pintura apelaban en cambio a otro aspecto de su naturaleza. Era un trabajo de precisión, tan creativo como difícil, que siempre constituía un verdadero desafío.
Con las manos desnudas podía amasar y modelar a voluntad un pedazo informe de barro. Shelby era consciente de que la gente hacía eso a menudo con las personas, y con los niños en particular. La idea no le gustaba y ella prefería proyectar esa necesidad de su espíritu en la arcilla. Prefería que la gente no fuera tan maleable: los moldes estaban hechos para la materia muerta. Cualquier persona que encajaba en un molde prefijado era como si hubiera dejado ya de vivir.
En aquel momento había terminado de amasar la arcilla. Estaba húmeda y fresca, y tenía la consistencia adecuada. El torno esperaba. Con ambas manos, apretó el barro mientras la rueda empezaba a girar. Y poco a poco empezó a sentir cómo iba cobrando forma bajo sus dedos.
Absorbida en su tarea, siguió trabajando. La radio sonaba en un rincón. El barro giraba sin cesar, cediendo a la presión de sus manos, rindiéndose a las implacables exigencias de su imaginación. Formó un anillo de gruesas paredes, presionando con un dedo en el centro, hasta conseguir crear, muy lentamente, un cilindro. Podía aplastarlo y convertirlo en un plato, o abrirlo en forma de cuenco: lo que quisiera. Era ella la que estaba al mando. Sus manos dominaban aquella arcilla con la misma seguridad con que su propia creatividad la dominaba a ella. Sentía la necesidad de modelar una forma rotunda y elegante. En el fondo de su mente descansaba una poderosa imagen de masculinidad, algo de líneas limpias y finas, de sutil elegancia. Empezó a abrir el barro con dedos seguros. Concibió hacer un vaso grande, de paredes gruesas, con la forma de una crátera griega pero sin asas. Minutos después el diseño ya no estaba solamente en su cabeza, sino que lo estaba creando.
Podía imaginárselo esmaltado en un verde jade con reflejos metálicos. Sin dibujos ni adornos en los bordes: aquel vaso se definiría por su forma y por su poderosa solidez. Cuando terminó de modelarlo y detuvo la rueda, lo estudió con atención y ojo crítico antes de colocarlo en el estante de las piezas a secar. Al día siguiente volvería a colocarlo sobre la rueda para pulirlo, eliminando las rebabas y defectos que pudiera tener. Sí, decidió: el esmalte que le aplicaría sería de color verde jade.





























