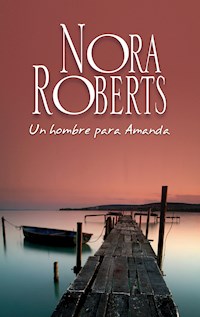
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Un hombre para Amanda Nora Roberts Sloan O'Riley era el arquitecto encargado de convertir parte de Las Torres, la mansión en la que vivían las Calhoun, en un hotel balneario, y, desde el primer momento en que se vieron, se convirtió en una persona insoportable para Amanda Calhoun. Sin embargo, mientras la ayudaba a buscar el collar de esmeraldas que su bisabuela, Bianca Calhoun, había escondido en la casa, Amanda descubrió que era más amable y atractivo de lo que en un principio había pensado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1991 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un hombre para Amanda, n.º 2 - junio 2017
Título original: A Man for Amanda
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-9170-144-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
A Joyce, de una hermana pequeña a otra
N.R.
Prólogo
Bar Harbor
8 de junio de 1913
Por la tarde, caminé hasta los acantilados. El día, nuestro primer día de regreso en Las Torres, era cálido y luminoso. El rumor del mar no había cambiado desde que dejé de oírlo diez largos meses atrás. Había un barquito de pesca surcando el mar verdiazul. Todo seguía igual y, sin embargo, se había producido un cambio vital.
Él no estaba.
Era un error por mi parte esperar encontrarlo allí donde lo había dejado hacía ya tantos meses. Encontrarlo pintando al aire libre, como era su costumbre. Era un error por mi parte esperar verlo y que se volviera de pronto hacia mí, mirándome con aquellos ojos grises de mirada intensa. Sonriéndome, pronunciando mi nombre…
El corazón bailaba en mi pecho mientras salía a toda prisa de la casa para correr por el césped, atravesar los jardines y bajar la cuesta.
Allí estaban los acantilados, altos y orgullosos. A mis pies, al fondo, el mar batía las rocas. Detrás, las torres de mi residencia de verano, la casa de mi marido, se alzaban arrogantes y hermosas. Qué extraño amar aquella casa cuando tantas desgracias había encerrado dentro. Me recordé a mí misma quién era: Bianca Calhoun, esposa de Fergus Calhoun, madre de Colleen, de Ethan y de Sean. Soy una mujer respetada, una abnegada esposa, una devota madre. Mi matrimonio no es feliz, pero eso no puede cambiar los sagrados votos que contraje. No hay lugar en mi vida para románticas fantasías o sueños pecaminosos.
Aun así, me quedé allí y esperé. Pero él no vino. Christian, el amante que tomé solo en mi corazón, no vino. Tal vez ni siquiera estaba ya en la isla. Quizá había empaquetado sus lienzos y sus pinceles y se había marchado a pintar otro mar, otro cielo.
Eso sería lo mejor. Sé que sería lo mejor. Desde que lo conocí el verano pasado, no he dejado ni un solo día de pensar en él. Pero tengo un marido al que respeto, tres hijos a los que quiero más que a mi vida. Es a ellos a quienes debo ser fiel, y no al recuerdo de algo que nunca fue. Que nunca podrá ser.
Contemplo la puesta de sol desde la ventana de mi torre. Dentro de poco tendré que bajar y ayudar a la niñera a acostar a los niños. El pequeño Sean ha crecido mucho y ya está empezando a gatear. Pronto gateará tan rápido como Ethan. Colleen, la joven damita de cuatro años, quiere ya un nuevo vestido.
Es en ellos en quienes debo pensar, en mis hijos, mis preciosos tesoros, y no en Christian.
Esta será una noche tranquila, una de las pocas de las que podré disfrutar durante nuestro veraneo en Mount Desert. Fergus ya ha hablado de dar una fiesta la semana que viene. Debo…
Está allí. Bajo los acantilados. Con esta luz y a la distancia que se encuentra, apenas es más que una sombra. Pero sé que es él, y sé que me está mirando. Por muy imposible que parezca, estoy segura de que lo he oído pronunciar mi nombre. Suavemente.
Bianca.
Capítulo 1
Fue como chocar contra una sólida pared de tela y músculo. Del impacto, se le cortó la respiración y cayeron al suelo los paquetes que llevaba en las manos. En sus prisas, ni siquiera se molestó en mirarlo.
Mordiéndose la lengua, Amanda se dijo que si aquel tipo hubiera mirado por dónde iba, ella no habría chocado contra él. Arrodillada en la acera, en la puerta de la boutique donde había estado comprando, se dedicó a recuperar sus numerosos y dispersos paquetes.
—Déjeme echarle una mano, preciosa.
Aquel acento del Oeste le irritó sobremanera. Tenía un millón de cosas que hacer, y pelearse en la acera con un turista no figuraba en su agenda.
—Ya me las arreglo yo —musitó, bajando la cabeza de modo que su rostro quedó oculto por la cortina de su melena. «Hoy todo me está sacando de quicio», pensó mientras recogía cajas y bolsas. Y aquella pequeña irritación era la última de una larga serie.
—Es demasiado para que lo lleve una sola persona.
—Puedo yo, gracias —recogió una caja en el preciso momento en que aquel insistente tipo hacía lo mismo. Y, como la tapa estaba abierta, aquel tira y afloja tuvo el resultado de verter el contenido de la caja al suelo.
—Vaya, qué preciosidad —comentó el desconocido con un tono de voz tan divertido como aprobador, cuando tocó lo que parecía ser un camisón rojo, de fina seda.
Amanda se lo quitó de las manos y lo guardó en una de las bolsas.
—¿Le importa?
—No, claro que no…
Amanda se echó la melena hacia atrás y lo miró por primera vez. Hasta ese momento lo único que había visto de él eran un par de botas vaqueras y el dobladillo de unos tejanos. Pero ya estaba viendo mucho más. Incluso arrodillado frente a ella parecía enorme. Todo en él era grande: los hombros, las manos… Y su sonrisa, en otras circunstancias, habría sido cautivadora. Tenía un rostro atractivo, atezado, de rasgos duros, ojos verdes. Y su cabello rizado, de color rubio rojizo, que le llegaba hasta el cuello de la camisa vaquera, habría resultado sencillamente irresistible… si en ese momento no hubiera estado interponiéndose en su camino.
—Tengo prisa.
—Ya lo he notado —el hombre extendió una mano para recogerle delicadamente un mechón de pelo detrás de la oreja—. Parecía que iba a apagar un fuego cuando chocó contra mí.
—Si no se hubiera puesto delante… —empezó a decir Amanda, pero de repente se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera tenía tiempo de discutir—. No importa —terminó de recoger los paquetes y se levantó—. Disculpe.
—Espere.
El desconocido se irguió mientras ella lo miraba impaciente, con el ceño fruncido.
Con su más de uno setenta de estatura, estaba acostumbrada a no tener que alzar la cabeza para mirar a ningún hombre. Pero con aquel se veía obligada a hacerlo.
—¿Qué?
—Puedo llevarla en mi coche a apagar ese fuego, si lo necesita.
—No será necesario —le lanzó una mirada gélida.
Con un dedo, el desconocido le colocó bien una caja, evitando que se le volviera a caer al suelo.
—Me parece que podría necesitar algo de ayuda.
—Soy perfectamente capaz de llegar a donde quiero ir, gracias.
—Entonces quizá usted me pueda ayudar a mí —le gustaba el flequillo que le caía sobre la frente, y el gesto impaciente con que continuamente se lo apartaba de los ojos—. Acabo de llegar al pueblo esta misma mañana. Pensé que tal vez podría hacerme alguna sugerencia sobre… lo que podría hacer conmigo mismo.
En aquel instante, Amanda habría podido ofrecerle numerosas ideas al respecto.
—Mire, amigo, yo no sé cuáles son las costumbres que se estilan en Tucson…
—Oklahoma —la corrigió él.
—En Oklahoma. Pero, aquí, la policía ve con malos ojos a los hombres que molestan a las mujeres en la calle.
—¿Ah, sí?
—Puede estar seguro.
—Pues entonces tendré que andarme con cuidado, ya que tengo intención de quedarme por aquí algún tiempo.
—Como quiera. Yo me voy. Ahora, discúlpeme…
—Solo una cosa más —le tendió unas braguitas negras, con unas rosas bordadas—. Creo que se olvida esto.
Amanda agarró las braguitas y se marchó mientras se las guardaba en un bolsillo.
—Me alegro de conocerla —gritó el desconocido a su espalda, echándose a reír al ver que aceleraba aún más el paso.
Veinte minutos después, Amanda sacaba sus compras del asiento trasero de su coche. Nuevamente cargada de bolsas y paquetes, cerró la puerta con un pie. Casi se había olvidado del molesto encuentro que había sufrido. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. A su espalda la mansión se recortaba contra el cielo, pétrea, con sus artísticas torres y pináculos. Al igual que el resto de su familia, no había nada en el mundo que Amanda quisiera más que Las Torres.
Subió los escalones, sorteando una tabla rota, y consiguió liberar una mano para abrir la puerta principal.
—¡Tía Coco! —en el instante en que entró en el vestíbulo, un enorme cachorro de perro, de color negro, bajó las escaleras a la carrera. Cuando le faltaba poco por llegar, rodó como una bola peluda y aterrizó despatarrado en el reluciente suelo de madera de castaño—. ¡Hola, Fred!
Saltando de contento, Fred se puso a correr en torno a Amanda, que seguía llamando a su tía.
—Ya voy, ya voy… —alta y distinguida, Cordelia Calhoun McPike llegó corriendo. Bajo el delantal blanco, llevaba una blusa y unos pantalones color melocotón de lino—. Estaba en la cocina. Esta noche voy a probar una nueva receta de canelones a la italiana.
—¿Está C.C. en casa?
—Oh, no, querida —Coco se atusó el cabello, que se había teñido de rubio platino el día anterior. Como siempre tenía por costumbre, se miró en el espejo del vestíbulo para cerciorarse de que el tono le sentaba bien… por el momento—. Está en su taller. La verdad es que no tengo ni idea de lo que está haciendo.
—Estupendo. Ven arriba conmigo. Quiero enseñarte lo que he comprado.
—Parece que has vaciado todas las tiendas de la ciudad. Déjame ayudarte —Coco agarró dos bolsas antes de que Amanda empezara a subir las escaleras.
—Me lo he pasado genial.
—Pero tú detestas ir de compras.
—Esta vez ha sido distinto. Lo malo es que me entretuve mucho, y temía no poder llegar a tiempo y esconderlo todo antes de que volviera C.C. —corrió a su habitación para dejar sus compras sobre la gran cama de dosel—. Luego aquel estúpido se puso en medio y se me cayeron todos lo paquetes al suelo —se quitó la chaqueta, la dobló y la colocó cuidadosamente en el respaldo de una silla—. Y, para colmo de males, el tipo tuvo el descaro de intentar ligar conmigo.
—¿De verdad? —siempre interesada en romances y aventuras, Coco le preguntó—: Dime, ¿era atractivo?
—Si te gustan los vaqueros de aspecto duro, sí. Mira, encontré todos estos fantásticos adornos para la fiesta previa a la boda —mientras Fred intentaba en vano subirse a la cama, Amanda empezó a sacar de las bolsas campanillas plateadas, guirnaldas blancas, globos…—. Me encanta esta sombrilla tan recargada. Quizá no sea el estilo de C.C. pero pensé que podríamos colgarla por ahí… Tía Coco —con un suspiro, se sentó en la cama—. Por favor, no te pongas a llorar otra vez…
—No puedo evitarlo —sacó un pañuelo bordado de un bolsillo de su delantal y se enjugó las lágrimas—. Es una niña, al fin y al cabo. La más joven de mis cuatro pequeñas.
—No hay una sola mujer Calhoun que merezca el calificativo de «pequeña» —señaló Amanda.
—Vosotras seguís siendo mis niñas. Siempre lo habéis sido desde que murieron vuestros padres. Cada vez que pienso en que ella se va a casar, y ya solo quedan unos días, se me saltan las lágrimas. Adoro a Trenton, ya lo sabes —pensando en su futuro sobrino, se sonó suavemente la nariz—. Es un hombre maravilloso, y yo sabía desde el principio que hacían muy buena pareja, pero todo ha sido tan rápido que…
—Dímelo a mí. Apenas he tenido tiempo de organizar nada. No entiendo cómo se puede señalar una fecha de boda con tan solo tres semanas de adelanto. Habrían hecho mucho mejor en fugarse.
—Por favor, no digas eso —escandalizada, Coco se guardó su pañuelo en el bolsillo—. Me habría puesto furiosísima si me hubieran mantenido al margen. Y, si crees que puedes engañarme cuando a ti te llegue el momento, estás muy equivocada.
—Pasarán años antes de que a mí me llegue ese momento, si es que me llega —meticulosamente, Amanda se puso a ordenar los adornos de boda—. Los hombres se encuentran en un lugar muy bajo de mi lista de prioridades.
—Tú y tus listas —replicó Coco, chasqueando con la lengua—. Déjame decirte algo, Mandy: lo único que no puedes planificar en esta vida es el amor. Tu hermana no lo planificó, y mírala ahora. Tu momento te puede llegar antes de lo que esperas. Mira, esta misma mañana he estado leyendo los posos del té y…
—Oh, tía Coco. Los posos del té otra vez no, por favor…
—He leído cosas fascinantes en los posos del té. Después de nuestra última sesión de espiritismo, pensaba que te habías vuelto menos escéptica…
—Bueno, he de admitir que quizá ocurrió algo en esa sesión, pero…
—¿Quizá?
—De acuerdo, de acuerdo, ocurrió —suspirando, Amanda se encogió de hombros—. Sé que C.C. tuvo una imagen…
—Una visión.
—Lo que sea… una visión del collar de esmeraldas de la bisabuela Bianca —pensó, aunque no llegó a decirlo, que le había parecido espeluznante la precisión con que C.C. había podido describirlo, a pesar de que hacía décadas que nadie había visto aquel collar—. Y nadie que haya vivido en esta casa podría negar que se puede percibir… alguna presencia o fenómeno extraño en la torre de Bianca.
—¡Ajá!
—Pero eso no quiere decir que me vaya a poner ahora a ver cosas en una bola de cristal.
—Eres de miras muy estrechas, Mandy. No sé a quién has podido salir. Tal vez a mi tía Colleen. Fred, no te comas el encaje irlandés… —amonestó al cachorro, que estaba mordiendo la colcha de la cama de Amanda—. En cualquier caso, estábamos hablando de los posos del té. Bueno, cuando esta mañana los estaba leyendo, vi a un hombre.
Amanda se levantó para esconder en su armario todo lo que había comprado.
—Viste a un hombre en tu taza de té.
—Pues sí. Vi a un hombre, y tengo el fuerte presentimiento de que se encuentra más cerca de lo que pensaba.
—Quizá sea el fontanero. Lleva días diciendo que está a punto de dejarse caer por aquí.
—No, no es el fontanero. Este hombre… está cerca, pero no es de la isla —entornó los párpados, como siempre hacía cuando tenía visiones o ejercitaba sus poderes mentales—. De hecho, está a muy escasa distancia de aquí. Va a formar parte importante de nuestras vidas. Y, estoy segura de ello, ejercerá una influencia trascendental sobre una de vosotras.
—Que se lo lleve Lilah —sugirió Amanda, pensando en su hermana mayor—. Por cierto, ¿dónde está?
—Había quedado con un tipo a la salida del trabajo. No sé si era Rod, o Tod, o Dominic.
—Maldita sea —Amanda recogió su chaqueta para colgarla cuidadosamente en una percha del armario—. Se suponía que teníamos que revisar todos esos papeles del trastero. Tenemos que encontrar alguna pista que nos lleve al escondite del collar.
—Las encontraremos, querida —distraída, Coco se puso a curiosear el resto de las compras—. Cuando llegue el momento, la propia Bianca nos lo dirá. Creo que muy pronto volverá a manifestarse.
—Pues yo creo que vamos a necesitar algo más que una fe ciega y visiones místicas. Bianca tuvo que esconderlo en alguna parte —frunciendo el ceño, Amanda volvió a sentarse en la cama.
En realidad, no le preocupaba tanto el dinero —aunque se decía que el collar de esmeraldas de la familia Calhoun valía una verdadera fortuna— como la publicidad provocada por la compra de Las Torres por parte de Trent, el prometido de su hermana. A partir de aquel momento, la vieja leyenda del collar de su bisabuela Bianca Calhoun había salido a la luz pública. Y los planes de la propia Amanda de llevar una existencia tranquila y ordenada se habían visto definitivamente frustrados.
Ciertamente aquella antigua historia había gozado de una gran repercusión, pensó Amanda mientras su tía se deshacía en elogios ante las prendas de lencería que le había comprado a su hermana. A principios de la segunda década del siglo xx, cuando Bar Harbor se encontraba en su apogeo, Fergus Calhoun había construido Las Torres a modo de opulenta residencia veraniega. Allí, en los acantilados de Frenchman Bay, era donde había veraneado con su esposa Bianca y sus tres hijos, y organizado incontables fiestas para los miembros de la alta sociedad a la que pertenecían.
Y allí también había conocido Bianca a un joven artista. Se enamoraron. Al parecer, Bianca se había sentido dividida entre sus sentimientos y sus deberes conyugales. Su matrimonio, concertado por sus padres, había sido un fracaso. Finalmente, siguiendo los dictados de su corazón y decidida a abandonar a su marido, Bianca había preparado un valioso equipaje que incluía el collar de esmeraldas que Fergus le había regalado con ocasión del nacimiento de su primer hijo varón. El escondrijo del famoso collar era un misterio; según le leyenda, la propia Bianca se había arrojado al vacío desde lo alto de la torre, presa de la culpa y la desesperación.
Ahora, ochenta años después, el interés por aquel collar se había reavivado. Mientras los últimos miembros de la dinastía Calhoun buscaban alguna pista entre montañas de papeles antiguos, los periodistas y los cazafortunas se habían convertido en una molestia cotidiana. Y Amanda se lo había tomado muy mal. La leyenda, y los protagonistas de la leyenda, pertenecían a su familia. Cuanto antes fuera localizado aquel collar, mejor para todos. Una vez que se resolviera el misterio, el interés no tardaría en evaporarse también.
—¿Cuándo regresa Trent? —le preguntó a su tía.
—Muy pronto —suspirando, Coco se alisó su blusa roja de seda—. Tan pronto como haya terminado de arreglar sus cosas en Boston, se pondrá en camino. No soporta estar lejos de C.C. Apenas habrá tiempo de empezar con las reformas del ala oeste antes de que se vayan de luna de miel —se le llenaron nuevamente los ojos de lágrimas.
—No empieces otra vez, tía Coco. Piensa en el fabuloso catering que vas a hacer en el banquete de bodas. Te vendrá muy bien. El año que viene que podrás empezar tu nueva carrera como chef en El Refugio de Las Torres, el hotel balneario más acogedor e íntimo de las cadena St. James.
—¿Te imaginas? —Coco se llevó una mano al pecho, emocionada.
De repente llamaron a la puerta. Fred, sobresaltado, comenzó a aullar.
—Quédate aquí y sigue imaginándotelo, tía Coco. Ya abro yo.
Bajó apresurada las escaleras, seguida de Fred. Cuando el perrillo volvió a tropezar, Amanda lo alzó en brazos, riendo, y abrió la puerta.
—¡Usted!
El tono de su voz asustó al pobre Fred. Pero no al hombre que había aparecido en el umbral, sonriente.
—El mundo es un pañuelo.
—Me ha seguido.
—Oh, no. Aunque no me habría disgustado hacerlo. Me llamo O’Riley. Sloan O’Riley.
—No me importa cómo se llame usted, porque ya puede dar media vuelta y seguir su camino —se dispuso a cerrarle la puerta en las narices, pero él se lo impidió extendiendo una mano.
—No creo que sea una buena idea. He venido desde muy lejos para ver esta casa.
—¿Ah, sí? —Amanda entrecerró los párpados—. Bueno, pues déjeme decirle algo: esta casa es privada. No me importa lo que haya leído en los periódicos o las desesperadas ganas que tenga de buscar el collar de esmeraldas. Esta no es la isla del tesoro, y estoy harta de conocer a personas como usted, que se creen con derecho a llamar a esta puerta y ponerse a picar de noche en el jardín de esta casa.
«Es muy bonita», se dijo Sloan mientras esperaba a que terminara con su perorata. Era alta y delgada. Pero no demasiado delgada: con voluptuosas curvas justo en los lugares adecuados. Daba la impresión de tener una energía inagotable. Le gustaba su barbilla saliente, indicio de tenacidad. Su melena de color castaño se agitaba a cada movimiento que hacía con la cabeza. Tenía unos enormes ojos azules. Y aquella boca fresca, de aspecto tan sabroso…
—¿Ha terminado? —le preguntó cuando Amanda se interrumpió para tomar aliento.
—No y, si no se marcha ahora mismo, le echaré al perro.
Dándose por aludido, Fred saltó de sus brazos y emitió un gruñido.
—Parece muy fiero —comentó Sloan, y se agachó para acercarle suavemente el dorso de una mano. Fred se la olfateó, y al instante empezó a mover alegremente el rabo mientras se dejaba rascar las orejas—. Vaya, qué ferocidad…
—Muy bien —dijo Amanda, con las manos en las caderas—. Pues entonces iré por la escopeta.
Pero antes de que pudiera buscar aquel arma imaginaria, Coco bajó las escaleras.
—¿Quién es, Amanda?
—Un cadáver.
—¿Cómo dices? —se acercó a la puerta. En el preciso instante en que vio a Sloan, sufrió un ataque de coquetería y se quitó como un rayo el delantal—. Hola —esbozó una radiante sonrisa mientras le tendía la mano—. Me llamo Cordelia McPike.
—Es un verdadero placer, señora —Sloan se llevó su mano a los labios—. Precisamente le estaba diciendo a su hermana que…
—Oh, no —Coco soltó una carcajada de puro deleite—. Amanda no es mi hermana. Es mi sobrina. La tercera hija de mi hermano mayor… que era bastante mayor que yo.
—Perdón.
—Tía Coco, este tipo me tiró al suelo en la puerta de la boutique, y luego me siguió hasta casa. Solo quiere meterse aquí por lo del collar.
—Mandy, por favor, esos modales…
—Tiene parte de razón, señora McPike —pronunció Sloan—. Su sobrina y yo tuvimos un… encontronazo en la calle. Supongo que no pude evitar apartarme a tiempo de su camino. Y también estoy interesado en ver la casa, eso no puedo negarlo.
—Entiendo —dividida entre la esperanza y las dudas, Coco suspiró—. Lo lamento terriblemente, pero me temo que no me va a ser posible enseñarla. Estamos muy ocupadas con la boda y…
Sloan se volvió para mirar a Amanda.
—¿Se va a casar?
—Yo no, mi hermana —respondió, tensa—. Pero eso no es asunto suyo. Y ahora, si nos disculpa…
—Oh, no es mi intención molestarlas, así que seguiré mi camino. Si son ustedes tan amables de decirle a Trent que O’Riley se ha pasado por aquí, les estaría muy agradecido.
—¿O’Riley? —repitió Coco, juntando las manos—. Dios mío, ¿es usted el señor O’Riley? Por favor, entre. Oh, perdóneme…
—Tía Coco…
—Es el señor O’Riley, Amanda.
—Ya me doy cuenta. ¿Pero por qué diablos acabas de dejarlo entrar?
—El señor O’Riley —continuó Coco—. El mismo del que nos habló Trenton esta mañana, avisándonos de que venía. ¿No te acuerdas…? Claro que no te acuerdas, porque no te lo dije —se llevó las manos a las mejillas—. Ay, estoy tan avergonzada de haberlo tenido tanto tiempo esperando en la puerta…
—Oh, no se preocupe —le dijo Sloan a Coco—. Es un error comprensible.
—Tía Coco —Amanda no se apartó de la puerta, todavía dispuesta a echar a trompicones a aquel intruso—. ¿Quién es O’Riley y por qué Trent te dijo que esperaba que viniera?
—El señor O’Riley es el arquitecto —explicó Coco, radiante.
Entornando los párpados, Amanda lo miró de los pies a la cabeza: desde las puntas de sus polvorientas botas hasta su pelo despeinado.
—¿Es arquitecto?
—Es nuestro arquitecto. El señor O’Riley se va a hacer cargo de las reformas de todo el edificio: tanto del nuevo hotel como de nuestra vivienda. Trabajaremos mano a mano con él.
—Llámeme Sloan, por favor.
—Trabajaremos con Sloan… —Coco batió graciosamente las pestañas— durante un tiempo.
—Fantástico —repuso Amanda, cerrando de un portazo.
Con los pulgares enganchados en las trabillas de sus tejanos, Sloan le lanzó una lenta sonrisa.
—Eso es exactamente lo que pienso yo.
Capítulo 2
—Qué grosería por nuestra parte, Sloan —exclamó Coco—. Tenerte aquí esperando, en la puerta… Pasa, por favor, y siéntate. ¿Qué te apetece tomar? ¿Té, café?
—Una botella de cerveza —musitó Amanda, irónica.
Sloan se volvió hacia ella, sonriente.
—Eso mismo. Has acertado.
—¿Cerveza? —Coco lo hizo pasar al salón—. En la cocina tengo una cerveza muy buena que uso para algunos platos de marisco. Amanda, ¿querrás por favor entretener a Sloan mientras se la traigo?





























