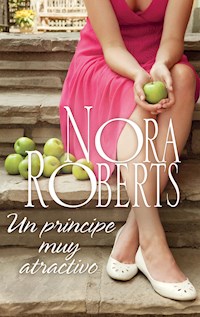
5,99 €
5,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
¿Por qué una mujer tan reservada como Hannah Rothchild le resultaba tan intrigante a un mujeriego como el príncipe Bennett? ¿Sería porque intuía que tenía una misión secreta... o quizá fuera sencillamente que estaba fascinado por ella? Será difícil encontrar a otro autor como Nora Roberts, con un estilo tan variado y una imaginación tan fértil. Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2017
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.





























