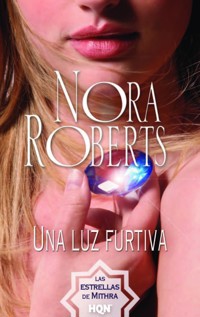
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Bailey James no recordaba nada, ni siquiera quién era. Pero saltaba a la vista que estaba metida en un lío. ¡En un lío espantoso! Y necesitaba desesperadamente la ayuda de Cade Parris si quería conservar la vida y descubrir de qué clase de embrollo se trataba. Desde que había puesto sus ojos en la frágil belleza de Bailey, el impasible detective privado Cade Parris tenía la sensación que era él quien estaba a punto de olvidar quién era. Apostaría cualquier cosa a que Bailey no había cometido ningún delito. Pero ¿qué hacía ella con una bolsa llena de dinero y un diamante del tamaño de un puño? ¿Y cómo iba a desenredar él aquel misterio si a cada paso se tropezaba con su propio corazón?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1997 Nora Roberts. Todos los derechos reservados.
UNA LUZ FURTIVA, Nº 2 - febrero 2012
Título original: Hidden Star
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Publicada en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
™ Red Dress Ink es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-502-3
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
BIOGRAFÍA
Nora Roberts
Nora Roberts, autora que ha alcanzado el número 1 en la lista de superventas del New York Times, es, en palabras de Los Angeles Daily News, «una artista de la palabra que colorea con garra y vitalidad sus relatos y personajes». Creadora de más de un centenar de novelas, algunas de ellas llevadas al cine, su obra ha sido reseñada en Good Housekeeping, traducida a más de veinticinco idiomas y editada en todo el mundo.
Pese a su extraordinario éxito como escritora de ficción convencional, Roberts continúa comprometida con los lectores de novela romántica de calidad, cuyo corazón conquistó en 1981 con la publicación de su primer libro.
Con más de 127 millones de ejemplares de sus libros impresos en todo el mundo y quince títulos en la lista de los más vendidos del New York Times sólo en el año 2000, Nora Roberts es un auténtico fenómeno editorial.
A los caballeros andantes y sus damiselas
I
Cade Parris no se hallaba en su mejor momento cuando la mujer de sus sueños entró en su despacho. Su secretaria se había despedido el día anterior. Como secretaria no valía gran cosa, desde luego, pues prestaba más atención a su manicura que al teléfono, pero aun así Cade necesitaba a alguien que mantuviera las cosas en orden y se ocupara de los archivos. Ni siquiera el ascenso que le había prometido, movido por la desesperación, había hecho tambalearse la repentina decisión de la chica de convertirse en una estrella de la canción country.
De modo que en ese momento su secretaria iba en una camioneta de segunda mano rumbo a Nashville, y su oficina estaba tan llena de obstáculos como los veinte kilómetros de socavones que Cade le deseaba sinceramente a la cantante de marras, la cual, por cierto, parecía llevar uno o dos meses con la cabeza en otra parte, impresión que Cade confirmó cuando, al abrir un cajón del archivador, encontró un emparedado de mortadela. Por los menos, eso le pareció aquel engrudo metido en una bolsa de plástico y archivado bajo la letra A. ¿De «almuerzo»?
No se molestó en maldecir, ni en contestar al teléfono, que sonaba insistentemente sobre el escritorio vacío de la recepción. Tenía que mecanografiar unos informes, y, dado que escribir a máquina no se contaba entre sus más consumadas habilidades, quería ponerse cuanto antes con ello.
Investigaciones Parris no era lo que llamaríamos una empresa boyante, pero a Cade le convenía, al igual que le convenía aquella destartalada oficina de dos habitaciones embutida en la última planta de un angosto edificio de fábrica de ladrillo y cañerías malolientes, situado en la parte noroeste de Washington D.C. Él podía prescindir de mullidas alfombras y muebles pulimentados. Había crecido entre pompas y oropeles, y se había hartado de todo ello antes de alcanzar los veinte años. Ahora, a los treinta, con un pésimo matrimonio a sus espaldas y una familia a la que su modo de vida seguía escandalizando, era un hombre sobradamente satisfecho. Disponía de una licencia de detective, una reputación intachable y suficientes ingresos para mantener a flote la agencia.
Aunque, a decir verdad, las ganancias del negocio le estaban dando algunos quebraderos de cabeza últimamente. Cade se hallaba en lo que a él le gustaba llamar «un momento de calma». Sus trabajos, en su mayoría casos relacionados con seguros y conflictos domésticos, se hallaban unos peldaños por debajo de las emociones fuertes que imaginaba cuando decidió convertirse en detective privado. Acababa de resolver dos casos, dos fraudes de seguros de poca monta para los que no había tenido que derrochar ni esfuerzo ni inventiva, y no había recibido ningún otro encargo. El avariento vampiro de su casero amenazaba con subirle el alquiler, el motor de su coche hacía ruidos extraños y el aire acondicionado de la oficina se había escacharrado. Y, para colmo, el tejado volvía a tener goteras.
Cade agarró el esmirriado filodendro que la traidora de su secretaria se había dejado al irse y lo colocó sobre el suelo desnudo, debajo de la copiosa gotera, confiando en que se ahogara. Oyó el zumbido de una voz en el contestador automático. Era su madre. Señor, pensó, ¿es que no podía librarse de ella ni a sol ni a sombra?
–Cade, querido, espero que no hayas olvidado el baile de la embajada. Ya sabes que tienes que acompañar a Pamela Lovett. El otro día comí con su tía y me dijo que ha vuelto guapísima de su viaje a Mónaco.
–Sí, ya, ya –masculló Cade, y miró el ordenador achicando los ojos. Sus relaciones con las máquinas eran más bien escasas y recelosas. Pese a todo, se sentó frente a la pantalla mientras su madre seguía parloteando.
–¿Has llevado el frac al tinte? Acuérdate de cortarte el pelo, que la última vez que te vi estabas hecho un adefesio.
«Y no olvides lavarte bien las orejas», pensó él agriamente, y desconectó el contestador. Su madre no aceptaría jamás que el estilo de vida de los Parris no era para él, que él no quería pasarse la vida yendo a cenar al club de campo o paseando por Washington a aburridas ex debutantes, y que su opinión no cambiaría por más que ella se empeñara en convencerlo.
Él siempre se había sentido atraído por la aventura, y aunque luchar a brazo partido para pasar a máquina un informe sobre el leñazo que había fingido un pobre diablo a fin de cobrar un seguro no era precisamente una tarea a la altura de Sam Spade, a él le bastaba. Sobre todo, no se sentía inútil, ni aburrido, ni fuera de lugar. Le gustaba oír el ruido del tráfico al otro lado de su ventana, a pesar de que sólo la había abierto porque el avaro de su casero se empeñaba en no poner aire acondicionado central, y la unidad de la oficina estaba rota. Hacía un calor sofocante y entraba la lluvia, pero con la ventana cerrada la oficina le hubiera resultado tan opresiva y asfixiante como una tumba.
El sudor que le corría por la espalda lo sacaba de quicio. Se había quedado en vaqueros y camiseta y sus largos dedos trastabillaban un poco sobre el teclado. De cuando en cuando tenía que apartarse el pelo de la cara, lo cual contribuía a empeorar su humor. Su madre tenía razón. Tenía que cortárselo. De modo que, cuando volvió a caerle un mechón sobre la cara, procuró hacer caso omiso, lo mismo que procuraba ignorar el sudor, el bochorno, el rugido del tráfico y el goteo incesante del techo. Allí sentado, golpeando metódicamente una tecla tras otra, era un hombre sumamente guapo con cara de malas pulgas.
Había heredado el físico de los Parris: los astutos ojos verdes que podían volverse tan afilados como el cristal de una botella rota o tan suaves como la bruma del mar, dependiendo de su humor; su pelo marrón oscuro, que tendía a ondularse y que en ese momento se le rizaba sobre la nuca y por encima de las orejas, poniéndolo furioso; su nariz recta, distinguida y un tanto larga; su boca firme y rápida para sonreír cuando estaba de buen humor y para bramar cuando no lo estaba. Aunque su rostro se había afilado desde los tiempos de su vergonzante adolescencia de querubín, todavía presentaba hoyuelos. Estaba deseando hacerse mayor por si, con un poco de suerte, se convertían en viriles arrugas. Él siempre había querido tener cara de malo, pero le había tocado en suerte aquella fisonomía untuosa y lánguida propia de una portada de GQ, revista para la que, por imperativo familiar y a pesar de sus muchas protestas, había posado cuando tenía unos veinticinco años.
El teléfono volvió a sonar. Esta vez Cade oyó la voz de su hermana, muy alterada porque se había perdido un tedioso cóctel en honor de cierto panzudo senador al que ella respaldaba. Cade pensó en arrancar el puñetero aparato de la pared y tirarlo, junto con la insidiosa voz de su hermana, por la ventana que daba a la bulliciosa avenida Wisconsin.
Justo en ese momento, la lluvia, que hacía aún más insoportable aquel bochorno, comenzó a gotear directamente sobre su coronilla. El ordenador se apagó por pura malicia, y el café que estaba calentando rompió a hervir y rebosó emitiendo un malicioso siseo. Cade se levantó de un salto y al agarrar la cafetera se quemó la mano. Tiró la cafetera al suelo, el cristal se hizo añicos, el café caliente se derramó en todas direcciones y Cade lanzó un juramento. Abrió un cajón y, al sacar un montón de servilletas de papel, se cortó el pulgar con el filo letal de la lima de uñas de su ex secretaria.
Cuando la mujer de sus sueños entró en la oficina, Cade, que seguía maldiciendo, estaba sangrando y acababa de tropezarse con el filodendro colocado en medio del suelo, ni siquiera levantó la mirada. Ella se quedó donde estaba, mojada por la lluvia, con la cara pálida como una muerta y los ojos como platos.
–Disculpe –su voz parecía oxidada, como si hiciera días que no la usaba–, creo que me he equivocado de oficina –retrocedió ligeramente y fijó sus grandes ojos castaños en el nombre impreso sobre la puerta. Vaciló y luego volvió a mirar a Cade–. ¿Es usted el señor Parris?
Él se quedó sin habla un instante. Sabía que estaba mirando fijamente a la chica. No podía evitarlo. Sencillamente, se le había parado el corazón. Las rodillas le flaqueaban. Y lo único que pensaba era: «Ahí estás, por fin. ¿Por qué demonios has tardado tanto?». Pero, dado que aquello era ridículo, procuró poner cara de avezado detective.
–Sí –recordó que llevaba un pañuelo en el bolsillo y lo enrolló alrededor de su dedo manchado de sangre–. Acabo de tener un pequeño accidente.
–Ya lo veo –dijo ella, a pesar de que seguía mirando fijamente su cara–. Creo que he llegado en mal momento. No tenía cita. Pensé que tal vez…
–Me parece que tengo la agenda libre.
Cade no quería que la chica se fuera bajo ningún concepto. A pesar del absurdo efecto que había surtido sobre él nada más verla, era una cliente en potencia. Y, francamente, nunca una mujer tan perfecta habría cruzado la sagrada puerta de Sam Spade.
Era rubia y preciosa, y parecía desconcertada. Tenía el pelo largo hasta los hombros, mojado y recto como la lluvia. Sus ojos eran castaños como el bourbon, y su tez era delicada como la de un hada, a pesar de que no le habría ido mal un poco de color. Su rostro tenía forma de corazón, sus mejillas formaban una suave curva y su boca sin pintar era carnosa y de expresión seria.
La lluvia le había arruinado el traje y los zapatos. Cade observó que eran de la mejor calidad y que tenían ese aire discretamente exclusivo que sólo podía encontrarse en los salones de los mejores diseñadores. La bolsa de loneta que agarraba con las dos manos contrastaba vivamente con su traje de seda azul.
Una damisela en apuros, pensó Cade, y sus labios se curvaron. Justo lo que le había recetado el médico.
–¿Por qué no entra y cierra la puerta, señorita…?
Ella apretó con más fuerza la bolsa y sintió que el corazón le daba un vuelco.
–¿Es usted detective privado?
–Eso pone en la puerta –Cade sonrió de nuevo, exhibiendo con descaro sus hoyuelos mientras observaba cómo se mordisqueaba la chica su encantador labio inferior. A él si que le hubiera gustado mordisqueárselo. Lo cual, pensó con cierto alivio, era mucho más compresible que el pasmo que había experimentado al verla. La lascivia era un sentimiento que podía comprender fácilmente–. Vayamos a mi despacho –observó un momento los desperfectos: el vaso roto de la cafetera, los posos desparramados, las manchas de café–. Creo que por ahora he acabado aquí.
–Está bien –ella respiró hondo, dio un paso adelante y cerró la puerta. Imaginaba que debía empezar por alguna parte.
Pasó por encima de los restos de la cafetera y siguió a Cade a la habitación contigua, amueblada con poco más que un escritorio y un par de sillas de saldo. Pero, en fin, no podía ponerse puntillosa con la decoración, se dijo ella, y aguardó mientras Cade se sentaba tras su mesa y le lanzaba una rápida sonrisa.
–¿Tiene…? ¿Podría…? –ella cerró los ojos con fuerza y procuró concentrarse–. ¿Tiene algún tipo de identificación que pueda enseñarme?
Intrigado, Cade sacó su licencia y se la entregó. Notó que ella llevaba un bonito anillo en cada mano. Uno era una piedra cuadrada de cuarzo citrino, con un engarce antiguo; el otro tenía tres piedras de diversos colores. Ella se sujetó el pelo tras la oreja mientras observaba la licencia como si sopesara cada palabra, y Cade advirtió que sus pendientes iban a juego con el anillo de las tres piedras.
–¿Le importaría decirme cuál es el problema, señorita…?
–Creo… –ella le devolvió la licencia y agarró de nuevo la bolsa de loneta con las dos manos–…, creo que quiero contratar sus servicios –fijó de nuevo la mirada en él con la misma intensidad con que había mirado la licencia–. ¿Se ocupa usted de casos de personas desaparecidas?
«¿A quién has perdido, cariño?», se preguntó él. Confiaba en que no fuera a su marido.
–Sí, así es.
–¿Y su, eh, su tarifa?
–Veinticinco dólares al día, más gastos –al ver que ella asentía con la cabeza, Cade abrió un cuaderno y tomó un bolígrafo–. ¿A quién quiere que encuentre?
Ella inhaló una profunda bocanada de aire.
–A mí. Necesito que me encuentre a mí.
Cade la miró fijamente mientras daba golpecitos con el bolígrafo en el cuaderno.
–Creo que eso ya lo he hecho. ¿Quiere que le envíe la factura o prefiere pagarme ahora?
–No –ella sintió que se resquebrajaba por dentro. Había aguantado mucho tiempo, o al menos eso le parecía, pero de pronto sentía que la rama a la que se había estado aferrando desde que el mundo se hundiera bajo sus pies empezaba a romperse–. No recuerdo nada. Yo no… –se le quebró la voz. Apartó las manos de la bolsa que sujetaba sobre el regazo y se tapó la cara–. No sé quién soy. No sé quién soy –sollozó–. No sé quién soy.
Cade conocía los síntomas de la histeria. Se había criado con mujeres que lloraban a lágrima viva y sollozaban hasta asfixiarse por cualquier motivo, ya fuera una uña rota o un matrimonio deshecho. Así que se levantó de su mesa armado con una caja de pañuelos de papel y la puso delante de la chica.
–Ten, cariño. No te preocupes. Todo se arreglará –mientras hablaba, le secó la cara con delicada destreza. Le dio unas palmaditas en la mano, le acarició el pelo y observó sus ojos llorosos.
–Lo siento, no puedo…
–Desahógate –le dijo él–. Te sentirás mejor –Cade se incorporó, entró en el cuarto de baño, que era del tamaño de un armario, y llenó de agua un vaso de plástico.
Tras empapar un buen puñado de pañuelos y aplastar tres vasitos de plástico, ella dejó escapar al fin un suspirito tembloroso.
–Lo siento. Gracias. Ya me siento mejor –se sonrojó ligeramente mientras recogía los pañuelos y los vasitos arrugados.
Cade lo tiró todo a la papelera y apoyó la cadera en el pico de su mesa.
–¿Quieres contármelo ahora?
Ella asintió con la cabeza, entrelazó los dedos y empezó a retorcérselos.
–Yo… No hay mucho que contar. Simplemente no recuerdo nada. Ni quién soy, ni a qué me dedico, ni de dónde procedo. No recuerdo a mis amigos, ni a mi familia. Nada –se le quebró de nuevo la voz y exhaló lentamente–. Nada –repitió.
Cade pensó de pronto que aquello era un sueño hecho realidad: una mujer hermosa y sin pasado que salía de la lluvia y entraba en su despacho. Lanzó una mirada a la bolsa que ella seguía sujetando sobre las rodillas.
–¿Por qué no me cuentas qué es lo primero que recuerdas?
–Esta mañana me desperté en la habitación de un pequeño hotel de la calle Dieciséis –reclinó la cabeza contra la silla, cerró los ojos e intentó concentrarse–. Incluso eso está confuso. Estaba acurrucada en la cama, y había una silla apoyada bajo el pomo de la puerta. Estaba lloviendo. Oía la lluvia. Estaba aturdida y desorientada, pero mi corazón latía tan fuerte como si acabara de despertarme de una pesadilla. Todavía tenía los zapatos puestos. Recuerdo que me pregunté por qué me había metido en la cama con los zapatos puestos. La habitación estaba a oscuras y el aire parecía viciado. Todas las ventanas estaban cerradas. Me sentía muy cansada y aturdida, así que entré en el cuarto de baño para lavarme la cara –abrió los ojos y miró a Cade–. Vi mi cara en el espejo. Un espejito feo, con picaduras negras donde faltaba el azogue. Y no me sonaba de nada. La cara –alzó una mano y se la pasó por la mejilla y la mandíbula–. No reconocía mi cara. No recordaba el nombre que iba con aquella cara, ni sus ideas, ni sus planes, ni su pasado… No sabía cómo había llegado a aquella horrible habitación. Busqué en los cajones y en el armario, pero no había nada. Nada de ropa. Me daba miedo quedarme allí, pero no sabía adónde ir.
–¿Y esa bolsa? ¿Era lo único que tenía?
–Sí –apretó de nuevo la bolsa–. No tenía monedero, ni cartera, ni llaves. Esto estaba en mi bolsillo –metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pedacito de papel arrancado de un cuaderno. Cade lo tomó y leyó la nota garabateada con prisa: Bailey, quedamos a las 7, ¿de acuerdo? M.J.–. No sé qué significa. Vi un periódico. Hoy es viernes.
–Mmm. Escríbelo –dijo Cade, dándole un cuaderno y una pluma.
–¿Qué?
–Escribe lo que pone la nota.
–Ah –ella se mordisqueó de nuevo el labio y obedeció.
Cade le quitó el cuaderno y lo colocó junto a la nota.
–Bueno, está claro que no eres M.J., así que yo diría que eres Bailey.
Ella parpadeó y tragó saliva.
–¿Por qué?
–Yo diría que, por su letra, M.J. es zurdo o zurda. Tú eres diestra. Tienes una letra pulcra y sencilla. M.J. hace unos garabatos impacientes. Y, además, la nota estaba en tu bolsillo. Lo más probable es que seas Bailey.
–Bailey –ella intentó asumir aquel nombre, confiando en encontrar en él la textura y el gusto de su identidad. Pero le supo seco y extraño–. No significa nada para mí.
–Significa que ya podemos ponerte un nombre. Algo es algo. Cuéntame qué hiciste luego.
Ella parpadeó, distraída.
–Oh, yo… Había un listín telefónico en la habitación. Busqué las agencias de detectives.
–¿Por qué elegiste la mía?
–Por el nombre. Tenía garra –consiguió esbozar una débil sonrisa–. Empecé a marcar, pero luego pensé que quizá me dieran largas y que tal vez si me presentaba aquí… Así que esperé en la habitación hasta que llegó la hora de abrir las oficinas. Caminé un rato y luego tomé un taxi. Y aquí estoy.
–¿Por qué no fuiste al hospital o llamaste a un médico?
–Lo pensé –ella se miró las manos–. Pero no lo hice.
Se estaba dejando algo en el tintero, pensó Cade, y, rodeando la mesa, abrió un cajón y sacó una chocolatina.
–No me has dicho si te paraste a desayunar –la vio observar la chocolatina con perplejidad y cierto regocijo–. Esto te sostendrá en pie hasta que consigamos algo mejor.
–Gracias –ella desenvolvió la chocolatina con movimientos pulcros y precisos. Quizás el cosquilleo que notaba en el estómago fuera en parte de hambre–. Señor Parris, puede que haya personas preocupadas por mí. Familiares o amigos. Puede incluso que tenga hijos. No lo sé –sus ojos se ensombrecieron, fijos en un punto más allá del hombro de Cade–. Creo que no. No creo que nadie pueda olvidar que tiene hijos. Pero quizás haya gente preocupada por mí, preguntándose qué me ha pasado. Por qué no fui a casa anoche.
–Podrías haber acudido a la policía.
–No quería hacerlo –su voz sonó crispada y firme–. No hasta que… No, no quiero implicar en esto a la policía –se limpió los dedos en un pañuelo limpio que a continuación comenzó a rasgar en tiras–. Puede que me esté buscando alguien que no sea un amigo, ni un familiar. Alguien a quien no le preocupe mi bienestar. Ignoro a qué se debe esa impresión, pero sé que tengo miedo. No es sólo que haya perdido la memoria. Es que no podré entender nada, nada en absoluto, hasta que no sepa quién soy.
Tal vez fuera por aquellos grandes ojos llorosos que se alzaban hacia él, o por sus manos inquietas de damisela en apuros. Fuera cual fuese la razón, el caso es que Cade no pudo evitar exhibirse un poco.
–Yo puedo decirte un par de cosas para empezar. Eres una chica inteligente, de veintipocos años. Tienes estilo y buen gusto para el color, y dinero suficiente para permitirte zapatos italianos y trajes de seda. Eres limpia y posiblemente muy ordenada. Prefieres lo sutil a lo obvio. Dado que no pareces muy astuta, yo diría que no se te da bien mentir. No pierdes los estribos fácilmente. Y te gusta el chocolate.
Ella hizo una bola con el envoltorio de la chocolatina.
–¿Por qué ha llegado a esa conclusión?
–Porque hablas bien, incluso cuando estás asustada. Pensaste en cómo podías afrontar esta situación y procediste paso a paso, de manera lógica. Vistes bien. Prefieres la calidad a la ostentación. Llevas hecha la manicura, pero tu laca de uñas no es llamativa. Tus joyas son raras, originales, pero no ostentosas. Y me estás ocultando algo desde que entraste por esa puerta porque todavía no has decidido si puedes confiar en mí.
–¿Puedo hacerlo?
–Tú dirás.
Ella asintió, se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia tamborileaba, sofocando el vago dolor de cabeza que rondaba tras sus párpados.
–No reconozco la ciudad –murmuró–, pero tengo la impresión de que debería hacerlo. Sé dónde estoy porque vi un periódico, el Washington Post. Sé cómo son la Casa Blanca y el Capitolio. Conozco los monumentos, pero podría haberlos visto en la televisión, o en un libro –apoyó las manos en la repisa de la ventana, a pesar de que estaba mojada por la lluvia–. Tengo la impresión de haber salido de la nada y haber aterrizado en esa fea habitación. Sin embargo, sé leer y escribir, andar y hablar. El taxista llevaba la radio encendida y reconocí la música. Y los árboles. No me sorprendió que la lluvia mojara. Al entrar aquí olí a café quemado, y el olor no me resultó extraño. Sé que sus ojos son verdes. Y sé que, cuando escampe, el cielo será azul –suspiró–. Así pues, no he surgido de la nada. Hay cosas que sé, cosas de las que estoy segura. Pero no reconozco mi cara, y lo que hay detrás está en blanco. Puede que haya herido a alguien. Que haya hecho algo malo. Puede que sea egoísta y calculadora, incluso cruel. Puede que tenga un marido al que engañé o vecinos con los que me haya peleado –se volvió, y su rostro, crispado y firme, contrastaba vivamente con la delicadeza de sus pestañas, todavía mojadas por las lágrimas–. No sé si va a gustarme quién soy cuando lo averigüe, señor Parris, pero necesito saberlo –puso la bolsa sobre la mesa, vaciló un instante y luego la abrió–. Creo que tengo suficiente dinero para pagar sus honorarios.
Cade procedía de una familia con dinero de ése que crecía, se reproducía y envejecía de generación en generación. Pero, a pesar de ello, nunca había visto tanto dinero junto. La bolsa de lona estaba llena de fajos de billetes nuevos de cien dólares. Fascinado, Cade sacó un fajo y lo aventó. Sí, pensó, todos y cada uno de ellos llevaban la cara respetable y familiar de Ben Franklin.
–Aquí habrá un millón, más o menos –murmuró.
–Un millón doscientos mil –Bailey se estremeció mientras cerraba la bolsa–. Conté los fajos. No sé de dónde lo he sacado, ni por qué lo tengo. Puede que lo haya robado –se le saltaron de nuevo las lágrimas al darse la vuelta–. Podría ser dinero de un rescate. Tal vez esté implicada en un secuestro. Podría haber un niño secuestrado en alguna parte y quizá yo me haya llevado el dinero del rescate. Yo…
–Añadamos una fértil imaginación a tus otras cualidades.
El tono despreocupado de Cade hizo que ella se volviera.
–Ahí hay una fortuna.
–Un millón doscientos mil dólares no es tanto hoy en día –volvió a guardar el fajo en la bolsa–. Y siento decepcionarte, Bailey, pero no tienes pinta de secuestradora.
–Pero usted podría comprobarlo. Podría averiguar discretamente si ha habido algún secuestro.
–Claro. Si la policía lo sabe, podría enterarme de algo.
–¿Y si hubiera habido un asesinato? –intentando mantener la calma, hurgó de nuevo en la bolsa. Esta vez sacó una pistola del calibre 38.
Cade apartó el cañón y se la quitó. Era una Smith and Wesson y tenía el cargador lleno.
–¿Qué sentiste al levantarla?
–No comprendo.
–¿Qué notaste cuando la agarraste? El peso, la forma…
A pesar de su perplejidad, ella procuró contestar con precisión.
–No me pareció tan pesada como creía. Pensé que algo con tanto poder debía pesar más, tener más empaque. Supongo que me sentí extraña.
–Pero con la pluma no.
Ella se pasó las manos por el pelo.
–No sé a qué se refiere. Le acabo de enseñar un millón de dólares y una pistola, y usted se pone a hablar de plumas.
–Cuando te di la pluma para que escribieras, no te sentiste extraña. No tuviste que pensártelo. Sencillamente, la tomaste y la usaste –sonrió un poco y se metió la pistola en el bolsillo–. Creo que estás mucho más acostumbrada a empuñar una pluma que un arma.
La lógica sencilla de aquel razonamiento produjo cierto alivio. Pero no despejó las nubes.
–Puede que tenga razón. Pero eso no significa que no la haya usado.
–No, claro. Y, dado que obviamente la has manoseado, no podemos demostrar que no lo hayas hecho. Puedo comprobar si está registrada y a nombre de quién.
Los ojos de ella se iluminaron.
–Tal vez sea mía –extendió el brazo, tomó la mano de Cade y se la apretó en un gesto inconsciente y natural–. Quizá averigüemos mi nombre. No sabía que pudiera ser tan sencillo.
–Puede que lo sea.
–Tiene razón –le soltó la mano y empezó a pasearse por la habitación. Sus movimientos eran suaves, contenidos–. Me estoy adelantando a los acontecimientos. Pero, verá, es un alivio poder hablar de esto con alguien. Con alguien que sepa cómo aclarar las cosas. Ignoro si se me dan bien los rompecabezas, señor Parris…
–Llámame Cade –dijo él, intrigado por encontrar tan seductores los movimientos discretos y elegantes de la chica–. Y tutéame. Así es más fácil.
–Cade –ella inhaló y exhaló un suspiro–. Es agradable llamar a alguien por su nombre de pila. Eres la única persona que conozco, la única persona con la que recuerdo haber hablado. No te imaginas lo extraño que es, y lo bien que me siento ahora.
–¿Qué te parece si me convierto en la primera persona con la que recuerdes haber comido? Una chocolatina no es mucho desayuno. Pareces exhausta, Bailey.
Resultaba tan extraño oír aquel nombre… Pero, dado que era lo único que tenía, procuró acostumbrarse a él.
–Estoy cansada –admitió–. Tengo la sensación de haber dormido poco. No sé cuándo fue la última vez que comí.
–¿Te gustan los huevos revueltos?
Ella esbozó de nuevo una sonrisa.
–No tengo la más mínima idea.
–Pues vamos a averiguarlo –él hizo ademán de recoger la bolsa de lona, pero ella puso una mano sobre la suya.
–Hay algo más –se quedó callada un momento, pero siguió mirándolo fijamente con expresión calculadora e indecisa–. Antes de enseñártelo, debo pedirte que me prometas una cosa.
–Me has contratado, Bailey. Trabajo para ti.
–No sé si lo que voy a pedirte es del todo correcto, pero aun así necesito que me des tu palabra. Si durante el curso de la investigación descubrieras que he cometido algún delito, quiero tu palabra de que averiguarás cuanto puedas antes de entregarme a la policía.
Él ladeó la cabeza.
–¿Crees que voy a entregarte?
–Si he quebrantado la ley, espero que lo hagas. Pero antes quiero saberlo todo. Necesito comprender el cómo, el porqué y el quién. ¿Me das tu palabra de que lo harás?
–Claro –él tomó la mano que ella le tendía. Era delicada como porcelana y firme como una roca. Y ella, pensó Cade, fuera quien fuese, constituía una fascinante combinación de fragilidad y dureza–. Nada de polis hasta que lo sepamos todo. Puedes confiar en mí, Bailey.
–Intentas que me acostumbre a ese nombre –sin pensarlo, en un movimiento tan innato como el color de sus ojos, besó la mejilla de Cade–. Eres muy amable.
Tan amable, pensó, que estaría dispuesto a abrazarla si ella se lo pedía. Y necesitaba tan desesperadamente que la abrazaran, que la tranquilizaran y le aseguraran que recobraría su vida en cualquier momento… Sin embargo, debía mantenerse firme. Sólo esperaba ser capaz de encarar sus problemas y valerse sola.
–Hay una cosa más –se volvió de nuevo hacia la bolsa de lona, deslizó la mano dentro y buscó a tientas la bolsita de grueso terciopelo–. Seguramente, lo más importante.
Sacó la bolsita y muy cuidadosamente, con lo que a Cade le pareció reverencia, la desató y deslizó su contenido en la palma de la mano.
El dinero había sorprendido a Cade; la pistola lo había preocupado. Pero aquello lo dejó mudo de asombro. Su brillo majestuoso resultaba deslumbrante incluso en la habitación oscurecida por la lluvia.
La gema casi cubría por entero la palma de la mano de Bailey. Sus facetas límpidas y afiladas atrapaban la más leve brizna de luz y la rechazaban convertida en flechas fulgurantes. Parecía pertenecer a la corona de una reina mítica, pensó Cade, a una diosa antigua que se adornara los pechos con él.
–Nunca había visto un zafiro tan grande.
–No es un zafiro –al depositarlo en la mano de Cade, Bailey creyó sentir que su calor se le transmitía–. Es un diamante azul de unos cien quilates. Tallado en forma de brillante y casi con toda probabilidad procedente de Asia Menor. No tiene junturas visibles a simple vista, y tanto su tamaño como su color son muy raros. Calculo que su valor en el mercado triplicaría la suma que hay en esa bolsa –él había dejado de mirar la gema y la miraba a ella. Bailey alzó los ojos y sacudió la cabeza–. Ignoro cómo sé todo eso, pero así es. Del mismo modo que sé que eso no es todo…, que… falta algo.
–¿Qué quieres decir?
–Ojalá lo supiera. Pero es una sensación muy poderosa, casi una certeza. Sé que esa piedra es sólo parte de un todo. Y también sé que no me pertenece. En realidad, no le pertenece a nadie. A nadie –repitió con énfasis–. Debo de haberla robado –apretó los labios, alzó el mentón y cuadró los hombros–. Puede que haya matado por ella.
II
Cade se la llevó a casa. Fue lo único que se le ocurrió. Y, además, quería aquella bolsa a buen recaudo en su caja fuerte lo antes posible. Ella no opuso resistencia cuando la condujo fuera del edificio, ni hizo comentario alguno acerca del pequeño y elegante Jaguar estacionado en un angosto espacio del aparcamiento de asfalto cuarteado. Cade prefería usar su destartalado sedán para trabajar, pero, dado que lo tenía en el taller, tenía que conformarse con el llamativo Jaguar.
Ella tampoco abrió la boca cuando se internaron en un barrio antiguo lleno de hermosos árboles y pulcras praderas de césped ribeteadas de flores, y entraron en el camino de acceso a una soberbia casa de ladrillo de estilo federal. Cade tenía pensado explicarle que la casa se la había dejado en herencia una tía abuela suya que sentía debilidad por él, lo cual era bastante cierto, y que vivía allí porque le gustaba la tranquilidad y las comodidades de aquel lujoso barrio del corazón de Washington. Pero ella no preguntó.
Cade tenía la impresión de que se había quedado sin fuerzas. La energía que la había impulsado a salir en pleno aguacero en busca de un detective a quien contarle su historia se había agotado, dejándola inerme y frágil otra vez. Cade procuraba refrenar las ganas de alzarla en volandas y llevarla en brazos al interior de la casa. Se lo imaginaba con toda claridad: el leal caballero conduciendo a su dama al castillo, a resguardo de los dragones que la acosaban.
Tenía que dejar de pensar cosas así.
Tomó la bolsa de lona, agarró la mano inerte de Bailey y, cruzando el elegante recibidor, la condujo por un pasillo que desembocaba en la cocina.
–Huevos revueltos –dijo apartando una silla y tirando de Bailey para que se sentara a la mesa.
–Está bien. Sí, gracias.
Ella se sentía débil, aturdida y tremendamente agradecida. Cade no la acosaba con preguntas, ni parecía particularmente impresionado o perplejo tras escuchar su historia. Quizá se lo tomaba todo con distancia a causa de la propia naturaleza de su profesión, pero, en cualquier caso, ella le agradecía que le estuviera dando tiempo para rehacerse.





























