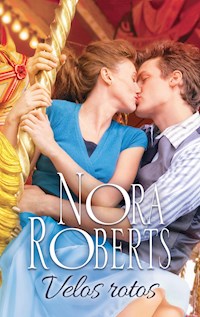
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nora Roberts
- Sprache: Spanisch
Gwen Lacrosse era una ingenua con la cabeza llena de pájaros cuando dejó su pueblo para irse a la gran ciudad. Volvía ahora a casa convertida en una mujer sofisticada y sagaz. Sin embargo, el nuevo huésped de su madre la cautivaba como nadie la había cautivado antes. Luke Powers tenía fama de ser experto tanto en palabras como en mujeres... y pronto convertiría la fría racionalidad de Gwen en algo enteramente distinto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1982 Nora Roberts
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Velos rotos, n.º 16 - junio 2017
Título original: Her Mother’s Keeper
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-158-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Uno
El taxi sorteaba zumbando el tráfico del aeropuerto. El calor de Luisiana palpitaba a su alrededor; Gwen dejó escapar un largo suspiro y cambió de postura al notar que la fina tela de la camisa de lino de color marfil se le había pegado a la espalda. El alivio fue efímero. Mientras miraba por la ventanilla con los ojos entornados, decidió que el sol de julio no había cambiado en los dos años que llevaba fuera. El taxi viró bruscamente, alejándose del centro de Nueva Orleans, y puso rumbo al sur. Gwen pensó que muy pocas cosas habían cambiado en aquellos dos años, aparte de ella misma. El musgo negro colgaba aún de los árboles pegados a la carretera, dándole a la tarde empapada de sol un aire de ensoñación. La brisa arrastraba aún el olor denso y penetrante de las flores. El ambiente estaba impregnado de una lánguida indolencia que Gwen casi había olvidado durante los dos años que llevaba viviendo en Manhattan. «Sí», pensó, estirando el cuello para vislumbrar un brazo del río casi tapado por los árboles, «soy yo quien ha cambiado. He crecido».
Tenía veintiún años y una inocencia llena de idealismo cuando se marchó de Luisiana. Ahora, a los veintitrés, se sentía madura y experimentada. Era la ayudante del editor de moda de la revista Style, y estaba acostumbrada a enfrentarse a plazos de entrega y a modelos caprichosas, e incluso lograba hacerle un hueco a su vida privada en medio del ajetreo de su carrera profesional. En efecto, había aprendido a valerse por sí misma sin contar con el respaldo de gentes y lugares conocidos. La insidiosa melancolía que había experimentado durante sus primeros meses en Nueva York había caído en el olvido, y el suplicio de la inseguridad y del miedo a estar sola se habían esfumado de su memoria. Gwen Lacrosse no sólo había sobrevivido a su trasplante de la tierra de las magnolias al cemento: tenía también la sensación de haber triunfado. «Soy una chica de un pueblecito del sur que sabe arreglárselas sola», pensó con un destello de insolencia. No había vuelto a casa de visita, ni para pasar un verano sabático. Había vuelto con una misión. Cruzó los brazos en un gesto inconsciente de determinación.
Por el espejo retrovisor, el taxista vislumbraba una cara larga y ovalada, rodeada por una larga melena de rizos de color caramelo. La estructura facial de su pasajera era elegante, pero sus rasgos, más bien afilados, tenían un perfil adusto. Sus enormes ojos castaños permanecían fijos en la distancia, y su boca carnosa y ancha no sonreía. A pesar de su expresión severa, pensó el taxista, tenía una cara preciosa. Ajena a su escrutinio, Gwen siguió frunciendo el ceño, absorta en sus pensamientos. El paisaje se emborronó y desapareció de su visión.
¿Cómo, se preguntaba, podía ser tan ingenua una mujer de cuarenta y siete años? Qué manera de ponerse en ridículo. «Mamá siempre ha sido soñadora y poco práctica, ¡pero esto! Es todo culpa de él», pensó con resentimiento. Sintió un nuevo arrebato de ira y entornó los ojos; su tez marfileña se tiñó cálidamente de rosa. Luke Powers –Gwen rechinó los dientes al recordar su nombre–, el famoso novelista y escritor de guiones, el trotamundos, el deseado soltero… «Una rata», concluyó Gwen mientras retorcía sin darse cuenta el asa de su bolso de cuero con un gesto que se parecía sospechosamente al de retorcer un pescuezo. Una rata de treinta y cinco años. «Bueno, señor Powers», siguió pensando, «su pequeño romance con mi madre se ha terminado. He recorrido todos estos kilómetros para ponerlo de patitas en la calle. Y eso es lo que pienso hacer, por las buenas o por las malas».
Se recostó en el asiento, se apartó de un soplido los rizos que le caían sobre los ojos y se regodeó imaginando cómo arrojaría a Luke Powers fuera de la vida de su madre. «Documentándose para su nuevo libro», pensó con desdén. «Pues tendrá que escribir su libro sin documentarse también sobre mi madre». Frunció el ceño al recordar las cartas que le había enviado su madre durante los tres meses anteriores. Luke Powers aparecía casi en cada una de aquellas hojas de perfumado papel violeta: ayudando a su madre en el jardín, llevándola al cine, clavando clavos…, haciéndose, en resumen, imprescindible.
Al principio, Gwen había prestado poca atención a aquellas continuas referencias a Luke. Estaba acostumbrada a que su madre se entusiasmara con la gente; a su visión del mundo idealista y sentimental. «Y, para ser sincera», reflexionó Gwen con un suspiro, «he estado concentrada en mis cosas, en mis problemas». Sus pensamientos volaron de pronto hacia Michael Palmer. Michael, tan práctico, tan brillante, tan egoísta, tan de fiar. Una nubecilla de aflicción amenazó con descender sobre ella al recordar el fracaso estrepitoso de su relación. «Michael se merecía más de lo que yo podía darle», pensó con tristeza. Se le empañaron los ojos cuando pensó en su incapacidad para entregarse como Michael quería. Había puesto freno a su cuerpo y a su alma, incapaz de comprometerse o poco dispuesta a ello. Se sacudió rápidamente el desánimo y recordó que, a pesar de que había fracasado con Michael, tenía mucho éxito en su trabajo.
A ojos de la mayoría de la gente, el mundo de la moda era sofisticado, elegante y repleto de gente guapa que pasaba alegremente de una fiesta a la siguiente. Gwen estuvo a punto de echarse a reír al pensar en lo absurda que era aquella imagen. El mundo de la moda, tal y como ella lo conocía, era en realidad un mundo enloquecido y frenético; un trabajo agotador, lleno de artistas temperamentales, modelos desquiciadas y plazos de entrega imposibles de cumplir. «Y a mí se me da bien enfrentarme a todo eso», pensó, irguiendo automáticamente los hombros. A Gwen Lacrosse no le daba miedo el trabajo duro, lo mismo que no le daban miedo los desafíos.
Sus pensamientos volvieron de nuevo hacia Luke Powers. Las cartas de su madre rezumaban afecto hacia él, y su nombre aparecía lo bastante a menudo como para causarle cierta inquietud. Durante los tres meses anteriores, aquel desasosiego se había ido transformando en preocupación, hasta que se había sentido impelida a tomar cartas en el asunto y había pedido un mes de permiso en la empresa. Estaba persuadida de que le correspondía a ella proteger a su madre de un mujeriego como Luke Powers.
La reputación de Powers con las palabras, y con las mujeres, no le daba ningún miedo. «Dicen que es un experto en ambas cosas», reflexionó, «pero yo sé cómo ocuparme de mi madre y de mí. El problema de mamá es que es demasiado confiada. Sólo ve lo que quiere ver. No le gusta ver los defectos». Su boca se suavizó en una sonrisa, y su cara adquirió inesperadamente una belleza sobrecogedora. «Yo cuidaré de ella», pensó con decisión. «Como siempre he hecho».
La calle que llevaba a la casa de la infancia de Gwen estaba bordeada de frágiles magnolias. Cuando el taxi la enfiló y comenzó a avanzar entre lagunas de fragante sombra, Gwen notó los primeros estremecimientos de un placer genuino. Sintió el olor de la glicinia antes de ver la casa. Tenía ésta tres elegantes plantas, y estaba construida en ladrillo enjalbegado, con altos ventanales y balcones de hierro forjado. Una veranda recorría por entero la fachada de la casa, por la que trepaba libremente la glicinia, entrelazada en los espaldares colocados en cada extremo. No era una casa tan antigua y esmerada como muchas otras de Luisiana anteriores a la guerra, pero poseía el encanto y la gracia típicos de ese periodo. Gwen tenía la impresión de que aquella casa se ajustaba al carácter de su madre como anillo al dedo. Las dos eran delicadas, hermosas y poco prácticas.
Levantó la vista hacia el tercer piso mientras el taxi se acercaba al final del camino de entrada. El piso de arriba contenía cuatro pequeñas suites que habían sido remodeladas para «invitados», como los llamaba su madre, o, como los denominaba Gwen con mayor precisión, para «huéspedes». Las contribuciones pecuniarias de los «invitados» hacían posible que la casa se mantuviera en el seno de la familia y en buen estado. Gwen, que había crecido con aquellos invitados, los aceptaba como se acepta un leve picor. Ahora, sin embargo, contemplaba ceñuda las ventanas del tercer piso. En una de aquellas suites se alojaba Luke Powers. «Pero no por mucho tiempo», pensó mientras salía del taxi, alzando la barbilla.
Tras pagar al taxista, miró distraídamente hacia el lugar de donde procedía un golpeteo bajo y monótono. En el jardín lateral, más allá de una camelia en flor, había un hombre talando un roble muerto hacía tiempo. Estaba desnudo hasta la cintura, y llevaba los vaqueros ceñidos a las caderas y tan bajos que se le veía la línea donde acababa el moreno. Tenía la espalda y los brazos, bronceados y musculosos, cubiertos de una brillante pátina de sudor. El pelo, de color castaño oscuro, con hebras más claras que atestiguaban su gusto por el sol, se le rizaba, humedecido, en el cuello y sobre la frente.
Tenía un aire eficiente y seguro de sí mismo. Plantaba las piernas firmemente sobre el suelo y se balanceaba sin esfuerzo sobre ellas. Aunque no podía verle la cara, Gwen comprendió que estaba disfrutando de su tarea: del calor, del sudor, del esfuerzo. Se quedó parada en el camino mientras el taxi se alejaba y admiró su aspecto viril, tosco y elemental, y la arrogante eficacia de sus movimientos. El hacha se clavaba en el corazón del árbol con violenta elegancia. De pronto pensó que hacía meses que no veía a un hombre haciendo un esfuerzo físico, como no fuera correr por Central Park. Sus labios se curvaron en una sonrisa de admiración mientras miraba subir y bajar el hacha y tensarse y destensarse los músculos. El hacha, el árbol y el hombre formaban un todo perfecto, bello y elemental. Gwen había olvidado lo hermosa que podía ser la sencillez.
El árbol se estremeció y gimió; luego vaciló un instante, se tambaleó y cayó al suelo. Se oyó un rápido siseo y un golpe seco. Gwen sintió el ridículo deseo de aplaudir.
–No ha dicho «árbol va» –dijo alzando la voz.
Él había levantado el brazo para secarse el sudor de la frente, y se giró al oírla. El sol refulgía a su espalda. Gwen achicó los ojos, pero no logró ver su cara claramente. Había a su alrededor un aura de luz solar que silueteaba su cuerpo alto y fibroso y su pelo ensortijado. Parecía un dios, pensó; como una imagen primitiva de la virilidad. Mientras lo observaba, él apoyó el hacha contra el tocón del árbol y se acercó a ella. Se movía como si estuviera más acostumbrado a andar sobre arena o hierba que sobre asfalto. Gwen se sintió de pronto amenazada y atribuyó la extraña turbación que sentía al hecho de que no podía distinguir sus rasgos. Era un hombre sin rostro, y, por tanto, la encarnación de la masculinidad, fuerte y excitante. Gwen se hizo sombra con la mano para proteger sus ojos del resplandor del sol.
–Lo ha hecho muy bien –sonrió, atraída por su franca masculinidad. No se había dado cuenta de lo aburrida que se había vuelto con sus trajes de chaqueta y sus manos suaves–. Espero que no le importe tener público.
–No. No todo el mundo sabe apreciar un árbol bien cortado.
Cuando hablaba, no arrastraba las vocales. No había ni el más leve acento de Luisiana en el timbre de su voz. Cuando al fin su cara cobró nitidez, Gwen advirtió con asombro la energía que irradiaba de ella. Era una cara fina y cincelada, de largos huesos, con un levísimo hoyuelo en el mentón. Él no se había afeitado, y la sombra de la barba acentuaba la virilidad de su rostro. Sus ojos eran de un azul claro y grisáceo. Tenían una mirada serena, casi sorprendentemente inteligente bajo las gruesas cejas. Su calma, impregnada de autoridad, cautivaba al espectador. Gwen comprendió de inmediato que aquel hombre se conocía bien a sí mismo. A pesar de que estaba intrigada, se sintió incómoda bajo el escrutinio de su mirada. Estaba casi segura de que podía escudriñar más allá de sus palabras, hasta leerle el pensamiento.
–Yo diría que tiene mucho talento –le dijo, y pensó que había en él cierta distancia, pero no la fría distancia del desinterés. «Es afectuoso», pensó, «pero no le entrega su afecto a cualquiera»–. Creo que nunca he visto caer un árbol con tanta delicadeza –le dedicó una sonrisa generosa–. Hace mucho calor para manejar el hacha.
–Llevas demasiada ropa encima –replicó él con sencillez.
Sus ojos se deslizaron por la blusa, la falda y las medias de Gwen y volvieron a subir hasta su rostro. No había hablado con insolencia, ni con admiración; sencillamente, había hecho una constatación. Gwen le sostuvo la mirada y rezó por no cometer la estupidez de sonrojarse.
–Más apropiada para viajar en avión que para cortar árboles, supongo –contestó.
Su tono puntilloso hizo aflorar una sonrisa a las comisuras de los labios de aquel hombre. Gwen se agachó para recoger una de sus maletas, pero los dos agarraron el asa al mismo tiempo. Ella dio un respingo y retrocedió, sintiendo que una nueva fuente de calor la atravesaba. Aquel calor parecía subirle a toda prisa por los dedos. Asombrada por su propia reacción, miró los ojos calmos de aquel hombre. Una expresión de desconcierto cruzó fugazmente su cara y arrugó la frente antes de que consiguiera sofocarla. «Eres idiota», se dijo mientras intentaba refrenar su pulso. «Absolutamente idiota». Él observó cómo cruzaban su semblante la perplejidad, la confusión y el enojo. Los ojos de Gwen reflejaban cada una de aquellas emociones como un espejo.
–Gracias –dijo ella cuando recuperó el aplomo–. No quiero apartarlo de su trabajo.
–No hay prisa –él levantó sus pesadas maletas sin esfuerzo y echó a andar por el camino de baldosas.
Gwen fue tras él. Incluso con tacones, apenas le llegaba al hombro. Levantó la vista para ver cómo jugaba el sol en las hebras rubias de su pelo.
–¿Lleva mucho tiempo aquí? –preguntó mientras subían los escalones de la veranda.
–Unos cuantos meses –él dejó las maletas en el suelo y agarró el pomo de la puerta. Se detuvo y observó el rostro de Gwen con atención. Gwen sintió que sus labios se curvaban sin saber por qué–. Eres mucho más bonita que en foto, Gwenivere –dijo él de improviso–. Mucho más cercana, mucho más vulnerable –giró rápidamente el pomo, abrió la puerta y volvió a recoger las maletas.
Gwen salió de su trance y al entrar en la casa lo agarró del brazo.
–¿Cómo sabe mi nombre? –preguntó con aspereza.
Sus palabras la habían dejado perpleja e indefensa. Aquel hombre veía demasiado, y demasiado rápidamente.
–Tu madre habla de ti constantemente –explicó él al tiempo que dejaba las maletas en el fresco pasillo de paredes blancas–. Está muy orgullosa de ti –le levantó la barbilla con los dedos. Gwen se quedó tan sorprendida que no pudo reaccionar–. Tu belleza es muy distinta de la suya. La suya es más suave, menos imperiosa, más confortable. Dudo, en cambio, que tú inspires sentimientos confortables en un hombre –volvía a tener los ojos fijos en su cara, y ella permanecía quieta, fascinada. Casi podía sentir cómo fluía el calor del cuerpo de aquel hombre hacia el suyo–. Le preocupa que estés sola en Nueva York.
–No se puede estar sola en Nueva York; es una contradicción en los términos –un gesto de enojo ensombreció sus ojos y frunció los labios en un mohín de disgusto–. Nunca me ha dicho que estuviera preocupada.
–Claro que no. Si no, te preocuparías por su preocupación –sonrió él.
Gwen ignoró resueltamente el cosquilleo de placer que le produjo su contacto.
–Parece conocer muy bien a mi madre –su ceño se hizo más profundo y se extendió por su cara. Aquella sonrisa le recordaba a alguien. Era encantadora y casi irresistible. De pronto, una idea la golpeó como un rayo–. Usted es Luke Powers –dijo en tono de reproche.
–Sí –él levantó las cejas al advertir la inflexión de su voz, y ladeó la cabeza ligeramente, como si quisiera tener una nueva perspectiva de su rostro–. ¿No te gustó mi último libro?
–Es el que está escribiendo el que no me gusta –replicó Gwen, y apartó la barbilla, que él seguía agarrándole.
–¿Ah, sí? –preguntó él con sorna.
–No me gusta que lo esté escribiendo aquí, en esta casa –explicó ella.
–¿Tienes alguna objeción moral contra mi libro, Gwenivere?
–Dudo que sepa usted algo de moral –replicó Gwen mientras sus ojos adquirían una expresión tormentosa–. Y no me llame así. Nadie me llama así, aparte de mi madre.
–Lástima, es un nombre tan romántico… –dijo él con desenfado–. ¿O es que también tienes algo que objetar contra el romanticismo?
–Si se trata de mi madre y de un casanova de Hollywood doce años más joven que ella, yo lo llamaría de otro modo –el apasionamiento de sus palabras cubrió de rubor la cara de Gwen. Se puso rígida. El regocijo se esfumó del rostro de Luke. Lentamente, se metió las manos en los bolsillos.
–Entiendo. ¿Y te importaría decirme cómo lo llamarías tú?
–No pienso dignificar su conducta poniéndole nombre –contestó ella–. Debería bastarle con saber que no pienso tolerarlo ni un minuto más –dio media vuelta, dispuesta a alejarse de él.
–¿En serio? –había algo peligrosamente frío en su tono de voz–. ¿Y tu madre no tiene nada que decir al respecto?
–Mi madre –contestó Gwen con furia– es demasiado blanda, demasiado confiada y demasiado ingenua –se giró y lo miró de nuevo–. No voy a permitir que la ponga en ridículo.
–Mi querida Gwenivere –dijo él con suavidad–, eres tú quien se pone en ridículo.
Antes de que Gwen pudiera contestar, se oyó un agudo taconeo sobre el suelo de madera. Gwen intentó controlar su respiración y echó a andar por el pasillo para saludar a su madre.
–¡Mamá! –abrazó un suave lío de curvas con olor a lilas.
–¡Gwenivere! –la voz de su madre era baja y tan dulce como el perfume que solía llevar–. Pero, cariño, ¿qué haces aquí?
–Mamá… –repitió Gwen, y se apartó un poco para estudiar la rosada belleza del rostro de su madre. Su tez era tan clara y tersa que casi parecía perfecta; sus ojos eran redondos y de un azul lacado; su nariz era respingona y su boca rosada y suave. Había dos pequeños hoyuelos en sus mejillas. Al ver su dulce belleza, Gwen sintió que deberían haberse cambiado los papeles–. ¿No has recibido mi carta? –puso un mechón de pelo rubio claro tras la oreja de su madre.
–Claro, decía que llegabas el viernes.
Gwen sonrió y le besó la mejilla.
–Mamá, hoy es viernes.
–Bueno, sí, es viernes, pero pensé que te referías al viernes que viene y… Oh, bueno, ¿qué más da? –Anabelle ahuyentó su confusión con un ademán de la mano–. Deja que te vea –dijo, y retrocedió para someter a Gwen a un estudio crítico. Tenía ante sí a una joven alta y de sorprendente belleza que le traía brumosos recuerdos de su joven marido. Anabelle, viuda desde hacía más de dos décadas, rara vez pensaba en su difunto marido, a no ser que su hija se lo trajera al recuerdo–. Qué delgada estás –cloqueó, y luego dejó escapar un suspiro–. ¿Es que no te dan de comer allá arriba?
–De vez en cuando –Gwen hizo una pausa y observó las curvas suaves y redondeadas de su madre. ¿Cómo era posible que aquella mujer tuviera casi cincuenta años?, se preguntó con un arrebato de orgullo y admiración–. Estás guapísima –murmuró–. Claro, que tú siempre estás guapísima.
Anabelle soltó su risa joven y alegre.
–Es por el clima –dijo mientras le daba unas palmaditas en la mejilla–. Aquí no hay esa espantosa contaminación y esas horribles nevadas que hay por allá arriba –Nueva York, pensó Gwen, siempre sería «allá arriba»–. ¡Ah, Luke! –Anabelle vio que su huésped estaba observándolas y una sonrisa iluminó su cara–. ¿Ya conoces a mi Gwenivere?
Luke desvió la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de Gwen. Levantó ligeramente las cejas.
–Sí –Gwen pensó que su sonrisa se parecía tanto a un desafío como un guante arrojado a la cara–. Gwen y yo somos prácticamente viejos amigos.
–Tiene razón –Gwen dejó que su sonrisa le contestara–. Ya nos conocemos bastante bien.
–Estupendo –Anabelle sonrió, radiante–. Quiero que os llevéis muy bien –apretó alegremente la mano de Gwen–. ¿Quieres asearte un poco, querida, o prefieres tomar un café primero?
Gwen intentó que no le temblara de rabia la voz al ver que Luke seguía sonriéndole.
–Me apetece muchísimo un café –contestó.
–Yo subo las maletas –se ofreció Luke, volviendo a recogerlas.
–Gracias, querido –dijo Anabelle antes de que Gwen pudiera negarse–. Intenta evitar a la señorita Wilkins a no ser que te pongas la camisa. Si ve todos esos músculos, le dará un soponcio. La señorita Wilkins es una de mis invitadas –le explicó Anabelle a su hija mientras avanzaban por el pasillo–. Una dulce y tímida criatura que pinta acuarelas.
–Mmm –contestó Gwen ambiguamente, mirando por encima de su hombro. Luke seguía observándolas mientras la luz del sol caía sobre su pelo y su piel bronceada–. Mmm –repitió Gwen, y se alejó.
La cocina seguía siendo como Gwen la recordaba: grande, soleada e impecablemente limpia. Tillie, la cocinera, una mujer alta y enjuta como una avispa, estaba junto al fogón.
–Hola, señorita Gwen –dijo sin volverse–. El café ya está puesto.
–Hola, Tillie –Gwen se acercó al fogón y olfateó el vapor fragante del guiso–. Huele bien.
–Jambalaya cajún.
–Mi plato favorito –murmuró Gwen, y levantó la mirada hacia el rostro atractivamente feo de Tillie–. Pensaba que no me esperabais hasta el viernes que viene.
–Y así es –dijo Tillie con un leve sollozo y, bajando las gruesas cejas, siguió removiendo el guiso.
Gwen sonrió y se inclinó para darle un beso en la áspera mejilla.
–¿Qué tal va todo, Tillie?
–Comme ci, comme ça –masculló ella, pero el placer tiñó de rubor sus mejillas. Girándose, le hizo un rápido repaso a Gwen–. Estás flaca –concluyó sin pararse en cumplidos.
–Ya me lo han dicho –Gwen se encogió de hombros. Tillie nunca halagaba a nadie–. Tienes un mes para hacerme engordar.
–¿No es maravilloso, Tillie? –Anabelle puso cuidadosamente sobre la mesa de la cocina un azucarero y una jarrita de leche de porcelana de Delft–. Gwen va a quedarse un mes entero. ¡Tal vez deberíamos dar una fiesta! Ahora mismo tenemos tres invitados. Luke, claro, la señorita Wilkins y el señor Stapleton. El señor Stapleton también es pintor, pero trabaja al óleo. Un joven con mucho talento.
Gwen aprovechó la ocasión que le ofrecían las palabras de su madre.
–A Luke Powers también se le considera un joven con mucho talento –se sentó frente a su madre mientras Anabelle servía el café.
–Luke tiene muchísimo talento –respondió Anabelle con un suspiro de orgullo–. Supongo que habrás leído alguno de sus libros, o habrás visto alguna de sus películas. Son impresionantes. Sus personajes son tan reales, tan llenos de vida… Sus escenas románticas tienen una belleza y una intensidad que me dejan sin palabras.
–En una de sus películas salía una mujer desnuda –rezongó Tillie, indignada–. Completamente desnuda.
Anabelle se echó a reír y miró a Gwen por encima del borde de la taza.
–Tillie cree que Luke es el único responsable del declive moral del cine actual –continuó Anabelle.
–Como su madre la trajo al mundo –remachó Tillie, sacando mentón.
Aunque estaba convencida de que Luke Powers no tenía moral, Gwen no dijo nada al respecto. Le infundió a su voz un tono despreocupado y comentó:
–Desde luego, ha tenido muchísimo éxito para ser tan joven. Una sarta de libros superventas, un puñado de películas taquilleras.. y sólo tiene treinta y cinco años.





























