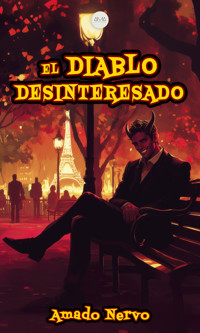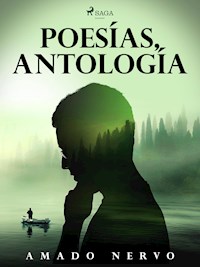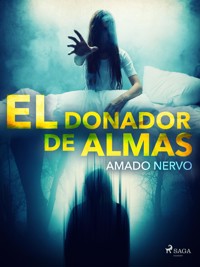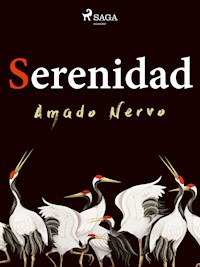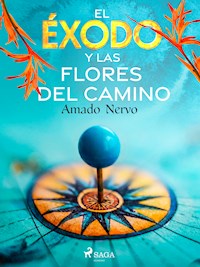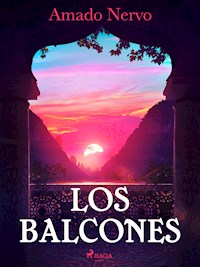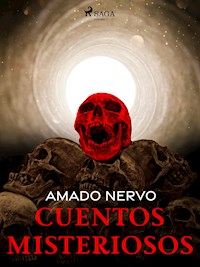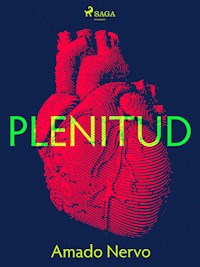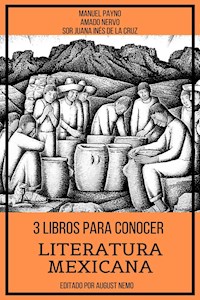
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 3 Libros para Conocer
- Sprache: Spanisch
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros imprescindibles y destacados. Estas obras cuidadosamente seleccionadas pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso biografías. Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para instigar tu mente, esta vez el tema es: Literatura Mexicana. • Los bandidos de Rio Frío de Manuel Payno. • El diablo desinteressado de Amado Nervo. • Poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Este es uno de los muchos libros de la colección 3 libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te gustará.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2695
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Bienvenidos a la colección 3 libros para conocer, nuestra idea es ayudar a los lectores a aprender sobre temas fascinantes a través de tres libros imprescindibles y destacados. Estas obras cuidadosamente seleccionadas pueden ser de ficción, no ficción, documentos históricos o incluso biografías. Siempre seleccionaremos para ti tres grandes obras para instigar tu mente, esta vez el tema es: Literatura Mexicana.
Los bandidos de Rio Frío de Manuel Payno.
El diablo desinteressado de Amado Nervo.
Poemas de Sor Juana Inés de la Cruz.
Este es uno de los muchos libros de la colección 3 libros para conocer. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la colección, pues estamos convencidos de que alguno de los temas te gustará.
Los Autores
Manuel Payno Flores (Ciudad de México, 21 de junio de 1810 - San Ángel Tenanitla, 1894), conocido como Manuel Payno, fue un escritor, periodista, político y diplomático mexicano.
Amado Nervo (Tepic, en el Distrito Militar del mismo nombre desde 1867 hoy Nayarit; 27 de agosto de 1870-Montevideo, Uruguay; 24 de mayo de 1919), cuyo nombre completo era Amado Ruiz de Nervo Ordaz, fue un poeta y escritor mexicano, perteneciente al movimiento modernista.
Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillananota (San Miguel Nepantla, Nueva España, 12 de noviembre de 1648-México, Nueva España, 17 de abril de 1695), más conocida como sor Juana Inés de la Cruz, fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español.
Los bandidos de Rio Frío
Manuel Payno
Prólogo del autor
Hace años, y de intento no se señala cuál, hubo en México una causa célebre. Los autos pasaban de 2,000 fojas y pasaban también de manos de un juez a las de otro juez, sin que pudieran concluir. Algunos de los magistrados tuvieron una muerte prematura y muy lejos de ser natural. Personas de categoría y de buena posición social estaban complicadas, y se hicieron, por este y otros motivos, poderosos esfuerzos para echarle tierra, como se dice comúnmente; pero fue imposible. El escándalo había sido grande, la sociedad de la capital y aun de los Estados había fijado su atención, y se necesitaba un castigo ejemplar para contener desmanes que tomaban grandes proporciones. Se hicieron muchas prisiones, pero a falta de pruebas, los presuntos reos eran puestos en libertad. Al fin llegó a descubrirse el hilo, y varios de los culpables fueron juzgados, condenados a muerte y ejecutados. El principal de ellos, que tenía una posición muy visible, tuvo un fin trágico.
De los recuerdos de esta triste historia y de diversos datos incompletos, se ha formado el fondo de esta novela; pero ha debido aprovecharse la oportunidad para dar una especie de paseo por en medio de una sociedad que ha desaparecido en parte, haciendo de ella, si no pinturas acabadas, al menos bocetos de cuadros sociales que parecerán hoy tal vez raros y extraños, pues que las costumbres en todas las clases se han modificado de tal manera que puede decirse sin exageración que desde la mitad de este siglo a lo que va corrido de él, México, hasta en sus edificios, es otra cosa distinta de lo que era en 1810.
Este ensayo de novela naturalista, que no pasará de los límites de la decencia, de la moral y de las conveniencias sociales, y que sin temor podrá ser leída aun por las personas más comedidas y timoratas, dará a conocer cómo, sin apercibirse de ello, dominan años y años a una sociedad costumbres y prácticas nocivas, y con cuánto trabajo se va saliendo de esa especie de barbarie que todos toleran y a la que se acostumbran los mismos individuos a quienes daña. La civilización, de que todavía está por desgracia muy distante el mundo todo, es una especie de luz difícil de penetrar y de alumbrar bien los ojos que parecen tapados, por siglos enteros, con una venda negra y espesa. No es éste un discurso sobre los progresos de la civilización en Europa y América, que si tal fuese, podrían marcarse los puntos negros que todavía manchan a las naciones que se tienen hoy por más cultas y adelantadas. Es sólo una especie de salvedad o advertencia al lector, para que no encuentre demasiado duras y amargas algunas de las observaciones y críticas que hallará en el curso del libro, procurando mezclarlas con lo ameno y novelesco para no fastidiar al lector, al que dedicamos estas cuatro líneas y al que tenemos positivo empeño en agradar.
Manuel Payno
Madrid, agosto de 1888
Primera parte
Capítulo I
Santa María de la Ladrillera
En el mes de abril del año de 18…apareció en un periódico de México el siguiente artículo:
CASO RARÍSIMO NUNCA VISTO NI OÍDO.
En un rancho situado detrás de la Cuesta de Barrientos que, según se nos ha informado, se llama Santa María de la Ladrillera, tal vez porque tiene un horno de ladrillo, vive una familia de raza indígena, pero casi son de razón. Esta familia se compone de una mujer de cosa de treinta y cinco años, de su marido, que es el dueño del rancho, que tendrá más de cuarenta, y de un muchacho de diez, huérfano. Las gentes de Tlalnepantla dicen que esa familia es descendiente del gran emperador Moctezuma II y que tiene otras muchas tierras que se ha cogido el gobierno, así como la herencia, que importa más de cien mil pesos. Son gentes muy raras, que se llevan muy poco con los vecinos; pero todo esto no es nada en comparación de lo que va a seguir. La mujer, que se llama doña Pascuala, hará justamente trece meses el día de San Pascual Bailón, que salió grávida, no se sabe si de un niño o de una niña, porque hasta ahora no ha podido dar a luz nada. Sin embargo, la presunta madre se porta muy bien. Come con apetito, duerme doce horas y está muy contenta, y sólo le incomoda el vientre, que le crece cada día más, de modo que si esto no tiene compostura va a reventar. El marido, alarmado, ha mandado llamar al doctor Codorniú, que dicen es un prodigio en medicina, y dicen también, que el doctor dijo que en su vida había visto caso igual. Lo que va dicho lo sabemos de buena tinta por diversos conductas, y los indios que vienen de Cuautitlán lo saben y lo cuentan azorados a todo el mundo.
Seguían a estas lineas diversas reflexiones sobre la maternidad, que no consignamos por no ser absolutamente indispensables para nuestra narración y porque no queremos que el naturalismo pase de los límites que permitan la moral y las exigencias sociales.
Ocho o diez días después apareció en el periódico oficial un párrafo que decía así:
Cuando un periódico que se publica en la capital ha dicho que el gobierno se ha cogido tierras y la herencia de los descendientes del emperador Moctezuma, ha faltado a la verdad. En cuanto los interesados presenten las pruebas, el gobierno está decidido a hacerles justicia. Hace cerca de trescientos años de la conquista, y todos los días se están presentando diversas personas que dicen ser parientes muy cercanos del emperador de México, y el gobierno tiene que obrar con mucha circunspección, porque de lo contrario, no bastaría el tesoro mexicano para pagar las pensiones de tanto heredero.
En cuanto a la conseja con que termina el artículo, no la creemos, y juzgamos que los editores del periódico citado se quisieron divertir con el público. Todo el mundo sabe la época en que las madres dan a luz a sus hijos, y es inútil extenderse en otro género de observaciones. Sin embargo, el gobierno, que se afana por hacer el bien y la felicidad de la patria de Hidalgo y de Morelos, ha dispuesto se adquieran informes directos del doctor Codorniú y se ponga el caso en conocimiento de la Universidad para que resuelva lo conveniente.
Los redactores del periódico oficial, deseando tener cuantos datos fuesen necesarios para sostener una cuestión tan grave como nueva en los anales de la medicina y del bello sexo, y afirmarse más en la confianza del gobierno y en sus plazas de mucho lucro y poco trabajo, se pusieron de acuerdo y un domingo alquilaron unos buenos caballos y, con el pretexto de cazar liebres o de hacer un saludable ejercicio, marcharon por el rumbo de Barrientos, logrando con no poco trabajo encontrar el rancho, visitarlo, hablar con la familia y conocer, sobre todo, a la presunta madre de uno o de más chicuelos que, muy cómodos en su habitación, no tenían la menor voluntad de presentarse en público y ocupar un lugar entre los habitantes del mundo. Regresaron los entendidos periodistas ya de noche, satisfechos del resultado de su expedición, pero en el curso del tiempo hicieron en Tlalnepantla y Cuautitlán diversas indagaciones con las autoridades y antiguos vecinos, hasta que se enteraron de cuanto era necesario para continuar y salir en la polémica que había suscitado el periódico a que nos hemos referido y que, de seguro, pertenecía a la oposición o a los masones. De las fatigas, viajes y trabajos de tan apreciables publicistas, nos aprovechamos para dar a conocer a los lectores el Rancho de Santa María de la Ladrillera y la familia que lo habitaba; porque es muy posible que tengamos que volver, después de algunos años, a esta propiedad, que acontecimientos imprevistos hicieron hasta cierto punto célebre.
Doña Pascuala era hija de un cura de raza española, nativo de Cuautitlán. Éste en sus mocedades se dedicó al comercio de maíz y también al de amores, resultando de lo primero que reuniese un pequeño capital, y, de lo segundo, una robusta muchacha que vino al mundo sin grandes dificultades. No cumplía quince años cuando la madre falleció. Tal pérdida lo disgustó de la vida, abandonó su comercio y el pueblo de su nacimiento y se encerró en el colegio de San Gregorio a aprender latín lo bastante para poder decir misa. Se ordenó, por fin, de menores; más adelante tuvo ya una coronilla bien rasurada y licencias para confesar y decir misa; finalmente, y al cabo de ciertos años, logró ser cura de su pueblo y volvió a él con aplauso de cuantos le habían conocido como honrado y bueno de carácter. Su hija Pascuala no era, pues, una india sino más bien de razón; pero de una manera o de otra servía de estorbo a un eclesiástico que no quería tener en su casa más que a la dama conciliaria. Aprovechó, pues, la primera oportunidad que se le presentó y la casó con el propietario del Rancho de Santa María de la Ladrillera. El marido sí era de raza india, pero con sus puntas de caviloso y de entendido, de suerte que se calificaba bien a estos propietarios cuando se decía que casi eran gentes de razón, y a este título se daba a Pascuala el tratamiento de doña, y de don a Espiridión, el marido.
Doña Pascuala no era fea ni bonita. Morena, de ojos y pelo negros, pies y manos chicas, como la mayor parte de los criollos. Era, pues, una criolla con cierta educación que le había dado el cura, y por carácter, satírica y extremadamente mal pensada.
Don Espiridión, gordo, de estatura mediana, de pelo negro, grueso y lacio, color más subido de moreno, sin barba en los carrillos y un bigote cerdoso y parado sombreando un labio grueso y amoratado como un morcón; en una palabra: un indio parecido poco más o menos a sus congéneres. La familia se componía de los dos esposos, de una criada india de mediana edad, que servía de cocinera, de recamarera y de todo lo que se ofrecía, y un muchachillo de seis a siete años, indito, no del todo feo y ya de razón, pues lo enseñaba a leer doña Pascuala para preparar su ingreso en la escuela municipal de Tlalnepantla, que aprendiese el Catecismo del Padre Ripalda, y las cuatro reglas. La madre fue en vida prima de una tía segunda de don Espiridión, que se apellidaba Moctezuma; dejó un poquito de dinero enterrado, y dinero huérfano cayeron bajo la tutela de don Espiridión. El muchacho era uno de los millares de parientes cercanos, herederos del emperador azteca. Se puede decir que completaban la familia cuatro peones que hacía años vivían de pie en el rancho, en unos jacalitos de tierra y tule que se hallaban cerca de la finca principal, y que se destruían y se volvían a edificar en otra parte cuando lo exigían las necesidades de la labranza.
El rancho nada tenía que llamase la atención. Los ranchos y los indios todos se parecen. Una vereda angosta e intransitable en tiempo de lluvias conducía a una casa baja de adobe, mal pintada de cal, compuesta de una sala, comedor, dos recámaras y un cuarto de raya. La cocina estaba en el corral y era de varas secas de árbol, con su techo de yerbas, lo que en el campo se llama una cocina de humo, con sus dos metates, una olla grande vidriada para el nixtamal, dos o tres cedazos para colar el atole y algunos jarros y cántaros. Se guisaba en tres piedras matatenas y el combustible lo ministraban los yerbajes y matorrales que rejuntaba un peón en el cerro.
En el comedor había un tinajero con la vajilla, que se componía de una variedad de platos, vasos, tazas y pocillos de todos tamaños y colores, interpolados con muñecos de cera y naranjas secas, doradas y benditas, restos del monumento del curato del pueblo. En un rincón, un caballete con la silla de lujo del amo, el machete y las armas de agua en la cabeza, y la manga con dragona de terciopelo en los tientos; una mesita de madera blanca bien limpia y media docena de sillas de la calle de la Canoa.
En el corral, grande, rodeado de una cerca de adobe y como media vara de polvo y estiércol, que se liquidaba como un puré al primer aguacero, se encontraba un pozo y una pileta, y vagando, sucios, greñudos y muy gordos, dos caballos, media docena de yeguas muy flacas, dos mulas y seis burros con el lomo lleno de coloradas mataduras. Llovía a cántaros, tronaba, hacía frío o calor; no importaba: los animales no tenían donde guarecerse ni dónde ni qué comer, sino cada veinticuatro horas, en que un peón les tiraba en el lodo dos manojos de rastrojo sin picar y ponía a los caballos del amo unos morrales con cebada. En los años que llevaba don Espiridión de vivir en su rancho, no le había dado Dios licencia de hacer no sólo una caballeriza, pero ni siquiera un tejado. Al caer la tarde, caminaban lentamente con dirección al corral cuatro vacas de grande e irregular cornamenta, seguidas de sus crías que, a pesar del bozal, trataban de chupar algo de las colgantes tetas de sus pacientes madres, las que no presentaban mejor aspecto que el ganado que hemos descrito. Muy barrigonas de tanto comer rastrojo y tierra; pero con los cuadriles salidos y el lomo como filo de una espada. Completaban este miserable ganado un chivo negro, tres carneros y dos crías.
Delante de la fachada de la casa, que tenía tres ventanas con rejas de fierro, bastidores apolillados y cuarterones de papel blanco supliendo los vidrios rotos, se hallaba un círculo de ladrillos donde se trillaba la cebada y se desgranaba el maíz. Cuatro sauces llorones torcidos, medio secos, adornaban el frente, y en una esquina un alto fresno cayéndose de viejo, sostenido en dos o tres partes con vigas y horcones, y cuyas raíces salían a tierra y habían levantado el enlosado y cuarteado una parte del rayador. Un carretón desbaratado y otro reforzado en sus rayos con líos de mecate, las gallinas y los gallos picoteando los insectos, un burrito, hijo desgraciado de una de las preciosidades del corral, y dos o tres perros amarillos y cascarrientos, lamiéndose unos a otros a falta de comida, formaban el escenario de esta propiedad raíz, situada casi a las puertas de la gran capital. Don Espiridión, quizá por el estado de prosperidad y de orden que guardaba su rancho, se consideraba en la comarca como uno de los agricultores más inteligentes y adelantados. Y en efecto ¿para qué necesitaba devanarse los sesos ni hacer más? Dos tablas de malos magueyes, como la mayor parte de los del valle, le producían una carga diaria de tlachique, que vendía a un contratista por dos o tres pesos. Otras dos o tres tablas de tierras deslavadas en el declive del cerro, le producían doscientas o trescientas cargas anuales de cebada, que vendían a tres pesos; y luego el frijol, la semilla de nabo, el triguillo temporal, una entrega de leche y el horno de ladrillo, le formaban una renta que no sólo bastaba a la familia para vivir, sino que en buen año algo ahorraban.
La base de su alimentación era el maíz en sus diversas preparaciones de atole, tortillas gordas, chalupitas, tamales, etc. A esto se añadía el chile, el tomate, la leche, carne, pan, bizcochos, los domingos, lunes y a veces duraba la compra hasta el martes o miércoles. Doña Pascuala se permitía el lujo de un buen chocolate con gorditas calientes con manteca, pues había adquirido esta costumbre mientras vivió con el cura, y la imitó fácilmente el marido. Solían sacar para el chocolate, cuando había visitas, dos mancerinas de plata maciza, que habían comprado en el Montepío.
Su vida era por demás sosegada y monótona. Se levantaba con la luz. El marido montaba a caballo y se iba a las labores, al cerro o al pueblo, y no pocas veces a México. Volvía a la hora de comer, se sentaba después en la banqueta de chiluca de la puerta a fumar apestosos puritos de a 20, del estanco, y cuando el sol declinaba daba su vuelta por el corral para ver su ganado. Solía curar con un puño de estiércol las mataduras de los burros, limpiaba sus caballos con una piedra, echaba unas manganas a las yeguas y en seguida cenaba en familia su buen plato de frijoles, sus tortillas calientes y su vaso de tlachique, y antes de las nueve todos roncaban y dormían profundamente.
Doña Pascuala se ocupaba de barrer la casa, de echar ramas en el brasero formado de las tres matatenas consabidas, de dar de comer a las gallinas, de limpiar las jaulas de los pájaros, de regar unas cuantas macetas con chinos y espuela de caballero, de preparar la comida y de dar las lecciones al heredero de Moctezuma. En esto y en lo otro pasaba el día y la tarde, y el tiempo libre de que podía disponer lo consagraba a la lectura de las muy pocas obras que se publicaban en México y que encargaba a su marido cuando extendía sus excursiones a la gran Tenoxtitlán; pero también, lo mismo que su marido, a las nueve roncaba como una bienaventurada. Ni doña Pascuala ni Espiridión eran devotos, y antes bien un tanto despreocupados o librepensadores, como se diría ahora. Oían misa los domingos cuando podían. Si llovía o hacia frío se quedaban en el rancho, y sólo cuando había función, cohetes, arcos de tule y zempasúchil, rogados en la parroquia de Tlalnepantla, no faltaban, porque entonces, vestidos con los mejores trapitos, eran vistos y cortejados y, además, tenían que visitar al juez de letras, al alcalde, al maestro de escuela; era, en fin, para ellos un día de solemnidad y etiqueta.
Los domingos solían tener sus visitas. La mujer y la hija del administrador de la hacienda de los Ahuehuetes, la tía del mayordomo de la hacienda de Aragón, no faltando en ocasiones las sobrinas de algún canónigo de la Colegiata de Guadalupe.
En esos casos doña Pascuala abría una enorme caja de madera blanca, con tres cerrojos, que tenía al pie de su cama, y sacaba unos platos de China, unos vasos dorados de Sajonia, cuatro o cinco cubiertos de plata y los manteles con randa y bordados de su mano. La mesa se agrandaba con otra mesita, y en el corral y cobertizo que servía de cocina se ponían en actividad los anafes que en tiempo ordinario sólo servían para hacer el chocolate. Un peón se enviaba con anticipación en un burro al pueblo, y volvía con las árganas cargadas con pan, bizcochos, fruta, carne, chicharrón, chorizos, longaniza y recaudo. El almuerzo y comida eran de chuparse los dedos, porque doña Pascuala, sobria y poco cuidadosa del diario, se portaba, cuando se trataba de obsequiar a sus visitas, como buena discípula del santo cocinero. Ya se ve que nada de raro ni de misterioso tenían esas gentes; por el contrario, eran de lo más vulgares, y lo que de ellas decían era pura invención.
Del heredero del trono azteca diremos una palabra. Él, como príncipe, como niño de un porvenir real, nada sentía, estaba inconsciente de su grandeza y de su alto destino. Cuando no lo obligaba doña Pascuala a estudiar, pasaba su tiempo o en el cerro cogiendo lagartijas, sapos y catarinas, de las que tenía una abundante colección, o en el corral montándose en los burros y mulas. En la noche caía rendido; entre sueños engullía sus frijoles, y muchas veces se quedaba vestido en su cama. Doña Pascuala no quitaba el dedo del renglón.
—Ya ven ustedes a Pascualito, que parece que no sabe quebrar un plato —decía invariablemente la buena señora en las grandes comidas de los domingos—, pues ha de llegar a ser rey de México; a él le toca; los que están en el gobierno no son más que usurpadores. Toda la tierra es de los indios, y una vez que se fueron los españoles, los indios han debido entrar a gobernar. Todas las haciendas y ranchos son de ellos; cuando Pascualito entre a Palacio a mandar, Espiridión será dueño de Cuamatla, de la Lechería, de Echegaray y de todas estas haciendas.
Pascualito se llamaba simplemente José, como la mayor parte de los indios; pero doña Pascuala le había dado su nombre. Como se ve, la señora del rancho, por la parte del marido, se inclinaba a la raza india y continuaba sus razonamientos en este sentido:
—Ya tenemos un licenciado muy leído y escribido que sigue el pleito contra el gobierno, y vamos a ganarlo, y hasta hemos recibido dinero para taparnos la boca. Ya verán ustedes cómo de la noche a la mañana cambiará nuestra suerte y Espiridión será, cuando menos, juez de letras de Cuautitlán.
Doña Pascuala creía a puño cerrado en esta tradición y hablaba con sinceridad. La mujer y la hija del administrador de los Ahuehuetes, que no eran de la raza india, le contradecían y nunca se conformaban con sus opiniones, mientras que la familia del mayordomo de Aragón apoyaba y a veces se avanzaba hasta pedir que cuando don Espiridión fuese juez de letras u otra cosa más alta, promoviese el exterminio de la gente que se llamó de razón. Solitos quedamos mejor, decían; que el buey solo bien se lambe.
En el fondo, doña Pascuala no carecía de razón. Para seguir el pleito del heredero de Moctezuma contra el gobierno se habían valido de un licenciadillo vivaracho, acabado de recibir, que andaba a caza de negocios y pleitos y se llamaba Lamparilla. Era pariente del archivero general don Ignacio Cubas, empleado muy notable por sus conocimientos en las antigüedades y su manejo de los papeles viejos, cedularios y libros desde los primeros tiempos de la dominación española. Cubas, que era entusiasta por Moctezuma, por Cuauhtémoc y por todo lo que pertenecía a la raza y a la historia de los aztecas, proporcionó a Lamparilla la manera de compulsar las reales cédulas y pragmáticas de Carlos V y de la reina doña Juana, y concluyeron por desentrañar la historia de los descendientes del emperador de México y tener la clave de cosas curiosas que para todo el mundo eran un secreto. Con estas armas, la fe de bautismo de Pascualito y una información levantada en Ameca, de donde era originaria la familia, ocurrió Lamparilla al gobierno, reclamándole cosa de medio millón de pesos por la pensión atrasada, seis mil pesos cada año por la corriente y la propiedad de todo el volcán Popocatépetl con sus bosques, aguas, barrancos, arenas, nieves, azufre y fuego interior, o en cambio de eso una suma fabulosa de dinero.
Lamparilla alquilaba cada sábado un caballo, salía de México las cinco de la mañana y a las siete estaba ya en el rancho de Santa María de la Ladrillera, desayunándose muy contento en compañía de doña Pascuala y de don Espiridión. Acabado el desayuno, sacaba de la bolsa un escrito en papel sellado, hacía que lo firmaran marido y mujer, y a las diez estaba de vuelta en la capital.
El lunes, al tiempo de abrir las oficinas, se presentaba al Ministerio de Hacienda, y aunque tuviese que esperar horas enteras, entregaba personalmente su solicitud al mismo ministro o, cuando menos, al oficial mayor. En el curso de la semana daba sus vueltas a saber el resultado, o escribía tres a cuatro cartas. Después de meses de este manejo, Lamparilla inspiraba horror al ministro y a los empleados del Ministerio; era una persecución en regla: se lo encontraban en las escaleras, en los corredores, en la mesa, en todas partes, y con mucha atención y cortesía les recomendaba su negocio y les suplicaba que se interesasen para la resolución de las treinta o cuarenta solicitudes que tenía presentadas. Aburridos, desesperados, no pudiendo matar, ni desterrar, ni poner preso a Lamparilla, porque, en definitiva, no era más que un agente de uno de los muchos parientes de Moctezuma, concluían por interesarse por él, y el ministro, por quitárselo de encima, le mandaba dar ya ciento, ya doscientos y a veces quinientos pesos que, lleno de satisfacción, ponía en manos de doña Pascuala. Ese día, en vez de caballos, alquilaba un coche y almorzaba en el rancho unas enchiladas y unos frijoles fritos, que daba gusto.
Los propietarios, por su parte, cumplían religiosamente y agasajaban a su licenciado. Los jueves a las nueve de la mañana, invariablemente también, llegaba a la Estampa de Regina, número 4, donde vivía Lamparilla, el peón y el burro con las consabidas árganas conteniendo un manojo de gallinas o un guajolote, una servilleta con dos docenas de gorditas con manteca, lechuga, elotes (en su tiempo), zanahorias, nabos, tomates y jitomates, y otra limpia servilleta con tamalitos cernidos. El día de su santo, además de esto, se añadía un platón de cocada, cubierto con motitas y florecillas de listón verde y encarnado; en cada flor un escudito de a dos pesos, y en el centro una onza de oro. Además de esto, Lamparilla, cuando estaba arrancado, escribía cartitas a doña Pascuala, pidiéndole ya diez, ya viente, ya treinta pesos (nunca más), a cuenta de honorarios que don Espiridión, con mil protestas y disculpas, fe entregaba, aprovechando sus excursiones a la ciudad.
Capítulo II
Los doctores
Así corría feliz y tranquila la vida de los habitantes del rancho de Santa María de la Ladrillera, hasta el día en que un acontecimiento inesperado vino a interrumpir su monotonía.
Don Espiridión estaba en momentos de montar en el caballo que, ensillado y amarrado en la reja de la ventana, relinchaba impaciente y rascaba las losas.
—No te vayas Espiridión —le dijo doña Pascuala—. Es temprano y tienes tiempo de llegar antes de que se haya levantado el licenciado; te voy a preguntar una cosa.
—Van a dar las seis, Pascuala —respondió el marido sacando un reloj de plata que más bien parecía una esfera—, pero di lo que quieras.
—¿Cuánto tiempo hace que nos casamos?
—El día 12 de diciembre hará siete años.
—Y no hemos tenido hijos…
—Al menos que yo sepa, y ¿por qué me haces esas preguntas?
—Porque vamos a tener un hijo; yo deseo que sea mujercita; Dios lo haga.
—Pero eso es imposible —interrumpió don Espiridión dejando caer la pesada espuela, que en esos momento se abrochaba en la bota.
—Como lo oyes.
—¿Y no te cabe duda?
—Ninguna.
—Vaya, tendremos entonces un heredero, que al fin Pascual gozará de otra herencia más grande, y cabalmente el licenciado me ha citado para hoy, porque dice que ya ha mandado el gobierno que nos pongan en posesión del volcán, y entonces tendremos que mudarnos al pueblo de Ameca y dejaremos el rancho al cuidado de mi compadre Franco.
Don Espiridión se acabó de poner las espuelas, se embrocó su manga de paño café con dragona de terciopelo verde, porque la mañana era nublada y fría, y acercándose a su mujer le dijo:
—¿No me engañas?… —y le dio un beso con la misma calma con que limpiaba con un tezontle el lomo de sus caballos.
—¡Engañarte! ¿Y por qué? Pero quita que me picas con ese bigote que parece de cerdas de cochino —dijo doña Pascuala, limpiándose el carrillo.
—¡Bah! Te vas volviendo delicada como todas las que están como tú —contestó don Espiridión montando a caballo y dirigiéndose a la vereda—; espérame a comer, que antes de las doce estaré de vuelta; pero que se te quite esa aprensión; tú no tienes nada, nada, y sería raro después de siete años.
—Ya lo verás; y no tardes, que en celebridad de lo que te he dicho, comeremos hoy chalupitas con carne de puerco, y si se enfrían se ponen duras.
Don Espiridión, que había puesto las espuelas a su caballo, no oyó estas últimas palabras; envuelto en una nube de polvo, torció a la izquierda y desapareció entrando en una barranquilla que marcaba los límites entre el rancho y otra propiedad vecina. Doña Pascuala comenzó a sacar las jaulas de sus pájaros y a arrancar las yerbitas que habían nacido en sus macetas. De esta manera pastoral se anunciaba la venida al mundo del legítimo heredero del rancho de Santa María de la Ladrillera.
Un día, ya habían pasado algunos meses, quién sabe cuántos, el señor Lamparilla y Doña Pascuala platicaban de asuntos graves, mientras que Moctezuma III, montado en uno de los pobres burros, quería hacerlo andar para adelante pegándole con una vara en la cabeza, y don Espiridión, sin hacer caso, refregaba con una piedra el lomo de su caballo cervuno.
—Habiendo ya hablado de nuestros asuntos, quería preguntar a usted, doña Pascuala —dijo Lamparilla— ¿cuándo nos da usted el buen día?… Veo que está usted muy adelantada y no debe tardar.
—Quería yo hablar a usted de eso precisamente —respondió doña Pascuala— y me alegro que haya usted promovido la conversación… pero muy en secreto… ha de saber usted que ya estoy fuera de la cuenta.
—No, no es posible.
—Como se lo digo a usted. Esto me tiene con mucho cuidado, y quisiera yo que me trajese usted un buen doctor de México, pues don Agapito, el de Tlalnepantla, no hace más que reírse de mí y no me acierta.
—Como usted quiera, doña Pascuala: precisamente por un asunto de una criada que se ha cogido una cuchara de plata, tengo que ver al doctor Codorniú. ¡Oh!, ése es un pozo de ciencia, y en dos por tres despachará a usted.
—¿Pero, querrá venir?
—¡Toma! Lo traeré en coche.
—¿Cuándo?
—Mañana, si usted quiere.
—No; el lunes será mejor. Espiridión tiene que ir a Tula a comprar una burra que nos hace falta, y no volverá hasta el martes, y es mejor que, por ahora, no sepa nada.
—Convenido. Prepare usted un buen almuerzo o comida, o lo que usted quiera, y el lunes sin falta, antes de las doce, estaré aquí con el doctor.
Lamparilla montó en su tordillo de alquiler, metiéndose en la boba del chaleco diez peso que para el coche y otros gastos le puso en la mano doña Pascuala, y ésta se retiró triste y temerosa, esperando para el próximo lunes la visita del famoso médico.
Efectivamente, el lunes Lamparilla y el doctor Cordorniú bajaban del coche, que con trabajo y por los sembrados habían logrado llegar a la puerta de la casa del rancho.
El almuerzo fue como lo había deseado Lamparilla, que se puso a dos reatas y bebió más tlachique del necesario. El doctor, de dieta, apenas tocó los manjares nacionales; pero un trozo de cabrito asado y una copa de un regular vino cartón le hicieron buen estómago y lo prepararon favorablemente a la consulta.
Después de una taza de yerbabuena, en vez de café, doña Pascuala y el doctor pasaron a la recámara y se encerraron. Lamparilla fue a dar un vistazo a las milpas, que estaban ya verdes y comenzando a dejar ver en las derechas cañas los cabellitos dorados de los elotes.
El doctor hizo a doña Pascuala pregunta tras pregunta, le tomó el pulso, le puso la mano sobre el corazón; indagó el régimen de su vida, se informó, en fin, de cuanto convenía que supiese un médico sabio y distinguido como él, que estudiaba y que realmente estaba más adelantado que su tiempo. Lo que pasó en esta interesante conferencia que iba a decidir de la vida o de la muerte de doña Pascuala, no es para contado, y los anales de la ciencia lo comunicarán algún día a la Escuela de Medicina. Baste decir que el doctor Codorniú salió cabizbajo y pensativo, diciendo entre dientes: «No he visto caso igual en mi vida»; sin embargo, alentó a doña Pascuala, le dio esperanzas de una próxima curación; le dijo que mientras él enviaba desde México el régimen que debía seguirse y aún las medicinas ya preparadas, hiciera mucho ejercicio, durmiese de espaldas y tomase lo que se coge con una peseta, de magnesia en ayunas.
Fue Lamparilla en persona el que a los dos días trajo a doña Pascuala el régimen del doctor, dos frasquitos y un bote pequeño de una pomada.
La receta decía:
Ejercicio diario.—Una hora por la mañana temprano; otra a las cinco de la tarde. Evitar el sol y no salir al cerro. Cuatro gotas del frasquito núm. 1 por la mañana, y cuatro, al acostarse, del número 2. La friega en el vientre, dos veces al día. No agacharse mucho, no tener ninguna clase de disgustos y disminuir a la mitad la bebida de tlachique. Que por precaución se quede la comadre en el rancho. Si hay novedad, mandarme llamar con un propio; pero no en la noche, porque las garitas de la ciudad están cerradas y no se puede salir sin permiso del gobernador.
—Dentro de ocho días estará usted buena, doña Pascuala —dijo Lamparilla cuando acabó de leer la ordenanza—; es decir, que tendremos bautismo y holgorio, porque es necesario echar la casa por la ventana para celebrar al heredero.
—Espero en Dios que sí —contestó doña Pascuala—, y ya es tiempo, pues siento una fatiga y una incomodidad… no sé ni cómo podré hacer las dos horas de ejercicio. Quisiera dormir todo el día; para distraerme voy a concluir la ropita de la niña, porque ha de ser niña, y el doctor me ha prometido que hará todos los esfuerzos posibles para que sea niña.
—Doña Pascuala, eso no es posible. El doctor Codorniú no puede haber dicho semejante disparate.
—Es decir, que me prometió que haría que saliese yo de mi cuidado tan breve como fuera posible.
—Eso es otra cosa, doña Pascuala; conque al avío. Es hora de que Comience usted su ejercicio. Aquí tiene usted sus frasquitos; me marcho y daré dentro de tres días una vuelta por acá. Fírmeme usted este escrito, pues en la noche esperaré que el ministro de Hacienda salga de la Presidencia y pronto seremos dueños del volcán.
Lamparilla volvió a los tres días, recibiendo otros diez pesos, y encontró a doña Pascuala en el mismo estado, a pesar del ejercicio y las recetas.
A los ocho días el doctor Codorniú hizo su segunda visita. Doña Pascuala, lo mismo. Se le ordenó otro método.
A la segunda semana, tercera visita del doctor y de Lamparilla; doña Pascuala, lo mismo. Se le ordenó nuevo método. La botica se agotaba. El célebre doctor se volvía loco y promovió una junta. Don Espiridión, afligido.
Se celebró la junta; se estableció distinto método, que tampoco surtió. El doctor Codorniú confesaba que en su vida había visto un caso igual. Fue en esa época cuando el periódico publicó el párrafo que íntegro hemos copiado al principio de esta verídica narración.
Doña Pascuala, muy mala.
El doctor estudió día y noche, aplicó los tratamientos propios para tales casos, conferenció con sus compañeros, hizo al rancho frecuentes visitas, y al fin se decidió a consultar a la Universidad. Un día de claustro pleno, en el austero General, con sus sillones de relieve de fina madera ya denegrida por los años, sus cuadros de obispos, santos y doctores, su magnífico púlpito de cuyo techo parece que se desprendía y volaba la blanca paloma que simbolizaba al Espíritu Santo; los doctores con sus togas de seda negra, sus capelos en el cuello y sus grandes y vistosas borlas, ya verdes, ya amarillas, ya blancas, según la facultad en que habían sido examinados y recibidos de doctores, hubo una discusión muy grave y seria, y aunque no es del caso, la indicaremos únicamente. Se trataba de encontrar los medios eficaces de combatir la masonería, que estaba de moda en el país, y especialmente las logias yorkinas contrarias a la Universidad, a los canónigos, a los frailes y monjas. Todo lo querían suprimir y destruir, y era necesario defenderse. Cuando terminó la sesión, concilio o junta que se declaró secreta, y en la cual no se llegó a ninguna conclusión, el médico refirió el caso a los sabios doctores sus compañeros, y pareció interesarles un poco más que las discusiones relativas a la religión y a la política. Además, algunos ya tenían conocimiento de él por una comunicación que les pasó el Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Después de una hora más bien de conversación familiar que de discusión, en que se tocaron puntos muy difíciles y más bien reservados para una cátedra de anatomía topográfica, dieron su opinión.
El doctor en leyes, dijo: «No creo que este caso haya sido el único en el mundo. En tiempo del Rey don Alonso el Sabio deben haber ocurrido algunos semejantes, y en las Siete Partidas, que de todo tratan y son un modelo de legislación, encontraré seguramente algo que nos tranquilice. Consultaré también a Solórzano y a las Leyes de Indias. Por el momento nada puedo decir».
El doctor en medicina, dijo: «Yo sí puede decir que me parece indispensable una operación; pero hay dos inconvenientes: el primero y principal es que la paciente no podrá resistirla y es más probable que quede en ella, y segundo, que no sé si tendremos en buen estado los instrumentos a propósito, pues en verdad hace por lo menos muchos años que no se presenta un caso igual, aunque no son raros, por más que diga mi apreciable compañero el señor licenciado».
El doctor en teología, quitándose con mucha paciencia su capelo y su borla blanca para revestir su traje habitual y salir a la calle, dijo simplemente: «Erró la cuenta».
El doctor Codorniú se retiró sin haber sacado nada en limpio, arrepintiéndose de la consulta con sus compañeros y resuelto a no volver al rancho si no lo llamaban y le mandaban un coche, pues él había ya fatigado sus mulas y empolvado el suyo en tantas visitas como había hecho. Cuando entró a su casa, dijo a su criado:
—Si viene el licenciado Lamparilla le dirán que deje la cuchara de plata si ya la recobró, y que no estoy en casa.
Capítulo III
Las brujas
Don Espiridión, que no había hecho gran caso de la buena nueva que le comunicó doña Pascuala, que toleró las visitas del doctor Codorniú y las juntas de médicos sólo por darle gusto, y que en los primeros meses no había creído en la próxima llegada de un heredero, se alarmó deveras cuando notó evidentes síntomas y observó que su cara mitad estaba muy lejos de guardar el aspecto ordinario.
—Ya esto pasa de castaño oscuro —le dijo una noche cuando acabaron de cenar y se había marchado a la cama el heredero de Moctezuma.
—Sí que pasa —respondió doña Pascuala—, y no lloro por no afligirte y porque nada se consigue con eso, pero creo que me voy a morir.
—Morirte no, eso no, mujer, pero sí otra cosa… no sé lo que será, pero es necesario que te pongas en cura formalmente.
—¡Fresco estás! ¿Qué más cura quieres? ¿No ha venido el mejor doctor de México, no ha habido junta de médicos, no me he tomado ya cuatro botellitas y he andado no sé cuantas leguas? ¿Qué más quieres?
—A eso no le llamo curarse —contestó el marido— y nunca he tenido fe en los médicos. No tenemos más medio sino ocurrir a las brujas. Por más que diga todo el mundo que no hay brujas, yo sí lo creo y los hechos lo dicen. Todos los días las vemos; y sobre todo, la enfermedad que tú tienes sólo ellas la saben curar.
—Pues yo no creo en las brujas, pero con tal de sanar, sean brujas o curanderas, estoy resuelta a todo. Enviaremos a llamar al doctor por última vez, si te parece.
—Es inútil, te mandará lo mismo, ya hemos gastado buen dinero; el maíz está bajando de precio y la cebada no pinta bien. Las brujas nos costarán poco, pero no es por el dinero, sino porque aunque veas a todo el protomedicato, no te han de sanar.
—Pero ¿de quién nos valdremos?
—¡Toma!, eso es fácil. Buscaré a la herbolaria que ha solido venir por acá y ha rejuntado en el cerro yerbas que dice son remedio eficaz para diversas enfermedades. Quizá tenemos muy cerca la medicina sin necesidad de ir a la botica.
—¡Ah! la herbolaria, ya me acuerdo; por cierto que le di una canasta porque ya no le cabían las yerbas en su ayate.
—Esa misma, y tiene una tía que es la verdadera bruja y la que sabe cómo se hacen las curaciones. El canónigo Camaño me dirá dónde vive, pues lo sacó de un reumatismo que ya se lo llevaba Dios y que ningún médico le había podido atinar.
—Entonces, mañana mismo. Estoy decidida.
—Mañana mismo estaré en la villa y veré al canónigo cuando acabe de decir su misa.
Don Espiridión consumió el tlachique que quedaba en el vaso, y se chupó el bigote cerdoso.
Doña Pascuala, fatigada y costándole ya trabajo moverse, andar y agacharse, levantó con pereza el mantel, echó en un plato los restos de los frijoles y los pedazos de tortilla y migajones de pan, para el almuerzo de gallinas, y fue a dar un vistazo a Moctezuma III, el cual sólo había podido quitarse la chaqueta y una pierna del pantalón. Un zapato lleno de estiércol y lodo estaba en la almohada, junto a su bota, el otro en una olla de nixtamal.
—Nunca será nada este borrico, por más que yo me afane en enseñarle; y puerco, que no hay que decir; en eso se parece a Espiridión —dijo doña Pascuala, tirando de la otra pierna del pantalón y aventando los zapatos en medio de la pieza. El heredero gruñó, se refregó con una mano los ojos y se volteó del otro lado, dormido como un marrano.
Doña Pascuala se dirigió a su recámara, con su vela de cebo en el lustroso candelero de barro. Don Espiridión dormía ya boca arriba; en sus bigotes brillaban todavía las burbujas de tlachique, y su labio inferior tenía una franja encarnada como si adrede la hubiese hecho un pintor, seña evidente de que la cena había sido de mole de pecho o de cecina.
—Los dos iguales, tan sucio el uno como el otro —dijo doña Pascuala desembarazándose de sus vestidos—. Mañana les he de decir que se bañen. Y no sé por qué me late —añadió apagando la vela y metiéndose en la cama— que la bruja me va a curar.
Mientras duermen, se levantan, se desayunan y don Espiridión va a la villa a buscar el canónigo, daremos a conocer al lector a las brujas, con las cuales, antes que don Espiridión, teníamos las mejores y más cordiales relaciones.
A poca distancia de la garita de Peralvillo, entre la calzada de piedra y la de tierra que conducen al santuario de Guadalupe, se encuentra un terreno más bajo que las dos calzadas. Sea desde la garita o sea desde el camino, se nota una aglomeración de casas pequeñas, hechas de lodo, que más se diría eran temascales, construcciones de castores o albergue de animales, que no de seres racionales. Una puerta estrecha da entrada a esas construcciones, que contienen un solo cuarto y, cuando más, un espacio que forma una cocina de humo o un corralito. Los que transitan por las calzadas, apenas ven atravesar esta extraña población a uno que otro perro flaco, a algún burro que arranca las yerbas que nacen en las paredes de las mismas casuchas, y a una o dos inditas enredadas, sentadas a la puerta o por el lindero de la calzada de piedra.
El resto parece solo y abandonado. No es así; por el contrario, no hay casa que no tenga su propietario o propietarios, pues las habitan no siempre hombres solos sino familias.
No deja de ser curioso saber cómo vive en las orillas de la gran capital esta pobre y degradada población. Ella se compone absolutamente de los que se llamaban macehuales desde el tiempo de la Conquista, es decir, los que labraban la tierra; no eran precisamente esclavos, pero sí la clase ínfima del pueblo azteca que, como la más numerosa, ha sobrevivido ya tantos años y conserva su pobreza, su ignorancia, su superstición y su apego a sus costumbres; su proximidad a la capital no le ha servido ni para cambiar sus hábitos y su situación, ni para proporcionarle algunas comodidades. Los hombres que habitan ese lugar, que unos llaman las Salinas, otros San Miguelito y la mayor parte lo confunden con Tepito, ejercen diferentes industrias. Unos con su red y otros con otates con puntas de fierro, se salen muy tempranito y caminan hasta el lago o hasta los lugares propios para pescar ranas. Si logran algunas grandes, las van a vender a la plaza del mercado; si sólo son chicas, que no hay quien las compre, las guardan para comerlas. Otros van a pescar juiles y a recoger ahuautle; las mujeres por lo común recogen tequesquite y mosquitos de las orillas del lago, y los cambian en la ciudad, en las casas, por mendrugos de pan y por venas de chile. Las personas caritativas siempre les dan una taza de caldo y alguna limosna en cobre. Otras se van a las milpas de las haciendas y ranchos cercanos a cortar quelites y verdolagas, a recoger semilla de nabo, y aún suelen robarse, cuando no las ven los guarda-milpas, algunos elotes. La población, pues, sale en las mañanas a ejercer pequeñas industrias y regresa por la tarde, habilitada de una manera o de otra de gordas, de elotes, de tortillas, de pedazos de pan, de restos de comida y de algunas monedas. En la ciudad han comido cualquier cosa; y en la tarde, al regreso, completan la alimentación con los animalillos sobrantes que no pudieron vender. Increíble parece que puedan vivir con tal sobriedad, pero el hecho es que así viven, o mejor dicho, así vegetan, pues su aspecto es enfermizo y seguramente no llegan a larga vida. En la estación de aguas hacen sus pozos y sus atajaderos en el punto que creen más conveniente de las orillas del lago, y recogen su cosecha de sal. Ya esto es una industria que les proporciona comprar algunas varas de manta, cera para la Virgen y, si algo más les sobra, lo emplean en cohetes, a los que son muy afectos y que queman en la primera solemnidad religiosa que se presenta. Años hay que las lluvias son abundantes, y entonces los potreros de Aragón se inundan, las obras hechas para recoger la sal son arrebatadas por las corrientes y el pueblecito queda formando una isla; si las aguas suben, entran en las casas y los habitantes tienen que abandonarlas, se van a Zacoalco o a otros pueblos y haciendas vecinos a acomodarse de peones. Las mujeres no se sabe a punto fijo lo que hacen, pero es probable que siguen ejerciendo su industria y encuentran hospitalidad en los pueblos de indios vecinos.
A este pueblo pertenecían, o al menos lo habitaron mucho tiempo, las dos brujas a quienes trataba de buscar don Espiridión.
Cómo y cuándo las dos mujeres fueron a ese pueblecillo que nombraremos de la Sal, no es fácil averiguarlo. Ese terreno inservible, salitroso, pequeño e incapaz de cultura, probablemente formaba parte de las parcialidades de San Juan y de Santiago, es decir, de los terrenos que antes de la conquista pertenecían a la isla de Tlaltelolco (isla arenisca), terreno más elevado sobre el nivel ordinario del lago y donde vivía la gente de comercio y de trabajo. Con raras excepciones, ni Hernán Cortés ni sus sucesores dispusieron de esa parte de la ciudad y dejaron a los indios que lo habitaban en sus respectivas propiedades. En el curso del tiempo, no sabiéndose ni pudiéndose distinguir ni hacer una división por familias, se declaró que esos terrenos pertenecían en lo general a los indígenas que de hecho vivían en ellos o los explotaban, y se formaron las dos parcialidades de San Juan y Santiago, bajo el patrocinio del gobierno y del Ayuntamiento de México. Con estos títulos, sin duda, fueron acudiendo a esa eriaza cuchilla (así es su forma) de tierra, uno tras otro, los más pobres, los más humildes indígenas, realmente sin patria ni hogar, construyendo con barro una serie más bien de madrigueras que no de casas, hasta formar el más desamparado, el más triste, el más miserable de cuantos pueblos se pueda figurar la más melancólica fantasía. Allí nació tal vez una de las brujas, y vivió de la venta de los mosquitos para los pájaros, sea que ella los cogiera directamente del lago, sea que otros indios pescadores se los diesen para venderlos en las casas de la villa y de la ciudad o cambiarlos por mendrugos de pan y sobras de comida. Un indio viejo, que era como el jefe o rey de esta miserable colonia, le enseñó a recoger en los potreros y en los sembrados yerbas ya verdes o secas, hacer con ellas cocimientos medicinales que tomaban en sus enfermedades los habitantes, porque jamás médico alguno educado en los colegios o en la Universidad, había pisado los linderos de esa tierra. Vivían, se enfermaban, sanaban, se morían como perros, sin apelar a nada ni a nadie más que a ellos mismos. Probablemente los cadáveres se enterraban de noche en los bajos fangosos de los potreros cercanos, porque no tenían con qué pagar los derechos a la parroquia de Santa Ana, a donde tal vez pertenecía el pueblecillo. Ni el cura de esa parroquia ni de ninguna otra les había instruido en la religión católica, ni sabían lo que era rezar ni leer; hablaban su idioma azteca y poco y mal el español, conservaban también poco las tradiciones de sus usos antiguos y de su religión, y de lo moderno no conocían ni adoraban más que a la Virgen de Guadalupe.
En el estrecho cuartito de la bruja vivía otra de mucha menos edad que ella. Todos los varones del pueblecillo, como la mayor parte de los indios, tenían el nombre de José y las mujeres de María, con alguna añadidura. Apellido ninguno, probablemente muchos ni bautizados estaban. A las dos mujeres les llamaban las dos Marías; pero para distinguirlas, a la mayor le decían María Matiana y a la menor María Jipila, sin saberse por qué aplicaban a la otra este segundo dictado. Sea que el indio viejo qué se conocía por José Sebastián fuese uno de esos naturales naturalistas y hechiceros de raza, o sea porque las dos Marías, que eran parientas, tuviesen una vocación para la botánica, el caso es que se dedicaron a recoger plantas y a estudiar sus virtudes terapéuticas haciendo experiencias entre los perros y las gentes del pueblo, primero, y más adelante entre los vecinos del barrio de Santa Ana y los muchos arrieros de que los mesones estaban llenos siempre. Mientras una continuaba el comercio de los mosquitos, la otra extendía sus excursiones a lejanas tierras, como quien dice, pues los potreros inundados de Aragón y las llanuras salitrosas de Guadalupe no le suministraban suficientes elementos. Se les veía, ya a la una, ya a la otra, por las lomas de los Remedios, por la hacienda de los Morales, por el Cabrío de San Ángel y por las huertas de Coyoacán. Matiana hizo una vez una excursión a Cuernavaca, vivió como una semana en los bosques cercanos y volvió con verdaderas maravillas. María Jipila a su vez se aventuró por el rumbo de Ameca, de Tenango, hasta Cuautla, y regresó al cabo de un mes con preciosidades, dejando, además, corresponsales en la montaña y en el bosque de Tierra Caliente para recibir periódicamente culebras, tarántulas, alacranes, gomas, resinas, cortezas de árboles y plantas rarísimas, cuyas virtudes le enseñaron a conocer los indígenas de esas tierras como secretos nunca revelados a los de raza blanca o a la gente de razón.
Cuando las dos Marías establecieron con cierto crédito su nuevo comercio, mucho más lucrativo y noble que el de los mosquitos y acociles, abandonaron el pueblecillo de las salinas y vinieron a residir a Zacoalco. Situado en la falda de una serranía desolada, cubierta de abrojos, y en las márgenes áridas y color de ceniza del lago, nada tiene de agradable; pero para ellas era una gran capital y estaban como quien dice en su centro, cerca del lago, que constituía su despensa. Con el mosquito, y en caso apurado ranas, mesclapiques y acociles, tenían para comer; y si caía algo en dinero, lo dedicaban a maíz, leña y manta. Cerca de la villa de Guadalupe y también de la capital, tenían su clientela de marchantes y de enfermos, y la divinidad a quien obedecían y adoraban. Por sí y ante sí se apoderaron de un paredón, es decir, de una casa o choza ruinosa, sin que nadie se opusiera; poco a poco le fueron poniendo su techo con pencas de maguey, después una puerta de varejones secos, luego arreglaron la cocina, finalmente lograron una habitación cómoda, abrigada del aire y del frío y amueblada con cuatro o cinco buenos petates, un tinajero, varios tecomates y guajes, dos metates, cántaros, cazuelas y ollas de barro, ayates y chiquihuites, vasos de vidrio verde de Puebla, frazadas del Portal de las Flores y sábanas de manta. Era un lujo asiático o más bien dicho azteca. Las familias de la clase media antes de la conquista no vivían mejor.
Las dos Marías, cuando vivían en el Pueblecito de la Sal, eran enredadas, es decir, ceñían su cuerpo sin más enagua ni camisa que una tela de lana azul con rayas rojas, que tejen los mismos indios, sujetas a la cintura por una faja de algodón blanca o azul. El cuello hasta la cintura quedaba abrigado con un huepile de manta o de lana azul, y en las espaldas un chiquihuite sostenido por un ayate que les servía para cargar los mosquitos, las ranas o las yerbas; pies y piernas desnudas y llenas de grietas por el frío, el agua y el lodo. Así viste todavía una gran parte de la raza azteca que viene a la capital a vender los escasos productos de su trabajo. El progreso y los adelantos del siglo no han modificado en nada su condición, no obstante haber ocupado altos puestos en la República y de haber tenido grande influencia personas de la raza indígena.
Cuando el comercio de nuestras industriosas mujeres prosperó, modificaron no sólo su habitación, como se ha dicho, sino también su traje. Vestían ya camisa y enaguas interiores de manta; enaguas exteriores de jerguilla azul, su huepile blanco o de indiana, sus pies y piernas muy lavados y un sombrero de palma para garantizarse del sol; sus trenzas entrelazadas con chomite encarnado y, en su cuello, unas gargantillas de perlas falsas con sus medallas de plata de la Virgen de Guadalupe.
El que conozca la clase indígena de los alrededores de México no necesita que describamos a nuestras dos mujeres; pero a los que sean extranjeros a la capital les daremos algunas señas. En cuanto a edad, imposible de saberlo; ellas mismas no la sabían. Los indígenas y la clase pobre de México cuenta su edad por sucesos notables y dicen por ejemplo: el día del temblor de San Juan de Dios cumplí diez años. El día que el señor Arzobispo salió con el Corpus, tenía quince años y así los demás datos.
Por el aspecto, Matiana parecía de más de cincuenta años; el pelo ya cano, el cutis comenzando a tener arrugas, los ojos encarnados por dentro y por fuera; y por sólo eso le llamaban bruja; gorda, algo encorvada, su dentadura completa y blanca.
Jipila, como de treinta años, pelo negro, grueso y lacio, algo despercudida, porque era aseada y se lavaba la cara en las fuentes y arroyos de los caminos; lisa, blanda de cutis, pierna bien hecha y con lustre, pie chico y dedos desparpajados por andar descalza, sin ningún mal olor en su cuerpo, limpia, con pequeñas manos y, como la que llamaba tía, con sus dientes blancos y parejos. Era una bonita india. Muchísimas y mejores aún de su raza hay así, y tal vez hallaremos en otra ocasión que las de Jaltipan, Tehuantepec y Yucatán.
Matiana y Jipila se levantaban con la luz, y como ya tenían preparado su maíz, molían sus gordas y se desayunaban con un jarro de atole con piloncillo, dejando preparada una ollita con frijoles o camitas de puerco, a fuego lento, para encontrarlas en sazón en la tarde, a la hora de su regreso. Barrían y regaban su cuarto, cuyo pavimento era de tierra, sacudían sus petates, colgaban sus frazadas en un mecate tendido de uno a otro lado, encerraban en la cocina con su poco de maíz y un cajete de agua a unos pollos y gallinas, le daban dos gordas a un perro o más bien a un coyote que habían traído desde el Pueblo de la Sal y, dejando cerrada su casa, que ya tenía una puerta de madera, salían en compañía y se separaban en la garita de Peralvillo. Matiana tomaba el rumbo de Santa Ana y Tezontlale, y despacio, poco cargada con un chiquihuite en la espalda lleno de raíces y yerbas, entraba en un mesón y en otro. Como ya la conocían los huéspedes, si había algún arriero enfermo, procedía a la curación, que no dejaba de ser precedida a veces de ciertas ceremonias. Si la luna estaba en el cuarto creciente o llena, casi aseguraba la curación; pero si estaba en menguante, o no curaba o, por lo menos, no respondía de la curación, Cuando eran heridas casuales leves o raspones contra los árboles o peñascos, o rozaduras con las reatas, la cosa era sencilla. Encendía un cabo de cera bendita que siempre cargaba en su chiquihuite, decía al paciente que rezara un padre nuestro y un ave maría y que se encomendase a la Virgen de Guadalupe mientras ella se echaba boca abajo y decía muy aprisa palabras en idioma azteca; después se ponía en pie y persignaba los rincones del cuarto, hacia que el huésped le diese un coscorrón medianamente fuerte en la cabeza a ella y al paciente, y en seguida iba a la cocina, y sola, sin permitir que nadie la viese, hacía una cataplasma, ya fría, ya caliente, según la enfermedad, y la aplicaba sobre la llaga, raspón o herida. Recibía en compensación de su asistencia, ya un real, ya una peseta, a veces fruta o panochas o maíz o chile o algodón, según la carga que conducía el arriero. Cuando no había enfermos, nunca dejaba de vender epazote, tequesquite o culantro verde; el caso es que volvía a la casa con algo en dinero o en efectos. Si la clientela era generosa y abundante, compraba velas de sebo para alumbrarse una o dos horas en la noche, velas de cera para la Virgen de Guadalupe, hilaza y lana para tejer ceñidores, enaguas, algunas varas de manta o de indiana y flores de papel para las estampas de santos de que iba cubriendo las paredes de su magnífica casa de Zacoalco.
El negocio de Jipila era más sencillo y más fácil. A las nueve de la mañana todo el mundo podía verla dos o tres días por semana —y muchos de los que lean este libro la recordarán— sentada junto al poste en la esquina de Santa Clara y Tacuba; extendía su ayate muy limpio e iba colocando con mucho método y simetría sus diversas mercancías. Rondinelas para limpiar los ojos, cuernos de ciervo, piedrecitas de hormiguero, matatenas, ojos de venado, hojas de naranjo muy frescas, te limón, manzanilla, mastuerzo, cedrón, adormideras; a veces alegraba su puesto con manojos de chícharos y azucenas que llenaban de olor la calle.
No pasaba media hora sin que estuviese rodeada de las criadas de la vecindad y aun a veces de muy lejos, pues sabían que esta herbolaria, como ninguna otra, tenía un surtido de cuanto podía imaginarse.
—Jipila, buenos días, ¿por qué no viniste ayer?
—Marchantita, me fui a San Ángel a traer hojas de naranjo y limones frescos…
En efecto, los días que Jipila no estaba en la esquina de Santa Clara los destinaba a sus excursiones en los pueblos del lado del oriente de la ciudad, donde encontraba multitud de yerbas frescas, de flores aromáticas y de las demás plantas que acostumbraban comprarle sus parroquianos.
—Jipila, ¿tienes alguna yerba para quitar el dolor de muelas? La niña Susanita rabia desde ayer y el barbero, en vez de sacarle la muela, le ha dejado un pedazo dentro.
—Sí marchantita —respondía Jipila, dando a la criada un atadito de yerbas de hoja menuda y color oscuro—. Con esta yerba no más la mascas y así que la remuelas bien con los dientes te la pones en la mano, le echas un chorrito de refino y después haces una bolita y le tapas la muela a la niña, y encima una capa de chitle que mascará también. Si queda pico, que se lo asierre el barbero, pues para eso no sirven las yerbas.
Jipila con la medicina daba la receta, era un formulario magistral viviente.
No sólo en el barrio sino más allá, por un lado hasta San Cosme y por el otro hasta las calles del Relox y rumbo de Santa Catarina mártir, Jipila competía con los médicos y les quitaba las visitas. ¿En cualquier casa amanecía un chiquillo enfermo? Inmediatamente la señora llamaba a la criada. «Corre y ve a la herbolaria; que me mande una raíz para darle a Emilito que está empachado». En otra parte alguien se rodaba la escalera, y se lastimaba más o menos gravemente: en el acto se le rogaba a la casera que fuese a decir a la herbolaria que don Pepe se había rodado la escalera y que tenía cuatro chichones en la cabeza, un raspón en el codo y la muñeca derecha descompuesta e hinchada.
Jipila daba en el acto una raíz para las abolladuras de la cabeza, unas yerbas para bebida, y unas hojas finas y sedosas para aplicarlas en las partes desolladas; en cuanto al hueso zafado, decía, es cosa del cerujano o del banco del herrador.
Los viernes era cuando el surtido medicinal de la herbolaria estaba más variado, pues los jueves recibía por las canoas de Chalco muchas maravillas de la Tierra Caliente. La concurrencia, no sólo de criadas, sino de señores de capa con cuello de nutria y de señoras de saya y mantilla, era tanta, que a veces era imposible en una hora obtener ni una yerbita, y a fe que había razón, porque tenía remedios para todas las enfermedades conocidas.