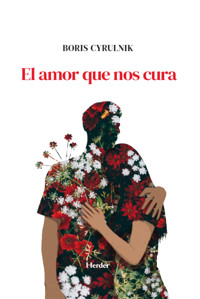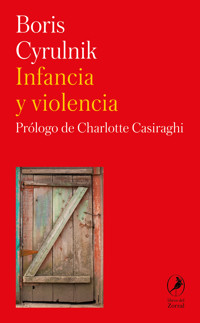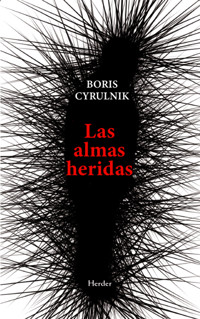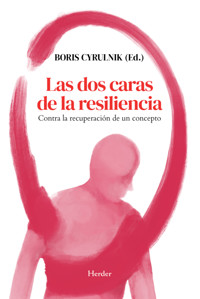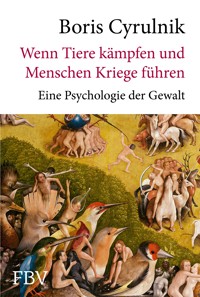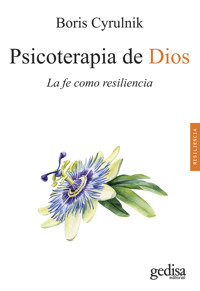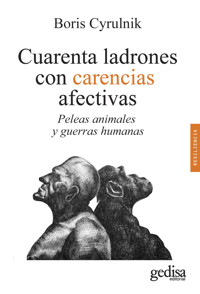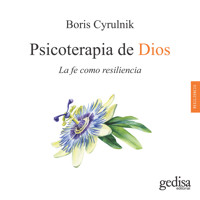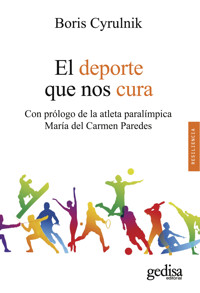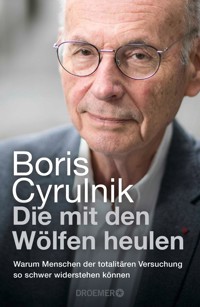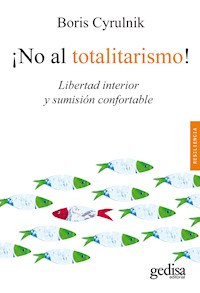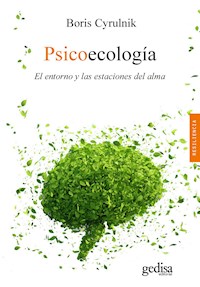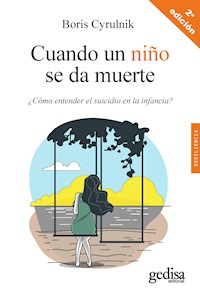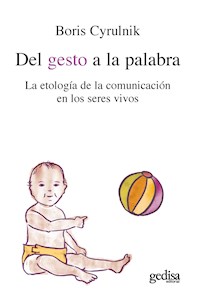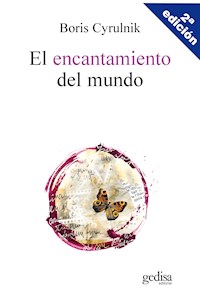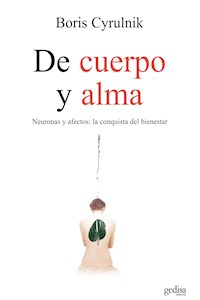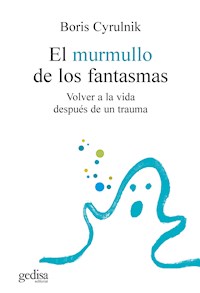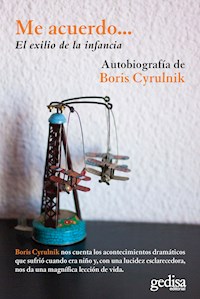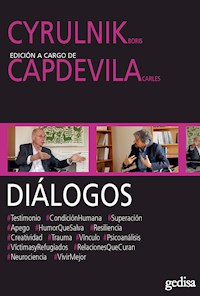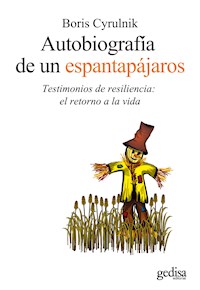
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Autobiografía de un espantapájaros ha recibido el prestigioso Premio Renaudot al mejor libro de ensayo publicado en Francia en 2008. En sus páginas, Cyrulnik aborda nuevamente la resiliencia como pieza central de un discurso escrito con vigor y destreza estilística. Esta vez, el autor se centra en un aspecto específico de la resiliencia: la construcción de la historia que permite a la persona crecer a partir de la experiencia traumática. Aquí y allá, a lo largo de las diferentes culturas del mundo, Cyrulnik ha ido al encuentro de los heridos de la vida, narrándonos su biografía y cómo han sabido reparar y hacer de su fragilidad una fuente de donde extraer energía vital.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorial Gedisa
RESILIENCIA
La resiliencia designa la capacidad humana de superar traumas y heridas. Las experiencias de huérfanos, niños maltratados o abandonados, víctimas de guerras o catástrofes naturales, han permitido constatar que las personas no quedan encadenadas a los traumas toda la vida, sino que cuentan con un antídoto: la resiliencia. No es una receta de felicidad, sino una actitud vital positiva que estimula a reparar daños sufridos, convirtiéndolos, a veces, hasta en obras de arte.
Pero la resiliencia difícilmente puede brotar en la soledad. La confianza y solidaridad de otros, ya sean amigos, maestros o tutores, es una de las condiciones para que cualquier ser humano pueda recuperar la confianza en sí mismo y su capacidad de afecto.
La serie RESILIENCIA tiene como objetivo difundir las experiencias y los descubrimientos en todos los ámbitos en los que el concepto está abriendo nuevos horizontes, tanto en psicología y asistencia social como en pedagogía, medicina y gerontología.
JORGE BARUDY
Los buenos tratos a la infancia
Y MARYORIE DANTAGNAN
Parentalidad, apego y resiliencia
NIELS PETER RYGAARD
El niño abandonado
Guía para el tratamiento de los trastornos de apego
EDITH HENDERSON GROTBERG
La resiliencia en el mundo de hoy
(coord.)
Cómo superar las adversidades
I. MARTÍNEZ TORRALBA
La resiliencia invisible
Y ANA VÁSQUEZ-BRONFMAN
Infancia, inclusión social y tutores de vida
JORGE BARUDY
Hijas e hijos de madres resilientes
Y A.-P. MARQUEBREUCQ
Traumas infantiles en situaciones extremas: violencia de género, guerra, genocidio, persecución y exilio
STEFAN VANISTENDAEL
La felicidad es posible
Y JACQUES LECOMTE
Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia
MICHEL MANCIAUX
La resiliencia:
(compilador)
resistir y rehacerse
Autobiografía deun espantapájaros
Testimonios de resiliencia:el retorno a la vida
Boris Cyrulnik
Traducción de Alcira Bixio
Título del original francés:
Autobiographie d’un épouvantail
© Odile Jacob, 2008
Traducción: Alcira Bixio
Diseño de cubierta: Departamento de diseño Editorial Gedisa
Primera edición: febrero de 2009, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avda. Tibidabo, 12, 3°
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
Fax 93 253 09 05
Correo electrónico: [email protected]
http://www.gedisa.com
eISBN: 978-84-1819-345-3
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
INTRODUCCIÓN.LOS CAZADORES DE SOMBRAS
La mirada de la fotografía: un simple enunciado puede cambiar la manera en que uno se siente observado
La frase que mata. El archivo que cura: una vez que se ha pronunciado la frase, uno ya no es el mismo de antes
El pudor y el sufrimiento: sufrir a escondidas, hablar en público
La historia personal que abre los ojos: los relatos que hacen ver
Una quimera auténtica: las partes son verdaderas, pero el animal no existe
Lo que tal vez el lector quiera leer: plan
I. CATÁSTROFES NATURALES Y CAMBIOS CULTURALES
Adaptación y evolución: el paraíso de las cucarachas: caos, desastre o catástrofe
Desdicha al vencedor: la hiperadaptación conduce a la catástrofe
El trauma, una extraña atracción: la estrella del pastor se ha vuelto negra
Historia y catástrofe natural: hasta un temblor de la tierra se interpretará históricamente
Cuando retorna la vida: asocia lo que funcionaba antes de la catástrofe con lo que funciona después de ella
La autobiografía y el cine de uno mismo: sólo extraemos del mundo lo que nos conmueve
La maduración postraumática cambia el sabor del mundo: depresión insidiosa o factor de resiliencia
Todo trauma es una relación perversa: la catástrofe niega la existencia del Otro
El espectro melancólico: el retorno de la vida después de una agonía psíquica
Quienes rodean al que sufre pueden impedir que éste se sienta un espectro: la estima que se le manifieste al traumatizado constituye el primer núcleo de la resiliencia
No hace falta estar alegre para tener buen humor: un desfase sorprendente crea la distancia que protege
El chivo expiatorio, terapeuta tóxico: el alivio que proporciona es una bomba de tiempo
Función cultural del delirio lógico: un relato coherente que agobia a los demás conduce al sacrificio expiatorio
Acción, solidaridad y retórica: la manera de organizar los lugares de la palabra es una acción apaciguadora
II. PARA FELICIDAD DE LOS PERVERTIDOS
Tres buenas razones para matar: legítima defensa, imponer la propia ley, amar a muerte
Someterse para triunfar: todos juntos damos la victoria a quien nos representa
Un terrorista muy tranquilo: ha cometido un acto monstruoso sin ser un monstruo
El deseo de la catástrofe: para saber quién es uno
Cuando todo es una señal: un niño maltratado tiene necesidad de estar hiperatento a lo que hace el Otro
El sacrificio que cura: cuando no se ha designado al «chivo», el grupo estalla
La pasión que nos arrebata: el paraíso de Narciso
La fábrica de héroes: pasión desesperada
Heroísmo o depresión: el heroísmo, mecanismo de defensa
El empobrecimiento afectivo: una persona, una familia o una cultura pueden organizarlo
Sin huella del Otro: el bebé de pecho, el nazi, el funcionario celoso y el criminal sexual no tienen indicio del Otro
La tecnología y un mundo sin el Otro: una sociedad tecnológica favorece la perversión narcisista
El extraño sabor de revivir: pagar para tener el derecho a vivir
La fuerza y el sacrificio: gracias por haberte casado conmigo. ¿Cómo hacerse amar cuando uno es un espectro?
¿Western o success story?: la resiliencia no es un relato de éxito; antes bien, es una historia de lucha
El sufrimiento está allí. ¿Hay que amarlo?:¿Debemos aceptarlo, erotizarlo o combatirlo?
Combatir la desolación: el aislamiento sensorial familiar o social provoca el aniquilamiento
La amabilidad mórbida: Papá Goriot, emblema del masoquismo moral
Los perversos moralizadores: el perverso parangón de la virtud
El significado de la palabra «perverso» depende del contexto: un perverso puede respetar los preceptos de la Iglesia y de la medicina
La perversión, fuerza social: las comunidades se constituyen por el homicidio
III. LAS COTORRAS DE PANURGO
¿Obediencia o sumisión?: la dependencia afectiva de los bebés los lleva a la autonomía
La obediencia tranquilizadora: desobedecer provoca estrés
La obediencia socializante: obedecer para frecuentar a las personas que uno quiere explica el gregarismo intelectual
La obediencia perversa: la que frena la empatía
La servidumbre voluntaria: ¡Qué felicidad someternos a los delirios que inventamos!
El efecto tranquilizador del panurgismo verbal: repetir un eslogan sin conocer su sentido es una forma de comunión
Uno no llega a ser normal impunemente: encoger la memoria para constituir la propia identidad
Destruir el lenguaje: impide mantener a distancia lo real que nos golpea
Memoria traumática y contrasentido afectuoso: el trauma que gobierna la historia de uno no está inscrito en la historia del otro
Abandonado todos los domingos: ponían a los niños en fila y cada uno tomaba el suyo
La historia es un producto peligroso: el relato de una tragedia solidariza el grupo
La ausencia de historia aún es más peligrosa: no transmitir nada es transmitir una inquietante extrañeza
La retórica es una estructura afectiva: la manera de decir o de callarse organiza la transmisión de la afectividad
Ninguna historia es inocente: induce un sentimiento de vergüenza o de orgullo por un mismo hecho
Familias sin padres: se ha subestimado el poder de la resiliencia de la fraternidad y los compañeros
IV. LOS NIÑOS ESCONDIDOS
El secreto llega a ser un nuevo organizador del Yo: callarse para sobrevivir, hablar es peligroso
Los relatos íntimos dependen de los relatos del medio: no siempre es posible elaborar una narración sosegada y coherente
Los compañeros, tutores de resiliencia: su distancia afectiva protege del trauma
Los relatos no verbales de los niños que se esconden: un silencio, una mímica o una mirada dicen más que una palabra
Los hijos de soldados alemanes: nadie les ha confesado sus orígenes
De la vergüenza al orgullo: un cambio del relato cultural produce la metamorfosis del sentimiento
Adopción y culturas: la palabra designa y crea afiliaciones diferentes
La adopción ya no es lo que se creía: ya no es una resignación, sino una declaración de amor
Lo imaginario como recurso para reparar el vínculo: la sobreinvestidura de la escuela como un modo de luchar contra la humillación
Algunos lazos mal remendados: niños fríos y padres cálidos, un encuentro difícil
El hada Carabús y Blancanieves: fábulas demasiado explicativas
La afinación de los imaginarios: algunas notas falsas en la doble novela familiar
Leyes y relatos de adopción: hijo de la vergüenza o de la felicidad, según los mitos
Tecnología y novelas populares: la evolución de la adopción modifica los relatos
Después de la bruma de los orígenes, el sol: se hace la luz gracias a la convergencia de los relatos
EPÍLOGO.PALABRAS DE ESPECTROS
INTRODUCCIÓN
LOS CAZADORESDE SOMBRAS
La mirada de la fotografía
Cuando los cazadores de sombras llegaron a Kolomía, en Ucrania, nadie sospechaba hasta qué punto transformarían la existencia de los aldeanos. «Una sombra» —decían— «no es la verdadera vida; lo que cuenta es el hombre y el sol que lo ilumina.»
Después de la Segunda Guerra Mundial yo era un niño y, sin embargo, había comprendido claramente que cuando uno teme a su sombra, puede huir de ella en silencio, pero también la puede ocultar mostrando esa parte del mundo que los otros aceptan contemplar.
Pierrot hablaba siempre de su padre. Todos los días, en la escuela, contaba la vida de su héroe y, a veces, hasta interrumpía una partida de canicas para agregar algún detalle a la misma. El pequeño poblado de Bastidon, en Provenza, aún sangraba debido al valor de los cuarenta resistentes exterminados en junio de 1944 por el ejército alemán. La madre de Pierrot decía que su marido había caído al final de la guerra y el niño, inflamado de orgullo, se sentía feliz de tener un padre como éste. Y digo bien, «tener» y no «haber tenido» un padre así, pues su padre estaba vivo en los relatos que se escuchaban cuando se rememoraba el reclutamiento de resistentes en el alto Var. La gente reía recordando el hecho afortunado que había impulsado a que uno de ellos se alistara y admiraba el entusiasmo de otro que desde el comienzo de la guerra había decidido alistarse. Se realizaban filmes, se comentaban libros y todos aquellos hombres eran valerosos [beaux] y la campaña era deslumbrante y los franceses corajudos y su padre fusilado participaba de aquella gloria. Pierrot era un niño feliz. Crecía alegremente junto a su amorosa madre y atiborraba a sus compañeros de escuela con relatos bellos y terribles que recogía sobre el «guerrillero» de Bastidon.
Cuando los cazadores de sombras llegaron, cincuenta años después, revolvieron los archivos de los ayuntamientos, de los hospitales y de las comisarías, lo cual les permitió afirmar que, en efecto, el padre de Pierrot había sido fusilado… durante la Liberación, por haber colaborado con el ejército de ocupación y por haber desempeñado un papel importante en el arresto de numerosos resistentes.
Al final de la frase, Pierrot se hunde. Su alma murió, asesinada por una declaración.
No le reprochó nada a su madre, quien no le había mentido del todo. Sencillamente había acomodado las palabras con el propósito de no herir al niño: «Mataron a tu padre al final de la guerra […]». Había situado en el pasillo de entrada a su casa una fotografía enmarcada de su marido, un hombre que Pierrot no había visto envejecer. El niño había amado a un monstruo, ¡y ese amor lo había fortalecido! En realidad, nunca había amado a un monstruo, había admirado la imagen de un padre valeroso cuya historia todo el mundo relataba: el maquis de Bastidon. Nadie había desencantado al niño hasta que los cazadores de sombras sacaron a la luz un archivo asesino.
Pierre no criticaba ni a su padre ni a su madre, ni a los habitantes del pueblo que habían callado. Sencillamente, ya no podía hablar de la guerrilla ni oír la menor alusión a ella. En un determinado momento consideró la posibilidad de quitar aquella foto que durante cincuenta años había contemplado con felicidad, día tras día, al pasar ante ella. Pero prefirió no hacerlo porque, después de todo, esa imagen le había permitido identificarse con un hombre admirable. Ese padre que había vivido en él le había ayudado mucho. Pierrot nunca había amado a un monstruo, sino que había venerado la imagen de un padre valiente, glorificado por los relatos de posguerra.
Finalmente, dejó la fotografía en su marco pero, después de la revelación, cada vez que pisaba el pasillo, una fuerza interior lo impulsaba a girar la cabeza para no encontrar la mirada del padre. Un archivo, al modificar el relato, había trastornado radicalmente su representación del mundo. Desde el momento en que conoció la nueva versión de la historia de su padre, Pierrot había pasado del orgullo a la vergüenza, de la alegría a la tristeza y esos nuevos sentimientos modificaban de tal manera la idea que se había hecho de sí mismo que sus amigos ya no le reconocían: «Ha cambiado. Ya no se comporta del mismo modo. Se queda callado, evita las miradas y ha dejado de interesarse por la Resistencia».
Todas las historias de una vida son locas. Con una sola existencia, uno podría escribir cien relatos sin necesidad de mentir. Basta con agregar un testimonio, un documento administrativo o una declaración inquietante.
La frase que mata. El archivo que cura
Émilie nació en 1944 en la Maternidad de Denfert-Rochereau de París. Abandonada al nacer, como sucedía con frecuencia durante el gobierno de Vichy —período en el que el 10% de los nacimientos registrados en el campo y el 50% de los producidos en el barrio parisino de Montparnasse eran ilegítimos—,1 fue confiada a una familia de acogida que subsistía cuidando a algunos niños de la Asistencia Pública. La madre sustituta, frágil, calmaba su ansiedad simulando estar enferma, lo cual le permitía atribuir una causa a su malestar y hacerse rodear de cuidados que la reconfortaban. Émilie no había cumplido aún los diez años y ya se ocupaba de la casa y cuidaba a su madre. La niña adoraba a su padre de acogida, que trabajaba en el campo y gobernaba afectuosamente su pequeño mundo. Todo marchaba a las mil maravillas. Un día en que el padre y la niña estaban pescando uno junto al otro, la niña preguntó quiénes eran sus verdaderos padres. El hombre respondió amablemente: «Tu madre era una puta. Te abandonó para irse con un soldado alemán».
Se produjo el silencio en el bote que flotaba a la deriva. Más tarde, en casa, nadie sospechó que detrás de la carita sonriente y la aparente madurez de Émilie se acababa de alojar un enorme sufrimiento.
Cincuenta años después, cuando estaba por jubilarse, Émilie decidió partir en busca de sus orígenes. La primera sorpresa fue comprobar que bastaba con escribir a una alcaldía, encontrarse con alguna persona que hubiera vivido la guerra o investigar entre los vecinos para transformar su sufrimiento en el placer de indagar. Viajó, vivió momentos agradables y otros desconcertantes, conoció a personas apasionantes y a otras inquietantes y no se perdió un solo libro ni un solo filme documental o de ficción que evocara la Segunda Guerra Mundial.
A través de ese trabajo de la memoria, Émilie no revivía el sufrimiento pasado sino que, por el contrario, al descubrir su historia oculta, sacaba a la luz hechos que por fin podía dominar: «Al recibir respuesta de las alcaldías, al encontrar artículos de los periódicos de la época, al ordenar en un fichero las cartas y las fotografías de las personas que voy conociendo, tengo la impresión de tomar en mis manos mi propia historia y de cerrar el abismo de mis orígenes». Ese trabajo de hormiga modificaba la representación de sí misma, puesto que llenaba la grieta de las raíces con ficheros y archivos.
Un día, gracias a un dato aportado por un empleado del ayuntamiento, Émilie visitó a una señora de edad avanzada que había conocido a sus padres y que tenía una fotografía de ellos. Por primera vez en su vida, la hija de 60 años podía por fin ver el rostro de sus padres. Eran bellos y jóvenes, con su divertida ropa de época, el sombrecito de su madre y los zapatos de dos colores de su padre. Émilie se enamoró inmediatamente de ellos. A partir de entonces la investigación fue fácil: no se tuvo que esforzar demasiado para encontrar el regimiento de su padre y como los alemanes, además de la música y la literatura, aman la fotografía, en pocos meses Émilie estaba en posesión de un tesoro de antiguas fotografías con las que confeccionó un álbum. La vergüenza que durante toda la vida había ensombrecido su alma dejaba lugar al orgullo de tener unos padres bellos, jóvenes y cultivados. Su madre había dejado de ser una puta y su padre ya no era un alemanote [boche]. Sencillamente, una joven francesa se había enamorado de un joven alemán alistado para la guerra. Émilie descubría finalmente que había nacido de un amor y esta nueva representación de sus orígenes cambiaba el sentimiento que experimentaba hacia sí misma.
Con una sola palabra, con una sola fotografía, había pasado de la vergüenza al orgullo. Desde el momento en que descubrió el canal por donde se podía remontar hasta sus orígenes acumuló documentos, cartas, artículos y fotografías de periódicos en las que aparecía el regimiento de su padre, con los que confeccionó el álbum que mostraba cada vez que se presentaba la ocasión. Su mejor amiga, quien, desde la infancia, había sido testigo de su tristeza, compartía con placer su feliz florecimiento. Pero prefería callarse cuando Émilie comentaba orgullosa las fotos de su padre vestido con el uniforme de la Wehrmacht. Su amiga era judía y, para ella, ese atuendo tenía una significación angustiante. Su historia personal le atribuía la marca de un crimen, en tanto que Émilie hallaba, en el mismo uniforme, un hito de identidad, su pertenencia a una bella cultura. Al verlo se convertía en alemana y no en la hija de un «soldado alemán».
Durante los años de posguerra, Émilie no había podido indagar en sus orígenes porque el contexto cultural no le había permitido transformarlos en una bella historia. Era un contexto que condenaba a la niña llamándola «hija de un soldado alemán», y su padre de acogida, con una sola frase, había mortificado su alma.
Pierrot había pasado del orgullo a la vergüenza, mientras que Émilie había recorrido el camino inverso, porque los relatos con los que habían crecido, los de sus familias y los de sus culturas, habían inculcado en el alma de cada niño una representación de sí mismo turbada por los mitos sociales. Por lo tanto, es posible modificar el sentimiento íntimo de una persona influyendo en los relatos que la rodean, tanto en lo que se dice como en la manera en que se dice. La retórica, al dar una forma verbal y gestual a los acontecimientos que narra, estructura la intimidad de los individuos. ¿Es posible que algunas sociedades faciliten la resiliencia ayudando al herido a retomar un nuevo desarrollo, y que otras la impidan contando de manera diferente la misma tragedia?
El pudor y el sufrimiento
Las perturbaciones psicotraumáticas siempre son poco más o menos las mismas, al margen de la cultura donde se den. La persona herida se vuelve ansiosa, irritable, revive las imágenes de horror y, ante el menor acontecimiento que le recuerde el trauma, siente el mismo sufrimiento. Sin embargo, luego cada cultura ofrece posibilidades de expresión de la herida que permiten una revisión resiliente o que la impiden.2
En la cultura ruandesa, no es adecuado quejarse o llorar. Las personas que han sufrido un trauma componen una fachada digna, aparentemente indiferente, a fin de ocultar su sufrimiento. Pero por la noche, durante la velada, pueden decir lo que les sucedió y contar cómo reaccionaron, pues tienen la seguridad de que entonces nadie juzgará su relato de horror. Cuando un sufriente tiene dificultades para expresarse o sencillamente para decir «Me pasó esto», puede presentarlo como un cuento que todos escuchan con respeto.
Un observador occidental que asistiera a este teatro del trauma vería una sorprendente indiferencia en el primer acto del día y consideraría como un exhibicionismo chocante el segundo acto de la velada. Sólo una charla íntima le permitiría descubrir que el herido oculta su sufrimiento durante el día y lo expresa a través de un cuento durante la velada nocturna. Nadie lo perseguirá ni lo estigmatizará por esta retórica púdica sino que, por el contrario, a partir de entonces todos lo aceptarán, incluida su herida.
El sufrimiento probablemente sea el mismo en todo ser humano traumatizado, pero la expresión de su tormento, la revisión emocional del acontecimiento que lo lastimó, dependerá de los tutores de resiliencia que la cultura disponga alrededor del sufriente. La invitación a la palabra o la obligación de silencio, el apoyo afectivo o el desprecio, la ayuda social o el abandono cargan la misma herida de una significación diferente según el modo en que las culturas estructuren sus relatos,3 haciendo que un mismo acontecimiento pase de la vergüenza al orgullo, de la sombra a la luz.
Pierrot se calló cuando la traición de su padre se hizo pública. Émilie se sorprendió al comprobar que tanto sufrimiento pasado se podía transformar en el placer de descubrir su historia y contarla.
Suele ocurrir que las circunstancias sociales posteriores al trauma rompan a los tutores de resiliencia. Mugabo, el pequeño tutsi, era un buen alumno y delegado de su clase porque tenía una especial habilidad para hacer que las relaciones entre los suyos fuesen agradables. Para él era imposible adivinar la tragedia que le esperaba cuando vio aparecer en su escuela a los vecinos de sus padres, el farmacéutico y el encargado del garaje, armados con cuchillos y porras. No experimentó ninguna sensación de peligro cuando vio que sus compañeros de clase le señalaban con el dedo a los agresores. Fue herido gravemente pero, por suerte, un golpe lo derribó y lo dejó inconsciente, de modo que lo dieron por muerto. Volvió en sí, después de varios días en estado de coma, en una iglesia cubierta de cadáveres en descomposición.
Los adultos que lo encontraron lo curaron, le rodearon de cuidados y le transmitieron con la mirada una compasión tranquilizadora. Sin embargo, el proceso de resiliencia no se inició porque la cultura, destruida por el genocidio, había perdido sus lugares nominales. Durante el día no había nada que hacer y por la noche nada que decir, pues las veladas ya no existían. El niño seguía estando prisionero de las imágenes de horror grabadas en su memoria y nada le permitía recomponer la representación del trauma. Algunos meses después, Mugabo comenzó a sufrir alucinaciones visuales y serias perturbaciones psicotraumáticas.
Akayesu, por su parte, se vio obligado a guardar silencio por las circunstancias en las que discurrió el genocidio. Una vez restablecidos los lugares nominales, el niño no pudo expresarse en ellos. La escena del horror había instaurado en su memoria una representación aterradora imposible de negociar. Su padre era hutu y su madre tutsi. Cuando empezó el genocidio, una tía suya había llegado para refugiarse en casa de su hermana y ésta la había escondido en el granero. Akayesu le llevaba comida todos los días pero una noche, al llegar al granero, sorprendió a su padre asiendo a su tía por los cabellos y matándola con el hacha. Lo que más aterrorizó al niño fue el silencio de aquella ejecución. Su tía se protegía quedamente de los golpes mientras su padre la mataba. Aquellas dos personas que se conocían tan bien no cruzaron un grito ni una palabra. Nada. Ningún ruido. Nadie pronunció ni una sílaba; ni siquiera cuando el padre volvió a entrar en casa con las ropas limpias.
Cuando terminó el genocidio, la pareja de los padres de Akayesu se transformó en el símbolo de la reconciliación nacional. El padre hutu que se había casado con una tutsi fue elegido juez de un tribunal gacaca. En la aldea se decía que la sabiduría de aquel hombre traería la paz. El único que sabía la verdad era Akayesu, pero no podía decir nada. Si hubiera hablado, habría matado a su padre y destruido a su familia. Pero al callar, se convertía en cómplice del crimen.4 El niño se volvió mudo, pero todas las noches, cuando se adormecía y su vigila entumecida le alejaba de lo real, los fantasmas de la oscuridad despertaban los dramas sepultados y el filme mudo de la aterradora escena resurgía en su conciencia. Habría bastado con que Akayesu abriera la boca y contara lo ocurrido pero, para no ser responsable del estallido familiar consecuente, se callaba y adormecía su mundo íntimo: «Cuando me hablan de la sabiduría de mi padre, presidente del tribunal gacaca, me las arreglo para no pensar en nada, para no sentir nada». El silencio protegía a todos y, a la vez, amputaba la personalidad del niño.
El alma de Pierrot se apagó al leer un archivo. Émilie, herida por la frase de un padre a quien amaba, pudo recomponer el sentimiento doloroso que la invadía reescribiendo la historia de sus orígenes. Mugabo, sobreviviente de una cultura destruida, no halló un lugar donde expresarse, a pesar del apoyo de los adultos. Akayesu, maniatado por las circunstancias de la tragedia, optó por callar y así se sometió al sufrimiento. Cuando no pudieron escapar a su tragedia personal, todos estos niños imaginaron que se habían convertido en espectros: «Usted es un ser humano porque tiene una verdadera familia y lugares donde hablar. Pero yo, si cuento lo que me sucedió, voy a asustar a los demás y todos huirán de mí. Usted cree que soy un Hombre, pero yo sé que sólo tengo la apariencia de persona». En todos estos casos un relato, una sola frase a veces, ha torturado, demolido o, por el contrario, dado nueva vida al mundo íntimo de estos heridos.
Ya sea que nos atormenten o que nos tranquilicen, ¿podríamos vivir sin historias?
La historia personal que abre los ojos
Tardé mucho en descubrir que él temía a su historia. Yo no entendía por qué mi compañero de trayecto me parecía extraño cuando, en realidad, era una persona más bien educada, correctamente vestida, sonriente, etcétera. Cuando yo le decía «buenos días», me respondía amablemente y luego… nada. Exactamente. «Nada» es la palabra que lo caracterizaba. Es difícil entablar una relación con nada. Hubiera sido suficiente que contara alguna anécdota para llenar el vacío que existía entre nosotros y organizar una manera de convivir.
El viernes pasado fuimos a dar un paseo por el camino de Evescat, una de las colinas que rodean la Seyne. Como no teníamos nada que decir, nos contentamos con poner un pie delante del otro, lo cual estuvo muy bien. Luego regresamos. Nos limitamos a ver una carretera que serpenteaba entre bonitas casonas de los suburbios.
El domingo pasado hice el mismo recorrido con una amiga, una marinera bonapartista de las que abundan en Toulon, quien me condujo al lugar donde probablemente estuvo la batería de los Chasse-Coquins [Ahuyenta bribones], situado sobre la colina Blanca, un poco más abajo de la colina Donnart donde Bonaparte había instalado la batería de los Hommes-sans-peur [Hombres sin miedo]. Delante de una reja herrumbrosa, sostenida por pilares de cemento, la mujer me explicó que los republicanos no podían situar sus cañones en la cima de la colina porque los ingleses los hubiesen descubierto enseguida. Por esa razón se habían instalado más abajo, en ese lugar desde donde ni siquiera se divisaba el mar. Con esas pocas palabras, la reja herrumbrosa y los pilares de cemento se transformaron en un puesto de observación. Allí, bien ocultos, como Bonaparte en la batería de los Hommes-sans-peur, podíamos disparar el cañón contra el reducto del monte Caire, donde se habían atrincherado los ingleses para protegerse.5 Los árboles y las construcciones modernas estorbaban la visión del mar pero, borrándolos en el pensamiento, podíamos corregir los disparos.
Hacer un relato de lo que sucedió en esas colinas había transfigurado lo real. Con nuestras palabras podemos crear un acontecimiento y tejer un vínculo afectivo. Los archivos nos suministraron algunos fragmentos de historia con los cuales construimos una representación de la epopeya bonapartista que se vivió aquí mismo, cerca de esa reja herrumbrosa y de esos pilares de cemento.
Cuando el alma de la pequeña Émilie cayó bajo el peso de esa frase que era como un mazazo, «Tu madre era una puta. Te abandonó para irse con un soldado alemán», desde el mismo momento en que terminó ese día de pesca y regresó a su casa, la niña había experimentado la extraña impresión de que las personas llevan máscaras. Sonreían y hablaban como lo hacían habitualmente, rodeaban a la niña de amabilidad y, sin embargo, sonaban falsas: «No es normal que sean gentiles con la hija de un soldado alemán», pensaba Émilie. «Los adultos deberían despreciarme; he oído cómo hablan normalmente de los soldados alemanes. Si los mayores me hablan amablemente, es porque me están preparando alguna mala pasada». Émilie empezó a juzgar como hipócritas a todos los que la rodeaban porque, a partir de entonces, para ella toda relación tenía el sabor de lo falso».
Cuando cincuenta años más tarde Émilie volvió a tomar posesión de su historia personal rebuscando en los archivos, encontrando testigos, charlando y acumulando fotografías, se sorprendió al comprobar que la nueva representación que se había formado de su pasado se reconstruía al ritmo de sus indagaciones y modificaba asombrosamente lo que sentía por sí misma: «Siento curiosidad por lo que me ocultaron. Me apasiona descubrir los hechos que ignoraba. Leo, viajo y, cuando tengo un encuentro desagradable, lo comento con mis amigos y hasta llego a reírme del incidente. Voy regularmente a Alemania, donde encontré a mis hermanastros, y me ocupo de una asociación de hijos de mujeres francesas y soldados alemanes, nacidos durante la guerra. He descubierto cuál era la condición de las mujeres durante el régimen de Vichy y comprendo que soy inocente, que ocupo el lugar que me corresponde. Sufrí únicamente a causa de la mirada de los demás, pero he descubierto que soy hija del amor. No cometí ningún crimen y fue un error sentir vergüenza; he llegado a comprender que los hijos de los nazis y las prostitutas son tan inocentes como yo».
Toda narración de la propia historia es un alegato, una legítima defensa. Cuando pensamos en nuestro pasado, siempre intentamos redefinirlo.6 Nos basta con dirigir nuestro relato a los otros para modificar nuestras relaciones, para no sentirnos como antes: «Inocente, cuando antes me creía culpable; orgulloso, cuando antes sentía vergüenza; alegre, cuando antes estaba triste».
Todo relato es una iniciativa de liberación: «Pude compartir lo que los otros niños contaban de sus padres», dice Pierrot. «Yo creía que tenía un padre glorioso y cuando descubrí que era un traidor, que pertenecía al bando de los opresores, me derrumbé durante varios años. Hoy descubro a un padre diferente. Lo imagino débil, vanidoso, despreciable y… conmovedor. Todo el pueblo lo sabía, pero nadie se atrevió a desgarrar su imagen. Cuando en la prefectura me revelaron que había hecho fusilar a catorce amigos de la infancia, creí morir. Pero desde que trato de comprender he recuperado un poco de vida. Creo que sufriré menos el día en que pueda hablar de todo el asunto con alguien que haya tenido una experiencia semejante a la mía».
Al revisar su nuevo pasado, Pierrot se siente menos sometido al relato de los otros, a las aventuras gloriosas de sus compañeros de la infancia o al golpe brutal de la revelación administrativa. Desde que investiga la condición de los resistentes y de los colaboracionistas, se siente más libre. Hoy puede decidir por sí solo cómo elaborar su propia historia.
Un relato no es el retorno del pasado, es una reconciliación con la propia historia. Se trata de dar forma a una imagen, de repararla, de dar coherencia a los acontecimientos, de sanar una herida injusta. La elaboración de un relato propio colma el vacío de los orígenes que perturbaba nuestra identidad. Un niño abandonado no sabe de dónde viene y su imagen comienza con la representación imposible de la madre y el padre: ¡una grieta abismal en el origen de sí mismo! Cuando un niño se inscribe en una familia estable, su identidad comienza con los padres y los abuelos de quienes desciende. Sus orígenes se remontan en el tiempo, la historia de su vida comienza antes de su nacimiento y los acontecimientos que utiliza para construir su identidad también le sirven para justificar sus estados de ánimo. Cuando está triste, parte hacia épocas pasadas en busca de acontecimientos que podrían explicar su estado actual; y cuando está alegre descubre otros hechos, igualmente verdaderos, que dan una forma a su pasado y explican su presente.
La señora Mel había comprado un pequeño apartamento cerca de la feria de pescado de Toulon. Mucho tiempo después, contaba que se sentía «loca de felicidad» cuando oía a la gente de los puestos de venta descargar su cajones a las cuatro de la madrugada y perfumar la calle con el olor de la marea. Pero cuando súbitamente su humor la hundía en un abatimiento melancólico, la misma señora explicaba que había sufrido mucho por los ruidos de aquellos mismos cajones en la madrugada y por el olor del pescado. El recuerdo del mismo hecho adquiría, en su memoria, una connotación afectiva diferente según su humor.
Una quimera auténtica
El hecho es que todo relato es verdadero como también son verdaderas las quimeras: tienen el vientre de un toro, las alas de un águila y las patas de un león. Todo es verdad y, sin embargo, ¡el animal no existe! Aunque sería mejor decir que todo es parcialmente verdadero y que el animal es totalmente falso. O mejor aún, que todas las partes son verdaderas, que nunca mentí al evocar mis recuerdos pero que, según las circunstancias o según sea mi humor, hubiese podido evocar otros episodios igualmente verdaderos que compusieran otra quimera diferente.
La quimera de uno mismo es un animal maravilloso que nos representa e identifica. Da coherencia a la idea que uno tiene de sí mismo y determina nuestras expectativas y nuestros temores. Esta quimera hace de nuestra existencia una obra de arte, una representación, un teatro de nuestros recuerdos, de nuestras emociones, de las imágenes y las palabras que nos constituyen.
Los hombres sin historia tienen un alma dispersa. Sin memoria y sin proyecto, están sometidos al presente como un drogadicto que sólo es feliz en el relámpago de lo inmediato. Cuando uno no tiene memoria se transforma en nadie y cuando teme a su pasado se deja atrapar por su sombra.
El único medio de alcanzar la autonomía es construir una quimera, una representación teatral de uno mismo, una fascinación por lo inesperado, un amor por los zarandeos y azares que jalonan la novela de nuestra vida. Por eso toda historia coquetea con el trauma, al borde del desgarro. Si no tuviéramos magulladuras, la rutina de nuestras existencias no dejaría nada en nuestras memorias. Escribiríamos «biografías de páginas en blanco»7 y esa realidad sin retórica adormecería nuestro psiquismo.
Por fortuna, nuestras quimeras transforman nuestras vidas en aventuras novelescas. Acomodamos nuestras representaciones pasadas y futuras a fin de componer una verdad narrativa. Como todo animal vivo, la quimera evoluciona, adquiere formas diferentes según cada momento y se ajusta a las personas que encuentra y a los contextos culturales que frecuenta.
La verdad histórica no es de la misma naturaleza que la verdad narrativa que nos encanta o nos deprime. Un archivo nuevo o un testimonio inesperado estructuran la quimera histórica, mientras que otro archivo u otro testimonio no consiguen modificarla. Este animal es estable, pues su anatomía está certificada por documentos verdaderos. Pero cuando un dato nuevo modifica el armazón, el animal tiende a cambiar de forma.
La quimera narrativa es más dinámica: sea triste o alegre, siempre sale al encuentro de los demás para contarles su historia. Pero la manera en que reaccionen los otros modifica el estilo de su expresión. ¡Quienes nos rodean participan del relato autobiográfico! Un día, un acontecimiento nos ofrece la posibilidad de tomar las riendas de la representación quimérica y de dirigir el espectáculo de nuestra existencia. Desde entonces somos capaces de modificar el sentimiento que provoca la nueva representación de nosotros mismos.
Pierrot y Émilie, con logros, felicidades y sufrimientos variables, pudieron elaborar su resiliencia a partir del momento en que los relatos que los rodeaban cambiaron, mientras que Mugabo y Akayesu aún permanecen atrapados en la red de una cultura destruida o por una situación familiar inconfesable. Las quimeras de sí mismos de estos niños no pueden galopar, pues la cultura que los obstaculiza no les permite levantar vuelo. Pero un día volverán a vivir y una nueva sociedad les devolverá las riendas de la representación de sus tragedias.
No somos los amos de las circunstancias que insuflan en nuestras almas el sentido que atribuimos a las cosas. Pero nos queda un resto de libertad cuando logramos actuar sobre la cultura para permitir que los que fueron lastimados retomen un nuevo desarrollo resiliente.
Cada archivo, cada encuentro, cada acontecimiento que nos invita a crear otra quimera narrativa constituye un período sensible de nuestra existencia, un momento fecundo, un desbarajuste caótico a partir del cual trataremos, dolorosamente, de reaprender a vivir… ¡con felicidad!
Lo que tal vez el lector quiera leer
Explicaremos algunos procedimientos de resiliencia mediante el estudio de las consecuencias psíquicas de las catástrofes naturales. Como se verá, los resultados son diferentes según cada cultura.
Las calamidades interhumanas son más frecuentes y provocan un deterioro mayor. Examinándolas podremos estudiar el mundo mental de aquellos que las provocan. La definición del terrorismo depende del punto de vista de quien lo define. Por otra parte, sucede que hombres muy bien educados pueden cometer actos perversos aunque ellos no sean perversos.
Por su parte los supervivientes no están totalmente muertos, pero no son más que espectros, ilusiones de seres humanos que sólo podrán llegar a ser verdaderas personas con la condición de que su ambiente los deje hablar. El retorno de la vida psíquica después de la agonía incluye un momento de despersonalización que roza el masoquismo moral.
La obediencia, necesaria y tranquilizadora para todo ser humano puede, según sea el contexto, evolucionar hacia formas mórbidas del ejercicio del poder o de la erotización del servilismo.
Los niños que se ocultan durante todos los genocidios y los niños adoptados que reaprenden a vivir en nuevos brazos nos ayudarán a comprender cómo se retoma el camino de la vida.
El libro termina de esta forma. Al lector sólo le queda proseguir con el relato de las páginas siguientes.
1. Virgili, F., «Enfants de boches: The war children of France», en K. Ericsson y E. Simonsen (comps.), Children of World War II, Nueva York, Berg, 2005, p. 144. Y también Atlas statistique de la Ville de Paris, 1946.
2. Marsella, A. J., Friedman, M. J., Gerrity, E. T. y Scurfield, R. M. (comps.), Ethnocultural Aspects of Posttraumatic Stress Disorder, Washington, DC, American Psychological Association, 1996.
3. Summerfield, D., «A critic of seven assumptions behind psychological trauma programmes in war-affected areas», Social Science and Medicine, n° 48, pp. 1.449-1.462.
4. Ionescu, S., Rutembesa, E. y Ntete, J., «Effects post-traumatiques du génocide rwandais», en S. Ionescu y C. Jourdan-Ionescu, Psychopathologies et société. Trauma-tismes, événements et situations de vie, París, Vuibert, 2006, p. 99.
5. Vieillefosse, P., «Bonaparte au siège de Toulon, 1793», Cahiers seynois de la mémoire, n° 2, enero de 1995.
6. Bruner, J., Pourquoi nous racontons-nous des histories?, París, Retz, 2002, p. 17.
7. Collard, C., Les Nuits fauves, París, Flammarion, 1989. [Trad. cast.: Las noches salvajes, Barcelona, Tusquets, 1993.]
I
CATÁSTROFES NATURALESY CAMBIOS CULTURALES
Adaptación y evolución: el paraíso de las cucarachas
La vida psíquica no se podría desarrollar en medio del caos, pues el tumulto de lo real nos impediría ordenar el mundo. A la inversa, nuestras representaciones no se podrían configurar en una rutina en la que una información que fuera siempre la misma terminaría por dejar de ser información.
La función de la quimera es acomodar los fenómenos con objeto de dar al mundo una forma estable, al menos momentáneamente. Gracias a este animal fabuloso podemos ver el relieve de los objetos, de las personas y de los acontecimientos. Y así sabemos cómo conducirnos en el mundo, cómo huir de él o cómo domesticarlo. Nos adaptamos al mundo que acabamos de inventar y respondemos al sentido que nuestra quimera acaba de darle. Llamamos «caos» a la efervescencia de la vida que no sabemos cómo nombrar y creemos en la quimera que configura los fenómenos que nos representamos.
Cuando viajamos tenemos un enigma ante nuestros ojos. Vemos claramente que las especies animales y vegetales de la región que atravesamos ocupan sólo la porción del mundo que les conviene. Los robles de la costa de Var crecen lejos del mar y los zorros salen de noche y recorren los jardines de los suburbios. Sin embargo, en esos mismos lugares se pueden hallar fósiles de mamuts, de rinocerontes lanudos y de especies vegetales que hoy ya no existen. De modo que en este rincón del planeta hubo transformaciones radicales. A estas transformaciones se las llama «desastres» cuando una forma de vida desaparece y «caos» cuando el orden de Dios o de la palabra aún no han dibujado un contorno visible y transitorio a la efervescencia de la vida. También podemos llamar «catástrofe» a un cambio brutal de ritmo de la poesía: en el poema dramático griego, la «catástrofe» indicaba el momento en que, súbitamente, comienza el desenlace, un corte que obliga a continuar de otro modo la recitación. Ese momento de caos, como una cesura, permite la evolución entre el orden antiguo y el nuevo mundo.
La adaptación es, pues, inevitable e incesante puesto que los ambientes siempre son nuevos. Tenemos la impresión de que el mundo es estable porque somos mortales y porque, durante el lapso de nuestra vida, necesitamos aplicar cierto orden a fin de organizar nuestras estrategias de existencia. Si fuéramos inmortales podríamos comprobar que la estabilidad es breve y que todo orden conduce al desorden.
En una cocina de higiene dudosa, las cucarachas son felices. Se adaptan tan bien, proliferan de tal manera que cambian el medio al cual ya no se adaptan. La adaptación no sería más que el flash fotográfico de la inevitable transacción de un ser que continúa viviendo en un medio cambiante.
Para aclarar este fenómeno, podemos observar cómo se las arreglaron los ciervos sika (Cervus nippon) para sobrevivir y desaparecer. En 1916, cinco ciervos fueron trasladados a la isla de Jam, cerca de Maryland, en Estados Unidos. Los animales se encontraban tan bien en el lugar que cuarenta años después, en 1955, había trescientos ejemplares magníficos y muy saludables. Cuando en 1958 tres cuartas partes de los animales murieron sin que nada cambiara en la isla, la sorpresa fue grande. La temperatura, el agua, el espacio y la vegetación aseguraban la abundancia y la tranquilidad. La ausencia de depredadores y de parásitos había convertido la isla en el paraíso de los ciervos. Para comprender la calamidad hubo que admitir que un solo factor había trastornado el mundo de aquellos animales: ¡el éxito de su adaptación! Se encontraban tan bien en aquella isla, proliferaron tan numerosamente que su hiperadaptación había creado un ambiente de superpoblación. Y cuando se comprobó que cada encuentro provocaba un estrés fácil de identificar según las dosis de cortisol y de catecolaminas, no quedó más remedio que admitir que el excelente desarrollo de esta población había saturado el medio hasta el punto de provocar encuentros incesantes. El exceso de emoción producía en el interior de cada organismo un enloquecimiento sensorial que mataba a los animales por agotamiento de las glándulas suprarrenales.1
Cuando el fenómeno de la hiperadaptación se produce en un lugar diferente de una isla, surge un conflicto que ordena las cosas. Cuando en un lugar del planeta pastan demasiados herbívoros, provocan un exceso de pastoreo2