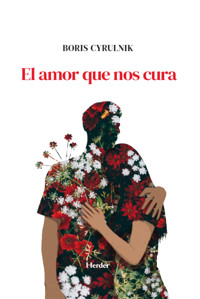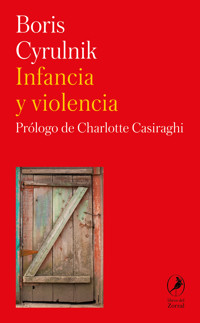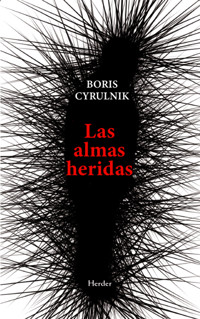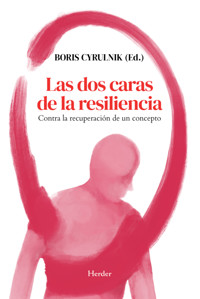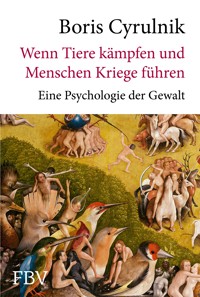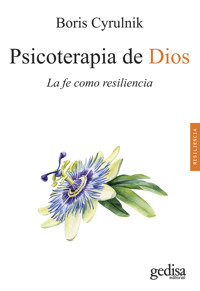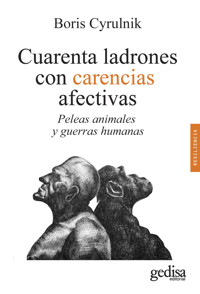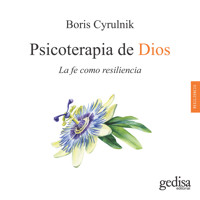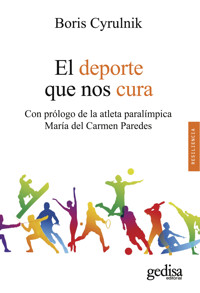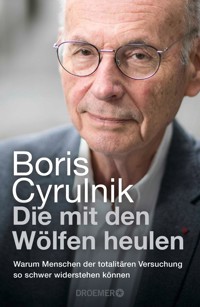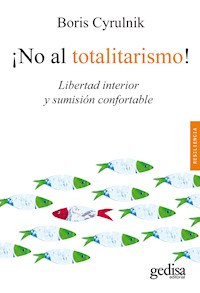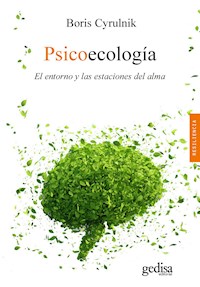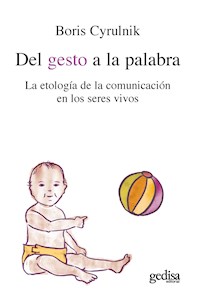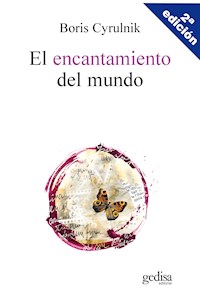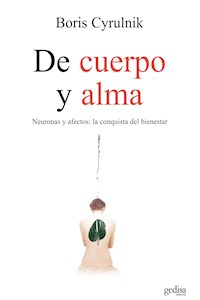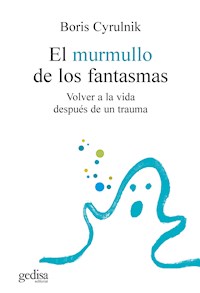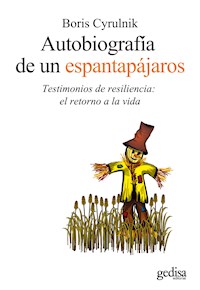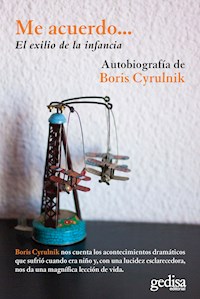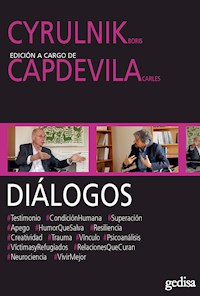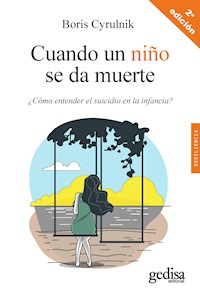
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Resiliencia
- Sprache: Spanisch
¿Cómo entender el suicidio de un niño? Este impactante y desatendido fenómeno constituye el núcleo de reflexión de esta obra de Boris Cyrulnik. El sentido de la muerte entre los menores, nos recuerda el autor, se va modificando con la edad y nunca es el mismo que se tiene en la edad adulta. Cyrulnik no postula una sola motivación para explicar esta dolorosa problemática, sino que aplica un enfoque en el que integra diversos factores, como las transformaciones en la civilización, con los flujos migratorios y sus consecuencias de desarraigo en los más jóvenes; o los cambios sociales que debilitan los vínculos de apego y empobrecen el nicho afectivo del menor. Existen, de este modo, aspectos individuales y familiares muy relevantes y a tener en cuenta, pero sin olvidar que se trata en gran medida de un problema social de complejo análisis y resolución, en el que la sociedad tiene aún mucho que elaborar. En diversos países se ha podido verificar la eficacia de una serie de políticas de prevención, como la promoción de la estabilidad emocional, o el fomento de las estructuras de socialización y el de las políticas de integración, frente a la mera asimilación. Este libro indispensable constituye una llamada y una invitación, con propuestas concretas a los políticos, familias, escuelas y a todos los especialistas en la infancia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original en francés:
Quand un enfant se donne «la mort»
© Odile Jacob, 2011
© Boris Cyrulnik
Traducción: Alfonso Díez
Diseño de cubierta: Juan Pablo Venditti
Preimpresión: ebc, serveis editorials
Fotocomposición: Montserrat Gómez Lao
Primera edición: febrero de 2014, Barcelona
Segunda edición: septiembre de 2021, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
http://www.gedisa.com
eISBN: 978-84-18525-96-4
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada de esta versión en castellano o en cualquier otro idioma
Índice
Prefacio
Prólogo a la nueva edición
1. Apego y sociedades
¿Cómo saber?
Epistemología
Suicidios según el sexo
Cuestión de matarse
¿Cómo es cuando uno está muerto?
Genética del suicidio
Epigénesis
La adopción lleva a cabo una especie de experimentación cultural
Hormonas y suicidio
Vínculos y deseo de muerte
Psicología del pasaje al acto
El mundo mental de los suicidas
Maduración precoz y suicidios
Desarrollo doloroso
El compromiso impide el suicidio
Erotización del miedo a morir
Suicidios en la escuela
Carencias sensoriales y autoagresión
Suicidios y migraciones
Dilución cultural e ideas suicidas
2. Prevenciones
Prevención en torno al nacimiento
Prevención en torno a la familia
Prevención en torno a la escuela
Prevención en torno al suicidado
Conclusión
3. Cuatro proposiciones
1. En torno al nacimiento
2. En torno a la escuela
3. En torno a la familia
4. En la cultura
Algunas direcciones
Prefacio
Pensar lo impensable o Comprender lo incomprensible hubieran podido ser los títulos de este estudio inédito sobre el suicidio de los niños. Nuestras sociedades contemporáneas apenas empiezan a entrever la sombría tragedia que tiene lugar bajo nuestros ojos desde hace ya algunos años. No podía ser de otro modo, pues ¿cómo imaginar, cómo concebir, cómo empezar incluso a pensar o a esbozar una teoría sobre este homicidio de sí mismos, este autoasesinato en pequeños de sólo 7, 8 o 9 años? Estos niños tienen, por definición, toda la vida por delante. Y, sin embargo, deciden poner fin a sus días.
En estas últimas semanas, los diarios lo han puesto en primera plana. Empieza a caer un tabú. Es imposible ignorar que el suicidio, esa plaga que se instala solapadamente en la vida psíquica de los individuos, es la segunda causa de mortalidad entre los jóvenes de 16-25 años, inmediatamente después de los accidentes de circulación. Pero hasta ahora, nadie había osado abordar, ni siquiera tocar superficialmente, esta triste realidad del suicidio de los niños, optando a menudo por negarla, disimulándola detrás de «juegos peligrosos», como el juego del fular. Sí, el suicidio afecta también a los más pequeños, los niños, los preadolescentes.
Elegir a Boris Cyrulnik para desbrozar este tema complejo resultaba obvio. Por sus trabajos como Les vilains canards (Los patitos feos, Barcelona, Gedisa, 2001), Parler d’amour au bord du gouffre (Hablar de amor al borde del abismo) o Un merveilleux malheur (Una maravillosa desgracia), él era la persona ideal para abordar lo que no es sino dolor, para tratar de prevenir esta catástrofe y curar a las familias que han conocido un drama semejante. Soy una privilegiada por haber podido encontrarme con este hombre brillante, cultivado, humanista, sabio, que encarna una forma de amor universal. Su sola presencia, sus palabras calman los sufrimientos. No fue para mí una sorpresa sino un honor que aceptara trabajar sobre este tema a cambio de nada. En una sociedad de egoístas, un hombre ha sabido demostrar que había que tener esperanzas.
La idea de publicar un informe encargado por la ministra de la Juventud en una gran editorial como Odile Jacob, con una muy amplia difusión, mostraba una voluntad deliberada y fuerte de decir que todos podemos ser algún día actores de la prevención del suicidio si sabemos leer y traducir los indicadores, los signos del mal que nuestros niños dejan entrever. Como lo escribe Boris Cyrulnik, si una colleja puede empujar a un niño a un acto mortal, otra puede preservarlo de él. Estoy convencida de que la lectura de este libro notable permitirá salvar vidas.
Estoy convencida también de que este trabajo era vital para prevenir el sufrimiento de los niños que, por desesperación, a falta de ser escuchados por los adultos, actúan de forma arriesgada (juegos peligrosos, cruzar la calle corriendo...) hasta llegar al previsible accidente fatal. Ya que si bien se suelen contar menos de cincuenta suicidios de niños por año, este dato bruto no revela en absoluto el malestar de los niños. Las tentativas de suicidio, las ideas suicidas, las conductas suicidas, por ejemplo, no se contabilizan, cuando son muy numerosas. El 40 % de los niños piensa en la muerte, por sentirse ansiosos y desgraciados.
El trabajo inédito realizado por Boris Cyrulnik mediante un abordaje pluridisciplinar, recurriendo tanto a la neurobiología, la bioquímica y la psicología como a otras disciplinas, nos ilustra, nos permite comprender que los factores de fragilidad se determinan muy tempranamente, en las últimas semanas del embarazo. La misma audacia que encontramos en el método, la encontramos igualmente en las soluciones propuestas para superar el sufrimiento de estos niños, cuyo origen es a menudo traumático y se remonta a la primera infancia, incluso in utero.
Las propuestas formuladas por Boris Cyrulnik, enriquecidas por sus múltiples estratos, nos dan esperanza. Las pistas que nos aporta se refieren tanto a la calidad de las formaciones recibidas en la primera infancia como a la creación de lugares de escucha, así como el retorno a una cultura de los clubes en los barrios.... Todas estas medidas son realizables a corto y medio plazo. Lejos de exigir medios financieros considerables, dependen sólo de nuestra voluntad de considerar de forma sistémica una realidad terrorífica. De modo que todos nosotros podemos, desde ahora, ser actores en la prevención del suicidio de los niños. El amor, el afecto, los lazos familiares, la escucha de los adultos, pueden constituir protecciones eficaces y científicamente demostradas frente al suicidio. Creo que el mensaje más importante que tenemos que extraer del notable trabajo realizado por Boris Cyrulnik, con independencia de su rigor científico y de su humanidad, es que la historia nunca está escrita.
Jeannette Bougrab
Secretaria de Estado
encargada de la Juventud y de la Vida Asociativa en Francia
1. Apego y sociedades
¿Cómo saber?
Cuando un niño se da muerte, ¿se trata de un suicidio? El asesinato de sí mismo no es cosa fácil de pensar. Cada época, cada cultura, ha interpretado de un modo distinto este hecho: tolerado por Platón, condenado por Aristóteles, valorizado por la Antigüedad romana, vivamente estigmatizado por la cristiandad y otros monoteísmos, pecado mortal para la Iglesia, que torturaba los cuerpos de los suicidados, y sabiduría, según Erasmo, de quienes se dan la muerte por estar hastiados de la vida.
Hasta el Siglo de las Luces el suicidio no llegó a ser tema de debate. Jean-Jacques Rousseau defiende el derecho a librarse de la vida, mientras que los curas se empeñan en hacer de ello un tabú.1 Por supuesto, fue Émile Durkheim, el fundador de la sociología, quien planteó el problema en términos actuales: «El suicidio es únicamente un problema social»,2 algo que para un psicólogo no es falso pero sí muy insuficiente.
Este fenómeno es todavía más difícil de observar y comprender cuando se trata de un niño. ¿Cómo concebir que un pequeño de 5 a 12 años de edad se mate, se dé muerte, lleve a cabo un homicidio de sí mismo, un autoasesinato...? No sé ni cómo decirlo.
Cuando un preadolescente se da muerte, ¿qué es lo que se da? ¿Opta por un final de vida irremediable o una violencia autodestructiva, como aquellos niños que se golpean la cabeza contra el suelo, se muerden o se arañan el rostro? ¿Quiere tan sólo dar lástima a quienes le rodean? ¿Sufre de una voluntad impulsiva de aliviarse de una tensión emocional insoportable? Todas estas emociones distintas pueden darse. De cualquier modo, para un adulto es difícil pensar lo impensable, comprender este gesto irremediable.
No vamos a buscar la causa capaz de explicar todo suicidio: un determinante biológico o, por el contrario, una causa social, una debilidad psicológica, una enfermedad mental o un trastorno familiar. Trataremos, más bien, de razonar sistemáticamente dando la palabra a investigadores y a técnicos de formaciones diversas. Así, algunos genetistas nos hablarán de bioquímica; etólogos nos propondrán un modelo animal natural y experimental; especialistas en neurociencias comentarán imágenes de zonas cerebrales estimuladas o inhibidas por el medio; especialistas en el vínculo propondrán las explicaciones que hoy día se suelen citar más a menudo; psicólogos evaluarán las estructuras mentales; psicoanalistas interpretarán los mundos íntimos y sociólogos cifrarán el devenir de grupos de niños que evolucionan de modos diferentes según el contexto.
Haremos converger estos datos heterogéneos para formarnos una idea sobre el modo en que las relaciones influyen en el funcionamiento del cerebro y en que los medios afectivos, escolares y socioculturales tutorizan determinados desarrollos. Una colleja puede, en efecto, empujar al niño al acto mortal, como otra colleja puede preservarlo de él.
Tras esta investigación multifactorial, propondremos una estrategia de lucha contra el suicidio. Luego explicaremos que una tendencia no es un destino y que ninguna historia es una fatalidad.
Epistemología
Estos trabajos recogen informaciones que permiten comprobar la frecuencia de los suicidios, su distribución de acuerdo con los grupos sociales y su evolución según las culturas, así como las decisiones políticas que reducen los factores de riesgo o los aumentan.
Hoy día, en Francia, de cada cien mil personas, sabemos que hay cuatro mil que piensan que el suicidio podría aportar una solución a sus sufrimientos. Trescientos lo intentarán y diecisiete conseguirán llevar a cabo ese desenlace fatal.3
Los niños pre-teen (de menos de 13 años), ¿corresponden a este esquema? «Fantasmas, terror, fascinación, tabúes, secretos, modelos, imágenes, recuerdos reales o inventados, entre vida y muerte, placer y deseo, entre fuerza y derecho, pulsión y razón»,4 nuestro pensamiento se enmaraña de tan inverosímil e insoportable que resulta el suicidio de un pequeño.
Las cifras de suicidio son bajas en los preadolescentes. Sin embargo, debido a su aumento en diversos países, constituyen probablemente un indicador de desorganización de las condiciones de desarrollo del niño. ¿Por qué estos suicidios son más frecuentes en los países sometidos a conmociones sociopolíticas? En Francia, en 2003, se evaluó en un 0,4 % los suicidios de niños entre 5 y 13 años. En Bosnia-Herzegovina, se registra un 2,6 % de suicidios de niños. En Estonia, en Kazajistán o en Rusia, las cifras se mueven en torno al 3 %. ¿Por qué cinco veces más niños que niñas?5 ¿Por qué en otras culturas las niñas se suicidan más que los niños? En China esto es un hecho registrado hace siglos y que hoy día se agrava. En Surinam (antigua Guayana holandesa), en Sri Lanka (Asia meridional), los suicidios infantiles son cometidos sobre todo por niñas (2,4 %).
En América del Sur y en la India meridional, las culturas son diferentes. ¿Es allí la vida cotidiana cruel para las niñas y agradable para los niños? Si esta explicación es pertinente, ¿habrá que deducir que la vida es dolorosa para los niños en Canadá, donde se suicidan más que las niñas? ¿Sería más dura para ellos la existencia en Francia que en Inglaterra o en EE.UU.? En un mismo país hay grandes variaciones entre regiones: en la dulce Bretaña hay cinco veces más suicidios que en la dura región parisina.
Son escasos los suicidios logrados. Pero, por otro lado, ¡los niños consideran cada vez con mayor frecuencia la posibilidad de suicidarse! Antes de la edad de 13 años, un 16 % de los niños piensan que la muerte podría ser una solución a sus problemas familiares, escolares o con los amigos. En Quebec, país rico y bien organizado, el 40 % de los adolescentes entre 15 y 19 años sufren un nivel de angustia tan importante que llegan a concebir la idea del suicidio. Cuando el fracaso económico y familiar destruye el entorno del niño, la tasa de ideación suicida aumenta rápidamente.6
La idea de darse muerte no es infrecuente en los niños, pero la realización del suicidio es bastante difícil, sobre todo en las niñas. ¿Impericia? ¿Impulsividad que impide la planificación del gesto?
En los adolescentes, se podría advertir una gradación en la aproximación a la muerte: primero, en un momento de tensión agresiva o de angustia extrema, la idea de la muerte aparece como un relámpago. Luego, un 16 % de quienes lo han pensado una vez vuelven a pensar en ello regularmente, planifican y organizan el acontecimiento, acumulan medicamentos, localizan puentes y lugares peligrosos.
En los niños no encontramos esta progresión. Juegan, se ríen, responden amablemente y luego saltan por la ventana. Para darse muerte, un niño busca a su alrededor los útiles que pueden facilitárselo: hacerse atropellar por un automóvil, asomarse a una ventana, atravesar la calle corriendo, saltar de un autobús en marcha, arrojarse al torbellino de un torrente que le fascina. Muchos suicidios de niños quedan enmascarados por comportamientos cotidianos que los llevan a la muerte. El accidente no es accidental cuando una conducta lo hace probable.
Prisionero de una preocupación, el niño manifiesta trastornos cognitivos. Está tan absorto en su mundo interior que no consigue tratar las informaciones externas. A veces habla con un adulto, le dice que se encuentra mal, que le duele la barriga o la cabeza. El adulto lo tranquiliza y lo calma con una palmadita afectuosa. El niño piensa que ese señor es muy amable y se va con su problema en el fondo del alma. El adulto, por su parte, se tranquiliza con la denegación de que ese niño haya pensado en la muerte. ¡A esa edad es imposible!
Así, la epidemiología de los suicidios de niños de 5 a 12 años es imprecisa. Los suicidios logrados son escasos, pero sus máscaras nos llevan a decir que sin duda son más frecuentes, porque las cifras sólo hablan de los suicidios evidentes. Entre treinta y cien niños se dan muerte cada año, pero se puede pensar que muchos accidentes son equivalentes a suicidios.
Con el envejecimiento la curva de los suicidios aumenta. Cuando tres mil quinientos viejos se suicidan cada año, su muerte se inscribe en una trayectoria previsible.7 Es mucho menos escandaloso, se dice, porque todo el mundo espera que mueran. Es lo contrario de lo que se siente ante un niño, cuyo suicidio representa el más completo escándalo y un duelo imposible para su entorno. ¿Cómo llorar, cómo hablar, cómo decir que fue valiente «toda su vida», que luchó contra la enfermedad, que fue buen alumno? Acababa de nacer, no ha tenido tiempo de crearse una historia.
En esta curva ascendente se registra un relativo sosiego, un achatamiento de las curvas de suicidas, entre los 40 y los 65 años,8 la edad en la que uno forma su familia y lleva a cabo su aventura social. ¡Los momentos protectores contra el suicidio no son los tiempos más fáciles de la existencia! Estos tiempos, sin embargo, no son los más desesperantes. Nuestros hijos nos alegran y nos agotan, nuestros colegas en el trabajo nos ayudan y nos agreden, pero este compromiso en el afecto y en la competición tiene un efecto protector para los adultos. La obligación afectiva en la construcción de un nicho educativo y la necesidad de trabajar para realizar nuestros proyectos protegen a los adultos al dar sentido a sus esfuerzos y a sus sufrimientos. ¿Acaso estas exigencias no conciernen igualmente a los niños? ¿Podrían ellos vivir sin afecto o sin esfuerzos?
Los suicidios invisibles existen a todas las edades: el viejo que se toma medicamentos, la mujer anciana que se niega a beber cuando está deshidratada, el adulto que se precipita a un peligro, el adolescente que calcula mal los riesgos o el niño «distraído» que atraviesa la calle corriendo, todos ellos llaman a la muerte. ¡Y entonces nadie habla de suicidio!
Para evaluar los suicidios, hay que tener en cuenta los pensamientos que evocan la muerte y los comportamientos que los provocan.
A pesar de las dificultades que supone recoger los datos, se ponen de manifiesto algunas regularidades: ante un coma suicida, nos encontramos con una chica; ante un cuerpo destrozado, a menudo es un chico.
La entrevista con el entorno de un adulto que se ha suicidado nos enseña que, muy a menudo, sufría de depresión, de alcoholismo o de trastornos de la personalidad (75 %). En los niños, evidentemente, no es así. Sin embargo, a menudo la familia y los amigos dicen que su emotividad era intensa, inhibida y luego explosiva, o también que su impulsividad era difícil de controlar. Tal trastorno emocional no es ni una enfermedad ni una depresión. Sin embargo, en caso de dificultades relacionales, el niño distante o demasiado apegado revela un fallo en su desarrollo.9 Un niño que se ahoga o una caída de la bicicleta no siempre son accidentes. Una crisis del entorno, superficial o momentánea, bastan para desencadenar una violencia autocentrada en un organismo que todavía es incapaz de dominarla.10
Suicidios según el sexo
¿Por qué los niños se suicidan más que las niñas? ¡Menudo enigma! Hay quien dice que los hombres se dan muerte más que las mujeres porque se destruyen con armas de fuego, mientras que ellas, antes de tragarse sus píldoras, se ponen un precioso camisón. Este argumento no se sostiene en el caso de los niños, que no saben usar un revólver.
¿Por qué en algunos países las niñas se suicidan más que los niños? En Europa y en Asia central, son Georgia, Noruega, Eslovenia y el Tayikistán los países que ven morir a más niñas. En América del Sur, es en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua, en Puerto Rico y en Trinidad donde se observa esta autodestrucción femenina. Pero es sobre todo en Asia, en China, Hong-Kong y Corea donde las niñas llevan esta triste ventaja.
¿Por qué los niños varones blancos se suicidan más que los de color? No es el pigmento de su piel el que protege a los pequeños africanos; sería más bien el lugar que se otorga a los niños en su familia y su cultura. ¿Acaso las sociedades blancas plantearían a los niños unas condiciones que hicieran surgir en ellos la idea de muerte con mayor facilidad que en África?
Quizá los niños blancos se suiciden porque son menos responsables que los de color. La responsabilización, que es un peso para el joven, le da al mismo tiempo un marco, una autoestima y un proyecto de existencia. La desresponsabilización, por el contrario, provoca una especie de empobrecimiento existencial. Antes de ir a la escuela, en el Congo los niños se pasan una correa por la frente y bajan hasta el lago para llenar de agua bidones amarillos casi tan grandes como ellos; y por la noche van a distribuirla a los viejos. Luego vuelven a casa, cansados y orgullosos.11 Quizá habría que añadir un derecho a la Convención de los derechos del niño: para reforzar a los pequeños y confiarles un proyecto cotidiano, habría que darles el derecho a dar.12
La hipótesis de una disminución de la autoestima debida a una desresponsabilización es verosímil, ya que las encuestas nos muestran que las madres jóvenes casi no llevan a cabo tentativas de suicidio.13 El arma más eficaz contra el suicidio consistiría, pues, en dar sentido a la existencia, pues ello cambia el modo de percibir lo real. La connotación afectiva modifica hasta la percepción del dolor físico o el sufrimiento existencial.14 Cuando «sufrir vale la pena», no se piensa en la muerte. El problema es que el sentimiento, o sea, la significación y la dirección que damos a los acontecimientos, proviene de nuestra historia y de nuestro contexto. Es el otro impregnado en nuestra memoria el que da sentido a las cosas, dinamiza nuestros sueños y cambia la connotación afectiva de lo real que se percibe.
Es difícil vivir en pareja o en familia, pero protege. Es difícil levantarse por la noche para tranquilizar a un bebé, la lactancia es agotadora, y sin embargo todo eso aporta sentido, vale la pena. Quizá los hombres que tienen responsabilidades muy pronto, que tienen que encontrar un trabajo y dar todo lo que ganan a su familia, sin quejarse, estén protegidos del sufrimiento que experimentan por el sentido que dan a sus esfuerzos. Las dificultades no empujan al suicidio cuando la familia y la cultura enseñan a sobreponerse al mal dando sentido al sufrimiento. Cuando un niño es desresponsabilizado, cualquier pena se convierte para él en insoportable, porque no sabe por qué sufre. No es la pena la que lleva a la desesperanza, sino el sinsentido de la pena. Quedar libre de compromisos, para un niño, es equivalente al aislamiento afectivo. Cuando no hay nadie para quién trabajar, cuando no hay un sueño que realizar, vivir no vale la pena.
Las chicas son muy sensibles al sentido. Son capaces de metamorfosear el recuerdo del sufrimiento del parto. El dolor es intenso en el momento del esfuerzo, pero en cuanto el pequeño mago es puesto en el mundo y la familia acude a agradecer a la madre y a acoger al niño, ¡ellas sostienen, contra toda evidencia, que no han sufrido mucho!
Hace una o dos generaciones, todos los niños se comprometían en el trabajo de la granja, en la casa y en la escuela. Las jornadas eran largas, las condiciones materiales a veces duras, era preciso hacer cuatro o cinco kilómetros a pie en medio del frío para ir a la escuela, comer en lugares menos vigilados que hoy y volver a casa para hacer la faena y lavar los platos, participar en la cosecha y guardar el ganado antes de hacer los deberes. Ocurrían accidentes, enfermedades, había que dejar de lado el propio desarrollo para bajar a la mina o ir a la fábrica. Se sufría, pero esto no era razón para pensar en la muerte.
Hoy día, los niños de menos de 13 años sufren menos materialmente, pero piensan más en la muerte. Ahora la idea de la muerte surge más tempranamente, y la edad de la primera tentativa desciende a medida que mejora la maduración física y psíquica de los pequeños.15
Cuando el sufrimiento no tiene sentido, cuando la falta de compromiso familiar o cultural empobrece el entorno afectivo hasta el punto de convertirlo en una especie de aislamiento sensorial, la idea de darse muerte les surge más fácilmente a las niñas (12 %) que a los niños (6 %).16 ¿Por qué esta preocupación mayor que en los niños? ¿Son más vulnerables, más conscientes de las dificultades que les esperan o tienen más necesidad de compromisos?
Se sabe que las niñas se desarrollan más deprisa que los niños, hablan antes, acceden antes que ellos a la representación de lo no reversible, de lo irremediable, en un momento en que su autonomía psíquica precoz no se asocia a una independencia social.17 Entonces experimentan un sentimiento de injusticia y de represión, ya que intelectualmente dominan sus representaciones, mientras que todavía no son libres de expresarlas socialmente. Inteligentes y dependientes, se exasperan y tratan de controlarlo todo. La alimentación adquiere para una niña un sentido diferente que para un niño: «¿Mi cuerpo podrá alimentar a un bebé? Quiero controlar lo que como para tranquilizarme». Se vuelven anoréxicas, bulímicas u obesas con una frecuencia infinitamente mayor que los niños, que comen lo que haya. También quieren controlar su vestimenta. La que elige zapatillas deportivas no expresa el mismo modo de socializarse que la que usa tacones de aguja. Las joyas, el cabello, el maquillaje, hasta las uñas, narran todo un mundo mental y sólo atraen a los jóvenes para quienes esa vestimenta se ha escrito.
Los chicos, cuyo desarrollo es más lento, abordan el mundo como pequeños varones: más distendidos, más seguros de sí mismos, gustan de los enfrentamientos y las competiciones, en ellos descubren lo que valen.