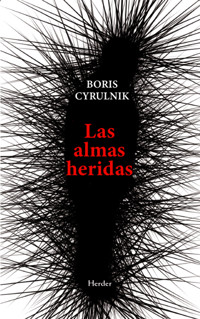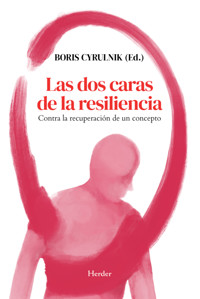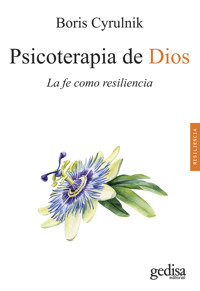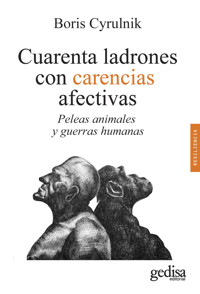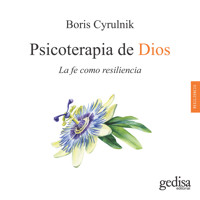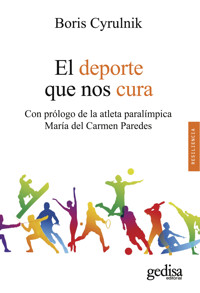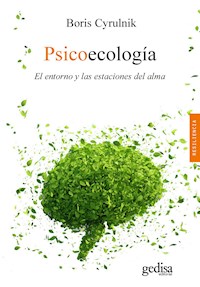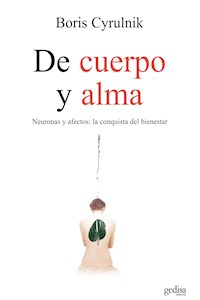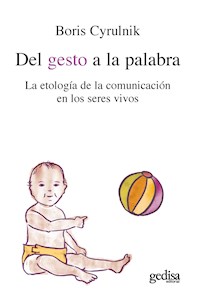
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro explica en una gran variedad de ejemplos cómo el ser humano evoluciona gracias al hecho de que todo su sistema de percepción se va llenando de sentido. En constante comparación con la conducta animal, Cyrulnik despliega todo el proceso de la "humanización" del bebé hasta el niño que habla, que consiste en un perfeccionamiento de las señales. Aunque las señales están desde siempre presentes en el mundo de los seres vivos, permiten sólo un mecanismo de enunciado y respuesta inmediato. El perfeccionamiento humano consiste en poder distanciarse cada vez más de los objetos, manteniendo la relación con ellos, primero a través del dedo índice que los señala, luego a través de palabras, lo cual sólo tiene su lógica entre seres sociales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otras obras de Boris Cyrulnikpublicadas por Editorial Gedisa
El encantamiento del mundo
Desde que nacemos nos dejamos fascinar, hechizar e hipnotizar por todo lo que nos rodea. Este encantamiento nos mantiene unidos a nuestro mundo, el cual, además de protegernos, estimula nuestros sentidos hasta que, poco a poco, comprendemos las señales del entorno y podemos reaccionar a ellas. También los animales quedan fascinados al percibir los olores, colores y movimientos de su mundo. Pero para los humanos hay otros niveles de fascinación: cuando comprendemos las cosas les damos significados, y con ellos creamos nuestro mundo mental.
Los patitos feos
La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida
Cyrulnik nos ofrece una visión alternativa y razonablemente optimista a las actuales teorías sobre el trauma infantil y sus efectos dañinos, incluso irreparables, mostrándonos la existencia de un mecanismo de autoprotección que se pone en marcha desde la más tierna infancia, primero mediante el tejido de lazos afectivos y más tarde a través de la expresión de las emociones. Debido a los fuertes vínculos con el mundo que los rodea, las niñas y los niños sometidos a malos tratos y abusos pueden valerse de una especie de «reserva» biopsíquica que les permite sacar fuerzas de flaqueza, lo cual es posible, sobre todo, si el entorno social está dispuesto a ayudarles.
El murmullo de los fantasmas
Volver a la vida después de un trauma
En esta obra, Cyrulnik se ocupa de la función de la resiliencia en la adolescencia, una etapa en la que las viejas heridas traumáticas pueden abrirse de nuevo y exponer a los jóvenes al peligro de convertirse en «fantasmas», de ir a la deriva o transformar sus frustraciones en acciones violentas contra un mundo que los rechaza. Según Cyrulnik, es preciso evitar que se consoliden definitivamente esos traumas y que los jóvenes se resignen a sus fracasos como si fueran un nefasto destino inamovible.
Del gesto a la palabra
La etología de la comunicaciónen los seres vivos
Boris Cyrulnik
Título del original en francés:
La naissance du sens
© Hachette Littèratures, 1995
Traducción: Marta Pino Moreno
Diseño de cubierta: Alma Larroca
Primera edición: junio de 2004, BarcelonaPrimera reimpresión: mayo de 2008, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Avenida del Tibidabo, 12, 3.º
08022 Barcelona - España
Tel. 93 253 09 04
Fax 93 253 09 05
www.gedisa.com
eISBN: 978-84-1819-349-1
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
INTRODUCCIÓN de Dominique Lecourt
1.Del animal al hombre
Un mundo de perro
El período sensible
La bella y las bestias
2.Señalar con el dedo
La primera palabra
Autistas y «niños bajo llave»
La ontogénesis del vaso
3.Los objetos de apego
La función «oso de peluche»
El olor del otro
La primera sonrisa
4.La libertad por medio de la palabra
Lo innato adquirido
Un tabú: los incestos «amorosos»
La aventura humana del habla
DEBATE entre Dominique Lecourt y Boris Cyrulnik
BIBLIOGRAFÍA
Introducción
Durante una larga etapa, el hombre se dedicó a humanizar al animal con el fin de aliviar su pensamiento de los tormentos más agudos y hallar un vínculo común en una veneración compartida. Los paleontólogos han mostrado que los hombres prehistóricos, ya desde el paleolítico superior, intentaban forjarse «cierta imagen del orden universal» (André Leroi-Gourhan) dibujando en las paredes de las cavernas figuras simbólicas, inspiradas esencialmente en los animales: bisontes y caballos, felinos y rinocerontes… Las discrepancias de interpretación que dividieron, durante décadas, a los etnólogos en lo tocante a la significación y la realidad que cabe atribuir al «totemismo» han presentado el reino animal como una reserva inagotable de signos, gracias a los cuales el «pensamiento salvaje» introduce sus categorizaciones sociales. Las grandes mitologías están pobladas de animales reales o imaginarios, desde el Minotauro cretense a la serpiente emplumada del México precolombino; sus cuerpos aparecen modelados, deformados hasta la desfiguración, por los mortales que les han asignado un papel desproporcionado con respecto a sus temores viscerales y deseos incontrolables.
El pensamiento griego, con la notable excepción de Epicuro (341-270 a.C.), al tomar el camino de la filosofía convirtió este culto en puro desdén o en simple condescendencia. Cuando Platón (428-348 a.C.) aborda el tema de los animales en el Timeo, da a entender que se trata de seres humanos degenerados: «La especie de los pájaros proviene, a partir de una ligera metamorfosis (el plumaje que los recubre, en sustitución del vello), de esos hombres sin malicia, pero simples, que sienten curiosidad por las cosas superiores pero imaginan que sus manifestaciones más sólidas se obtienen por medio de la vista». Se comprende que no se interesase por la clasificación zoológica un pensador que se entregaba así al delirio de la metáfora.
Aristóteles, que fue su discípulo, rehuyó tal planteamiento y con razón pasa por ser el fundador de la «historia natural». Sus observaciones sobre los animales, desde las abejas a los tiburones, abarcan más de quinientas especies diferentes, entre las cuales se cuentan ciento veinte especies de peces y sesenta de insectos. Todas ellas reflejan un interés extremo por la precisión. Pero no debe perderse de vista el propósito de este inmenso estudio, que no busca en modo alguno la pura descripción. Aristóteles cree aportar la prueba de que existe una «intención», un «designio», en la estructura de los seres vivos. Dicha intención no refleja el acto de un creador, sino la existencia de una escala única del ser que, en una sucesión de grados de perfección creciente, «asciende» de los objetos inanimados a las plantas, luego a los animales y, por último, a los hombres. El hombre aparece en la escala como un animal, pero se trata de un «animal racional». Si bien el «alma nutritiva» existe tanto en las plantas como en los animales, si bien todos los animales disponen de un «alma sensible» que les permite percibir sensaciones y sentir placer y dolor, sólo el hombre dispone de intelecto.
El pensamiento occidental tardará siglos en liberarse del antropocentrismo implícito en tal concepción, que paralelamente se vio reforzado en el pensamiento cristiano, con la referencia al texto del Génesis donde se dice que Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, lo destinó para «reinar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo». La sucesión de los actos creadores instaura una discontinuidad entre el hombre y el animal. Mientras el hombre, mediante su «alma intelectiva» (santo Tomás) inmaterial e inmortal, participa sólo de la naturaleza divina, el animal sufre una suerte de descrédito ontológico radical. Sin embargo, el hombre continúa siendo irremediablemente animal. Y la animalidad atormentará a la humanidad durante un largo período, como una amenaza íntima. Michel Foucault (1926-1984) ha puesto de manifiesto la presencia persistente de este fantasma en el apogeo de la edad clásica, cuando se define la «razón» occidental. «La locura –escribe, citando a Jean-Étienne Esquirol (1772-1840)– toma su rostro de la máscara de la bestia.» Esta obsesión tiene su origen «en los viejos temores que, desde la Antigüedad, sobre todo desde la Edad Media, han conferido al mundo animal ese carácter extraño y a la vez familiar, esas maravillas amenazadoras, y toda su carga de desasosiego». Sin embargo, a partir de entonces el animal que hay en el hombre ya no remite al más allá misterioso, sino que «es» su locura, en el estado de la naturaleza. Lautréamont (1846-1870), al igual que Immanuel Kant (1724-1804), refleja todavía la fuerza de esta convicción occidental, de origen cristiano: el animal pertenece a la antinaturaleza, a una negatividad que pone en peligro, por su bestialidad, el orden y la supuesta sabiduría de la naturaleza, comenzando por la del hombre.
Sin embargo, tal modo de pensamiento concordaba en el pensamiento antiguo con el geocentrismo al que Claudio Tolomeo confirió una dimensión matemática en el siglo II de nuestra era. Tal principio, retomado por los teólogos, significaba que la finalidad de la naturaleza, por voluntad del Creador, situaba al hombre en el cenit de la creación, al igual que la Tierra inmóvil se había situado en el centro de los orbes celestes que componían el cosmos. Así pues, resulta asombroso que la conmoción derivada del ocaso del geocentrismo a comienzos del siglo XVII no condujese, en el pensamiento filosófico, al desplazamiento del hombre de la posición preeminente que se había arrogado en el marco de lo que no tardará en llamarse «economía natural». Las circunstancias propiciaron, por el contrario, que los animales fueran denigrados con la aparición de la física moderna. Dado que parecía necesario identificar la materia con la extensión para despojar al movimiento de toda finalidad interna misteriosa, y aplicarle las matemáticas desde la perspectiva de la nueva «geometría analítica», era preciso que la distinción entre sustancia pensante y sustancia extensa fuese clara y tajante; tal distinción, inserta en el marco de una versión renovada de la creación, conducía inevitablemente a la refutación del concepto de pensamiento animal. Así pues, resulta coherente que René Descartes (1596-1650) tratase a los animales como máquinas.
En una célebre carta a Newcastle fechada el 23 de noviembre de 1646, el filósofo aborda la cuestión sin rodeos. Después de explicar que «las palabras u otros signos hechos a propósito» son las únicas «acciones exteriores» que reflejan la existencia en nuestro cuerpo de un «alma que tiene pensamientos», muestra que este criterio excluye el «habla» de los loros, pero también los «signos» de la cotorra que dice buenos días a su dueña: «Este movimiento será resultado de la esperanza que tiene de comer, si siempre se la ha acostumbrado a darle una golosina cada vez que saluda». Lo mismo puede decirse de todas las cosas que se consigue enseñar «a los perros, caballos y monos». De hecho, concluye René Descartes, «nunca se ha encontrado ningún animal tan perfecto que sepa utilizar signos para dar a entender a otros animales algo que no guarde relación con sus pasiones». A quienes le objetan que «los animales hacen muchas cosas mejor que nosotros», Descartes replica: «Eso mismo sirve para probar que los animales actúan de forma natural y por mecanismos nerviosos, al igual que un reloj marca la hora con mayor exactitud que nuestro entendimiento». Golondrinas, abejas, monos, perros y gatos representan, por tanto, una suerte de relojes vivientes…
En este punto, René Descartes se remite expresamente a Michel de Montaigne (1533-1592) y a numerosos fragmentos de los Ensayos, procedentes en concreto de la «Apología de Raimundo Sabunde», que denuncian la arrogancia antropocéntrica. «La presunción –escribe Michel de Montaigne, en tono moralista– es nuestra enfermedad natural y original. El hombre es la criatura más calamitosa y débil, y también la más orgullosa.» ¿Qué motivo hay para considerar que los animales no tienen pensamiento? ¿Quién nos autoriza a afirmar que la falta de comunicación que constatamos entre ellos y nosotros sea imputable a un defecto suyo? Nosotros «no comprendemos a los vascos ni a los trogloditas», no llegamos a las mismas conclusiones; por tanto, no entendemos cómo se comunican o no entre sí los animales. Michel de Montaigne cita el gran poema de Lucrecio (98-55 a.C.): «Los rebaños sin habla y los animales salvajes con gritos diversos expresan el miedo, el dolor o el placer que sienten».
A continuación cita una serie de ejemplos destinados a demostrar la existencia de idiomas diversos en los animales, distintos según las especies, y de sentimientos semejantes a los nuestros, que se expresan con gestos adecuados. «De efectos semejantes debemos concluir facultades parejas. Y confesar, por consiguiente, que el mismo discurso, la misma voz que empleamos para actuar, es también la de los animales.»
A pesar de las ideas de Montaigne, Epicuro y Lucrecio, el antropocentrismo persistirá a lo largo del siglo XVIII, lo cual no se puede imputar únicamente al pensamiento jerárquico de los naturalistas, desde Carl von Linneo (1707-1778) y Georges Buffon (1707-1788) hasta Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) y Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829), sino que refleja una «presunción» relacionada con la imagen que el hombre tiende a formarse de su propio pensamiento, con la ilusión de que cultiva y ejerce un dominio sobre dicho pensamiento y sobre el mundo.
Habrá que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX, con la obra de Charles Darwin (1809-1882), para asestar un primer golpe decisivo, al menos en teoría, al antropocentrismo. Sigmund Freud (1856-1939), cincuenta años después, lo calificará lacónicamente como «herida narcisista». Charles Darwin, con una frase irónica, muestra la magnitud del paso que tiene conciencia de haber dado: «Si el hombre no hubiese sido su propio clasificador, nunca habría soñado con fundar un orden independiente con el fin de situarse en él», escribió en 1871 en El origen del hombre. La humanidad deja de aparecer como la promesa inicial de la animalidad; y ésta, por su parte, deja de ser considerada como el riesgo permanente de una caída, la amenaza insidiosa de una decadencia.
Al año siguiente se publica la obra titulada La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, que desarrolla los contenidos del libro anterior y del capítulo «Instinto» de El origen de las especies (1859). El libro se basa en una filosofía de la continuidad: Charles Darwin niega, esencialmente, toda diferencia cualitativa entre el hombre y los animales, si bien admite que el número de los instintos de aquél parece sensiblemente inferior al de éstos.
Pero Charles Darwin da un paso más, que tendrá consecuencias importantes. Afirma que toda la gama de capacidades de conocimiento de que dispone el hombre se encuentra ya presente en los animales: la memoria, pero también la abstracción, la capacidad de tener ideas generales, el sentido de lo bueno, la conciencia de sí mismo, al menos en estado embrionario. Aunque observa la ausencia de lenguaje en los animales, no le parece que manifieste una discontinuidad real. Concluye: «Por grande que sea la diferencia entre el espíritu del hombre y el de los animales superiores, se trata solamente de una diferencia de grado, no cualitativa».
Georges Canguilhem ha señalado que la «psicología» darwiniana de los animales no es muy diferente de la que les atribuyen, con mayor o menor grado de fantasía, Michel de Montaigne y los autores de la Antigüedad. Conclusión: «El antropocentrismo es más fácil de rechazar que el antropomorfismo». O dicho de otro modo, para rechazar el antropocentrismo Charles Darwin tuvo que pagar el precio de un antropomorfismo renovado.
El enorme interés de las investigaciones de Boris Cyrulnik radica, ante todo, en que abordan esta cuestión y dan al pensamiento los medios necesarios para resistir la tendencia antropomorfista; en este aspecto, prolongan la revolución darwiniana. Por tanto, no es extraño que puedan coordinarse de manera fructífera con otras prolongaciones directas o indirectas de aquella teoría (en etología animal, en psicología del niño, pero también en embriología y en las neurociencias, entre otras disciplinas). Las investigaciones de Cyrulnik introducen una nueva división del saber, el nuevo ámbito, hasta ahora inexplorado, de la «etología humana». Con el efecto de una onda de choque, trastocan los tópicos y certezas de algunas disciplinas conexas, como la psicología, la antropología o incluso la sociología.
La historia que comienza con Charles Darwin, caracterizada por la contradicción que acabamos de comentar, abre diversas líneas de investigación. La más importante es la constitución de la etología, que desde entonces se calificará como «animal», cuyo origen suele situarse en un artículo publicado en 1910 por el zoólogo alemán Oskar Heinroth. Estudiando el comportamiento de los animales, especialmente de los canarios, en su medio natural, señala la existencia de «comportamientos motores» tan específicos de un grupo determinado como cualquier otra característica física. Observa, además, que a lo largo de la evolución tales comportamientos se modifican con menor rapidez que la mayoría de los rasgos morfológicos. Konrad Lorenz (1903-1989) se refiere a este artículo cuando designa esta «forma fija» como «modelo innato de comportamiento», lo cual da paso a una inmensa serie de observaciones que se suceden durante medio siglo. Además de Konrad Lorenz, que obtuvo el premio Nobel en 1973, Irenäus Eibl-Eibesfelt, Nikolaas Tinbergen y Desmond Morris han cultivado esta disciplina fascinante a los ojos del gran público.
Ahora bien, como ha señalado Boris Cyrulnik, el término «innato», muy pronto sustantivado (al igual que su correlato: lo «adquirido»), condujo a los «pensadores» a un «callejón sin salida» metafísico, desde el momento en que intentaron explotar los resultados obtenidos por ciertos investigadores para extrapolarlos del animal al hombre, mediante una suerte de antropomorfismo a la inversa, demasiado respetuoso con la «continuidad» darwiniana. Así como Charles Darwin se aventuró a humanizar al animal contra la tradición dominante, estos «pensadores» animalizaron al hombre. La gravedad de este planteamiento erróneo se puso de manifiesto con el desarrollo de la genética molecular, que dio credibilidad a la idea de que es posible asignar a determinados «genes», identificables individualmente, la orden de tal o cual comportamiento humano. De este modo, a finales de la década de 1960 la etología animal se puso al servicio de la «sociobiología», disciplina creada por el gran zoólogo de Harvard E. O. Wilson y por R. Dawkins. El comportamiento humano parecía regulado por una «maquinaria» de genes, de acuerdo con un determinismo tan estricto como el que supuestamente rige la vida de las abejas y los babuinos. El antropomorfismo se volvió genético o, si se quiere, molecular; se llegó a hablar de genes «altruistas» o «egoístas». Si se tiene en cuenta la vía en que opera la selección natural, según apuntaba R. Dawkins, «parece deducirse que todo lo que ha evolucionado debe ser egoísta». Los valores individualistas de la sociedad estadounidense recibían así una consagración científica envuelta en el misterio de una interioridad secreta. Stephen Jay Gould ha revelado el racismo, abierto o latente, al que tendían algunos de estos teóricos, incluso a la defensiva, cuando sostenían sin la menor prueba y a costa de simplificaciones manifiestas la idea de que puede existir un supuesto gen de la inteligencia o de la homosexualidad, la criminalidad o la esquizofrenia. Se comprende el éxito fulminante de una disciplina que, por último, proponía «sustraer la moral a los filósofos para biologizarla». Asimismo, se concibe que, por reacción, cierto moralismo puritano defendido por el fundamentalismo protestante se haya enfrentado al «darwinismo», así caricaturizado, desde comienzos de la década de 1980.
En cierto sentido, el materialismo pregonado por la sociobiología se inscribía en la prolongación del pensamiento darwiniano, pero E. O. Wilson, pese al enorme interés de sus investigaciones, lo interpretaba en un sentido en extremo reduccionista y ocultaba la ignorancia real que persistía en lo tocante al papel de los genes en la determinación de los comportamientos, tanto en el animal como en el hombre. Explotaba las investigaciones en etología para escamotear mejor las realidades complejas del desarrollo de cada forma viva; el peso de la epigénesis se consideraba, en principio, desdeñable.
La etología humana, que asume los resultados de los estudios actuales sobre el desarrollo del sistema nervioso, tal como los expuso Alain Prochiantz en 1989 en La construcción del cerebro, centra sus análisis en estas realidades. En lo que respecta a la observación de los animales, se remite a los preceptos «objetivistas» del fundador de la psicología animal, Lloyd-Morgan, y a la inspiración inicial de Konrad Lorenz y Nikolaas Tinbergen. Pero adopta una segunda vía, que se inscribe también en la prolongación de la obra darwiniana.
Esta vía fue inaugurada por el propio Charles Darwin con la publicación en 1877 de A biographical sketch of an infant [Esbozo biográfico de un bebé], obra elaborada con los materiales recopilados desde 1837 con el fin de elaborar una «Historia natural de los recién nacidos», cuyo primer objeto fue su propio hijo primogénito, William. Charles Darwin rastreó la evolución de diversas emociones, como la ira, el miedo, el placer y el hastío; pero sobre todo se interesó por la aparición y el desarrollo del lenguaje, las manifestaciones preverbales del bebé.
Ya en 1871 uno de los discípulos más destacados de Herbert Spencer (1820-1903), el estadounidense John Fiske (1842-1901), había desarrollado el tema en The meaning of infancy [El significado de la infancia], estudio comparativo de la infancia en la filogénesis donde establecía una distinción entre los animales según estén «completados» desde el nacimiento (los que nacen «ya crecidos», según la poética expresión de Jean-Jacques Rousseau en el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres) o tengan que pasar por un período de maduración previo al ejercicio de sus funciones. Sólo los animales «superiores» tienen infancia, explicaba Fiske, y este principio es resultado de la evolución. El carácter inacabado es especialmente llamativo en el hombre, que parece ser el ser vivo con la infancia más prolongada en comparación con la duración total de su desarrollo. Este rasgo repercute decisivamente en la organización de su comportamiento, que «exige durante un tiempo vigilancia y ayuda».
Además, John Fiske ve en este carácter inacabado un factor de evolución. La existencia necesaria de una familia para proteger al pequeño explica, a su parecer, por esta epigénesis prolongada, la transformación del cerebro del hombre y la distancia psicológica que se establece entre el chimpancé y él, en contraposición con las mínimas diferencias zoológicas entre ambos.
Al margen de cuál sea la relación, todavía enigmática y fantasmagórica, entre el tamaño del cerebro y la inteligencia, las obras de Henri Wallon (1879-1962), al igual que las de Jean Piaget (1896-1980) y su escuela, sobre el desarrollo del niño han confirmado experimentalmente los resultados de aquella obra pionera. Pero para ello tuvieron que distanciarse de otros discípulos de Charles Darwin que, como el psicólogo estadounidense James Baldwin (1861-1934) en su célebre Mental development in the child and the race