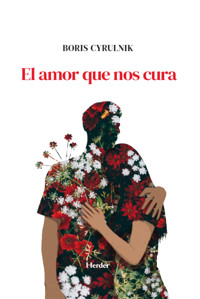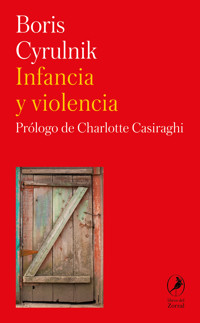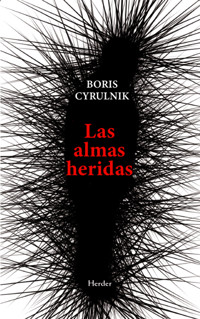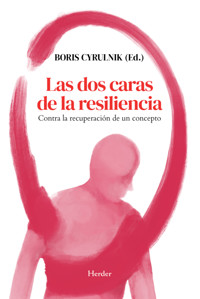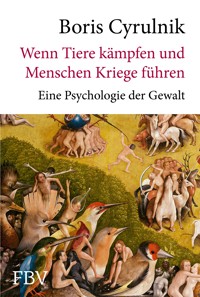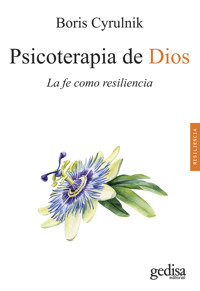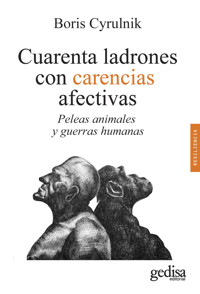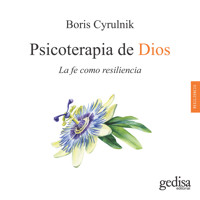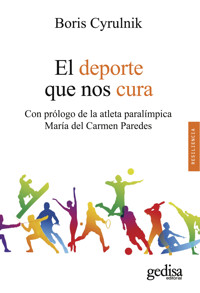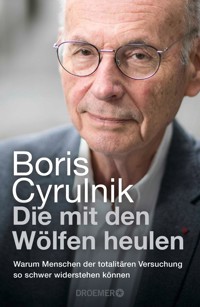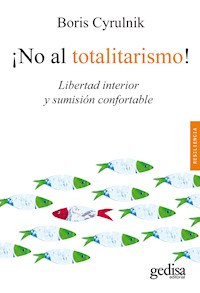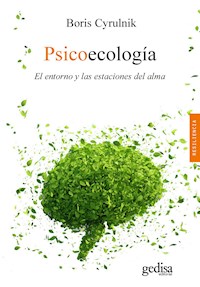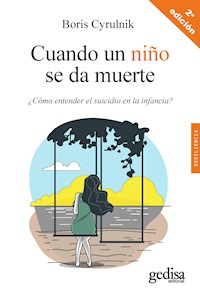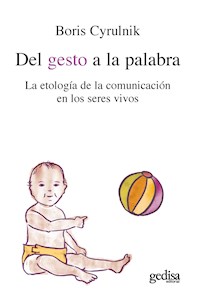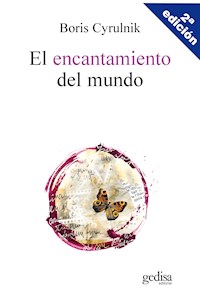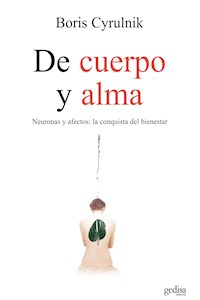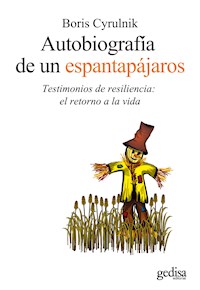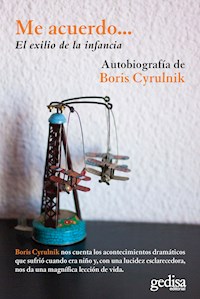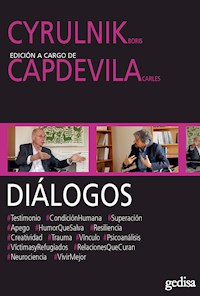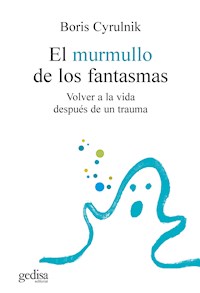
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Durante la adolescencia, los nuevos desafíos del primer amor, del deseo de ser reconocido y aceptado por los demás o del distanciamiento de la familia pueden convertirse en vivencias amargas que abren antiguas heridas de traumas infantiles. Por eso, Boris Cyrulnik cuenta a través de historias reales cómo en la adolescencia las personas pueden superar episodios dramáticos y retornar de callejones sin salida gracias a la resiliencia, una capacidad que los maestros, tutores y amigos pueden y deben apoyar en esta fase especialmente vulnerable de la vida, y que es un prodigioso antídoto de las heridas que dejan los traumas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorial Gedisa
RESILIENCIA
La resiliencia designa la capacidad humana de superar traumas y heridas. Las experiencias de huérfanos, niños maltratados o abandonados, víctimas de guerras o catástrofes naturales, han permitido constatar que las personas no quedan encadenadas a los traumas toda la vida, sino que cuentan con un antídoto: la resiliencia. No es una receta de felicidad, sino una actitud vital positiva que estimula a reparar daños sufridos, convirtiéndolos, a veces, hasta en obras de arte.
Pero la resiliencia difícilmente puede brotar en la soledad. La confianza y solidaridad de otros, ya sean amigos, maestros o tutores, es una de las condiciones para que cualquier ser humano pueda recuperar la confianza en sí mismo y su capacidad de afecto.
La serie RESILIENCIA tiene como objetivo difundir las experiencias y los descubrimientos en todos los ámbitos en los que el concepto está abriendo nuevos horizontes, tanto en psicología y asistencia social como en pedagogía, medicina y gerontología.
BORIS CYRULNIK
Los patitos feos
La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida
BORIS CYRULNIK
El encantamiento del mundo
STEFAN VANISTENDAEL
La felicidad es posible
Y JACQUES LECOMTE
Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia
MICHEL MANCIAUX
La resiliencia:
(compilador)
resistir y rehacerse
TIM GUÉNARD
Más fuerte que el odio
El murmullode los fantasmas
Volver a la vida después deun trauma
Boris Cyrulnik
Traducción:Tomás Fernández Aúzy Beatriz Eguibar
Título del original francés:
Le murmure des fantômes
© Éditions Odile Jacob, París, 2003.
Traducción: Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar
Diseño de cubierta: Alma Larroca
Primera edición: septiembre del 2003, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Paseo Bonanova, 9 1º-1a
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
Fax 93 253 09 05
Correo electrónico: [email protected]
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
Editor Service S.L.
Diagonal 299, entresol 1a – 08013 Barcelona
ISBN: 97–8841–819-347-7
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
INTRODUCCIÓN
Nadie supo ver que la dulce y hermosa Marilyn Monroe no había vuelto a la vida tras sus múltiples abandonos. Por el contrario, el pequeño Hans Christian Andersen, que padeció una agresión mil veces mayor, se vio reconfortado por el amor de algunas mujeres y por el ambiente que reinaba en su cultura
I. LOS CHIQUILLOS O LA EDAD DEL VÍNCULO
Sin sorpresa no emergería nada de lo real
Un golpe hace daño, pero es la representación del golpe lo que causa el trauma
Cuando la caída de una bayeta se vuelve aterradora
Un acontecimiento es un relieve sensorial y de sentido
Un corro infantil que es como una varita mágica
El acontecimiento es una inauguración, como si naciéramos a la idea que nos hacemos de nosotros mismos
Así es como los hombres hacen hablar a las cosas
Una cereza en un montón de basura puede representar tanto una esperanza como un borrón
La alianza del duelo y de la melancolía
La pérdida de la capacidad de amar y de trabajar se transforma en agresividad contra el propio sujeto
¿Es más demoledor el vacío de la pérdida que un entorno destructor?
La separación protege al niño pero no cura su trauma
Un rescoldo de resiliencia puede reavivarse si se le sopla
Tres malos chicos abandonados, al sentirse responsables de una anciana vulnerable arreglaron la casa y su propia estima
Cómo conseguir que un niño maltratado repita el maltrato
El medio más seguro de comprobar la veracidad de este eslogan es no ocuparse de estos niños
La triste dicha de Estelle era, pese a todo, un progreso
Estelle hace un trabajo que no le gusta, y en compañía de un hombre al que no quiere: se encuentra mucho mejor
La resiliencia de los niños de la calle en la Suiza del siglo XVI
El colegio se convierte en un acontecimiento capital porque constituye el primer paso hacia la socialización
Se sentían amables porque les habían amado: habían aprendido la esperanza
El momento más propicio para la impregnación de este vínculo se produce durante los primeros meses de vida. Después, sigue siendo posible, pero es más lento
Dar a los niños el derecho de dar
Dar un regalo u ofrecer un espectáculo permite restablecer la igualdad
No se puede hablar de trauma más que si se ha producido una agonía psíquica
Si no, es una prueba
La narración permite volver a coser los trozos de un yo desgarrado
La herramienta que permite realizar este trabajo se denomina «narración»
La huella de lo real y la búsqueda de recuerdos
La fuerza de lo real crea sensibilidades preferenciales y habilidades relacionales
Cuando el recuerdo de una imagen es nítido, la forma en que se habla de él depende del entorno
Los recuerdos de un niño son luminosos, pero las palabras que se vierten sobre el niño pueden enturbiarlos
El colegio revela la idea que se forma de la infancia una cultura
Cuando se piensa la infancia de forma diferente es que la cultura está cambiando
El día de su primera asistencia al colegio, el niño ya ha adquirido un estilo afectivo y aprendido los prejuicios de sus padres
Amar, trabajar y elaborar historias son tres condiciones de la vida humana que deben repensarse por completo debido a los descubrimientos científicos
Algunas familias bastión resisten a la desesperación cultural
Incluso en un contexto de gran miseria es posible encontrar familias estructuradas que dinamizan a sus hijos
Cuando los niños de la calle resisten a las agresiones culturales
La vulnerabilidad social de una madre no acarrea forzosamente una carencia afectiva
Hemos descuidado el poder moldeador de la interacción entre los propios niños
A partir de la edad de seis años, los niños empiezan a sustraerse a la influencia de los padres
Un encuentro mudo pero preñado de sentido puede adquirir un efecto de resiliencia
Un gesto minúsculo puede transformar una relación
Se pueden invertir grandes energías en el colegio para complacer a los padres o para escapar de ellos
Vas a ser nuestro orgullo o vas a traicionarnos
La creencia en los propios sueños entendida como una libertad interior
No responder a los demás para realizar mejor los propios proyectos
Una defensa legítima pero aislada de los demás puede volverse tóxica
El hecho de replegarnos sobre nosotros mismos nos protege del dolor pero puede dificultar la resiliencia
El colegio es un factor de resiliencia cuando la familia y la cultura le dan ese poder
Cuando la amenaza no viene más que de los adultos, el colegio es una reprimenda, pero cuando viene del exterior, el colegio se convierte en un puerto que brinda seguridad
El extraño hogar del niño adultista
Cuando los padres son vulnerables, los niños se ocupan mucho de ellos
La oblatividad mórbida, es decir, la excesiva dádiva de uno mismo, como precio de la libertad
No se gana impunemente la libertad
Desembarazarse del sacrificio para ganar la propia autonomía
Cuidar de los débiles para revalorizar y no para dominar
II. LAS FRUTAS VERDES O LA EDAD DEL SEXO
La narración no es el retorno del pasado
Componer la narración de uno mismo es reconstruir el propio pasado, modificar la emoción y adquirir un compromiso diferente
Todo relato es una herramienta para reconstruir el propio mundo
Un acontecimiento no es lo que se puede ver, es lo que uno hace de él para convertirse en alguien
Debatirse y después soñar
Cuando se vive una angustia, la ensoñación produce una esperanza enorme
La casa de fieras imaginaria y la novela familiar
Un niño adquiere seguridad mediante las buenas compañías que acaba de inventarse. No hay creación sin efecto
Dar forma a las sombras para reconstruirse. La omnipotencia de la desesperación
Cuando lo real es inasimilable, todo dibujo nos da seguridad porque da forma al mundo
Los libros del yo modifican lo real
Cuando la ficción actúa sobre los hechos, lo real se ve poetizado
La literatura de la resiliencia actúa más en favor de la liberación que de la revolución
En las sociedades totalitarias no estamos seguros de tener derecho a contar nuestra vida privada
Fingir para fabricar un mundo
Todas nuestras actividades fundamentales son puestas en escena en primer lugar en las tablas de nuestro teatro preverbal
La mentira es un escudo contra lo real, y la mitomanía algo que sólo esconde las miserias
El mentiroso se protege. El mitómano se repara en el instante de la añagaza
La ficción posee un poder de convicción muy superior al de la explicación
Ninguna ficción se inventa de la nada
Prisionero de un relato
Cuando lo real produce náuseas, la belleza sólo nos llega a través de la imaginación
El poder reparador de las ficciones puede modificar lo real
Ha utilizado la mentira para construirse a sí mismo
Un veterano de guerra de 12 años
Desvaloriza a las víctimas, niega su sufrimiento y sueña con volver al colegio
Cuando la paz se vuelve aterradora
¿Cómo se las arregla uno para vivir en paz en un país en el que no hay ninguna estructura afectiva o cultural?
Desgraciados los pueblos que tienen necesidad de héroes
Se sienten humillados y se restauran sacrificando a uno de los suyos
La ventura del niño herido que tiene necesidad de héroes
No sé por qué me resulta tan fácil admirar
La angustia de quien se lanza al agua desde una gran altura
Me piden que me zambulla en la vida social, pero ¿cómo sé que hay agua?
Hasta los más fuertes tienen miedo a lanzarse
No hay relación entre la dosis y el efecto: no es más fuerte quien más amor ha recibido
El hecho de creer en un mundo justo da una esperanza de resiliencia
Buscarlo es ya construirlo
¿Es posible convertir a una víctima en una gran figura cultural?
Cuando el horrible cuento de hadas corresponde a una expectativa social
Cómo descongelar a un niño helado
La negligencia afectiva es sin duda el maltrato que más aumenta en Occidente, pero también es el más difícil de percibir
Aprender a amar a pesar del maltrato
Al nacer, los amores provocan metamorfosis
Remendarse tras el desgarro
La forma en que se reconcilian los enamorados puede evitar que la resquebrajadura se convierta en ruptura.
La cultura es la encargada de avivar las brasas de la resiliencia
Cuando la ideología del vínculo impide esta recuperación de la llama
Asumir riesgos para no pensar
Al obligar a lo inmediato, la intensidad del riesgo permite evitar la reflexión
Balizas culturales para la asunción de riesgos: la iniciación
Arrostrar un peligro nos ayuda a descubrir quiénes somos. Todo acontecimiento nos ayuda a tematizar nuestra existencia
La seguridad afectiva y la adquisición de responsabilidades sociales son los factores primordiales de la resiliencia
No podemos afirmar que un vínculo perturbado conduzca a las drogas. Pero sí podemos afirmar que un vínculo sereno casi nunca conduce a ellas
CONCLUSIÓN
Al término de su existencia, una persona de cada dos habrá conocido un acontecimiento que podríamos calificar de traumático. Una persona de cada diez seguirá sintiéndose mortificada, prisionera de la herida. Las demás, al debatirse, retornarán a la vida gracias a dos palabras: el «vínculo» y el «sentido»
NOTAS
Introducción
Nadie podía adivinar que era un fantasma. Era demasiado bonita para que nadie lo creyese, demasiado dulce y radiante. Un aparecido no tiene calor, es una sábana fría, una tela, una sombra inquietante. Ella en cambio nos maravillaba. Tendríamos que haberlo sospechado. ¿Qué poder tenía para embelesarnos hasta ese punto, para arrebatarnos y transportarnos, llenándonos de felicidad? Estábamos en un error, un error que no nos permitió comprender que llevaba muerta mucho tiempo.
En realidad, Marilyn Monroe no estaba muerta del todo, sólo lo estaba un poco, aunque a veces lo estaba algo más. Al hacer que naciera en nosotros un sentimiento delicioso, su encanto nos impedía comprender que no es preciso estar muerto para no vivir. Marilyn empezó a no estar viva desde su mismo nacimiento. Su madre, atrozmente desgraciada, expulsada de la humanidad porque había traído al mundo a una niña ilegítima, se encontraba embrutecida por la desdicha. Un bebé sólo puede desarrollarse si se encuentra rodeado de las leyes que inventan los hombres, y la pequeña Norma Jean Baker, incluso antes de nacer, se hallaba fuera de la ley. Su madre no tuvo fuerzas para ofrecerle unos brazos que le transmitiesen seguridad: hasta ese punto se hallaba su mundo saturado de melancolía. Fue preciso internar a la futura Marilyn en orfelinatos helados y confiarla a una sucesión de familias de acogida en las que resultaba difícil aprender a amar.
Los niños sin familia valen menos que los demás. El hecho de explotarlos desde el punto de vista sexual o social no es un delito excesivamente grave, puesto que estos pequeños seres abandonados no son enteramente niños de verdad. Así piensan algunas personas. Para sobrevivir a pesar de las agresiones, la pequeña «Marilyn tuvo que ponerse a fantasear, a nutrirse del dolor mismo, antes de abismarse en la melancolía y la locura de su madre».1 Así las cosas, declaró que Clark Gable era su verdadero padre y que pertenecía a una familia real…, ¡ya que estaba! Marilyn se dotaba así de una vaga identidad, porque, sin sueños locos, habría tenido que vivir en un mundo de fango. Cuando lo real está muerto, el delirio proporciona un sobresalto de felicidad. Por eso se casó con un campeón de béisbol para quien cocinaba todas las noches zanahorias y guisantes porque le encantaba el color que tenían.
En Manhattan, donde cursó estudios de teatro, se convirtió en la alumna favorita de Lee Strasberg, que había quedado fascinado por su gracia extraña. Ya para entonces, con mucha frecuencia, había estado muerta. Era preciso estimularla mucho para que no se dejase arrastrar a la no vida. Se quedaba adormecida, no se levantaba de la cama y dejaba de lavarse. Cuando la despertaba un beso, el de Arthur Miller, por quien se volvió judía, el de John Kennedy o el de Yves Montand, volvía a la vida, deslumbradora y cálida, y nadie se daba cuenta de que estaba siendo embelesado por un fantasma. Y sin embargo, ella misma lo decía cuando cantaba I’m Through With Love, aunque, situada ya en el límite del mundo, radiante y en plena gloria, sabía que no le quedaban más que tres años de vida antes de concederse un último regalo: la muerte.
Marilyn jamás estuvo del todo viva, pero no podíamos saberlo, ya que su maravilloso fantasma nos embrujaba en el más alto grado.
La última biografía de Hans Christian Andersen se abre con esta frase: «Mi vida es un bello cuento de hadas, magnífico y feliz».2 Siempre hay que dar crédito a lo que escriben los autores. En todo caso, es frecuente que la primera línea de un libro se halle preñada de sentido. Cuando el pequeño Hans Christian vino al mundo en la Dinamarca de 1805, su madre se había visto obligada a prostituirse por su propia madre, que le pegaba y le imponía a los clientes. La joven se había fugado, embarazada de Hans Christian, y se había casado con el señor Andersen. Esta mujer estaba dispuesta a todo para que su hijo no conociese la miseria. Por eso se hizo lavandera, y el padre se enroló como soldado de Napoleón. Alcohólica y analfabeta, la madre de Hans Christian murió en plena crisis de delirium tremens, y el padre se mató en un acceso de demencia. El muchachito tuvo que trabajar en una pañería, y después en una fábrica de tabaco en la que las relaciones humanas eran frecuentemente violentas. Sin embargo, Hans Christian, nacido en la prostitución, la locura y la muerte de sus padres, en la violencia y la miseria, nunca careció de afecto. Siendo «muy feo, dulce y amable como una niña»,3 Hans Christian se vio acogido primero por el deseo que tenía su madre de hacerle feliz, y más tarde por el regazo de la abuela paterna, que le educó con ternura con ayuda de una vecina que le enseñó a leer. La comunidad de cinco mil almas de Odense, en la isla de Fionia, estaba fuertemente marcada por la tradición de los contadores de cuentos. La poesía acompañaba los encuentros, y en ellos se recitaban las sagas islandesas y se practicaban los juegos de los inuit de Groenlandia. La artesanía, las fiestas y las procesiones señalaban el ritmo vital de este cálido grupo al que daba gusto pertenecer.
Es fácil imaginar que el pequeño Hans percibiera que el primer mundo que encontró a su alrededor se hallaba dibujado en forma de oxímoron, una figura retórica en la que dos términos antinómicos se asocian pese a oponerse, del mismo modo en que las vigas del techo se sostienen porque se apoyan la una contra la otra. Esta curiosa conjunción de palabras permite evocar sin contradecirse una «oscura claridad» o una «maravillosa desgracia». El mundo del pequeño Andersen tenía que organizarse en torno de estas dos fuerzas, le era absolutamente preciso abandonar el fango de sus orígenes para vivir en la claridad del afecto y de la belleza extraña de los cuentos de su cultura.
Estos mundos opuestos se hallaban unidos por el arte que transforma el lodo en poesía, el sufrimiento en éxtasis, al patito feo en cisne. Este oxímoron constituido por el universo en el que crecía el niño quedó rápidamente incorporado a su memoria íntima. Su madre, que le reconfortaba con su ternura, se ahogaba en el alcohol y moría entre los vómitos del delirium. Una de sus abuelas era la encarnación de la mujer bruja, la que no duda en prostituir a su hija, mientras que la otra era la personificación de la mujer hada, la que da la vida e invita a la felicidad. Así es como el pequeño Hans aprendió muy pronto la representación de un mundo femenino escindido, cosa que habría de convertirle más tarde en un hombre intensamente atraído por las mujeres, y aterrado por ellas. Su infancia de tipo «profiterol» estaba compuesta de incesantes humillaciones y de sufrimientos reales simultáneamente asociados a las cotidianas delicias de los encuentros afectuosos y de las maravillas culturales. No sólo conseguía soportar el horror de sus orígenes, sino que lo que realzó la ternura de las mujeres y la belleza de los cuentos fue tal vez la aterradora prueba de sus primeros años. El oxímoron que estructuraba su mundo iba a tematizar también su vida y a regir sus relaciones adultas. En la historia de una vida, sólo tenemos un único problema que resolver, el que da sentido a nuestra existencia e impone un estilo a nuestras relaciones. La desesperación del patito feo se vio teñida por la admiración que sentía hacia los grandes cisnes blancos y vivificada por la esperanza de nadar junto a ellos con el fin de proteger a otros niñitos feos.
Este par de fuerzas opuestas que le daba la energía necesaria para «salir de la ciénaga y acceder a la luminosidad de las cortes reales»4 explica también sus dolorosos amores. Hans, pájaro herido, caído prematuramente del nido, quedaba una y otra vez enamorado de aterradoras currucas. Le atraían todas las mujeres, a él, al herido salvado del fango por el vínculo femenino, pero esta sacralización del vínculo, esta divinización de las mujeres que galvanizaba sus ensoñaciones inhibía su sexualidad. Sólo se atrevía a amarlas desde lejos. Uno no se convierte impunemente en cisne, y el precio de su resiliencia,5 lograda al coste de su sexualidad, le empujaba a una soledad que colmaba con creaciones literarias.
Hans Christian Andersen nació en la prostitución de su madre, en la locura de sus padres, en la muerte, en la orfandad precoz, en la miseria doméstica, en la violencia social. ¿Cómo no permanecer muerto cuando se vive así? Dos brasas de resiliencia reanimaron su alma: por un lado el vínculo con algunas mujeres reparó su estima de niño desamparado, y por otro, le ayudó el contexto cultural compuesto por extraños relatos en el que la lengua de las ciénagas hizo surgir de la bruma gnomos, duendes, hadas, brujas, elfos, guerreros, dioses, armas, cráneos, sirenas, vendedoras de cerillas y patitos feos dedicados a la madre muerta.
Marilyn Monroe jamás pudo encontrar ni vínculo ni sentido,6 las dos palabras que permiten la resiliencia. Sin vínculos y sin historia, ¿cómo podríamos convertirnos en nosotros mismos? Cuando la pequeña Norma fue internada en un orfanato, nadie podía pensar que un día se convertiría en una Marilyn capaz de cortar la respiración. La carencia afectiva había hecho de ella un pajarillo desplumado, tembloroso, encogido, incapaz de abrirse al mundo y a la gente. Los incesantes cambios de familia de acogida no habían permitido organizar a su alrededor una permanencia afectiva capaz de permitirle adquirir el sentimiento de ser digna de amor. Y de este modo, cuando llegó a la edad del sexo, se dejó tomar por quien tuviese ganas de ella.
Cuando los hombres no se aprovechaban de ella en el terreno sexual, la explotaban en el económico. Darryl Zanuck, un productor de cine, tenía interés en considerarla como una cabeza de chorlito ya que así podía enriquecerse alquilándola a otros estudios. Ni siquiera aquellos que la amaron con sinceridad supieron penetrar en su mundo psíquico para ayudarla a hacer un trabajo de reconstrucción de su propia historia que fuera capaz de dar sentido a su infancia atropellada. Sus enamorados amantes se dejaron atrapar voluptuosamente por la magnífica imagen de la dulce Marilyn. Cegados por tanta belleza, no supimos ver su inmensa desesperación. Permaneció sola en el barro, lugar al que, de vez en cuando, le arrojábamos un diamante…, hasta el día en que se dejó ir.
El patito feo Hans había encontrado, durante su aterradora infancia, los principales tutores de resiliencia: unas mujeres le habían amado y unos hombres habían organizado un entorno cultural en el que los cuentos permitían metamorfosear a los sapos en príncipes, el fango en oro, el sufrimiento en obra de arte.
La dulce y bella Norma no recibió más agresiones que el pequeño Hans. Hay muchas familias de acogida que saben reconfortar a estos niños. Sin embargo, la chiquilla, demasiado formal a causa de su melancolía, no encontró la estabilidad afectiva que habría podido estructurarla, ni los relatos que necesitaba para comprender cómo debía vivir para salir del lodo.
Tras evadirse del infierno, el pequeño Hans recobró el gusto por la vida. Frecuentó a los cisnes, escribió cuentos y sometió a votación algunas leyes para proteger a otros patitos feos. Sin embargo, su personalidad escindida sofocó su sexualidad porque las mujeres a las que adoraba le inspiraban demasiado miedo. Esa renuncia le ofreció una recompensa al inventar héroes con los que se identificaron muchos niños heridos.7
La conmovedora Marilyn no volvió a la vida. Permaneció muerta. Lo que adorábamos era su fantasma. No tejió su resiliencia porque su entorno jamás le ofreció una estabilidad afectiva, y porque tampoco la ayudó a conferir sentido a su desgarro. El pequeño Hans, por su parte, encontró los dos pilares de la resiliencia que, a pesar de los pesares, le permitieron construir una vida apasionante. Se evadió del infierno al precio de su sexualidad, pero nadie afirma que la resiliencia sea una receta para la felicidad. Es una estrategia de lucha contra la desdicha que permite arrancarle placer a la vida, pese al murmullo de los fantasmas que aún percibe en el fondo de su memoria.
I
LOS CHIQUILLOS O LA EDAD DEL VÍNCULO
Sin sorpresa no emergería nada de lo real
Sólo es posible hablar de resiliencia si se ha producido un trauma que se haya visto seguido por la recuperación de algún tipo de desarrollo, es decir, si se verifica la recomposición del desgarro. No se trata de un desarrollo normal, ya que, a partir de ese momento, el trauma inscrito en la memoria forma parte de la historia del sujeto y le acompaña como un fantasma. La persona herida en el alma podrá retomar un desarrollo, un desarrollo que en lo sucesivo se verá modificado por la fractura de su personalidad anterior.
El problema es sencillo, pero basta plantear la pregunta con claridad para que se vuelva complicado. En este sentido, yo preguntaría lo siguiente:
•¿Qué es un acontecimiento?
•¿En qué consiste esa violencia traumática que desgarra la burbuja protectora de una persona?
•¿Cómo se integra en la memoria una situación traumática?
•¿En qué consiste el andamiaje que debe rodear al sujeto tras el estropicio, el andamiaje que debe permitirle retomar su vida, pese a la herida y a su recuerdo?
Había dos chavales de la Beneficencia en aquella granja de Néoules, cerca de Brignoles. Uno mayor, de 14 años, y René, de 7. Los chicos dormían fuera, en el granero de madera, mientras Cécile, la jorobada, la hija de los dueños, tenía derecho a dormir en una cama con sábanas blancas y a una habitación. La granjera era dura, «en casa de Marguerite, las cosas funcionaban a base de estacazos». Como no tenía nada que decirles a los chicos, siempre que pasaba junto a ellos, les intentaba sacudir con un palo, así, sin más. Era frecuente que fallara, pero, lo que resulta chocante, por así decirlo, es el hecho de que en las ocasiones en que los chicos recibían un golpe, nunca se lo reprocharan a la granjera. Al contrario, se echaban la culpa a sí mismos: «Pues la habías oído llegar», «podrías haberte colocado mejor para protegerte…». Esta interpretación permite comprender que el dolor de un golpe no es un trauma. Con frecuencia sentían dolor, y se frotaban la cabeza o el brazo, pero cuando se representaban el acontecimiento, cuando se lo contaban a sí mismos, o cuando recordaban algunas imágenes, no sufrían por segunda vez, ya que el golpe venía de alguien a quien no querían. Uno no le echa la culpa a la piedra contra la que se golpea, siente dolor y nada más. Sin embargo, cuando el golpe proviene de una persona con la que se ha establecido una relación afectiva, una vez soportado el golpe, se sufre por segunda vez con su representación.
Los niños no consideraban extraño este sentimiento. La rabia que sentían por haber caído en la trampa y la autoacusación constituían ya indicios de resiliencia, como si hubiesen pensado: «Teníamos una pequeña posibilidad de libertad. Al oírla llegar, podíamos haberla evitado, pero hemos perdido esa oportunidad». El hecho de atribuirse a sí mismos la responsabilidad les permitía sentirse dueños de su destino: «Hoy soy pequeño, estoy solo e increíblemente sucio, pero, algún día, ya lo verás, sabré ponerme en una situación en la que nunca más vuelva a recibir golpes». Y como la granjera marraba frecuentemente su diana, lo que se desarrollaba en el espíritu de René era, paradójicamente, un sentimiento de victoria: «Por lo tanto, puedo controlar los acontecimientos».
La madre de Beatriz quería ser bailarina. Sus cualidades físicas y mentales le auguraban una hermosa carrera, pero cuando quedó encinta pocos meses antes de la prueba, su bebé adquirió para ella el significado de una persecución: «Por su culpa, mis sueños se han echado a perder». Entonces, sintió odio hacia su niña, y cuando uno aborrece a alguien hay que encontrar razones que expliquen por qué resulta detestable, ¿verdad? Le pegaba mientras le explicaba que era por su bien, para que creciese mejor. En el instante mismo en el que Beatriz recibía los golpes, pensaba: «Pobre mamá, no sabes controlarte, no eres una verdadera adulta». Y esa condescendencia la protegía contra el sufrimiento de la representación de los golpes. Beatriz sólo sufría una vez. Sin embargo, fue necesario separarla de su madre, porque el maltrato era realmente grave. Tras pasar a vivir con una vecina, Beatriz se empezó a sentir culpable por suponer una carga: «Mi vecina sería feliz si yo no estuviese aquí. Se porta muy bien al hacerse cargo de mí». A partir de entonces, la niña se volvió de una amabilidad mórbida. Iba a pie al colegio para ahorrarse el billete de autobús, lo que le permitía comprar más tarde un regalo a su tiíta. Se levantaba muy temprano por la mañana para hacer silenciosamente las cosas de la casa y que, al despertarse, la señora tuviese la sorpresa de ver una casa impecable. Por supuesto, la vecina se acostumbró a ver la cocina limpia, y el día en que se encontró que el suelo aún mostraba la suciedad de la cena de la noche anterior insultó a Beatriz y, con la excitación de la cólera, le dio un escobazo. El golpe no le había hecho daño, pero dado que significaba que los esfuerzos de Beatriz quedaban descalificados, provocó una desesperación de varios días durante los cuales la niña volvía a ver, sin cesar, las imágenes del escobazo. Beatriz sufría dos veces.
Para experimentar el sentimiento de que se ha producido un acontecimiento, es necesario que algo en lo real provoque una sorpresa y una significación que confieran realce a la cosa. Sin sorpresa, no emergería nada de lo real. Sin realce, no habría nada que llegase a la conciencia. Si un fragmento de lo real «no quisiese decir nada», ni siquiera se constituiría en recuerdo. Esta es la razón de que, por lo común, no tomemos conciencia de nuestra respiración ni de nuestra lucha contra la atracción terrestre. Cuando decidimos prestar atención a estas cosas, no nos queda el recuerdo porque este hecho no quiere decir nada en particular, a menos que nos pongamos enfermos. Cuando un hecho no se integra en nuestra historia porque no tiene sentido, se borra. Por mucho que escribamos en un diario íntimo todos los hechos del día, casi ninguno se transformará en recuerdo.
Cuando la caída de una bayeta se vuelve aterradora
Determinados escenarios van a convertirse en memoria y a constituir jalones de nuestra identidad narrativa, como si se tratase de una serie de historietas mudas: «Recuerdo claramente que, tras aprobar el bachillerato, fui con un compañero a beber un Martini en el mostrador de cinc de un bareto. Me acuerdo de la cazadora de ante de mi joven condiscípulo, de su peinado y de su cara. Me acuerdo del cinc abombado de la tasca y del rostro del camarero. Me acuerdo incluso de haber dicho: “Ahora que ya tenemos el bachillerato, tenemos valor”. Me acuerdo de la expresión asombrada de mi compañero, porque él consideraba que sin duda ya tenía valor antes de aprobar el bachillerato». El que así se expresaba había extraído este escenario del magma de lo real y lo había convertido en un ladrillo para la construcción de su identidad. Niño abandonado, empleado en una fábrica desde los 12 años, su éxito en el bachillerato adquiría para él el significado de un acontecimiento extraordinario que iba a permitirle hacerse ingeniero. El colegio significaba «reparación» y «compensación» para un adolescente que, sin diploma, habría tenido dificultades para valorarse. Beber un Martini narraba en imágenes el ritual de un escenario que iba a convertirse en una baliza de su memoria.
Sin acontecimiento no hay representación de uno mismo. Lo que ilumina un fragmento de lo real y lo transforma en acontecimiento es la forma en que el medio ha vuelto al sujeto sensible a este tipo de información.
No podemos hablar de situación traumática más que si ha habido fractura, es decir, sólo en el caso de que una sorpresa con proporciones de cataclismo –o de carácter, en ocasiones, insidioso– sumerja al sujeto, lo zarandee y lo embarque en un torrente, en una dirección que hubiera preferido no tomar. En el momento en que el acontecimiento desgarra su burbuja protectora, desorganiza su mundo y, en ocasiones, le provoca confusión, el sujeto, poco consciente de lo que le ocurre, desamparado, ha de encajar, como René, algunos palos. Sin embargo, es preciso cuanto antes dar sentido a la fractura para no permanecer en ese estado de confusión en el que no es posible decidir nada porque no se comprende nada. Tendrá que ser por tanto una representación de imágenes y de palabras lo que pueda configurar de nuevo un mundo íntimo al restituir una visión nítida de los acontecimientos.
El acontecimiento que produce el trauma se impone y nos aturrulla, mientras que el sentido que atribuimos al acontecimiento depende de nuestra historia y de los rituales que nos rodean. Esta es la razón de que Beatriz padeciera por el efecto de unos escobazos de la vecina que para ella significaban el fracaso de su estrategia afectiva y que, sin embargo, padeciese menos por el grave maltrato de su madre. No existe por tanto ningún «acontecimiento en sí», ya que un fragmento de lo real puede adquirir un valor destacado en un contexto y resultar trivial en otro.
En una situación de aislamiento sensorial, todas las percepciones se ven modificadas. Cuando vamos a la cocina a buscar un vaso de agua, nos puede suceder que veamos una bayeta, y no por ello quedaremos conmocionados. Sin embargo, si estamos solos en una cárcel, si llevamos aislados varios meses y vemos esa misma bayeta, la cosa se convierte en un acontecimiento: «Dormitaba, sin pensar en nada, y de pronto oí un ruido detrás de mí. La bayeta acababa de caerse de los barrotes, con la flexibilidad de un gato. Estaba inmóvil, pero tenía la impresión de que, de un momento a otro, iba a levantarse y a saltar… Alcé la vista y entonces la vi. La sombra de la bayeta dibujaba sobre la pared la silueta de un ahorcado… No podía apartar los ojos de la imagen. Permanecí una tarde entera frente a aquel fantasma».1 En un contexto socializado, una bayeta no produce ningún recuerdo, mientras que en un contexto de privación sensorial, la misma bayeta, al dibujar sobre la pared la sombra de un ahorcado, se convierte en un acontecimiento que actúa como jalón en la historia del interesado.
Esta es la razón de que la restricción afectiva constituya una situación de privación sensorial grave, un trauma insidioso tanto más demoledor cuanto que nos resulta difícil tomar conciencia de él, convertirlo en acontecimiento, en recuerdo que podamos encarar y modificar. Cuando no logramos enfrentarnos a una reminiscencia, ésta nos atormenta, como una sombra en nuestro mundo íntimo, y es ella la que nos modifica. El aislamiento sensorial es en sí mismo una privación afectiva. La persona aislada deja de verse afectada por los mismos objetos sobresalientes, lo que explica la sorprendente modificación del vínculo de quienes han sufrido alguna carencia afectiva. El afecto es una necesidad tan vital que, si nos vemos privados de él, nos vinculamos intensamente a todo acontecimiento que nos permita recuperar un soplo de vida, al precio que sea: «Estar solo es el peor sufrimiento. Uno desea constantemente que suceda algo, uno se pasa el tiempo esperando que llegue el “papeo”, el paseo, la hora de irse a la cama, que venga alguien. Por la mañana, cuando ves al ayudante, hay veces que te alegras mucho de verle, aunque sólo sea durante unos segundos… La soledad produce unos efectos curiosos».2
En semejante situación, un dato minúsculo llena una vida vacía. El sujeto sometido a la carencia, hambriento de vida sensorial, se vuelve hipersensible a la menor señal y percibe un inesperado suspiro, una mínima sonrisa, un fruncimiento de cejas. En un contexto sensorial normal, estos indicios no adquieren significado, pero en un mundo en el que hay una carencia afectiva, se convierten en un acontecimiento capital. «Lo primordial es no hacer ruido. No llamar la atención sobre su presencia»,3 decía el psiquiatra Tony Lainé cuando tuvo que ayudar a David, un niño encerrado en un armario mientras su madre viajaba. No se había tejido el vínculo entre la madre y su hijo. Cuando lo veía, lo maltrataba de forma increíble: «Mi madre me instalaba entonces, durante horas, de rodillas sobre una barra de hierro, con la nariz pegada a una pared. O si no, me encerraba en el cuarto de baño durante días enteros».4 Sin embargo, un día, un domingo, vino a buscarlo, y –deslumbrador acontecimiento–, ¡le llevó a dar un paseo! David recordará toda su vida aquel domingo luminoso en el que ella lo cogió de la mano. (¿Quién se acuerda de los domingos en que su madre le cogió de la mano? Desde luego no aquellos a quienes les cogía de la mano todos los días.) La carencia afectiva de David transformó un gesto trivial en aventura que deja huella. Todo niño correctamente amado jamás construye un recuerdo a partir de semejante trivialidad afectiva. Esto no quiere decir que no la conserve en la memoria. Al contrario, incluso: la trivialidad afectiva marca en su cerebro una sensación de seguridad. Y es la adquisición de esta confianza en sí mismo la que le enseña la dulce osadía de las conquistas afectivas. Ese niño ha aprendido, sin saberlo, una forma de amar ligera. Pero nunca podrá recordar la causa de ese aprendizaje.
Algunos niños privados de afecto construyen su identidad narrativa en torno a esos magníficos momentos en los que alguien tuvo a bien amarles, cosa que genera unas biografías asombrosas en las que el niño abandonado en un orfelinato, aislado en un sótano, violado, apaleado e incesantemente humillado se convierte en un adulto resiliente que afirma con toda tranquilidad: «Siempre tuve mucha suerte en la vida». Desde el fondo de su fango y de su desesperación, se ha mostrado ávido de los pocos momentos luminosos en los que recibió un obsequio afectivo que él convertiría en un recuerdo mil veces revisado: «un domingo, ella me tendió la mano…».
Un corro infantil que es como una varita mágica
Cuando no se tiene la posibilidad de trabajar los propios recuerdos, quien nos trabaja es la sombra del pasado. Los que tienen una carencia, al volverse hipersensibles a la menor información afectiva, pueden convertir dicha información en un acontecimiento magnífico o desesperante, en función de los encuentros que proponga su entorno.
Bruno fue abandonado por haber nacido fuera del matrimonio, cosa que, en el Canadá de hace cuarenta años, era considerado como un delito grave. Por toda «relación», el niño aislado no había encontrado más que sus manos, y las agitaba sin cesar, de modo que su mismo movimiento creaba en él una sensación de acontecimiento, dándole, pese a todo, un poco de vida. Tras varios años de aislamiento afectivo, había sido integrado en un hogar lo suficientemente cálido como para hacer desaparecer estos síntomas. Sin embargo, conservó una forma de amar aparentemente distante y fría, forma que, al menos, no le espantaba. Esta adaptación realizada para obtener seguridad no era un factor de resiliencia, ya que, al apaciguar al niño, le impedía retomar su desarrollo afectivo. Una noche, después de cenar, una amable religiosa organizó un corro en el que, siempre que el chico invitaba a una niña, debía cantar: «Para Rosine son mis preferencias, porque es la más bonita de las dos/¡Ah! Ginette, si crees que te quiero/Mi corazoncito no está hecho para ti/Está hecho para la que amo/Que es más bonita que tú». Cuando Bruno y otro chico fueron invitados por una chica a girar en medio del gran corro formado por los otros niños, quedó como anestesiado por esa increíble elección. Pero cuando oyó que todo el corro infantil replicaba a coro: «Para Bruno son las preferencias…», dejó de percibir el resto de la canción, ya que su mundo acababa de estallar, con una gran luminosidad, en una alegría inmensa y una dilatación que le daban una asombrosa sensación de ligereza. Giró como un loco con la chiquilla, y después, olvidándose de reincorporarse al corro, fue corriendo a esconderse debajo de su cama, increíblemente feliz. ¡Era pues posible amarle!
El otro niño, un poco disgustado, se enfurruñó durante treinta segundos, justo lo que tardó en darse cuenta de que también otros niños, al igual que él, podían no ser los preferidos. Después lo olvidó todo. Ese pequeño fracaso nunca constituyó un acontecimiento para él, debido a que, por causa de su pasado de niño amado, ese corro no había resultado significativo. Para Bruno, por el contrario, ese mismo corro había adquirido el valor de una revelación. Durante toda su infancia volvió a pensar mil veces en ello, y aún hoy, cuarenta años después, habla con una sonrisa de ese acontecimiento capital que transformó su manera de amar.
Nos vemos configurados por lo real que nos rodea, pero no tomamos conciencia de ello. La huella de lo real se graba en nuestra memoria sin que podamos darnos cuenta, sin que se produzca un acontecimiento. Aprendemos a amar a nuestro pesar, sin saber siquiera de qué modo amamos. ¿Es posible que Freud quisiese hablar de esta forma de memoria, actuante y desprovista de recuerdo, al evocar «la roca biológica del inconsciente»?5
El acontecimiento es una inauguración, algo así como un nacimiento a la representación de uno mismo.6 Para Bruno, siempre habrá un antes y un después del corro. La falta de afecto le había convertido en una persona hambrienta y aterrorizada por la intensidad de la necesidad. Su desgracia había inscrito en él una huella biológica, una sensibilidad preferente a este tipo de acontecimientos, que percibía mejor que nadie. Si no hubiera vivido la experiencia de este corro, habría encontrado más tarde una circunstancia análoga. Pero si el contexto cultural hubiera prohibido estos corros, u organizado una sociedad en donde los niños nacidos fuera del matrimonio no hubiesen tenido derecho a bailar, entonces Bruno habría estabilizado en su memoria estas huellas de privación afectiva. Las habría aprendido a su pesar, y su comportamiento autocentrado, aparentemente glacial, nunca habría podido verse reconfortado por este tipo de encuentros. El acontecimiento jamás se habría producido.
Hoy, la escena del corro constituye un jalón de la identidad narrativa de Bruno: «Me sucedió algo asombroso, fui metamorfoseado por un corro». Sin embargo, no puede cerrarse un ciclo de vida, una existencia entera, tras el primer capítulo. Entonces, repasando su pasado, Bruno va a buscar los episodios que le permiten proseguir su metamorfosis y trabajar en ella con el fin de aclarar un tanto la negrura de su primera infancia: «No le guardo rencor a mi madre por haberme abandonado. Era la época la que así lo quería. También ella debió sufrir mucho». El relato de su pasado, su recomposición intencional, aligera la sombra que le aplastaba. El abandono que había impregnado en él su triste manera de amar se convirtió, en su representación de sí, en un acontecimiento, en una herida, en una carencia que pudo volver a elaborar con la perspectiva del tiempo. Y ello porque determinadas aventuras son metáforas de uno mismo: «Después de este corro, comprendí qué es lo que había que hacer para tener amigos. He tenido mucha suerte en mi vida. Sor María de los Ángeles, al llevarme a realizar las pruebas del cociente intelectual, me sopló las respuestas que debía dar. Mis resultados fueron buenos. Orientaron mi educación hacia el instituto. Hoy soy profesor de letras».
Así es como los hombres hacen hablar a las cosas
La arqueología de una cripta, la iluminación de una zona de sombra de nuestra historia, es algo que puede convertirse incluso en una búsqueda apasionante si se logra desvelar un misterio y si nuestro entorno participa en la exploración.
Todo trauma nos conmociona y nos desvía, encaminándonos a una tragedia. Sin embargo, la representación del acontecimiento nos da la posibilidad de convertir ese trauma en el eje de nuestra historia, en una especie de negro lucero del alba que nos indica la dirección. Cuando nuestra burbuja se desgarra, perdemos nuestra protección. Desde luego, la herida es real, pero su destino no es independiente de nuestra voluntad, ya que nos resulta posible hacer algo con él.