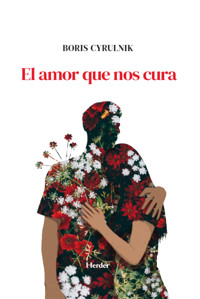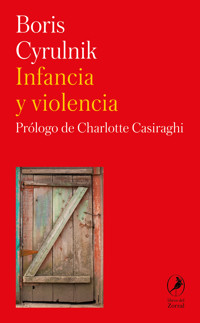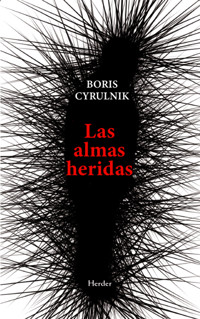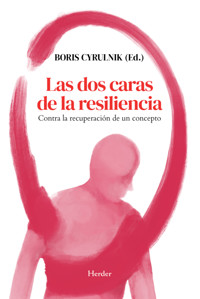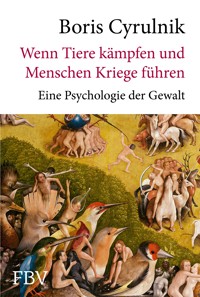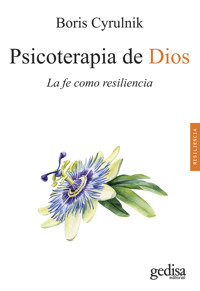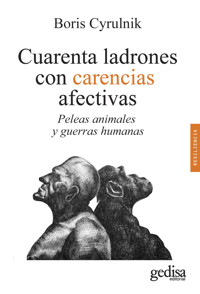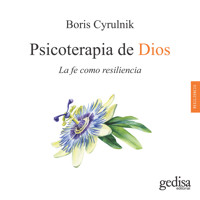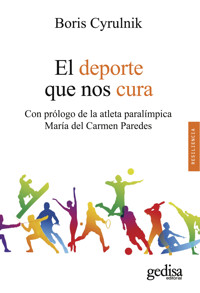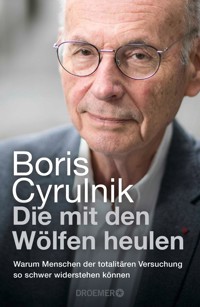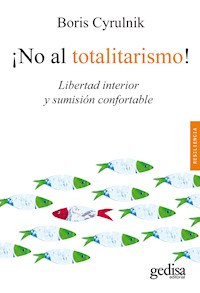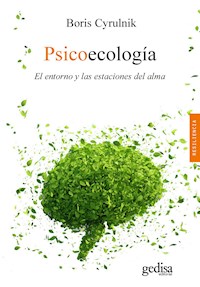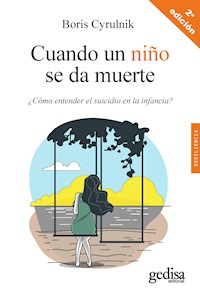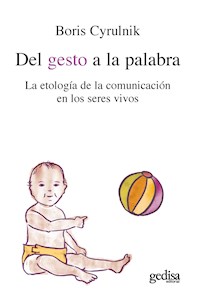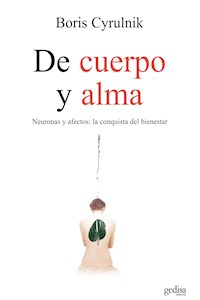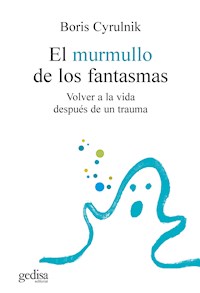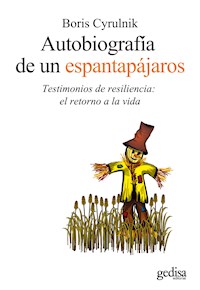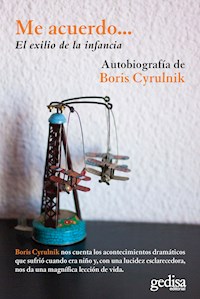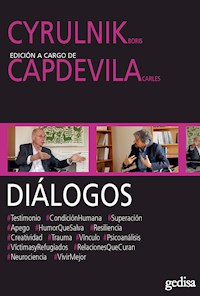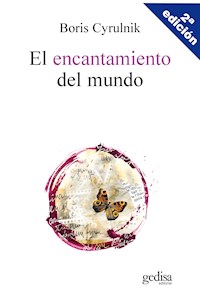
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Desde el nacimientos nos dejamos fascinar, hechizar e hipnotizar por el mundo y los otros que nos rodean. ¿Cuál es este poder oculto que nos gobierna y nos obliga a quedar capturados por los gestos, la mirada y la voz de los otros? Esta reacción la compartimos con todos los animales que al nacer necesitan el cuidado de otros para poder sobrevivir. La fascinación que nos liga a nuestro mundo es un producto de la evolución. Pero, si los animales quedan hechizados por los sentidos cuando perciben el olor, el color o la postura de otros, para los humanos se añade otro tipo de hechizo: los significados que cada uno atribuye a las cosas hechizando, a su vez, el mundo y recreándolo como su mundo mental. Cuando los humanos conversan con otros sobre y desde su representación particular del mundo, no saben cuál es la del otro y, sin embargo, nos sirve para comunicar. Y este mundo puramente mental no está separado de nuestro físico, porque todo nuestro organismo está penetrado por los significados que creamos. Esta obra ofrece un amplio panorama de los aspectos más sutiles y sorprendentes del comportamiento humano y su desarrollo. Boris Cyrulnik lo compara a cada paso con las conductas de las más diversas especies animales. A la vista de sus asombrosas capacidades y actitudes, sólo recientemente descubiertas y reconocidas, cabe preguntar qué queda aún como lo específicamente humano. El autor intenta responder desde la etología humana a la pregunta por nuestro lugar en el mundo de lo viviente y por nuestro estatuto en este planeta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorial Gedisa ofrecelos siguientes títulos sobre
PSICOLOGÍA
FRANCESCO ALBERONI
La esperanza
FRANCESCO ALBERONI
El origen de los sueños
CELSO ANTUNES
La teoría de las inteligencias liberadoras
CELSO ANTUNES
El desarrollo de la personalidad y la inteligencia emocionalDiálogos que ayudan a crecer
ROSINA CRISPO Y DIANA GUELAR
Adolescencia y trastornos del comer
MARK FISHER Y MARC ALLEN
Piensa como un millonario
STEFAN VANISTENDAEL Y JACQUES LECOMTE
La felicidad es posibleDespertar en niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia
BORIS CYRULNIK
Los patitos feosLa resiliencia: una infancia feliz no determina la vida
ROSINA CRISPO Y DIANA GUELAR
La adolescencia: manual de supervivenciaGuía para hijos y padres
El encantamientodel mundo
Boris Cyrulnik
Título del original francés:
L’ensorcellement du monde
© 1997 Éditions Odile Jacob, París.
Traducción: Margarita Mizraji
Diseño de cubierta: Alma Larroca
Primera edición: octubre del 2002, Barcelona Reimpresión, 2015
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Av. Tibidabo, 12, 3
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
www.gedisa.com
Preimpresión:
Editor Service S.L.
Diagonal 299, entresol 1a – 08013 Barcelona
eISBN: 978-84-1819-348-4
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
INTRODUCCIÓN
Biología del estar con. El embrujamiento es un producto de la evolución. Los animales están embrujados. Doble fascinación del hombre mediante los sonidos y el lenguaje
CAPÍTULO 1: EL CUERPO
Primeros hechizos
La fascinación aparece ya con el nacimiento. Desde la Antigüedad, la psicoterapia es un hechizo
Mundos animales y mundos humanos
La distancia entre el hombre y el animal nos obliga a elegir entre el que habla y el que no habla. Filogénesis de los cerebros. Semiotización del mundo de los seres vivos: insectos, abejas, abejorros y libélulas. La imantación entre dos cuerpos
Coexistir
El orden reina antes de la verbalización. Cuando aparece el individuo, los lobos se organizan. La ficción conductual de los monos, prueba de inteligencia preverbal
La boca hechizada
Etología comparativa: sonata Claro de luna y fútbol en los macacos. El retraso biológico da tiempo para la representación. La boca de las mariposas, gaviotas y mamíferos
Compartir un alimento
En el mundo de los seres vivos, los orígenes de la alteridad pasan por el alimento. Los herbívoros se reúnen para pastar, los lobos se distribuyen las tareas para la caza, las palabras maternas vibran en los labios del bebé. El ritmo de la succión, esbozo conductual del turno de habla. El niño que toma el pecho ya se relaciona con la historia de la madre
La dramaturgia de las comidas
La teatralización de la alimentación: gestos, labios y cucharilla. Demasiada satisfacción desespera
Comer, hablar y besar
Hablar mal no es un trastorno de la palabra. Un alimento nuevo es un mundo nuevo. Meter las manos en el puré es compartir un mundo intermental. Compartir la leche en el caso de los paros carboneros, ritual culinario de los macacos, aprendizaje del beso en la cría humana
Mesas y culturas
Compartir la carne en el caso de los animales. Prohibir la carne en el caso de los humanos. Nuevos ritos alimentarios de los adolescentes
Dar la muerte para construir la cultura
Efecto vinculante de la cosecha. Dar la muerte para inventar lo social y escapar a la naturaleza. Los animales cazadores dan inicio a la cultura
¿Podemos comernos a nuestros hijos?
Insectos y carnívoros no se privan de hacerlo. Alteración de las conductas alimentarias en los animales. Cómo no considerar al propio hijo como una presa. Historia del infanticidio. Antropofagia ritual. Sacrificio moderno de los hijos
El origen afectivo de los trastornos alimentarios
Obesidad en los gatos. La pica en los humanos o cómo tragar materiales. El cerebro da órdenes a la boca que habla y a las manos que fabrican. El niño que regurgita evoca a su madre. La anorexia, la bulimia, la cleptomanía y la compulsión a comprar participan en estos movimientos de incorporación. Efecto tranquilizador del pulgar
La boca, el cerebro y la palabra
Comer, beber, respirar, cantar, orar: la boca es una encrucijada regida por el cerebro. Los tres cerebros son necesarios para la vida. Cuando nos encontramos para hablar, inventamos un cuarto cerebro. El cerebro, órgano del pensamiento, posibilita la palabra que instrumenta el pensamiento. Comparación de cerebros en los animales, en los que gradualmente aparece un lóbulo prefrontal que responde a estímulos ausentes
Para felicidad de los lobotomizados
El presente no existe. Sin angustia, nuestra vida perdería todo sentido. Vivir y hablar en el tiempo presente impediría la sociabilidad
De la evolución del cuerpo a la revolución de la mente
Elogio de la angustia que nos impulsa al encuentro y a la creación. A la inteligencia del cuerpo, posibilitada por el cerebro, se agrega la inteligencia colectiva, posibilitada por la palabra. Al pensamiento perceptivo y emocional que compartimos con los animales, se agrega el pensamiento conceptual. En todo ser vivo, el sueño es un prepensamiento en imágenes que da origen al mundo psíquico
CAPÍTULO 2: EL ENTORNO
El individuo poroso
La hipnosis es una propiedad corriente de los seres vivos.
La tentación cientificista y la recuperación en la feria han desperdiciado un fenómeno fundamental para todos los seres vivos.
El efecto civilizador de los perros, gatos y animales domésticos pasa por la hipnosis. Los cinco sentidos le sirven como mediadores. Las palmadas para conciliar el sueño, los rostros, la música, las cascadas y el fuego componen una semiótica sensorial
Emisores de encanto animales y humanos
Todo recién nacido está hechizado por su madre. Barracudas y caballas, multitudes y líderes, la hipnosis de todo lo que vive pasa por la captación sensorial en la que las palabras son una trampa
El miedo y la angustia, o la felicidad de estar poseído
La función del hechizo consiste en que nos fusionemos, con los peñascos si uno es una gaviota, con el ser que amamos si somos humanos. Efecto tranquilizador de la hipnosis en los corderos. La angustia, motor de la evolución. El imprinting graba al otro dentro de nosotros, lo cual nos brinda seguridad. Categorías del mundo en los polluelos
La ontogénesis no es la historia
La vida psicosensorial de los fetos. Llanto del recién nacido y auxilio de la madre. Potencia material de las palabras «bastardo» y «abandono»
Perros sustitutos y elección del nombre
Vincent van Gogh, Salvador Dalí y Edén, el setter, se enfermaron a causa de una representación. Equívocos entre especies. La elección del nombre que se le pone al otro rige su destino y da vida a las fantasías
El perro significante
La elección del perro habla del propietario: perros grandes y barrios elegantes, pastores alemanes y suburbios, perros chiquititos y omnipotencia
Historia de las primeras interacciones
El objeto «conducta» permite descubrir el continente de las primeras relaciones. Cuando a Edipo se le manifestó el complejo, ya había tenido cuatro hijos con su madre. Hijos y madres son coautores del encuentro
Antes del nacimiento
Vida prenatal de los polluelos, los marsupiales y los humanos.
Los seis sentidos de la cría humana
Después del nacimiento
Todos los que nacieron de un huevo están obligados a la alteridad. La inteligencia preverbal es sensorial. Agresión a pecho armado. Diálogo preverbal
Cómo se transmite la historia en el cuerpo a cuerpo
Las primeras palabras sensoriales modelan el cerebro y el destino de los recién nacidos. Geniecillos e hisopos
Otra vez hemos olvidado al padre
Es necesario viajar para descubrir el lugar del padre. Gallineros de papás gallinas. El padre precoz es una madre masculina. Papá es socrático. Mamá oscila entre Blanca Nieves y Cenicienta
El período sensible y la locura de los cien días
Avidez sensorial de los bebés humanos. La lentitud de su desarrollo prolonga el período de los aprendizajes. Locura amorosa de las jóvenes madres. El final de los cien días, cuando el bebé diferencia el rostro materno y el de los demás y cuando la madre se deshechiza y piensa en otra cosa
Las primeras experiencias
Cuando los cien días no están signados por el amor
CAPITULO 3: EL ARTIFICIO
El señuelo en el mundo de los seres vivos
El artificio embrujador: trozo de papel en las ranas, manojo de plumas en los petirrojos, conjuros en el hombre. Cuando la danza de los peces recibe un Premio Nobel. Todo ser vivo prefiere el anzuelo al estímulo natural. La imperfección de la señal natural permite la evolución. ¿Las babosas de mar son felices? Fórmula química de la felicidad
La droga animal: morir de placer
El cerebro del placer. Los animales se drogan con un señuelo neuronal, pero los hombres le agregan el de la representación: jugadores patológicos y tomadores de riesgos segregan cannabis espontáneamente
Estilo existencial y cannabis cerebral
Un relato estimula la secreción de cannabis cerebral. Ambivalencia de lo real. Diseño de las obras de arte. Los aventureros luchan contra la depresión y los hogareños contra la angustia. Dopamina y hedonismo. Cuando la genética y el teatro tienen el mismo efecto biológico. La felicidad es contagiosa
Gozar y sufrir con los mundos no percibidos
La utopía es el señuelo de un relato. Ratón neuronal y hombre neuronal. Las sustancias de la infelicidad
De la angustia al éxtasis
Movimiento de liberación de los adictos al sexo. Angustia, éxtasis místico y tensión hacia la obra de arte
Nacimiento de la empatía
Nuestra historia atribuye emociones a lugares, objetos y acontecimientos. Vivencias de sí y énfasis del entorno. Puesta en escena imaginaria y detenciones del desarrollo de la empatía. Vivir en pareja es compartir un mundo inventado
Biología del sueño, el juego y la libertad
Dormir y soñar, la estabilidad de la temperatura y el juego aparecen en las aves y dan pruebas de un inicio de libertad biológica. Sueños y juegos en el mundo animal. El juego, entre el sueño y la palabra. Efecto familiarizador del sueño y del juego
La vivencia de sí nace dentro de otro
Estar dentro, estar con y hacer como si constituyen las tres etapas del desarrollo de la empatía. Las palabras provocan una representación aun mas fuerte que la percepción de lo real
Mentira y humanidad: nacimiento de la comedia
Los escarabajos dorados no interpretan comedias. La ficción del ala quebrada aparece en las avefrías de alto copete. Los monos inventan la ficción conductual. Con sus palabras, los hombres la llevan a la perfección. En la comedia reaparece ese problema animal. La paradoja del comediante. Espectadores seducidos y aguafiestas que rompen el encanto
El teatro afectivo prepara para la palabra
Teatro preverbal. Paradoja del comediante. Los perros no saben mentir. Teatro y revolución. Cuando un espectador juega mal. Seguidismo de las masas
Fascinación y teatro de lo cotidiano
Potencia emocional del enunciado de los demás. Seguidismo intelectual. El papel del carnicero
La tecnología es una sobrelengua
La comedia humana se interpreta en la escena de la tecnología. La herramienta animal. El cetro de los monos y la cultura de la leche en los paros carboneros azules. El control del fuego cambia la relación con el mundo. Arrojar piedras es el origen de la falocracia
Herencia y legado
Con la técnica, la herencia se relativiza y el legado adquiere mayor poder. La técnica refuerza la mentalidad mágica. Su desarrollo reciente priva de afecto al mundo y cambia la naturaleza de la fascinación
Un saber no compartido humilla a quienes no tienen acceso
El mundo virtual de los signos nos aparta de los determinantes materiales. La globalización técnica disuelve el sentimiento de pertenencia y origina la búsqueda de prótesis identitarias. La herramienta priva de afecto y lo inútil nos vincula. El músculo cae en desuso
Tecnología y vivencia de sí
La invención del cabestro elimina la esclavitud. Conducir un tractor impide el canto del campesino. La técnica y la democracia, al mejorar a los individuos, disuelven el vínculo social. La evolución se produce gracias a catástrofes. El muro de Berlín es un experimento natural. El efecto vinculante del saber ya no funciona
El teatro de la muerte
El hombre de Neandertal, gran realizador, inventa el ritual funerario. Los animales se desorganizan ante la muerte. Los hombres se organizan en torno a la muerte. Ontogénesis de la representación de la muerte en el niño. La vida no muere jamás, sólo quienes la transmiten. La puesta en escena de la muerte nos obliga al símbolo
Cómo se cierra un libro
El hombre es el único animal capaz de sustraerse a la condición animal
NOTAS
Introducción
Sobre todo, no leáis este libro. Sólo exploradlo.
Os invito a transitar despreocupadamente algunas páginas por aquí, otras por allá. No estáis obligados a seguirme línea por línea. El Índice constituye el apartado más importante porque allí se exponen los temas por los cuales discurriremos. Cada capítulo comienza con un breve trayecto teórico que me costaría muchísimo leer si yo no lo hubiese escrito. Pero inmediatamente intento defenderlo con ejemplos clínicos y observaciones etológicas.
Este libro está organizado desde una única perspectiva: el embrujamiento del mundo, el poder oculto que nos gobierna y nos obliga a estar con… para ser.
¿Por qué estamos obligados a vivir juntos cuando sabemos bien que eso es muy difícil, que nos hace sufrir a causa de los malentendidos, mal dichos y mal vistos, que envenenan la vida cotidiana? Jamás vemos el mundo de los otros, que tanto nos fascina y nos intriga. Por eso lo pensamos, lo imaginamos, lo creamos y luego lo habitamos, convencidos de que, para llegar a ser nosotros mismos, no tenemos más remedio que estar con los demás.
Todos nuestros sufrimientos provienen de esta situación, pero serían mucho peores si estuviéramos solos, sin nada que nos rodease. Por eso nos precipitamos unos hacia otros, nos hechizamos mutuamente y luego sufrimos por esa posesión deseada.
Los bebés, ávidos de madres en torno a las cuales se desarrollan, quedan impregnados para siempre con todo esto, y tendrán que rebelarse en algún momento, mientras que los hombres se arrojan unos contra otros para hacer el amor o la guerra.
La necesidad de estar con es de orden biológico en todos aquellos que requieren que otro los sostenga para poder desarrollarse. Esta exigencia de estar con, simplemente para vivir, es propia de una gran cantidad de especies en las que se transmite mediante la sensorialidad del mundo.
Pero la aparición del lenguaje modifica la naturaleza del entorno. Cuando un hombre comienza a hablar, prosigue su desarrollo orgánico y sensorial mediante la expansión de la conciencia, en un mundo que a partir de ese momento está estructurado por relatos.
La índole del estar con cambia todo el tiempo, ya que en cada etapa de la construcción del aparato mental agrega una nueva posibilidad de quedar embrujado. El proceso de hechizamiento permanente parte del mundo percibido y evoluciona hacia el no percibido… que lo embruja todavía más. Los objetos seductores sólo son entidades distintas en los límites del aparato mental: la materia biológica constituye un extremo, y en el otro se encuentra la palabra impronunciable que representa lo no percibido perfecto.
La fascinación irresistible del mundo es un producto de la evolución: los animales quedan embrujados cuando perciben la sensorialidad de otro, el olor, el color, su postura que los gobierna al capturarles los cinco sentidos. Y los hombres, la única especie que posee seis sentidos, viven en el doble encantamiento de los sentidos y del sentido que crea la historicidad. Jamás vemos el mundo de los otros, pero sí lo representamos mediante los signos de sus palabras y de sus gestos que nos hechizan todavía más.
En el capítulo de la invención del mundo en el que nos encontramos, leemos que todo recién nacido desembarca en un medio ya estructurado. La naturaleza le otorga a su organismo una forma y un entorno sin los cuales no puede vivir. Esta es la primera razón por la cual el mundo está hechizado, porque le asigna a todo ser vivo una manera de vivir que no puede ser modificada. Esa es su suerte, y está echada. Toda vida está poseída.
En el caso del hombre, se trata de un doble hechizamiento. No le queda otro remedio que padecer el biotopo estructurado por la naturaleza, y además el medio ambiente regulado por los relatos de los demás. Y, a su vez, inventar su propia odisea, adivinar el futuro y leer la suerte que se le ha destinado. El hombre tiene la expectativa de actuar sobre las cosas, mediante gestos y palabras, de aprender a leer el mundo para influir sobre él, modificar su curso y echarle otra suerte, esta vez humana. Agrupar las palabras para darle al mundo la forma que percibe y enunciar un conjuro para actuar sobre él. Convertirse en brujo en un determinado momento es el destino que el hombre se asigna y al que denomina «libertad».
El conjunto de rasgos etimológicos de la palabra «embrujamiento»1 proporciona el encadenamiento de ideas que organiza este libro.
–Antes de nacer: el embrujamiento natural le otorga al hombre un lugar que ya está impregnado de la magia de los relatos.
–A partir del nacimiento, el niño trabaja todos los días para tomar la palabra, para inventar su propia realidad y construir su individualidad.
–El legado de relatos y de técnicas cambia el medio ambiente humano y modifica a su vez a quien lo ha producido.
De modo que el cuerpo, el entorno y el artificio2 constituyen los elementos organizadores de la condición humana, antes del nacimiento, durante la etapa de desarrollo y luego más allá del hombre. Si falta una sola de estas etapas, todo se desmorona.
Los bebés buscan con todos sus sentidos, con la voz, la mirada, el movimiento que los cautiva para su mayor felicidad. Los niños aprenden codiciosamente las palabras y los relatos que estructuran su mundo. Los adolescentes sólo tienen un deseo en la cabeza, el amor del amor que les proporciona la ilusión de poseer, además de ser poseídos, en un deslumbramiento que los seduce completamente. A menos que este hechizamiento constituya precisamente la condición humana, que la suerte que se nos ha echado nos obligue a estar con y que, sin posesión y sin deslumbramiento, ya no seamos más nada. Puesto que estar solo no es ser. Unicamente podemos llegar a ser nosotros mismos si estamos hechizados, poseídos.
La conciencia, identificada dentro del mundo de los seres vivos mucho antes de la aparición del hombre, encuentra su lugar en forma gradual, muy lentamente, por lo menos desde hace cuatro mil millones de años, cuando se unieron los componentes minerales y biológicos necesarios para la eclosión de la vida y su diversificación,3y que ya estaban hechizados por el medio ambiente físico para iniciar el camino hacia la magia del pensamiento.
La conciencia no es propiedad de una naturaleza espiritual etérea que podría existir fuera del cerebro. Tampoco es el producto de una combinación fisicoquímica de donde brotaría el pensamiento. Por lo tanto, no puede nacer de la conjunción del alma y el cuerpo.
Cada nivel de lo viviente sólo puede edificarse a partir de un precursor, y en este proceso cada etapa de la construcción difiere de la precedente y sin embargo se apoya en ella.4 Lo material y lo mental se convierten en realidades distintas e incompatibles al llegar a los extremos de todo el espectro. En realidad se trata de un proceso continuo en el cual todos los niveles son indispensables y participan en el funcionamiento del conjunto. Las disciplinas universitarias son las que han recortado en ese proceso los fragmentos de mundo que servían para sus representaciones. Algunas de ellas han elegido el a priori materialista que todos los días confirman las ciencias básicas. Pero otras han preferido el a priori mentalista que refuerzan continuamente las ciencias humanas.
Los razonamientos que utilizan el concepto de procesos continuos requieren cierta capacitación en la reflexión evolucionista.
Para ilustrar la idea de que cada etapa de la construcción psíquica ofrece una visión del mundo diferente, propongo la metáfora del cohete de dos tramos. Para que el segundo tramo gravite sobre su órbita y escape a la ley de la atracción terrestre, primero ha sido necesario respetar esa ley, es decir, descubrirla para poder utilizarla. El segundo tramo navega hacia el planeta de los signos, porque el primero respeta las leyes naturales, para poder luego sustraerse mejor a ellas.
La evolución es un concepto que designa la transformación progresiva del mundo fisicoquímico, vegetal y animal.5 Hasta el momento en que, al sustraerse a las leyes de la materia6 gracias a que las ha respetado, se crea el mundo del símbolo, que todavía asienta un pie en la imagen, y otro en el objeto puesto allí para ser percibido y representar lo no percibido. Mucho antes de la convención del signo, mucho antes de la palabra, existe la posibilidad de la evolución de comportamientos transmitidos por aprendizajes preverbales, a través de grupos y generaciones que ya no responden a fenómenos biológicos. En el segundo tramo del cohete que navega hacia el planeta de los signos, las leyes han sido pactadas, sólo existen en lo verbal, por lo cual basta con oírse o hacerse oír. En este caso, las transformaciones son reversibles porque es posible ponerse de acuerdo o matarse mutuamente para imponerle al otro la propia convención, la propia visión del mundo.
Cuando llega el signo, cambia la naturaleza de la evolución. Además, más acá del signo, estamos sometidos al conflicto incesante de la doble limitación, genética y ecológica. Del otro lado del signo, somos nosotros mismos quienes nos sometemos a las representaciones que inventamos y que heredamos de nuestros padres y de su grupo social.
A la evolución irresistible de la materia se agrega la efervescencia reversible de las representaciones. La índole de estos conflictos es diferente: un organismo sólo puede vivir si ha asumido una forma adaptada a su medio, resultado de la doble limitación genética y ecológica, mientras que en un mundo de representaciones se hace necesario combatir incesantemente palabra a palabra, idea por idea, para modificar las representaciones de los demás, darles la palabra o hacerlos callar.
Más acá del signo, la muerte es total, pues una especie desaparecida no retorna jamás. Mientras que, más allá del signo, una idea, un ritual, una representación, pueden desaparecer y luego renacer de sus cenizas. Llamemos como llamemos a ese cambio, «mutación» o «Rubicón del lenguaje», siempre se trata de una ruptura en un proceso continuo.
Como todos los conceptos demasiado generales, la palabra evolución es engañosa. Sólo los términos técnicos designan cosas, sentimientos o ideas precisas. Los vocablos imprecisos como «materia», «amor» o «vida» se definen por el contexto y por las palabras que los rodean y aclaran su contenido. Hasta las condiciones del contexto social y de la conversación en la que se las utiliza pueden cambiar su sentido. Sabemos que en la época de Lamarck y de Darwin se empleaban las palabras «transformación», «progresión» o «descendencia modificada» para designar un proceso filogenético. En el siglo XIX, el término «evolución» prácticamente sólo era empleado por los militares.7 Quien le otorgó su sentido moderno fue Spencer, muerto en 1903, al aplicar a la psicología y a la sociología el principio biológico de la complejidad creciente.
Lalande da la siguiente definición del evolucionismo: «Doctrina según la cual la ley general del desarrollo de los seres es la diferenciación acompañada de integración, ley según la cual se habrían formado sucesivamente el sistema solar, los elementos químicos, los seres vivos, las facultades intelectuales y las instituciones sociales».8 La metáfora con la que podría ilustrarse este concepto sería la del cohete de un solo tramo. Personalmente prefiero mi cohete de dos tramos, que intentaré transformar en ideas apoyadas en las observaciones naturales y los experimentos que propone la etología.
Un cuerpo, por el hecho de estar vivo, jamás es algo pasivo en un medio estructurado. El desarrollo de un proceso biológico, desde el nacimiento hasta la muerte, indica que un organismo nunca deja de buscar lo que constituirá para él un acontecimiento. Por lo tanto, no es sensible a las mismas informaciones en cada estadio de su evolución. Esto significa que, aun cuando nada cambie en su medio ambiente, el simple desenvolvimiento de un proceso biológico vuelve al cuerpo sensible a informaciones diferentes, de modo que parecería que el medio cambiase. Un mismo cuerpo no vive en el mismo ambiente en todos los estadios de su evolución individual.
Los genetistas subrayan esta idea cuando nos explican que las mutaciones se manifiestan o aguardan la ocasión de cumplir más o menos bien sus promesas genéticas;9 los ecologistas nos enseñan que los ambientes físicos cambian todo el tiempo, lo cual genera tutores del desarrollo siempre diferentes. Por su parte, los historiadores nos cuentan que el pensamiento de los hombres cambia todo el tiempo y permite estructurar de otro modo la vida social al construir instituciones, cuarteles, guarderías o bancos… y muros invisibles todavía más infranqueables como los que erigen palabras tales como «bastardo», «intocable», «parásito» o los que constituyen las prohibiciones alimentarias o sexuales que unen a los hombres en el amor por lo puro y el desagrado por lo impuro.
Incluso si nada cambiara en el genoma y en el medio ambiente, el simple hecho de nacer y de morir nos obligaría a utilizar el concepto de evolución. No sólo como proceso temporal que rige el conjunto del mundo de los seres vivos, sino también como proceso durante el transcurso del cual las representaciones, al librarse del cuerpo, crean un medio virtual. Todo organismo inventa el medio ambiente en el que habita. La mariposa da forma, al percibirlo, a un medio cósmico, luminoso y feromónico que la rige. Y el hombre engendra un medio compuesto por sus representaciones sensoriales, primero con imágenes y luego con palabras, que permiten estructurar su destino de hombre y no de mariposa.
Incluso en la psicología este concepto resulta fructífero. Si admitimos que el pensamiento cae del cielo y se amarra al cuerpo mediante el mástil de la epífisis, no tendríamos necesidad del concepto de evolución. Pero si decimos que el pensamiento tiene necesidad de un cuerpo para poder alejarse de él y poner en el mundo un espacio no percibido aunque pleno de representaciones, entonces ya no podremos prescindir de esta noción.
Si nos entrenamos para pensar la condición humana como un cuerpo capaz de producir un mundo virtual y de habitar en él experimentándolo realmente, entonces el cuerpo, el entorno y el artificio serán concebidos como un conjunto funcional: un individuo poroso, penetrado por un entorno sensorial, que estructura el artificio.
El hombre está embrujado dos veces: por la evolución que construye su mundo y suscita el pensamiento que construye su mundo.
Capítulo 1
EL CUERPO
Primeros hechizos
El embrujamiento aparece a partir de los primeros minutos posteriores al nacimiento, cuando el recién nacido mama los captores sensoriales a los que resulta sumamente sensible.
El feto ya había percibido las informaciones que lo afectaban y a las que respondía mediante conductas de exploración, a raíz de los desplazamientos de la madre, cambios de postura y fuertes ruidos. Pero, al final del embarazo, el bebé prefería claramente la palabra de su madre que, como una caricia, se ponía en contacto con sus labios y manos para vibrar allí suavemente. Entonces él respondía llevándose a la boca todo lo que asía y todos los días tragaba líquido amniótico, lo que le permitía degustar a su madre al tiempo que la escuchaba.
Después del nacimiento, el simple hecho de vivir en un mundo aéreo cambió la forma de los estímulos: la luz se hizo más viva, el aire más frío y las colisiones más duras. Pero nos olvidamos de hablar de un trastorno vital: la sequedad. Después de nueve meses en un universo acuático, tibio y protector alrededor del cuerpo, pero también en la boca y la nariz, de pronto resultó imprescindible secarse.1El bebé tuvo frío y tuvo sed y, a causa de esas dos privaciones iniciales, se hizo sensible a la calidez de los brazos que lo rodeaban y a la humedad del pezón que se le ofrecía. Encontró la forma de ponérselo en la boca y ejecutar el increíble libreto conductual que constituye la primera mamada, porque ya se había entrenado mucho antes del nacimiento, cuando su madre, al hablar, lo había incitado a explorar con la boca y las manos todo aquello que flotaba.
Desde los primeros minutos posteriores al nacimiento, lo que despertó su avidez de fascinación fue una falta, la pérdida de calor y humedad nutricia. Esta privación estimuló su sensibilidad ante un objeto sensorial compuesto por el cuerpo tibio y contenedor de la madre, y un pezón fragante que segrega calostro, la primera leche diluida que le permite al bebé reencontrarse en parte con algo del universo acuático desaparecido y mojarse un poco. Por lo tanto, lo que despertó su avidez de volver a encontrar cualquier objeto que evocara el océano pasado que lo rodeaba, fue una pérdida, un leve sufrimiento. No habría podido quedar hechizado con una aguja, un vivo resplandor o un empujón, mientras que un objeto sensorial que evoca una huella inscrita en su breve memoria tuvo el poder de capturarlo, para su inmensa felicidad.
El libreto conductual del primer encuentro constituye tal vez la metáfora que tematiza nuestra supervivencia y explica la necesidad de hechizarnos. El recién nacido que no encontrara un pezón no podría sobrevivir pero, para que se tope con él, es preciso que se haya sensibilizado a raíz de una falta. El primer embrujamiento exige un cuerpo materno y el sistema nervioso de un bebé sensibilizado por una falta.
El mundo se experimenta con los sentidos mucho antes de la palabra, pero «un sistema vivo inteligente sólo puede funcionar y desarrollarse según la dotación que tenga para actuar y reaccionar».2
Mucho antes de la convención del Verbo, el mundo viviente está estructurado mediante la sensorialidad que le da una forma perceptible precisa. Ese mundo palpable posee un sentido complementario que se lo otorga la flecha del tiempo. Hay quienes piensan que la evolución del mundo viviente tiene un sentido intencional. Con toda seguridad es direccional, ya que un rasgo adquirido o una especie que ha aparecido jamás podrán volver atrás. Un pájaro sólo puede nacer y dar vida a otro pájaro antes de morir, y jamás se transformará en una rana. Esta imagen es exagerada, pero permite ilustrar bien la idea de que la evolución no puede dar marcha atrás.
Cuando aparece el Verbo, cambia la naturaleza del tiempo. Lo que lo mueve ya no es la duración que transforma los cuerpos, sino la representación del tiempo, la historia. Hemos podido determinar el surgimiento de lo sagrado en África oriental cuando, hace 1,3 millones de años, los hombres conservaban el cráneo de los muertos modelándolos con una capa de arcilla. Este rito de conservación de los cráneos nos permite comprender que en esa época ya se creía que el espíritu se asentaba en ese lugar del cuerpo. Un hombre que pierde una mano sigue siendo un hombre, pero, si se le corta la cabeza, su cuerpo deja de ser humano y se convierte en un objeto. El hombre de Neandertal comprendía muy bien que el cuerpo de su amigo muerto ya no estaba habitado por el hálito del alma. Percibía a el muerto y se representaba la muerte, lo cual lo impulsaba a inventar una sepultura para no verse obligado a arrojar el cuerpo del amigo, a quien todavía quería.
Con este pensamiento se han organizado todos los rituales psicoterapeúticos desde la Antigüedad. En la Mesopotamia, el médico babilonio distinguía, al igual que hoy, la medicina exterior, ejecutada con la mano (la cirugía), y la medicina interior, realizada mediante la palabra por los sacerdotes encargados de la asistencia. Los sufrimientos interiores se explicaban por la intervención de un demonio que se asentaba en el órgano elegido. Este esquema parasitario del cuerpo permitía ya entrever la imagen de una arqueopsicosomática.
En Egipto, el más conocido es Imhotep (2850 a. C.). Los papiros dan testimonio de la presencia de especialistas veterinarios, ginecólogos y dentistas, también ellos clasificados en cirujanos manuales y exorcistas de más alto rango.
En la Persia antigua, Zaratustra (600 años a. C.) nos ha legado el concepto de espíritus poseídos por el diablo, que en muy gran medida ha asimilado el Occidente cristiano.
Los hebreos han descrito escrupulosamente algunas enfermedades mentales que todavía conocemos hoy. El rey Saúl suplicaba que le hicieran el favor de matarlo, como todavía imploran los melancólicos. Y Nabucodonosor se creía un caballo, como afirman algunos esquizofrénicos. Por eso, en el 490 d.C. los hebreos construyeron en Jerusalén la primera «clínica psiquiátrica».
También los hindúes separaron el cuerpo del alma y perseguían a los malos espíritus con las palabras contenidas en los Vedas, intentando actuar sobre ellos mediante las posturas del yoga.
Curiosamente, en algún momento los griegos olvidaron el cerebro. Creían que el alma se asentaba en el diafragma, de donde surge el concepto de oligofrenia (que tiene poco desarrollada la mente). Pero, muy rápidamente, Crotón (500 a.) volvió a situar el alma dentro del cerebro, a causa de su conexión con los órganos de los sentidos. Hipócrates lo consideró la sede de la inteligencia, y Galeno (200 d. C.) puso en marcha la aventura moderna del cerebro y la mente, al afirmar que las impresiones del mundo exterior penetran por los ojos en los ventrículos cerebrales.
Lo que resulta muy extraño es la dificultad que siempre hemos tenido para representarnos la mente. Sabemos que actúa sobre nosotros, sin que nos demos cuenta, que penetra por medio de los sentidos y nos inunda de fluidos. Sabemos también que podemos actuar sobre el mundo no percibido, mediante palabras, sortilegios, danzas, posturas e incluso con algunas sustancias, puesto que todas las culturas, hasta las más antiguas, han descubierto y utilizado el efecto alucinógeno de algunas plantas para conseguir la prueba de la existencia de un tercer mundo, el del espíritu, diferente de los de la vigilia y el sueño. La condición paradójica de las relaciones entre la mente y el cuerpo en el curso de nuestra historia consiste en que lo ignorado actúa sobre nosotros, mientras que lo sabido actúa sobre él. Lo conocido actúa sobre lo desconocido, lo cual permite explicar nuestra antigua tendencia a asociar la ciencia y la magia. Oprimir un botón del televisor para ver lo que ocurre en China se convierte en el equivalente psicológico de un «Ábrete, Sésamo», una palabra que actúa sobre la roca. Las leyes fenoménicas son muy diferentes en ese caso pero, si no las estudiamos, llegamos a experimentar la ciencia como un tipo de magia. Sin ideas claras, no podemos pensar. Pero, en la medida en que establecemos categorías para delimitar los elementos y las agrupamos con el fin de calcular y de juzgar, estamos creando una trampa del pensamiento.
El análisis del mundo permite examinarlo. Creemos que lo dominamos cuando simplemente le damos forma a la representación que nos hemos hecho. Para no confundir fenómenos pertenecientes a mundos tan diferentes, los separamos de modo equivocado: el cuerpo constituido por sustancia extensa no tiene nada de común con un alma imperceptible y sin sustancia, amarrada al mástil de la epífisis mediante una voltereta intelectual.
¿No habría algún medio de abordar el problema en términos de embrujamiento natural? Ya no se trataría de buscar de qué modo el alma se coloca dentro del cerebro, sino más bien de interesarse «por el cuerpo humano, por la condición que le otorga al hombre y por la relación que mantiene con la humanidad».3
Mundos animales y mundos humanos
No sirve para nada enumerar el catálogo de las diferencias entre el cuerpo del hombre y el de los animales (escamas, pelo, plumas, patas, rabos, ancas) ni el de las diferencias de producción (hierro, herramientas, prohibición del incesto, lenguaje…). Me parece que el objetivo psicológico de esta clasificación consiste en reparar la vergüenza de nuestros orígenes, como si fuera preciso que perteneciéramos a cualquier precio a la especie elegida y no tuviéramos nada que compartir con esos seres con pelo, patas y carentes de lenguaje.
Una mirada evolucionista le otorgaría al hombre un lugar en el movimiento de la vida: «no hay nada en su tipo de organización que no se encuentre en los otros vertebrados. […]Pero en el hombre el progreso del psiquismo alcanza su punto más alto; una conciencia humana es capaz de conocerse a sí misma, de considerarse como un objeto. El esfuerzo de cerebralización iniciado desde el comienzo de la vida encuentra así su expresión profunda, y la humanidad representa la conclusión del mismo proceso biológico que aquel del cual proviene el árbol de los vivos».4
Al igual que los animales, el hombre pertenece a un mundo de seres vivos en el cual, a diferencia de aquellos, adquiere un lugar humano. Esta idea no es original. Sin embargo, no se la termina de admitir ya que se nos pregunta sin cesar para que contestemos si el hombre es o no un animal. Conozco incluso a grandes biólogos, elegantes escritores, que se enfadan cuando se sostiene que el hombre es un animal (si tomamos en cuenta las secreciones neurohormonales), y que lo mismo se molestan cuando se sostiene que el hombre no es un animal (si se considera su producción intelectual).5
Lo que incomoda es la pregunta, puesto que obliga a una respuesta parcial, como todas las alternativas. Pero me siento mucho mejor después de haber leído a Woody Allen, porque ya sé la conducta que debo seguir: «Cada vez que me piden que elija entre dos caminos, no vacilo jamás: ¡tomo el tercero!».
Sin duda debemos renunciar a la metáfora del corte, del vacío entre el hombre y el animal que nos obliga a elegir entre el que habla y el que no habla, entre el que tiene un alma y el que no la tiene, entre el que podemos bautizar y el que podemos cocinar. Luego de esta metáfora trágica, que ha hecho posible la esclavitud y el exterminio de pueblos enteros, han aparecido las variantes de la jerarquía, dentro de la cual el hombre, en la cima de la escala de los seres vivos, se permite destruir, comer o excluir del planeta a los otros seres terrestres, animales o humanos, cuya presencia le incomoda.
Podemos extraer múltiples enseñanzas de la filogénesis del cerebro en el mundo viviente: primero lo hemos pesado para llegar a la conclusión de que, cuanto mayor era su tamaño, más inteligente era el animal. Este concepto pintoresco ha dado lugar a anécdotas muy divertidas y a menudo trágicas como por ejemplo: «el cerebro de las ballenas es más inteligente que el de las hormigas», lo que lleva de inmediato a: «el cerebro de los ingleses es más grande que el de los africanos», o «el cerebro de Stalin es más voluminoso que el de Einstein» (adivinad las ideas políticas del neurólogo) y por último: «el cerebro de los hombres es más pesado que el de las mujeres» (lo cual es verdad).
Todo esto fue muy fácil de refutar. Entonces, para hacer ciencia, se calcularon los coeficientes cefálicos de los seres vivos (relación entre el peso del cerebro y el del cuerpo), pero las excepciones a la regla eran tan numerosas que se hizo necesario buscar otros índices.
Una manera más fecunda de plantear el problema consiste en observar de qué modo, en el mundo viviente, la nutrición y el sistema nervioso han aparecido gradualmente para crear nuestras condiciones de vida humana.
Jacob von Uexküll, uno de los pioneros de la etología, ha propuesto una teoría de la significación, una semiótica del mundo de los seres vivos en la cual los «insectos, abejas, abejorros y libélulas […] y hasta los animales que no se separan del suelo, como ranas, ratones, caracoles y gusanos, parecen moverse libremente en la naturaleza. […] Esta impresión es engañosa. En verdad, cada uno de los animales […] está vinculado a un mundo que es su morada».6 El mundo de una rana no es el del hombre, que tampoco es el del erizo de mar. Estos tres seres vivos situados en una misma ecología biofísica percibirán significados materiales diferentes. El objeto portador del significado «alimento» es mayormente olfativo para el ratón, más visual para el hombre y quimiotáctil para el erizo. El significado del «alimento» es distinto para cada uno de ellos porque sus respectivos sistemas nerviosos seleccionan percepciones diferentes que caracterizan el mundo que habita esa especie. La boca y el cerebro los llevan a vivir en mundos diferentes, aun cuando estén compuestos por los mismos ingredientes materiales.
El proceso gradual de semiotización del mundo se vale de fenómenos diversos, percibidos y organizados por el sistema nervioso para convertirlos en portadores de significados, típicos del organismo.
En ese mismo carácter, habría que incluir en el proceso a las plantas, e incluso a los hongos, sin clorofila y a veces muy cercanos al reino animal. Las plantas, que no tienen sistema nervioso que les permita procesar informaciones distantes, desde el receptor al efector, sólo pueden vivir sumidas en su medio, inmersas en su ecología. El sol calienta las pilas clorofílicas que proveen la energía necesaria para absorber el agua. Como no tienen sistema nervioso, esas pilas deben captar los rayos del sol, y sus raíces, las moléculas de agua. El sol, el agua y la tierra constituyen los ingredientes cósmicos con los que la planta debe estar en contacto para poder vivir. Las reservas son débiles y sólo puede buscar agua mediante sus raíces. Los mensajeros químicos y térmicos tienen un papel privilegiado en este proceso, puesto que necesitan que el organismo esté inmerso en su hábitat.
El mundo que rodea a un animal es radicalmente diferente. Al igual que las plantas y los hombres, tiene necesidad de sol, agua y minerales. Pero, gracias a su sistema nervioso, no tiene necesidad de quedar inmerso en las informaciones. Puede almacenar reservas de energía en forma de grasa, lo cual le da tiempo para buscar la información que precisa. El animal ya vive en un mundo de indicios en el cual la proximidad es necesaria, pero también accede al mundo de las imágenes en las que el ser vivo percibe representaciones visuales y no solamente longitudes de ondas. La grasa que permite almacenar alimento y el sistema nervioso que se apropia de mayor espacio y tiempo, al procesar informaciones cada vez más alejadas, constituyen entonces un primer grado de libertad biológica.
La semiotización del mundo no se ocupa sólo de los códigos y los mensajes, sino que combina las informaciones elementales para convertirlas en representaciones: lo que el animal percibe es ya una representación del mundo. Supongamos que el hombre actual ve una calle bordeada de casas, con aceras atestadas de transeúntes y una calzada repleta de automóviles. En el mismo lugar y en el mismo momento, una mosca no habita ese mismo mundo. Los significantes biológicos no son los mismos para ella. Con sus grandes ojos facetados, la mosca ve grandes obstáculos blancos, que el hombre denomina «casas», contiguos a masas negras que producen ráfagas de viento, que el hombre llama «automóviles». Sin duda la mosca quedará fascinada por un resto de proteínas en descomposición que el hombre denomina «trozo de carne para arrojar a la basura», pero que en el mundo de las moscas constituye un objeto portador de significados sumamente cautivadores. En la misma calle, un molusco habitaría un mundo de tinieblas secas más o menos claras y de profundidades más o menos palpables.7
De una manera general, aquel que transmite los significados más cautivadores es algún otro de la misma especie. La proximidad de los congéneres crea un mundo sensorial que puede compartirse. El otro lleva consigo las señales que esperamos recibir. Su forma, sus colores, sus sonidos, sus movimientos y olores constituyen los significantes biológicos a los que resulta extremadamente sensible un animal de la misma especie. Dentro del maremágnum del mundo, lo que percibe mejor es una disposición de colores o una estructura química olfativa, porque su sistema nervioso recibe una fuerte influencia de ellos.
El otro le transmite a ese sistema lo que más espero, diría la gaviota dentro de su círculo. Si yo estuviera solo en el mundo, este estaría vacío, pero desde el momento en que percibo a mi lado un congénere, que transmite informaciones que «me hablan», mi hábitat se llena de voces, de colores y de posturas que crean un entorno pleno de significados cautivadores, de acontecimientos extraordinarios en la vida de una gaviota. La simple presencia percibida de un «semejante análogo», con un parecido genético, amplía el mundo sensorial y crea un acontecimiento perceptivo, una invitación al encuentro.
En el caso de los bebés humanos, de pocas semanas de edad, podría seguirse el mismo razonamiento. Basta con que se coloque un infante al lado de otro para que cada uno de ellos manifieste una emoción intensa, que se expresa en balbuceos, miradas y aplausos. El niñito coge sus propias manos y las aprieta contra su pecho. Emite algunos grititos y trata de tocar al otro con las manos o con los pies,8con lo cual se pone de manifiesto una atracción, una idea comunitaria y una intencionalidad sorprendentemente precoz.
La afinidad por el semejante análogo es tan poderosa que basta con colocar a un bebé de tres meses frente a su madre y junto a un espejo para observar que, a partir de la primera mirada del otro en el espejo, a partir del primer acercamiento, el niñito queda fascinado por ese bebé parecido a él, infinitamente más cautivante que la propia madre que se encuentra a su lado.
La alianza de dos organismos produce un campo sensorial en el cual cada uno posee avidez del otro, porque a raíz de sus estructuras y formas de desarrollo se han vuelto sensibles para el reconocimiento de esa forma (otra gaviota, otro bebé). Esa alianza crea, entre dos cuerpos, la imantación que estructura el entorno y constituye la base sensorial de la fascinación.
A partir de que esa alianza cobra vida, el hechizo funciona, en los niveles más simples: «las señales moleculares de reconocimiento[…]determinan la yuxtaposición mecánica de las células y el funcionamiento de las comunicaciones».9 No se trata de cemento arquitectónico ni de pegamento orgánico ya que las células se asocian y se separan todo el tiempo durante su vida. Se trata verdaderamente de un fenómeno de atracción. El embrujamiento es una característica de lo que está vivo, a partir de su nivel más elemental.
El mismo fenómeno se advierte entre los individuos de un grupo social. Se atraen intensamente, con lo cual se crea la asociación y se mantiene la estabilidad del grupo, y luego se pelean para preservar su individualidad. Este conflicto permite el equilibrio entre dos necesidades opuestas: estar juntos para protegerse y crear el mundo de la biología periférica propicia para el desarrollo de los individuos; luego luchar contra el grupo que nos protege para preservar nuestra individualidad que corre el riesgo de diluirse en él.
En el caso de los insectos sociales, la jerarquía que oprime y el apego que atrae constituyen los dos polos del imán social. Las obreras de una misma colonia de hormigas o de abejas no rivalizan para obtener la misma fuente de alimento. El desarrollo individual está restringido hasta tal punto por la presencia de los demás, que el insecto no tiene más remedio que ocupar su lugar de obrera estéril o de reina y, de ese modo, al intercambiar alimentos y feromonas, se marcan mutuamente, con lo cual crean una sensación de pertenencia trofaláctica a partir de que se alimentan recíprocamente.
Cuando las células se imantan, estructuran un órgano. Y cuando los insectos sociales se atraen y se jerarquizan, el encantamiento mutuo da vida a un superorganismo.10 En este nivel de lo viviente, sin duda es pertinente referirse a la sociobiología: las obreras que se sacrifican favorecen la supervivencia de la hermandad. Por medio de su esterilidad y su altruismo, trabajan en la transmisión de los genes, mucho mejor que si desearan diseminar los propios en forma egoísta.
La observación es indiscutible. La trampa se oculta en las palabras. Cuando dije hace un momento que una mosca se dirigía directamente hacia un trozo de carne, caí en un contrasentido. La mosca no se dirige hacia un trozo de carne. En su mundo de mosca, percibe un significante biológico que la atrapa: no puede dejar de dirigirse hacia allí. Pero lo que la hechiza es la percepción de un ácido volátil, liberado por la descomposición de ácidos aminados, no la exposición en el mostrador de la carnicería de un filete de ternera entreverado sobre el que se ha pinchado una banderita azul, blanca y roja. El objeto que hechiza a la mosca es un indicador químico, mientras que el que atrae al comprador es un signo culinario-económico.
El simple hecho de que el hombre habite en un mundo semantizado provoca interminables equívocos. Basta para eso con describir el mundo de los animales…¡hablando! Y no podemos hacer otra cosa. Las palabras «sacrificio», «altruismo», «obrera», «egoísmo», son necesarias para comunicarnos entre nosotros, pero están mal usadas, porque no designan los mismos objetos en un mundo de abejas y en el mundo humano. Pero esos términos sólo engañan a quien acepta engañarse. Evidentemente todos sabemos que la reina de las abejas no es la reina de Inglaterra, aunque hablemos de ambas con la misma palabra. El objeto designado transforma el sentido.
Por otra parte, deberíamos exigir la misma precisión cuando empleamos las palabras para designar objetos humanos. El vocablo «trabajo» aplicado a las obreras de una fábrica no designa la misma actividad que realizan los escritores o la que se lleva a cabo en una sala de partos, donde la joven madre da a luz con su propio trabajo mientras el obstetra realiza el suyo. El sexo de la palabra no designa el mismo objeto: cuando un hombre emplea el vocablo «fútbol», no connota el mismo acontecimiento al que se refiere una mujer a la que no le gusta ese deporte. Y la edad de las palabras también construye su parte de lo real: cuando un niño de tres años emplea el término «muerte» no habla del mismo acontecimiento al que se refiere un adulto.
Coexistir
Con el fin de armonizar las tendencias opuestas de la jerarquía que oprime y del cariño que protege, la evolución ha preparado un conjunto de conductas, sonidos, posturas y gestos que le permite a cada animal modular su comportamiento social.
El orden reina mucho antes de la verbalización, pero está regido por el modo como los cuerpos expresan sus emociones. Los lobos, animales que viven en manadas, disfrutan tanto de vivir juntos que aceptan el sometimiento. «Yo me someto para relacionarme contigo, porque te amo y me causas tanto impacto», diría el lobo dominado. Y entonces, para manifestar lo que experimenta, pone la cola entre las patas, deja caer las orejas, baja la cabeza, mira de reojo a quien lo domina y, tras habérsele aproximado lentamente, gimiendo como un niñito, le lame los belfos lateralmente como si le pidiera de comer.
Cuando se trata de un lobo dominante, este obra por su cuenta puesto que el espacio entre lobos se llena mediante una sensorialidad y comportamientos que permiten el acercamiento e impiden la agresión. El dominado sabe perfectamente lo que tiene que hacer para hechizar al dominador y relacionarse con él.
En el caso de nuestros primos los simios, a quienes les cuesta tanto vivir unos sin los otros como unos con otros, la sensorialidad que los une adopta formas sociales cada vez más elaboradas. Ya no se trata sólo de atraerse o ahuyentarse. Su sistema nervioso está tan bien desarrollado que saben de qué modo combinar sus sentidos por medio de ademanes, sonidos, posturas y distancias que significan una manera de coexistir cada vez más perfeccionada. Los lugares del cuerpo que proporcionan los mejores instrumentos para estructurar los mensajes son el rostro que grita y come, y el sexo, cuya simple exposición significa una extrema intimidad.
Cuando aparece el individuo, comienza a manifestar intereses divergentes. La búsqueda de alimentos y de compañeros sexuales se transforman en objetivos que exigen un trámite incesante de los conflictos. Los herbívoros pueden relacionarse sin combatirse demasiado, cosa que no ocurre entre los carnívoros que deben organizarse para cazar y compartir el producto. Paradójicamente, gracias a los conflictos cada uno podrá llegar a ocupar su lugar.
Por los mismos motivos que sirven para relacionarse, la sexualidad exige la elaboración de reglas de acceso al cuerpo del otro. Ya sea para no asustar al compañero que se desea atraer, o ya sea para ahuyentar a los rivales. Por eso, en el transcurso de la evolución, los conejos y los monos zambos han aprendido a estructurar la expresión de sus emociones con el fin de apartar a sus rivales, seducir a la hembra codiciada o calmar al dominador agresivo acercándole el cuarto trasero a la nariz para provocarle una sensación sexual incompatible con la agresión.
Cuando un mono está aterrado por el ataque de un macho de gran tamaño, coge a un monito y lo estrecha contra su pecho. Las emociones de uno actúan sobre las del otro en el cual producen una impresión que da origen al surgimiento de un mundo intermental. Probablemente existe una intención, ya que los simios poseen un lóbulo prefrontal que les permite anticipar y planificar situaciones. Esta aptitud neurológica los pone en condiciones de talar un tronco de árbol y arrastrarlo tres kilómetros para ir a pescar termitas, pero no saben utilizar ese talento para establecer el plan de una carrera.
Esta ficción conductual que consiste en componer una imagen con el propio cuerpo asociado al de una cría constituye un antecedente del pensamiento. Cuando un mono aterrado coge a un pequeñito para detener la agresión de un dominador, da una forma a la expresión de sus emociones que, en términos humanos, se traduciría como: «Tengo tanto miedo que le doy a mi cuerpo la forma de una conducta maternal con el fin de manipular tu mundo mental suscitando en él emociones parentales». A menos que esta escenografía postural pudiera significar: «Tengo en la memoria la impresión que me provocaba una hembra cuando estrechaba al hijito contra su cuerpo y, mediante una suerte de prepensamiento analógico, me represento imágenes en las cuales, al darle a mi cuerpo un aspecto de hembra maternal, hechizo tu mundo de simio agresivo y sitúo en él una emoción análoga a la que experimenté en otro tiempo al ver a una hembra con su hijito».
Por la velocidad a la que se producen las riñas, los monos tienen más interés en actuar que en dar explicaciones. Pero podemos sostener que aparece un prepensamiento al modificar su cuerpo con el fin de manipular las emociones de otros.
Traducir en palabras la ejecución de la conducta de los zambos modifica su naturaleza, pero de todos modos nos da una impresión análoga. Tampoco nosotros estamos exentos de esta forma preverbal de inteligencia, cuando una foto nos revela que, sin darnos cuenta, hemos sonreído a quien nos agredía o, cuando estamos encargados de cuidar a un niñito, podemos prever su caída y disponer nuestro cuerpo exactamente en el lugar en el que debía producirse, como si nuestras acciones precedieran a los pensamientos al combinar las percepciones que tenemos del espacio, de los obstáculos y del movimiento, para construir una representación de la futura caída. Esta resolución del problema, esta inteligencia preverbal, este pensamiento anterior a la palabra, existe en el hombre que habla, en el bebé de pocos meses de vida y en los animales privados de la palabra.
La semiótica del mundo es el lento proceso que conduce al signo. Mediante un recorte exagerado, más didáctico que real, oponemos la abstracción del signo a la materialidad del índice, mientras que sería más adecuado describir un lento proceso gradual que partiendo del índice percibido lo estilizara en una señal, y luego le diera la forma evocadora de un símbolo antes de transformarlo en signo acordado.
En lo real todo está fundido pero, para que no quedemos confundidos, nuestros sentidos tienen que dar formas para que las percibamos. Y nuestros órganos dan sentidos, del mismo modo que nuestras palabras.
La actitud naturalista permite ver el mundo de otra manera. Las plantas no pueden salir del índice, pues están inmersas en un medio ambiente que las toca, las calienta y debe penetrarlas para poder alimentarlas en ese mismo sitio. Los animales se estiran cuando hace calor y se acurrucan cuando hace frío, igual que las plantas. Pero pueden responder ante representaciones sensoriales de imágenes y sonidos. También los hombres se extienden en la playa y se acurrucan cuando hace frío. Asimismo pueden responder ante imágenes que evocan otras imágenes o cuando lo que perciben representa lo no percibido. Pero una vez que acceden a la convención del signo, reducen la información al ponerse de acuerdo para significar que un sonido o un trazo, arbitrarios, servirán para designar un mundo que se pone de manifiesto mediante esa representación. Entonces dan origen a un mundo nuevo.
El fenómeno que permite la evolución es el caos momentáneo.11 Incluso en el caso de las plantas, el aflojamiento de los vínculos entre las diferentes estructuras revela una capacidad de desorganizarse para poder organizarse de otra manera. Mucho antes de la existencia del cerebro, los organismos evolucionan gracias a una breve caotización. Los determinismos ya no están petrificados. El mundo viviente inventa un comienzo de adaptación entre los organismos y su medio ambiente. El simple hecho de vivir implica la aptitud para la innovación. Todo organismo, para adaptarse, debe innovar, probar alguna aventura fuera de la norma, engendrar anormalidad para ver si funciona, puesto que vivir es asumir un riesgo.
Desde la planta hasta la palabra, el embrujamiento evoluciona mediante una ley natural según la cual el fenómeno que provoca el hechizo se percibe cada vez menos. Hay que tocar una planta y penetrarla para provocar en ella un caos creador. Pero cuanto mayor capacidad adquiere el sistema nervioso para procesar informaciones no percibidas, más susceptible se vuelve de que lo desquicien las representaciones.
La boca hechizada
Cuando miro a un macaco que salta de rama en rama, no puedo evitar pensar que, dentro de sesenta millones de años, será capaz de interpretar la sonata Claro de luna con sus patas anteriores y de ganar la final del campeonato mundial de fútbol con sus patas posteriores, lo cual permitiría probar hasta qué punto la evolución del polo superior del cuerpo no excluye la conservación del polo inferior. El simple hecho de tomar en broma la etología comparativa suscita preguntas imprevistas, otra manera de mirar el mundo. Ya no se trata de separar al hombre de la naturaleza y de oponerlo al resto de los seres vivos: por el contrario, se trata de darle su lugar dentro de lo viviente y de permitirnos observar de qué modo la semiotización de los sentidos le permite alejarse gradualmente de un mundo inmerso en lo percibido para llegar a habitar otro mundo hechizado por lo no percibido.
La etología del cerebro permitirá ilustrar de qué modo los sistemas nerviosos se organizan gradualmente para procesar informaciones cada vez más alejadas del contexto.
Ni siquiera nos imaginamos la cantidad de organismos que dependen tan estrechamente del oxígeno que, privados de él, su esperanza de vida no sobrepasa unos cuantos minutos. Ni siquiera nos imaginamos la cantidad de organismos que dependen tan estrechamente del agua que, privados de ella, su esperanza de vida no sobrepasa unos cuantos días. Las necesidades son tan urgentes que no tenemos tiempo de hacer un trabajo antropológico sobre ellas. No existe un ritual de la respiración: «Por favor, respire antes que yo». «No haré nada, respire primero.» Este es un tipo de cortesía impensable, pues cada uno debe velar por sí. Al igual que las plantas, estamos inmersos en el oxígeno, el agua y la temperatura. No hay espacio ni plazos para diferir la información y dar lugar a una posible representación. Es preciso que respire y que beba inmediatamente y que eso penetre en el cuerpo sin demora alguna. La urgencia alimentaria todavía es muy grande, ya que, si falta el alimento, nuestra esperanza de vida no supera las pocas semanas, es decir, resulta algo equivalente a una enfermedad mortal. Sin embargo, esta delicada situación existencial les da a los organismos el tiempo suficiente para producir representaciones. En el caso de los animales, los rituales de ofrendas alimentarias permiten la coexistencia, mientras que, entre los humanos, la mesa se convierte en el lugar más civilizado de su condición. Por eso, cuando invitamos a una mujer a comer, no tenemos la sensación de luchar contra la muerte, aun cuando en realidad estamos arriesgando la vida porque esa invitación constituye el primer acto de una puesta en escena del amor.