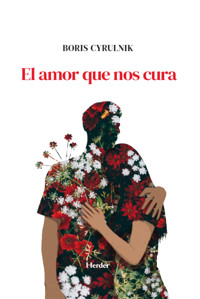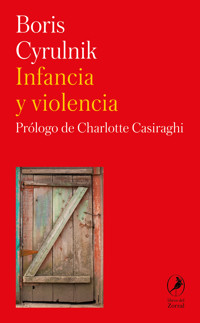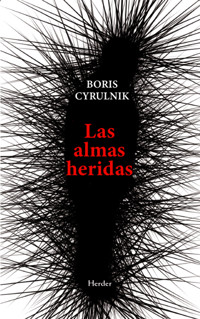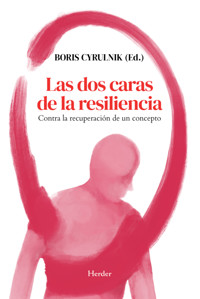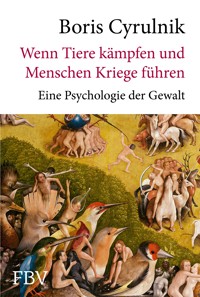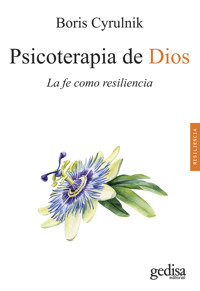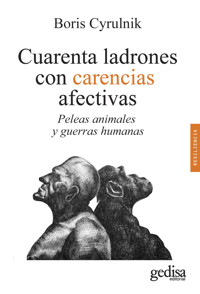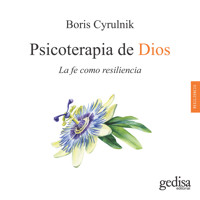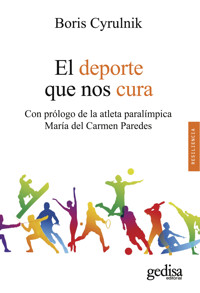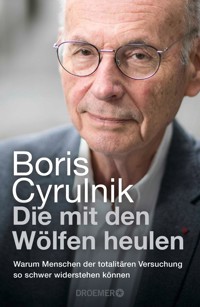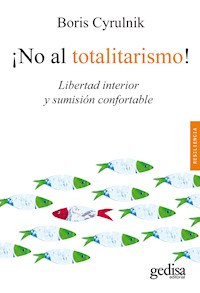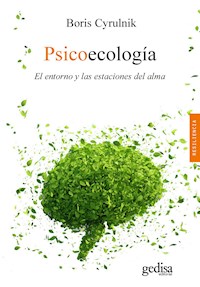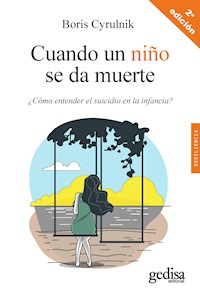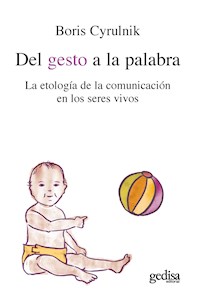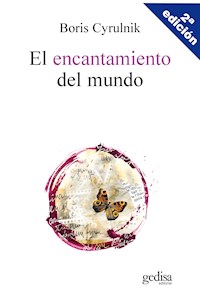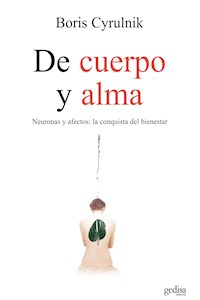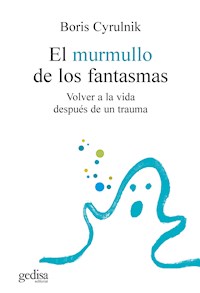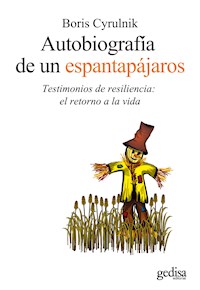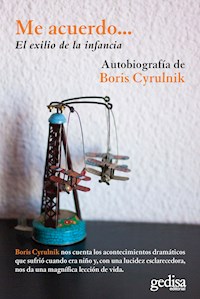Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En este libro, Boris Cyrulnik nos cuenta cómo el amor de la pareja puede devolver a la vida a quienes están marcados por profundas heridas a causa de antiguas experiencias traumáticas, a la vez que nos introduce en los secretos de la teoría de la resiliencia: es decir, la capacidad autoterapéutica de las personas frente al sufrimiento psíquico o moral. Escrito con una prosa profunda y deliciosa, esta nueva obra del que quizás sea el más importante representante de dicha teoría acercará a un amplio abanico de lectores la comprensión del milagro afectivo que trae consigo el amor en la pareja. Niños soldado de la guerra, supervivientes de deportaciones, guerras o genocidios, víctimas de accidentes, personas que conviven con la discapacidad, pero también el marginado social o simplemente aquellos que han padecido graves maltratos y humillaciones, encuentran la posibilidad de redefinir el sentido del dolor por sus propios medios afectivos gracias al vínculo que supone el encuentro y el inicio de una relación amorosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Editorial Gedisa
RESILIENCIA
La resiliencia designa la capacidad humana de superar traumas y heridas. Las experiencias de huérfanos, niños maltratados o abandonados, víctimas de guerras o catástrofes naturales, han permitido constatar que las personas no quedan encadenadas a los traumas toda la vida, sino que cuentan con un antídoto: la resiliencia. No es una receta de felicidad, sino una actitud vital positiva que estimula a reparar daños sufridos, convirtiéndolos, a veces, hasta en obras de arte.
Pero la resiliencia difícilmente puede brotar en la soledad. La confianza y solidaridad de otros, ya sean amigos, maestros o tutores, es una de las condiciones para que cualquier ser humano pueda recuperar la confianza en sí mismo y su capacidad de afecto.
La serie RESILIENCIA tiene como objetivo difundir las experiencias y los descubrimientos en todos los ámbitos en los que el concepto está abriendo nuevos horizontes, tanto en psicología y asistencia social como en pedagogía, medicina y gerontología.
JORGE BARUDY
Los buenos tratos a la infancia
Y MARYORIE DANTAGNAN
Parentalidad, apego y resiliencia
BORIS CYRULNIK
Bajo el signo del vínculo
Una historia natural del apego(próxima aparición)
BORIS CYRULNIK
El murmullo de los fantasmas
Volver a la vida después de un trauma
BORIS CYRULNIK
Los patitos feos
La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida
BORIS CYRULNIK
El encantamiento del mundo
STEFAN VANISTENDAEL
La felicidad es posible
Y JACQUES LECOMTE
Despertar en niños maltratados la confianza en sí mismos: construir la resiliencia
MICHEL MANCIAUX
La resiliencia:
(compilador)
resistir y rehacerse
El amorque nos cura
Boris Cyrulnik
Traducción deTomás Fernández Aúzy Beatriz Eguibar
Título del original en francés:
Parler d’amour au bord du gouffre
© Éditions Odile Jacob, París, 2004
Traducción: Tomás Fernández Aúz y Beatriz Egibar
Diseño de cubierta: Sylvia Sans
Segunda reimpresión: junio de 2006, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano.
© Editorial Gedisa, S.A.
Paseo Bonanova, 9 1º-1a
08022 Barcelona (España)
Tel. 93 253 09 04
Fax 93 253 09 05
Correo electrónico: [email protected]
http://www.gedisa.com
Preimpresión:
Editor Service S.L.
Diagonal 299, entresol 1a - 08013 Barcelona
eISBN: 978-84-1819-344-6
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
I. INTRODUCCIÓN
Un auxilio inocente
El sentido que se atribuye a un comportamiento puede convertirlo en un tutor de resiliencia.
El anuncio que se le hizo a Olga
El extraño gusto por los aplazamientos entre dos muertes.
Amar a pesar de todo
Cuando se sale de un precipicio con las marcas del pasado.
Los relatos que rodean al hombre magullado pueden repararle o agravarle
Buscar los significados ocultos permite elaborar un sentido.
II. LA RESILIENCIA COMO ANTIDESTINO
La tortilla humillante
El desarrollo de los actos transforma la cosa en signo.
Hasta las palabras públicas tienen un sentido privado
Una simple convención verbal que se halla impregnada en nuestra historia.
Tener una catedral en la cabeza
El proyecto de un sueño modifica la percepción de las cosas.
El sentido no tiene tiempo de brotar en el alma de un individuo-instante
Gozar, lo que dura un relámpago.
Historia de un jarrón lleno de sentido
El trasiego de un objeto se carga de una historia íntima.
El relato como antiniebla
Cómo extraer un acontecimiento insoportable y situarlo fuera de uno mismo.
La fuerza del destino
Los razonamientos lineales interesan a quienes profetizan desgracias.
Las ensambladuras afectivas
El encuentro de las almas heridas, su comprensión mutua y la transmisión de su herida.
III. CUANDO EL ENCUENTRO ES UN REENCUENTRO
La maravilla y la lombriz
El acoplamiento de dos imágenes.
Adolescencia: curva peligrosa
Abandonar nuestra base de seguridad para aprender a amar de otro modo.
El placer que hallamos en el mundo es el que esperamos recibir
Se percibe en él lo que se ha aprendido.
La obligación de amar de otra forma
La adolescencia es una época propicia para los cambios afectivos.
El niño mascota y el superhombre
Algunas huellas afectivas precoces sirven como rescoldos de resiliencia.
Por qué hay que abandonar a quienes se ama
Conservar el placer y evitar la angustia de amar.
El amanecer del sentido difiere en función del sexo
La asimetría de los sexos.
Esos niños no merecen ni el agua ni el pan que se les da en prisión
Una narrativa cultural puede impedir la resiliencia.
Una constelación que ha perdido una estrella
Dedicar tiempo a aprender a vivir para que brille otra estrella.
Unos niños echados a perder, como la fruta
No hay nada más imperfecto que un padre perfecto.
La curiosa libertad de los bebés gigantes
¿Somos libres de encarcelarnos?
Los niños hacen las leyes
La globalización de un fenómeno secreto: los padres maltratados.
Cuando el amor da derecho a todo
La desaparición de los rituales inhibidores.
Amarga libertad. Comedia en tres actos
Tiranos domésticos y esclavos sociales.
Las prisiones del corazón
El desarrollo del joven Hitler.
Repetir o liberarse
La compulsión de repetición no es una obligación.
Gobernados por la imagen que nos hacemos de nosotros mismos
La memoria de uno mismo ante los otros.
Atormentados por nuestros recuerdos, nos dedicamos a pulir nuestra memoria
La memoria sin recuerdo y la identidad narrativa.
Un mecanismo de liberación
Es un entrenamiento físico, psíquico y social.
IV. METAFÍSICA DEL AMOR
Ternura filial y amor romántico
Dos maneras de amar en el filo de la navaja.
La crisis amorosa
Consecuencias biológicas del proceso amoroso.
Declaración preverbal de amor
Señales etológicas del encuentro amoroso.
El primer amor es una segunda oportunidad
La reorganización de los estilos afectivos.
Rescoldo afectivo y plomo familiar
Los flechazos no sexuales.
Alquimia de las formas de amar
Pasar del vil plomo al oro puro, y a veces al revés.
El apareamiento verbal
La etología de la conversación demuestra que 1 + 1 nunca suman 2.
Un tiempo dedicado a aprender a amar
El momento amoroso es un aprendizaje del otro.
Sufrir por el sufrimiento de los que uno ama
Es sufrir por la idea que nos hacemos del sufrimiento del otro.
Comprender no es curar
La orientación de las formas de amar depende de las estructuras sociales.
V. HEREDAR EL INFIERNO
Memoria y culpabilidad
La realidad del trauma y el discurso que lo rodea.
Sufrir y construirse: ¿qué tipo de transmisión?
Éxito paradójico y estilo narrativo.
Cuerpo a cuerpo y transmisión mental
Los gestos transmiten una parcela del alma.
La transmisión de las formas de amar
Un pensamiento acompaña a los gestos de afecto.
Cómo transmitir un trauma
La prisión afectiva permite esta circulación.
Interpretar lo que se transmite
El contrasentido afectivo.
Un estrépito silencioso
La maldición de la vergüenza provoca el malentendido de los portadores de vergüenza.
VI. LOS CANTOS SOMBRÍOS
La corporeidad de los fantasmas
Para aparecerse, necesitan el esqueleto de los heridos.
La sombra parental vuelve receloso al niño
El diálogo prohibido de los esclavos de la felicidad.
Identificarse con una figura parental desaparecida
Imagen ideal y dolor exquisito.
Los padres magullados se ponen en un segundo plano
¿Será que los niños son más competentes?
El destino no tiene por qué cumplirse
Una herida se convierte en un destino si uno piensa que nada puede cambiar.
Ponerse a prueba para hacerse aceptar por los demás
Ganarse el derecho de vivir.
Hablar del pasado para evitar que se repita
La palabra escrita o la palabra hablada sitúan al trauma fuera de uno mismo.
Los matrimonios de la desesperación
Llenos de esperanza, llevan consigo una sombra.
Lo que transmite el trauma es la forma en que se habla de él
Gritos silenciosos y sordera psíquica.
Pasar de la vergüenza al orgullo
La representación que tiene lugar en el teatro íntimo modifica el sentimiento.
La transmisión de la desgracia está lejos de resultar fatal
Los acontecimientos cambian la representación.
VII. CONCLUSIÓN
La neurosis de destino del señor Supermán permite comprender que la resiliencia evita tanto la identificación con el agresor como la identificación con el agredido. El amor es una tercera vía, mucho más constructiva.
NOTAS
I
INTRODUCCIÓN
Un auxilio inocente
Para parecer formal basta con callarse. Pero cuando se tienen 16 años, la más mínima charla es un apareamiento verbal y uno se muere de ganas de hablar.
No recuerdo su nombre. Creo que respondía al apellido de «Rouland». No hablaba nunca, pero no se callaba de cualquier manera. Hay quien permanece en silencio para esconderse, quien baja la cabeza y esquiva las miradas para aislarse de los demás. Él, por su actitud de bello melancólico, traslucía lo siguiente: «Os observo, me interesáis, pero me callo para no descubrirme».
Rouland me cautivaba porque corría con rapidez. Era importante para el equipo de rugby de infantiles del instituto Jacques-Decour. Era frecuente que dominásemos por nuestra fuerza física, pero nos ganaban porque nos faltaba un extremo rápido. Por eso me hice amigo suyo. En nuestras conversaciones yo era quien debía ocuparme de todo: de las preguntas, de las respuestas, de las iniciativas y de las decisiones relacionadas con el entrenamiento. Un día, tras un largo silencio, me dijo de pronto: «Mi madre te invita a merendar».
En lo alto de la calle Victor-Massé, cerca de Pigalle, hay un callejón sin salida donde se vive como en un pueblo. Tiene grandes adoquines, puestos de frutas y de verduras y un charcutero. En el segundo piso hay un apartamento pequeño y agradable. Allí estábamos: Rouland, en silencio sobre un canapé, y yo atiborrado de bombones, de pasteles y de frutas confitadas servidas en platitos dorados. ¿Me esforzaba demasiado en dar la impresión de no comprender cómo se ganaba la vida su madre en la calle Victor-Massé o en los cafés de Pigalle?
Cincuenta años más tarde, hace unos meses, recibo una llamada de teléfono: «Rouland al aparato. Estoy de paso cerca de tu casa, ¿quieres que nos veamos un par de minutos?». Era delgado, elegante, bastante atractivo y hablaba notablemente más: «Estudié en la Escuela de Comercio, es algo que nunca me ha interesado demasiado, pero prefería la compañía de los libros a la de unos compañeros que me aburrían y la de unas chicas que me asustaban. Quería decirte que tú cambiaste mi vida». Yo pensé: «¡Vaya!». Y él añadió: «Te agradezco que hicieras como que no comprendías que mi madre trabajaba en esa profesión». No se atrevió a pronunciar la palabra. «Era la primera vez que veía que alguien se mostraba atento con ella… Durante años reviví las imágenes de aquella escena, te volvía a ver haciéndote el ingenuo, con una amabilidad quizá algo excesiva; pero era la primera vez que alguien respetaba a mi madre. Ese día recuperé la esperanza. Quería decírtelo.»
A pesar de sus progresos, Rouland seguía siendo aburrido. No nos hemos vuelto a ver, pero este reencuentro me planteó una pregunta. En mi mundo, lo que me proponía era simplemente reclutarlo para el equipo de rugby como extremo de la línea de tres cuartos. No tenía ningún motivo para despreciar a aquella amable señora que vestía de forma extraña. Pero en su mundo, esta historia había provocado una feliz transformación. Rouland descubría que podía dejar de sentir vergüenza. Al verse observado por una tercera persona, el tormento que le causaba la profesión de su madre dejaba aflorar un apaciguamiento. El trabajo psicológico estaba aún por hacer, pero él empezaba a creer que podría realizarlo, porque acababa de comprender que es posible modificar un sentimiento. Mi mala comedia había puesto en escena un significado importante para él. Mi incómoda amabilidad le había dado un poco de esperanza.
El sentido que atribuíamos a un mismo escenario de comportamiento era diferente en nuestros respectivos casos. No era en el acto donde había que buscar la diferencia, sino en nuestras historias privadas: pequeña intriga para mí, conmoción afectiva para él. Cincuenta años más tarde, me enteraba asombrado de que había actuado como tutor de resiliencia para Rouland.
Creyó en la luz porque estaba en la oscuridad. Yo, que vivía a plena luz, no había sabido ver nada.1 Yo percibía una realidad que para mí no tenía demasiado sentido: una señora me ofrecía demasiados bombones, se estaba calentito en su agradable piso, me preguntaba cómo lograba respirar con su faja, apretada para abombar sus senos. Prisionero del presente, yo me hallaba fascinado, mientras que Rouland, por su parte, vivía un instante fundacional.
El anuncio que se le hizo a Olga
Olga suspira: «Ayer, a las diez menos cuarto, una simple frase hizo que una angustia mortal me invadiera el alma: “Le será difícil volver a andar”. Antes del accidente de automóvil, arrastraba mi vida en una sucesión de días grises y cursaba sin brío mis estudios, despertando de vez en cuando por el placer de un día de esquí o de una noche de música tecno. A las diez menos cuarto, una simple oración produjo el desgarro. Quedaba dicho. Al principio no sufrí, aletargada por el embotamiento. El tormento apareció más tarde, junto con la conciencia de no haber vivido lo suficiente. Qué tontería más grande, debería haber vivido más buenos momentos, paladeado cada segundo de mi vida.
“¿Qué espera usted de mí?”, preguntó el médico.
“La verdad”, respondí yo. Pero mentía. Existía una minúscula posibilidad de que se tratase de un mal sueño. Lo último que debía hacer era eliminarla. La verdad que yo esperaba correspondía a esa minúscula posibilidad».2
Un relato sin palabras había sembrado la esperanza en el mundo de Rouland, mientras que una frase había quebrado la de Olga. Después de una frase semejante, ya no se vuelve a ser el de antes. Uno puede renacer un poco, pero se vive de otro modo, porque una angustia mortal nos invade el alma. Uno saborea las cosas como si fuese la primera vez, pero en realidad se trata de una ocasión distinta. Uno recupera el placer de la música, pero el placer es otro, más agudo, más intenso y más desesperado debido a que se ha estado a punto de perderlo.
Placer desesperado. Olga tenía 18 años en la época en que era estudiante en Toulon. No podía perder ni un minuto, repartida entre sus estudios, las partidas de esquí en Praloup y las noches de baile en Bandol. Su trayectoria se quebró de golpe contra un muro, de noche, en una curva fallida. Cuando se es parapléjico a los 18 años, uno se queda como muerto. Pero sólo al principio; después la vida regresa, aunque sólo en parte, y con un sabor extraño. La representación del tiempo ya no es la misma. Antes, uno dejaba transcurrir los días, les sacaba partido, se aburría. Uno percibía un transcurso temporal que se dirigía lentamente hacia una muerte lejana, segura y, sin embargo, virtual. Desde el accidente que había hecho que una angustia mortal le invadiese el alma, Olga regresaba a la vida con la extraña sensación de vivir entre dos muertes. Una parte de su vida había muerto en ella. Otra esperaba la segunda muerte que habría de llegar más tarde. Quienes superan un trauma experimentan con frecuencia esta sensación de prórroga que confiere un sabor desesperado a la vida que se ha perdido, pero que agudiza el placer de vivir lo que aún sigue siendo posible. Olga ya no podía esquiar ni bailar, pero podía estudiar, pensar, hablar, sonreír y llorar mucho. Hoy es una brillante genetista, trabaja, tiene amigos y sigue haciendo deporte…, en silla de ruedas. «La primera vez que veo a alguien con una lesión medular sé que lo superará si, en su mirada, brilla un amor por la vida. Los que dan la impresión de haber sido heridos el día anterior tendrán escaras. Yo sostengo que la escara es algo más que un problema de piel. Es una necrosis. Es llevar una angustia mortal en el alma. Los que, sufriendo, aceptan su nuevo ser se las arreglan mejor para salir adelante. Hacen deporte aunque antes no fueran deportistas, establecen vínculos, trabajan más.»3
Hace algunos años, una persona con una lesión medular era reparada con mejor o peor fortuna y después se la internaba en un establecimiento en el que, tristemente, apenas vivía. Hoy, el parecer social está cambiando: sea o no curable la lesión, se pide a la persona que utilice sus facultades para reeducarse en otra forma de vivir. Es el contexto afectivo y social el que propone a quien padece esta lesión unos cuantos tutores de resiliencia sobre los cuales tendrá que crecer.
La historia de Olga permite situar la idea de resiliencia. Hace algunas décadas, las personas con estas lesiones eran tenidas por personas inferiores. Al no tener en cuenta más que sus lesiones físicas, se les impedía reanudar toda vida psicológica. Todas morían socialmente. Ha sido preciso un largo combate técnico y cultural para que un gran número de ellas consiga revivir, de otra forma.
Amar a pesar de todo
Rouland había vivido mi representación amable como una revelación: resultaba posible no despreciar a su madre. Durante toda su infancia, él había amado a una mujer a la que todo el mundo rebajaba. Cuando su madre le sacó de la institución en la que había pasado sus primeros años, se sintió feliz de vivir en casa de esa señora animada y expresiva. Se aburría mucho porque ella dormía durante el día y salía a trabajar por la noche. «Es una especie de profesión artística», pensaba el chico. Los cuchicheos de sus compañeros de colegio, que se reventaban de risa, le hicieron descubrir rápidamente que esa profesión implicaba otras obligaciones. Rouland se volvió un chico triste, pero siguió siendo leal a su madre, cuya reputación defendía, a veces a puñetazos.
El desgarro traumático era cotidiano, silencioso y casi invisible: una mueca chusca dibujada en el rostro de sus compañeros, un murmullo que se detenía súbitamente cuando se acercaba Rouland. Estas cosas apenas dichas, casi no vistas, agobiaban al muchacho, emparedado vivo en un mundo de guasas. Para mí, la comedia que había representado ante su madre no era más que un vago recuerdo, mientras que en su interior constituía una referencia espléndida. Yo había trabado sin saberlo el primer nudo de su resiliencia. A partir de ese día, él recuperó la esperanza, se hizo poco a poco dos o tres amigos e invitó a merendar a los más duros del equipo de rugby. Todos estos jóvenes se portaron correctamente, y Rouland, lentamente, fue aprendiendo a hablar.
Cuando conoció a su mujer aún estaba en fase de reparación y tuvo que vencerse para presentársela a su madre. La joven fue educada y tal vez algo más. Rouland deseaba que su madre y su novia no se viesen demasiado porque amaba a cada una de ellas de modo diferente. Después de unos cuantos años de entrenamiento afectivo, quedó sorprendido al constatar que ya no se sentía incómodo cuando se reunían las dos mujeres.
Sólo se había atrevido a intentar la aventura de la vida en pareja porque unos cuantos años antes había recobrado la esperanza, pero fue el estilo afectivo de su mujer lo que le adiestró en su nueva forma de amar. Ya no estaba emparedado con esa madre a la que amaba sin poder decirlo. Mi ceremoniosa representación había desatado la esperanza, pero fue su primer amor lo que le dio confianza y lo que metamorfoseó su sufrimiento mudo.
El embotamiento había protegido del sufrimiento a Olga tras el accidente. Decía que su cuerpo le parecía extraño, que no se daba cuenta de lo que había pasado. La gente admiraba su valentía, cuando en realidad se trataba de una anestesia. El sufrimiento llegó con una única frase cuando el médico se vio obligado a decirle: «Le será difícil volver a andar». Olga se vio entonces incapaz de desplazarse, y esa imagen puso patas arriba sus proyectos y hasta su pasado: «Tendría que haberle sacado más partido a la vida… ¿Cómo me las voy a arreglar en el futuro?». En la época, aún reciente, en que nuestra cultura no concebía la discapacidad en términos de resiliencia, Olga habría quedado seccionada, con una mitad muerta y la otra agonizante. Sin embargo, desde que se cuida mejor el ambiente que rodea a los que padecen una lesión medular, la parte muerta permanece sometida a los imperativos técnicos y médicos, pero la parte viva ha dejado de vivir una agonía. Olga volvió a vivir, pero no como antes. Tuvo que conceder valor prioritario a facultades que eran secundarias antes de su accidente. Se concentró en las actividades intelectuales y mejoró sus capacidades de relación. Hoy pertenece a ese grupo de personas que elogian la debilidad4 y que se han fortalecido a pesar de su discapacidad. Trabaja en un laboratorio, y hace poco ha quedado embarazada. Sin embargo, el marido que ha encontrado ha tenido que articular su propia manera de amar con la de esta mujer especial. Y cuando nazca el niño, tendrá que trabar un vínculo con unos padres que no son como los demás y de quienes recibirá una herencia peculiar.
La concentración en las capacidades soterradas, la impugnación del parecer social y la articulación de los estilos afectivos constituyen el tema de este libro. Cuando se llega a la edad de emparejarse, uno se presenta tal como le gustaría ser, pero el compromiso se realiza con lo que se es, con el estilo afectivo que nos es propio y con nuestra historia pasada. Toda pareja firma un acuerdo particular que le confiere una especie de personalidad, cosa que resulta extraña, ya que se trata de la unión de dos individuos diferentes. En el terreno afectivo que así se crea nacerán niños, y tendrán que desarrollarse en él.
Hablaremos de amor porque es difícil construir una pareja sin profesarse afecto mutuo y sin que eso deje una huella en nuestros hijos. Y hablaremos de abismo, porque estas personas que se quieren se encuentran al borde de un precipicio y hacen esfuerzos para alejarse de él.
La escara del cuerpo sirve de metáfora de la escara del alma que marca a quienes han padecido un trauma psíquico: «Auschwitz como una escara en mi propio origen…». El psiquismo ha sufrido una agonía por efecto del trauma. El mundo íntimo pulverizado, embotado, fue incapaz de dar forma a lo que percibían los deportados. Éstos, sacudidos por unas informaciones descabelladas, fueron incapaces de pensar, de situarse, de trabar relación con los demás y con su pasado. Sin embargo, la evolución de estas personas mutiladas por la existencia se vio sometida a una convergencia de presiones que fusionó la gravedad de la herida, su duración, la identidad que esas personas habían elaborado antes del desastre y el sentido que atribuían a su derrumbamiento. La evolución psíquica de estos deportados se ha visto tan influida por su historia íntima como por los discursos que su familia y su sociedad han mantenido acerca de su condición: «Es tremendo, estás listo, nunca lograrás salir adelante…», o: «Bien que te lo has buscado, ¿cómo te las has arreglado para meterte en este lío?». Las víctimas siempre son un poco culpables, ¿verdad?
El regreso a la vida se realiza en secreto, con el extraño placer que proporciona el sentimiento de vivir una prórroga. El trauma ha hecho añicos la personalidad anterior, y cuando nadie reúne los pedazos para frenar su dispersión, el sujeto queda muerto o no vuelve bien a la vida. Sin embargo, cuando se ve sostenido por la afectividad cotidiana de las personas que están cerca de él, y cuando el discurso cultural da sentido a su herida, consigue retomar un tipo de desarrollo distinto. «Todo traumatizado está obligado a asumir un cambio»,5 de lo contrario permanece muerto.
Freud ya había evocado la posibilidad de lo que hoy llamamos resiliencia: «Teniendo en cuenta la extraordinaria actividad sintética del yo, creo que no podemos seguir hablando de trauma sin abordar al mismo tiempo la cuestión de la cicatrización reactiva».6
No habrá más remedio que preguntarse por qué algunas personas se irritan ante esta posibilidad de regresar a la vida. Ya en 1946, René Spitz había estudiado el descalabro provocado por la carencia afectiva, el surgimiento de un marasmo que podía llegar al anaclitismo, esa pérdida de soporte afectivo que lleva al niño a abandonar la vida, a dejarse morir porque no tiene a nadie por quien vivir. En 1958, este psicoanalista estudió la posible reanudación de un desarrollo: «En la cura de la depresión anaclítica […] se observa el fenómeno de una «re-fusión» parcial de las pulsiones; la actividad de estos niños se reanuda con rapidez, se vuelven alegres, festivos, vitales».7 Anna Freud, en el prólogo del libro que aquí citamos, escribe lo siguiente: «La obra del doctor Spitz justificará las esperanzas de quienes desean consagrarse a un estudio más profundo de este problema».8 Anna Freud fue objeto de agudas críticas por este comentario.9 John Bowlby, presidente de la Sociedad británica de psicoanálisis, que también trabajaba en las carencias de cuidados maternales, se inspiró en la etología animal para impulsar los trabajos sobre la vinculación,10 unos trabajos en los que defendía la idea de que lo real moldea el mundo íntimo de los niños. Este escrito fue criticado con cicatería por quienes pensaban que el trauma no existía en la esfera de lo real, sino que el niño quedaba traumatizado «por el surgimiento de una representación inaceptable»,11 cosa que también es verdad. Ésta es la razón de que, al final de su vida, John Bowlby haya reconciliado a todo este mundillo al escribir: «la vía que sigue cada individuo en el curso de su desarrollo, y su grado de resiliencia frente a los acontecimientos estresantes de la vida, se hallan sólidamente determinados por la estructura de la vinculación que haya desarrollado en el transcurso de sus primeros años».12
Los relatos que rodean al hombre magullado pueden repararle o agravarle
Freud pensaba que los gérmenes del sufrimiento surgido en la edad adulta habían sido sembrados durante la infancia. Hoy es preciso añadir que la forma en que el entorno familiar y cultural habla de la herida puede atenuar el sufrimiento o agravarlo, en función del relato con que ese entorno envuelva al hombre magullado.
Los niños soldado de Latinoamérica, de África o de Oriente Próximo tienen casi todos un trauma. Los que consiguen ponerse a vivir de nuevo se ven obligados a abandonar su población y a veces hasta su país para «partir de cero» y no padecer la etiqueta infamante que el entorno prende a su historia. Muchos niños soldado tienen miedo de la paz porque sólo han aprendido a hacer la guerra. Sin embargo, algunos desean escapar a ese destino y piden ir al colegio, lejos de los lugares en los que han actuado como soldados. Estos niños pueden cambiar, a condición de que la organización social les permita esa evolución. Cuando se les pregunta qué habrían sido en caso de no haber conocido los desgarros de la guerra, casi todos responden: «Habría hecho lo mismo que mi padre», cosa que es muy normal, ya que en tiempo de paz, es el adulto, la figura del vínculo, el que sirve de modelo de identificación. Como eran parte activa en una guerra, aquellos de esos niños que aprendieron a erotizar la violencia se convirtieron en mercenarios. En toda guerra moderna, hay una cifra de combatientes –que oscila entre el 10 y el 15 por ciento– que descubre las delicias que puede procurar el horror. Las mujeres que, con frecuencia creciente, se implican en acciones militares –como sucede en Colombia, en Oriente Próximo o en Sri Lanka– también experimentan ese placer aterrador. La cifra de los traumatizados varía en función de las condiciones de la guerra, aunque se estima que su media durante el primer año ronda el 30 por ciento. Y en lo que hace a quienes integran la mayoría, compuesta por aquellos que no se ven ni excitados ni descalabrados por la lucha, es frecuente que salgan de la experiencia abatidos y desesperados.
Muchos niños soldado sueñan con convertirse en médicos «para curar», o en escritores «para contar». Pero el contexto social no siempre abre la posibilidad de recorrer ese largo camino. Los que consigan fundar una familia, convertirse en médicos o en periodistas nunca olvidarán el trauma. Antes al contrario, lo convertirán en el elemento que organiza su vocación. No conocerán la serena felicidad que les habría proporcionado una auténtica familia en una cultura de paz, tendrán una escara en el fondo de su ser, pero habrán conseguido regresar al mundo de los vivos, arrancar algunos momentos de felicidad y dar sentido a su calamidad a fin de volverla soportable.
El medio más seguro de torturar a un hombre es desesperarlo diciéndole: «Aquí no hay porqués».13 Esta frase le hace caer en el mundo de las cosas, le somete a las cosas y le convierte a él mismo en cosa. Para poder tender la mano a un agonizante psíquico y ayudarle a volver a ocupar un lugar en el mundo de los humanos es indispensable realizar una labor de construcción de sentido. Aquí sí hay porqués: «La capacidad para traducir en palabras, en representaciones verbales susceptibles de ser compartidas, las imágenes y las emociones experimentadas, a fin de darles un sentido que pueda comunicarse»,14 les vuelve a conferir humanidad. Amar los porqués es un factor de resiliencia precioso, pues permite volver a tejer los primeros puntos del vínculo desgarrado.
Germaine Tillion, etnóloga, especialista en cuestiones relacionadas con el Magreb, es deportada a Ravensbrück en 1943 por pertenecer a la Resistencia. Al poco de llegar, utiliza la capacidad de observar que había aguzado en sus contactos con los bereberes del Aurés. Trata de comprender cómo funciona el campo de concentración y, por la noche, en los barracones, da charlas en las que explica que los guardias quieren explotarlas hasta que caigan muertas.
Geneviève de Gaulle-Anthonioz dice: «Al escucharte, ya no éramos Stück (piezas), sino personas, podíamos luchar porque podíamos comprender».15
Y a esto, Germaine Tillion responde: «la capacidad para descifrar los fenómenos que nos rodeaban nos protegía moralmente, atenuaba nuestros miedos […]. Tan pronto como regresé, me consagré a investigar el tema de la deportación».16
Para no dejarse asesinar, hay que buscar en los significados ocultos las estructuras invisibles que permiten el funcionamiento de ese sistema absurdo y cruel. El hecho de hallarse fascinado por los verdugos acarrea en ocasiones una identificación con el agresor, pero la mayoría de las veces la atención que les concede la víctima hace que queden grabados unos recuerdos que, más tarde, permitirán la metamorfosis. Esos recuerdos procuran un espacio de libertad íntima: «Esto no pueden quitármelo, no pueden impedirme que lo comprenda y lo utilice a la menor ocasión». Esta construcción de sentido permite desarrollar un sentimiento de pertenencia y proteger las identidades, ya que las incorpora a un grupo que emplea las mismas palabras y las mismas imágenes, y que observa los ritos que tejen la solidaridad. Tan pronto como se vieron liberadas, estas dos mujeres se implicaron en la lucha contra la tortura en Argelia y contra el hambre en el mundo.
«Hoy sabemos que los que han padecido un trauma […] obtienen un beneficio indudable al realizar una labor que les permite restablecer los vínculos […], al proceder a una construcción de sentido a posteriori»,17 pero el modo en que juzgan los acontecimientos guarda relación con la escara que sigue clavada en su historia.
No hay actividad más íntima que la de la labor de construcción de sentido. Lo que ha quedado impregnado por el trauma real alimenta sin cesar una serie de representaciones de recuerdos, unos recuerdos que constituyen nuestra identidad íntima. Este sentido persiste en nosotros y da forma temática a nuestra vida.
II
LA RESILIENCIA COMO ANTIDESTINO
«Es extraña la forma en que las cosas adquieren sentido cuando terminan…, es entonces cuando comienza la historia.»1
Hablamos, hablamos, y las palabras se suceden, pero sólo cuando la música de la voz nos prepara para el punto final comprendemos al fin hacia dónde nos llevaban. Vivimos, vivimos, y los hechos se acumulan, pero sólo cuando el tiempo nos permite volver la atención sobre nosotros mismos captamos por fin hacia dónde tendía nuestra existencia. «El surgimiento del sentido sólo se hace posible porque, al sucederse, las palabras se dan muerte unas a otras.»2 Cuando la infancia se disipa, la convertimos en relato, y cuando la vida se muere descubrimos por qué ha sido preciso vivirla.
Lo que nos hace acceder al sentido es el tiempo. Debería decir mejor: lo que impregna de sentido lo que percibo es la representación del tiempo, la forma en que rememoro mi pasado para disponer mis recuerdos y deleitarme con mis ensoñaciones. El relato que me narro sobre lo que me ha pasado, y el retablo que compongo de la felicidad que espero, introducen en mí un mundo que no está ahí, que no está presente y que sin embargo experimento con intensidad.
La tortilla humillante
Una tortilla humillante y una inquietante taza de té me permitieron comprender que el sentido de nuestra existencia brota de acontecimientos que ya no se encuentran en el contexto.
Teresa pensaba que llevaba una vida cuya sensatez tenía un punto de exceso: no se atrevía a confesarse que esa vida era, en muchos casos, insulsa. El principal acontecimiento de su día a día consistía en hacer la compra en el supermercado, todas las mañanas a eso de las once. Ese día, como suele suceder, su carrito choca con el de un joven que, inmediatamente, transforma el incidente en un comentario amable que la hace sonreír. Poco tiempo después, el joven la ayuda a cargar las bolsas en el coche. Más tarde, le hace una seña con la mano al salir del aparcamiento. Un rato después aparca en la misma calle cuando ella llega frente a su casa. Otro poco después, Teresa se descubre a sí misma, estupefacta, en la cama con un hombre encantador al que dos horas antes no conocía.3
Después del idilio, Teresa no puede dar crédito a lo que ha pasado. Dice a su amante: «Es mediodía, si quieres te hago una tortilla». Él responde que es una buena idea y que, mientras tanto, él ira a mirar un ruido raro que ha escuchado antes en su coche. Al oír el ruido del motor, Teresa nota una sensación extraña, se asoma a la ventana y ve al vehículo doblar la esquina a toda velocidad al final de la calle y desaparecer. Teresa encaja esa partida como un mazazo y se deshace en lágrimas, humillada.
Supongamos que el amante fugaz hubiera compartido la tortilla de Teresa. La aventura sexual habría adquirido un significado totalmente diferente: «Bonito desatino, increíble, no sé lo que me ha dado, no hay que darle más vueltas; o, mejor, sí, pensemos en ello como en un hermoso acontecimiento en un horizonte gris».
Fue la huida lo que dio sentido al encuentro que se había producido unos instantes antes. Teresa se enfurecía con el plato en la mano. No comió esa tortilla, que significaba «humillación», aunque esa misma tortilla habría podido significar «hermosa locura» si el amante la hubiera compartido. El desarrollo de estos actos había transformado la cosa en signo.
Teresa, conmocionada, evocaba en su memoria algunas escenas y recordaba algunas frases. Experimentaba, sin dejar de refunfuñar, el curioso placer que da la satisfacción de una necesidad. Teresa rectificaba algunas escenas, imaginaba nuevas palabras: «Tendría que haberle dicho… darme cuenta… mandarle a paseo». Y mientras reconstruía su pasado, Teresa integraba su aventura en la historia de su vida y trataba de descubrir algunas analogías, algunas repeticiones o regularidades que la habrían permitido comprender el modo en que gobernaba su existencia: «Siempre dejo que los hombres me tomen el pelo…, me pasó lo mismo con mi primer coqueteo». Tras haber descubierto una orientación en su historia, Teresa se fabricaba una regla que la tranquilizaba de cara al futuro: «Esto tiene que cambiar, ya que no desconfío lo suficiente de los hombres, tengo que desconfiar de mí misma». Al buscar en su historia algunas dolorosas repeticiones, Teresa presentaba nuevamente en su conciencia (se re-presentaba) un escenario inscrito en su memoria y lo reorganizaba. De hecho, al sufrir, dejaba de rumiar su mal y trabajaba en cambio en la puesta a punto de una nueva orientación de su futuro. Este triste trabajo de rememoración le daba seguridad porque le ayudaba a descubrir una regla capaz de permitirle dominar su existencia en el futuro. La tortilla significante, integrada en un relato sobre su persona, acababa de permitirle descubrir una orientación para su existencia.
La tendencia a contarnos el relato de lo que nos ha pasado constituye un factor de resiliencia a condición de que demos un sentido a eso que ha pasado y de que procedamos a una reorganización afectiva.
Teresa, desde luego, no reaccionaba ante los huevos, reaccionaba ante el sentido que el desarrollo de los actos había atribuido a la tortilla. Teresa no estaba humillada por la tortilla, se sentía mortificada por el sentido que el escenario del contexto y de su propia historia le había hecho asociar a la tortilla.
Un ser humano no podría vivir en un mundo sin memoria ni sueños. Prisionero del presente, sería incapaz de atribuir sentido a las cosas. El misterio de la taza de té puede ilustrar esta idea. Estamos ocupándonos tranquilamente del jardín cuando, para mitigar la sed, entramos en el salón de nuestra casa. Inmediatamente, quedamos sorprendidos al ver a nuestros hijos horrorizados frente al televisor. En la pantalla, un hombre está a punto de beber una taza de té. Nos preguntamos dónde está el horror, y no logramos comprender porque estábamos en el jardín en el momento en que, en la película, la mujer del héroe puso cianuro en el té.4 Nuestros hijos, por su parte, han conservado esa escena en la memoria, y eso les permite prever que ese señor va a morir. Ellos experimentan el delicioso horror de una película policíaca mientras que nosotros no vemos en ella más que una trivialidad desprovista de sentido. Están viviendo un acontecimiento aterrador, mientras que, para nosotros, no ocurre nada. Su memoria da sentido a la taza de té. Ellos saben que ese objeto representa mucho más que una simple taza, pues transmite la muerte. El presente que contemplan ha quedado impregnado por su pasado, lo que provoca una deliciosa angustia de futuro.
Hasta las palabras públicas tienen un sentido privado
Esta capacidad de atribuir a las cosas el sentido que se ha grabado en nosotros en el transcurso de nuestro desarrollo se localiza con facilidad en la narración. Para realizar un relato de nosotros mismos que exprese nuestra identidad personal hay que dominar el tiempo, recordar algunas imágenes pasadas que nos hayan impresionado y confeccionar con ellas un relato. Ahora bien, todas las palabras que intercambiamos en nuestra vida cotidiana han quedado igualmente empapadas del sentido adquirido en el transcurso de nuestro pasado.