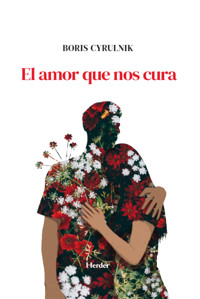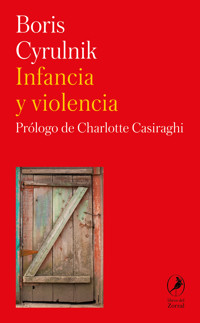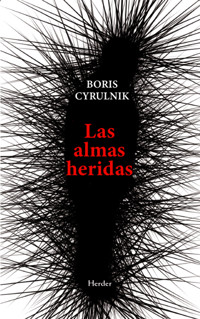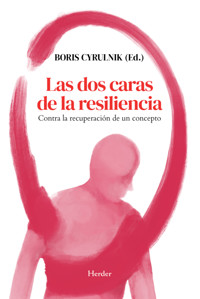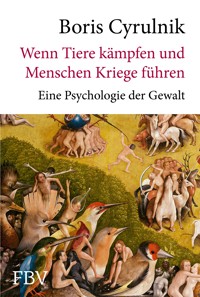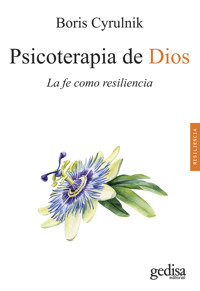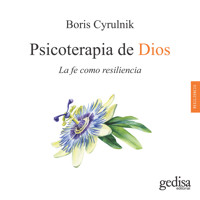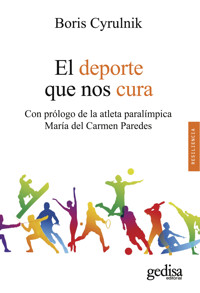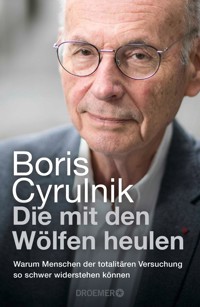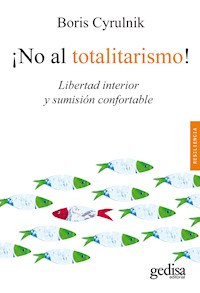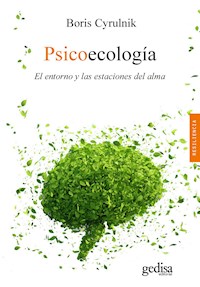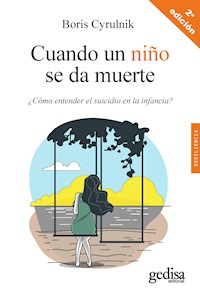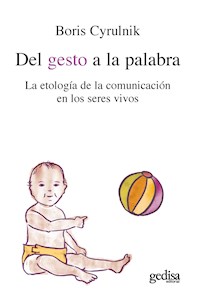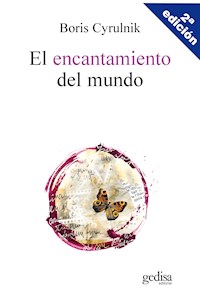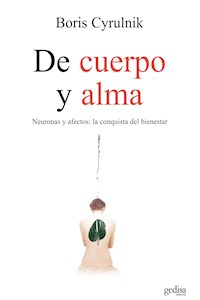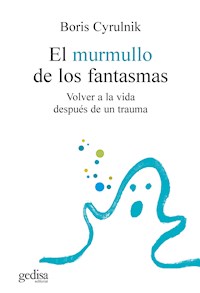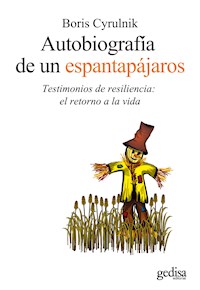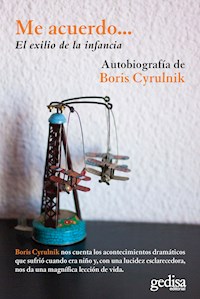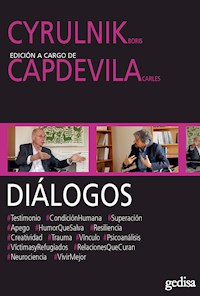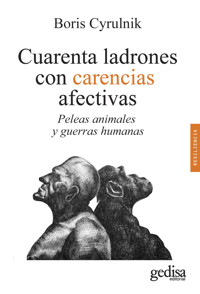
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Cuando la abeja reina muere, la colmena entera se enfrenta al desastre. Para evitarlo, las abejas se organizan en torno a una larva destinada, originalmente, a convertirse en obrera. La rodean con sus cuerpos, emitiendo calor, y le dan a comer de la jalea real. La larva deviene así una reina grande y fértil, pero con un ADN idéntico a las abejas obreras. De esta forma, el medio decide el destino de la larva. En este libro, Boris Cyrulnik propone que algo similar ocurre con los seres humanos: nuestro desarrollo depende del entorno en que nos criamos. El afecto recibido en la infancia determina el futuro del niño, y la ausencia del mismo lo acerca a la senda violenta del ladrón. Con erudición admirable, Cyrulnik traza las semejanzas entre el desarrollo de los animales y los humanos para estudiar los efectos del entorno sobre el carácter del individuo y tratar de explicarse, a la vez, la tendencia de la humanidad a la violencia y a la guerra. Si entendemos esto, nos dice, entenderemos también la necesidad de actuar sobre aquello que nos condiciona, de construir el medio más apto para la crianza de los niños. Cuarenta años después de la publicación de su primer libro, Boris Cyrulnik nos brinda una verdadera obra maestra que revela al erudito tras el narrador y el sabio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Boris Cyrulnik
Cuarenta ladrones con carencias afectivas
Colección
Resiliencia
Otros títulos de Boris Cyrulnik
publicados en Gedisa:
Psicoterapia de Dios
La fe como resiliencia
El deporte que nos cura
No al totalitarismo
Libertad interior y sumisión confortable
Psicoecología
El entorno y las estaciones del alma
Escribí soles de noche
Literatura y resiliencia
Me acuerdo…
El exilio de la infancia
Los patitos feos
La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida
Las almas heridas
Las huellas de la infancia, la necesidad del relato y los mecanismos de la memoria
Título original en francés:
Quarante voleurs en carence affective
© Odile Jacob, 2023
© De la traducción: Víctor Goldstein
Corrección: Toni Montesinos Gilbert
Cubierta: Eva Fàbregas Urpí
Primera edición: mayo de 2024
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
www.gedisa.com
Preimpresión:
www.editorservice.net
eISBN: 978-84-19406-73-6
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, de esta versión castellana de la obra.
Índice
Prólogo
Capítulo 1
«El individuo animal o humano es esculpido por su entorno»
¿Por qué la guerra?
Cuando matar a un niño no es un crimen
La carne y la dominación
El grito, la palabra y la herramienta
Lento desarrollo, prolongación de los aprendizajes
Llegar a ser varón, llegar a ser niña
Cuando la cultura modifica la construcción del sexo
Violencia civilizadora
La fuerza no conduce al poder
Cuando la cooperación en el clan conduce al odio al extranjero
Todas las culturas utilizan la violencia de los machos pequeños y la empatía de las hembras
Destinos culturales de los traumas individuales
Cuando los rituales de interacción dan forma a la pulsión
Capítulo 2
«Construcción del aparato para ver el mundo»
Psicoanálisis, etología y ciencias naturales
Ver o no ver la evolución
Laennec, o la riqueza de lo banal
El odio a la observación
Cuando el fijismo ayuda a ver lo que se piensa
Toda visión del mundo es una confesión autobiográfica
Etología animal y clínica humana
Interpretación ideológica de un enunciado científico
Desierto mortal y vida violenta
Cada cerebro muestra un mundo como ningún otro
El lenguaje humano hace ver mundos invisibles
La imitación de las imágenes y los sonidos permite que el pequeño se integre en un grupo
Capítulo 3
«Producir conocimientos invisibles»
La verdad de los otros
Percepciones protectoras, ilusiones bienhechoras
No puedo reconocer al Otro a menos que yo me haya construido bien
Conocimiento físico, trascendencia metafísica
Lo muerto no es la muerte
El cerebro conoce la gramática
El teatro de la muerte nos obliga al sentido
El sentido que se da a las cosas modifica nuestro cerebro
La encefalización que padece la huella del medio posibilita la locura
La tecnología nos hizo creer que somos sobrenaturales
Estructura social, nacimiento del concepto de padre y nuevo ethos
Nuestros progresos cambian la significación del trabajo
Capítulo 4
«Las proezas tecnológicas refuerzan el espíritu mágico»
Tecnología, democracia y espíritu mágico
Herramientas-prótesis y relatos metafísicos
Gracias a su cerebro descontextualizador, el hombre trata informaciones cada vez más alejadas
Comprender más allá de las palabras: el mundo noético
Devenir uno mismo en el río de la doxa
Sin amor: el desierto; demasiado amor: la prisión
La prohibición es una estructura afectiva que socializa
Las maravillas tecnológicas conducen al goce sin freno y a la detención de la empatía
Conflicto ridículo entre el psicoanálisis y las ciencias naturales
Psiquismo y ciencias naturales
Nuestras representaciones de imágenes y de palabras esculpen nuestro cerebro
Conclusión ecosistémica
«Nada es más natural que la pelea, nada es más civilizado que la guerra»
Prólogo
—Cuarenta ladrones con carencias afectivas. Eso es provocativo. No me parece nada serio. En todo caso, ¡no me va a decir que bastaría con amar a los ladrones para disminuir la criminalidad!
—Sin embargo, es la idea que actualizó este libro al inscribirlo en el linaje de los trabajos fundadores de René Spitz01 y de John Bowlby,02 dos psicoanalistas que basaron la psicología humana en trabajos de etología animal.
—Ahí sí que está exagerando. En todo caso, ¡no se puede establecer un lazo entre el mundo del pensamiento, de los conflictos intrapsíquicos de Freud y el de los perros y gatos que viven a nuestro lado!
—Cuando Darwin, en pleno siglo xix, propuso esa relación,03 fue ridiculizado y detestado por aquellos que preferían seguir pensando en el camino recto de las ideas convencionales. Al observar a los animales y a los hombres en su medio natural, revolucionó la biología y trastornó el lugar del hombre en el mundo viviente.
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando volvió la paz, hubo que afrontar el enorme problema de los millones de huérfanos que sobrevivían en Europa. En Inglaterra, Anna Freud y su amiga Dorothy Burlingham requisaron algunas bellas casas de Hampstead en el suburbio cercano a Londres, las bautizaron nurseries e intentaron socorrer allí a ochenta niños afectados por los bombardeos y la pérdida de sus padres. Como esos pequeños aún no sabían hablar o ya no podían expresarse debido al trauma, ellas relacionaron la observación directa de los comportamientos con una interpretación psicoanalítica. Al asociarse con René Spitz, ese trabajo dio un maravilloso librito que recogía las observaciones de esos grandes nombres del psicoanálisis, basadas en veintinueve publicaciones de etología animal.04 En la misma época, John Bowlby recibía una petición de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para comprender lo que había que hacer a la hora de ayudar a que esos niños sin familia recuperaran un buen desarrollo. Ese educador, convertido en médico y psicoanalista, también se inspiró en datos científicos surgidos del mundo animal.05
¿Por qué me sentí atraído por estas publicaciones? Yo aún estaba en el liceo, soñando con volverme psiquiatra, cuando ya había leído, en un pequeño «Que sais-je?»,*06 los trabajos de Harlow, ese primatólogo que demostraba que un pequeño mono privado de relaciones dejaba de desarrollarse.07 Ese bebé macaco hablaba de mí, y la comparación no me humillaba. No me sentía «rebajado al rango de animal» cuando la observación de un mono me ayudaba a comprender que un ser vivo alterado no puede salir adelante sino gracias a otros seres vivos.
Toda visión del mundo es una confesión autobiográfica. Durante los años de guerra, a menudo había estado aislado, privado de toda relación. El enclaustramiento me protegía de las persecuciones nazis y me sentía seguro con los Justos que me acogían. Pero después de la guerra no recuperé a mi familia; me internaron en una institución helada, cerca de Villard-de-Lans, en Vercors. En los años de posguerra, en la cultura circulaba un dogma: «Un niño debe callarse. No hay que hablarle más que para enseñarle a obedecer». En ese desierto afectivo, la mayoría de los niños se apagaban, pero algunos lo afrontaban y se convertían en pequeños brutos; yo formé parte de aquellos que lograron evadirse descubriendo los mundos animales. Apenas despertaba corría hacia un peñasco donde había descubierto los movimientos de tropas de los batallones de hormigas, las que transportaban los huevos, las escuadrillas de hormigas voladoras, que despegaban de una plataforma, y las rutas por donde transportaban las reservas de alimento. Ninguna película de ciencia ficción habría podido inspirarme más pasión para descubrir su mundo. Luego, como no había nadie con quien encontrarse en esa institución sin palabras, me escapaba por una rotura de la cerca para ir a hablar con el perro del vecino, que me recibía dichoso y se quedaba quieto prestando atención cuando le contaba mis desdichas. Ese perro me ayudó mucho. Mis únicas relaciones humanas las tenía con animales. ¿Será la razón por la cual siempre pensé que al estudiar los animales uno podría comprender mejor la condición humana? No me sentía humillado cuando Nikolaas Tinbergen explicaba que las gaviotas se comunicaban por medio de unos cincuenta gritos y posturas que componían una verdadera gramática comportamental08 y que tenían una visión muy superior a la mía. Cuando descubro que las madres delfines emiten una variación de clics sonoros que enseñan al pequeño una suerte de lengua maternal, no me siento rebajado, sino que me maravillo y comprendo que el lenguaje humano no se parece a ningún otro.
Durante una corta estadía en el Instituto de Psicología, tuve la suerte de frecuentar a Rémy Chauvin y conversar con él en el curso de seminarios organizados en la Escuela de Estudios Superiores por Léon Chertok e Isabelle Stengers. A partir de los años sesenta, Chauvin enseñaba epigenética en las abejas y nos decía que en ello no cabían extrapolaciones: «Lo que vale en una especie animal tal vez no vale nada en la especie humana», pero el mundo animal nos ofrece un tesoro de hipótesis y un método científico cercano a la clínica humana donde uno se dirige al terreno, al lecho del enfermo, para hacer una observación que se podrá aclarar con ayuda del laboratorio.
Yo no soy un verdadero etólogo, sino un neuropsiquiatra, pero, como ocurrió con René Spitz, John Bowlby y muchos otros expertos investigadores, el mundo animal me ayudó a comprender la condición humana.
El período más fértil de mi formación lo recibí en los años setenta cuando Jacques Cosnier, Hubert Montagner y Jacques Gervet me invitaron a trabajar con ellos en las reuniones organizadas por el CNRS y el INSERM.*09 Mi identidad de «psiquiatra que se interesa por la etología animal» pareció sorprendente e incluso divertida; luego tuvo un inicio de reconocimiento cuando los profesores Sutter, Tatossian y Soulayrol me concedieron un puestito de docente complementario en la Facultad de Medicina de Marsella, lo que me autorizó a enseñar etología a los estudiantes de medicina. Los etólogos de animales me alentaron a organizar una etología humana inspirada por sus trabajos.10 Los grandes nombres de la psiquiatría de los años ochenta, Serge Lebovici y Michel Soulé, interesados por este proceder marginal, apadrinaron mi camino de cabras,11 que hoy se ha convertido en una autopista con una enorme circulación de publicaciones sobre el apego.
Una bifurcación importante, a este respecto, se realizó en el Congreso de Embiez, organizado por Jacques Petit y Pierre Pascal.12 En esa bella islita cerca de Tolón, en 1985, se reunieron etólogos de animales, biólogos, universitarios (Soulayrol, Rufo) y especialistas que intentaron aclarar lo que Spitz y Anna Freud habían escrito en 1945: la construcción del aparato para ver el mundo (el cerebro y la sensorialidad) comienza durante la vida uterina, cuando el futuro bebé recibe la huella del cuerpo de su madre y de sus relaciones con su entorno afectivo y social. La noción de individuo ¿sería una ilusión del pensamiento occidental? El desarrollo del cerebro y del alma del feto está guiado por tres nichos ecológicos: el vientre de su madre, el hogar parental y el entorno verbal.
Nosotros compartimos con los animales los dos primeros nichos sensoriales, aunque cada especie vive en un mundo que le es propio. Pero cuando los humanos desembarcan en la noosfera, ese mundo fundado en el pensamiento abstracto, se vuelven capaces tanto de creatividad como de delirio. La creatividad consiste en traer al mundo algo que antes no estaba, posibilitando así la evolución de las ideas, mientras que el delirio pone en el mundo algo que le es ajeno, una representación sin relación con lo real que sin embargo algunos hombres frecuentan con convicción, haciendo así posible las guerras de creencias.
Los animales, que viven en un mundo sensorial más contextual que el nuestro, están menos sometidos al delirio. Se pelean para defender su territorio, a sus pequeños o sus alimentos, pero no saben organizar un ejército de ejecutores encargados de eliminar a los que no piensan como ellos. La maravilla de la palabra también puede conducir al horror de las guerras de religión y los genocidios.
Este libro es el resultado de un largo recorrido fundado en una experiencia clínica y numerosos encuentros entre disciplinas diferentes, asociadas en un proceder ecosistémico.
Los animales se pelean para sobrevivir. Sus rituales de interacción limitan la violencia, cosa que saben hacer los hombres, los cuales, gracias a su inteligencia técnica y verbal, también pueden fabricar herramientas para hacer la guerra con el objeto de imponer sus ideas y sus creencias, hasta llegar al genocidio o la destrucción del planeta.
01. Spitz, R. A. (1945). «Hospitalism: An inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood», en Psychoanalytic Study of the Child, n.º 1, págs. 53-74.
02. Bowlby, J. (1951). Maternal Care and mental Health, World Health Organisation, Ginebra. [Hay versión en español: Los cuidados maternos y la salud mental, Buenos Aires, Humanitas, 1964.]
03. Darwin, C. (1859). On the Origin of Species by Means of Natural Selection, traducción francesa: L’Origine des espèces, París, Flammarion, 1992. [Hay versión en español: El origen de las especies mediante selección natural, trad. de Dulcinea Otero Piñero, Madrid, Alianza Editorial, 2023.]
04. Spitz, R. A. (1958). La Première Année de la vie de l’enfant, prefacio de Anna Freud, PUF, París. [Hay versión en español: El primer año de vida del niño. Génesis de las primeras relaciones objetales, prefacio de Anna Freud, trad. de Pedro Barceló y Luis Fernández Cancela, Madrid, Aguilar, 1981.]
05. Bowlby, J. (1978/1984). Attachement et perte, 3 tomos: L’Attachement; La Séparation. Angoisse et colère; La Perte, PUF, París. [Hay versión en español: El apego y la pérdida, Barcelona, Paidós, 1997.]
06 Una colección publicada por la editorial Presses Universitaires de France. El objetivo de la serie es proporcionar al lector lego una introducción accesible a un campo de estudio escrito por un experto en esa disciplina. Los textos son muy variados y pueden consistir en una introducción a un tema, un ensayo detallado sobre una escuela de pensamiento o un análisis de eventos actuales. [N. del T.]
07. Harlow, H. F. (1958). «The nature of love», en Am. Psychol., n.º 13 (12), págs. 673-695.
08. Tinbergen, N. (1975). L’Univers du Goéland argenté, Elsevier Séquoia, París (Premio Nobel de Medicina en 1973 con Konrad Lorenz y Karl Frisch).
09 CNRS: Centro Nacional de la Investigación Científica; INSERM: Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica. [N. del T.]
10. Cyrulnik, B. (1984). «Éthologie clinique», en Psychologie médicale, n.º 16 (2). Véase también Cyrulnik, B. (1987). «Éthologie humaine et clinique», en Encycl. méd. chir. psychiatrie, n.º 37.877 (Albert Demaret, Jean Denis Delanoy y Pierre Guarigues participaban en estas reuniones).
11. Soulé, M. y Cyrulnik, B. (1998). L’Intelligence avant la parole, ESF, París.
12. Petit, J. y Pascal, P. (1987). Bulletin officiel de la Société française de psycho-prophylaxie obstétricale, n.º 109.
Capítulo 1
«El individuo animal o humano es esculpido por su entorno»
¿Por qué la guerra?
En 1926, Freud conoce a Einstein en Berlín. Los dos grandes hombres intercambian cartas que la Sociedad de las Naciones publica en 1933.13 ¿Pensamiento premonitorio? Quince días después de la publicación de ese librito, Hitler es democráticamente elegido canciller y comienza a preparar la conquista de los países vecinos y la expansión de sus ideas. Einstein escribe que la guerra se debe a un apetito de poder que provoca la pulsión de odio. Freud responde que se trata de una pulsión de muerte de origen orgánico. Estas explicaciones no me explicaron nada. En la Edad Media se declaraba que un cuerpo caía porque tenía una virtud descendente y que un gas subía porque tenía una virtud ascendente. Era un hecho sencillo e indiscutible.
Los estudios recientes sobre el desarrollo de los animales y los humanos aportan un esclarecimiento artesanal, clínico y científico. La violencia caracteriza el mundo viviente. El simple hecho de estar en el mundo es un milagro que requiere alimentarse de la vida de los otros. Físicamente, no somos animales terribles. Nuestros dientes no desgarran bien, nuestras uñas son blandas, nuestros puños son irrisorios. ¿Por qué prodigio la especie humana pudo sobrevivir al punto de invadir el planeta y modificar la biosfera? Es nuestra debilidad física la que nos obligó al artificio. Tuvimos que inventar prótesis, herramientas para actuar sobre la materia y armas para dar muerte. Para dejar de estar sometidos a las presiones del medio, zarandeados por las variaciones climáticas, arrastrados por las catástrofes naturales, tuvimos que aprender a dominar la naturaleza, construir abrigos, plantar semillas, encerrar a los animales para hacerlos trabajar y luego comerlos. ¡Trágica victoria! Al alimentarnos de los otros, al dominar todo cuanto se mueve, destruimos lo que nos hace vivir.
Padecemos las mismas presiones de lo real que las plantas, los animales y los otros humanos. Solo que no sabemos lo que es lo real. No podemos descubrirlo sino gracias al método científico, que sustrae briznas de lo real. Lo que vemos, lo que nos hace pensar, es ya una representación mental construida a partir del material sensorial que nuestro cerebro percibe y que nosotros llamamos «realidad». Cada ser vivo, planta, animal o humano vive en su mundo, que no se parece a ningún otro y que extrae de su medio.14 Para complicarlo todo, los humanos ven lo que piensan. Su mente produce un mundo noético imposible de percibir y sin embargo fuertemente sentido. El mundo que uno imagina, del otro lado de la montaña o después de nuestra muerte, despierta en nosotros la esperanza y el temor, el paraíso y el infierno. Somos a la vez físicos y metafísicos, pues en nuestro cuerpo experimentamos tanto las presiones de lo real como aquellas de lo imaginario. Los animales pueden ayudarnos a comprender el efecto que lo real produce en nuestro cuerpo. Sea cual sea la especie, un mundo rico en sensorialidades estimula y fortifica el organismo, mientras que un mundo pobre lo empobrece. Pero, cuando nuestro cerebro nos da acceso a un mundo de representaciones alejadas de lo real, frecuentamos el mundo que inventamos, somos felices en él, sufrimos por él y queremos imponerlo a los otros.
Gracias a la inteligencia geométrica que dispone las representaciones espaciales, los humanos fabrican objetos técnicos que actúan sobre el mundo y modifican lo imaginario. Nosotros, hombres naturales que viven entre los animales, nos volvemos sobrenaturales gracias a nuestra aptitud para fabricar herramientas y relatos. Las máquinas que inventamos modifican el entorno que esculpe nuestro cerebro. Las historias que contamos crean un mundo de palabras que dan forma a creencias que gobiernan las sociedades. El impulso hacia el otro, el amor, el odio, la solidaridad y las guerras construyen nuestras identidades individuales y nacionales. Tal capacidad para el artificio requiere un cerebro descontextualizador, capaz de concebir lo que no puede percibir. Un sílex tallado nos hizo capaces de producir una herida mortal a un antílope o de penetrar en el corazón de un mamut. Un objeto redondo alrededor de un eje no existe en la naturaleza, es una representación mental que, hace cuatro mil años en el Imperio sumerio, concibió y fabricó la rueda.15 De inmediato, los transportes facilitaron las relaciones comerciales. En la Edad de Bronce, hace tres mil años, la fabricación de las espadas aumentó la potencia de los hombres violentos, que no vacilaron en utilizarlas para proteger a su grupo e imponer sus leyes. Inventábamos historias para legitimar su ejecución. Mediante la tecnología y los relatos instituimos las relaciones de dominación sobre la naturaleza, sobre los animales y sobre los seres humanos menos armados y no tan violentos. Hoy en día, en los países en paz, una nueva jerarquía se establece alrededor del diploma, que organiza nuevas clases sociales. Las mujeres ocupan su lugar en este acceso al poder. ¿Sabrán evitar nuevas relaciones de dominación?
Cuando los animales fabrican un nido, rompen una ostra con una piedra o cooperan para la caza, transmiten su técnica en el cuerpo a cuerpo. Los pequeños aprenden observando a los mayores. Nuestros niños hacen lo mismo cuando nos imitan, pero hacia el tercer año, cuando llegan a la edad de hablar, el poder evocador de las palabras refuerza sus aprendizajes. Solo a la edad de los relatos, hacia el sexto año, los niños aprenderán las justificaciones de las guerras, de las masacres y de las persecuciones: «Era necesario recuperar Alsacia y Lorena, que los alemanes nos habían robado… Era necesario arrojar la bomba a Hiroshima para poner fin a la guerra…». Los interlocutores solo pueden creer o rechazar aquellos relatos que designan fenómenos que ya no están en el contexto. «Lo que impacta es la intelectualización de los ámbitos espirituales, de las artes, de las ciencias, que acarrea la pérdida de lo concreto».16 Se puede dar coherencia al caos explicando que fue provocado por los invasores, por la conjunción de los astros o por un castigo divino. En todos esos casos, los relatos llevaron a la «pérdida de lo concreto». Están hechos por historiadores en búsqueda de archivos, por políticos que defienden sus teorías o por víctimas que intentan dar testimonio.
Nosotros compartimos con los animales la inteligencia geométrica y la disposición de las representaciones espaciales. Los monos son capaces de construir escalas, los pájaros saben migrar, y las abejas designan con los movimientos de su cuerpo la orientación, la distancia y el volumen de la miel.17 A esa inteligencia matemática del mundo los humanos añaden las representaciones verbales, que designan objetos que no están en el contexto.
Cuando matar a un niño no es un crimen
Probablemente somos los únicos seres vivos capaces de producir relatos que designen acontecimientos que fueron reales, que ocurrirán más tarde, o de evocar hechos delirantes, alejados de lo real y que sin embargo dan coherencia al mundo que uno percibe: «Me siento mal porque mi vecino me embrujó», «Me voy a morir, pero soy feliz porque finalmente sabré lo que hay después de la muerte».18
Los progresos técnicos son tan sorprendentes que refuerzan el espíritu mágico mostrando, realmente, una imagen de lo que ocurre en China o en el planeta Marte. La más mínima invención técnica conmociona la cultura. El control de la fecundidad cambió las relaciones entre los hombres y las mujeres e indujo el envejecimiento de la población, porque hay menos niños. Los milagros tecnológicos modifican la escala de nuestros valores morales. En las antiguas generaciones había que encerrar a las mujeres para consagrarlas al marido y a los niños, mientras que los relatos glorificaban a los hombres para alentarlos a la violencia de las guerras y al trabajo-tortura en el fondo de las minas. Las máquinas que inventamos, mucho más fuertes que nosotros, trabajan incesantemente, lo que libera tiempo para consagrarse al bienestar. Es así como el trabajo perdió su valor sagrado para convertirse en un impedimento para gozar.19 Hoy, es el desarrollo personal el que se ha convertido en el valor primordial que da sentido a la vida.
Konrad Lorenz describe cómo los animales se amenazan y se pelean para comer, para defender su territorio o acceder a una hembra.20 Pero también explica cómo su agresividad, controlada por los rituales de interacción, impide la violencia destructiva. Los hombres conocen esa dimensión ritualizada de los conflictos agresivos, pero también pueden hacerse la guerra únicamente por un relato. A veces, la historia designa un hecho que fue real pero que, a menudo, da forma a una creencia alejada de toda realidad. Es en su nombre como se legitima la violencia y se destruye un pueblo con un sentimiento de euforia o incluso de moral. Nada puede frenar un delirio lógico.
La lengua es decididamente la peor y la mejor de las cosas. Desde Esopo hasta la inteligencia artificial, es así como viven los hombres. «Matar a un niño no es un crimen; es una práctica usual, perfectamente legal».21 Un padre no engendra, pero es él quien trae el niño al mundo cuando lo recoge de la tierra y lo toma en sus brazos. Él lo eleva a la condición humana… a condición de que ese niño le convenga. Si el recién nacido está malformado, es enclenque o si llega en un período difícil de la vida del padre, basta con no recogerlo. Habrá que ahogarlo o exponerlo en un montón de basura, donde criadores profesionales lo recogerán para convertirlo en un esclavo, una prostituta o lo mutilarán para convertirlo en un mendigo rentable.
Es así como se recibía a los bebés en la magnífica civilización de los primeros siglos en Roma. Lo cual no significa que no hubiera madres, nodrizas u hombres deseosos de ocuparse de esos niños; eso significa que la vida de los otros no vale gran cosa cuando se concede la prioridad a la construcción de una sociedad. En semejante cultura, la vida de un hombre no vale sino por su capacidad para hacer la guerra, para construir rutas y para transformar las armas en obras de arte. Un cuerpo de hombre solo valía por su fuerza física y su violencia, que le permitían matar sin culpabilidad obedeciendo a un jefe que lo llevaba a la victoria. Un cuerpo de mujer solo valía por su sexo, que da placer, y por su vientre, que da hijos. Ellas organizaban la domus, la casa, donde el propietario establecía su legítima dominación sobre las mujeres, los niños y los esclavos que allí habitaban. La arquitectura privada adquiría así una dimensión ideológica.22 En semejante cultura no hay necesidad de amor; ese sentimiento no tenía una función socializante. Por el contrario, un soldado enamorado era ridiculizado incluso porque prefería a su mujer en vez del campo de batalla.
Cuando los padres se apegaban a los niños y los protegían, esos comportamientos cotidianos no eran manifestados por los relatos sociales, así que culturalmente no existían. En tal contexto, ¿cómo quieren que la vida de un recién nacido provoque una emoción? Un varón valdrá para ser un soldado. Una niña, si no hay más remedio, para que goce de su sexo y dé a luz a un niño. Durante los dos primeros siglos de nuestra era, ese modo de fabricar relaciones sociales constituyó la Pax Romana, la paz romana, que sofocó las guerras civiles en los países conquistados y creó un magnífico imperio alrededor del Mediterráneo. Los hombres solo valían por sus brazos y las mujeres por su vientre. Los bebés no eran pensados, a tal punto que cuando Herodes, rey de Judea, supo que un rey de los judíos, llamado Jesús, acababa de nacer en Belén, dio la orden de matar a todos los bebés de menos de dos años. Esa carnicería existió mucho en los relatos colectivos y en las pinturas, probablemente más que en lo real, pero al provocar la indignación, ese mito solidarizó a quienes creían en él y galvanizó su justa ira.
No era fácil ser un niño. Comenzamos nuestra existencia con un período de dependencia, en el que nuestro estado se encuentra encadenado al de nuestra madre. Sorprendentemente pronto, el devenir de un niño es gobernado por los relatos sociales y los prejuicios que estructuran a la sociedad. Durante milenios, los métodos educativos fueron de una increíble brutalidad. Los caldeos, los fenicios, sacrificaban un gran número de niños para seducir a sus dioses. En Esparta, un grupo de hombres examinaba al bebé y decidía, si era deforme o enclenque, exponerlo en un desierto o arrojarlo a un precipicio. En Tebas, se podía vender un bebé para que el comprador lo convirtiera en un esclavo. Los padres que estaban espantados por tal brutalidad ponían al recién nacido en un jarrón de terracota o en una canasta que lanzaban a un curso de agua. Es así como Edipo, Moisés, Rómulo y Remo comenzaron su navegación en la sociedad: «La exposición, el infanticidio o la mutilación de los niños (para convertirlos en mendigos) no es considerada como un crimen».23
En semejante corriente de ideas, algunos padres se oponen: «Abandonar a un recién nacido es propio de hombres perversos», «Todo ser formado en el seno de su madre ha recibido un alma de Dios». A propósito de los niños malformados, Montaigne afirma que «aquellos a quienes llamamos monstruos no lo son para Dios… Nuestro principal gobierno se halla en manos de las nodrizas… La costumbre es tan fuerte que no se cambia fácilmente una ley recibida».24 En 1580, el filósofo expone una situación que existe todavía hoy: algunos adultos deseosos de consagrarse a la infancia sienten placer en proteger y educar a los pequeños.25 San Vicente de Paúl, en el siglo xvii, logra mejorar el destino trágico de los niños expósitos. Pero en una misma cultura, otros adultos aprovechan la dependencia de los pequeños para hacerlos trabajar hasta la muerte, transformarlos en juguetes sexuales o convertirlos en niños soldados. En período de guerra, cuando la violencia es un valor adaptativo, no es difícil matar a los niños: «Cada vez que se tomaba una ciudad, los vencedores pasaban por el filo de la espada a todos aquellos que “podían mear contra la muralla” y reducían a la esclavitud doméstica o sexual a las niñas».26 Esa actitud de los adultos no ha cambiado tanto: hoy pegan a los niños, los mandan a morir en combate o al fondo de las minas y reducen a las niñas a una moderna esclavitud doméstica y sexual. Durante la guerra del 14-18, el Gobierno francés no vaciló en enviar a morir y mutilar a un millón y medio de adolescentes que aún no tenían derecho a voto. En 1944, el ejército alemán mandó a la masacre a batallones de niños fanatizados por las Juventudes Hitlerianas, y hoy, en los «conflictos armados» en África, en Oriente Próximo y en América del Sur, centenares de miles de niños son utilizados para hacer la guerra.
La carne y la dominación
En la vida cotidiana, la violencia era educativa. Casi todas las familias compraban varas con largas correas de cuero para azotar a los niños, y en el cine se reía mucho cuando se veía a los chicos peleándose en La guerra de los botones.27 Al escuchar a Petit-Gibus, de ocho o nueve años, desnudo, vencido, que exclamaba «De haberlo sabido no hubiera venido», los espectadores se morían de risa. Los niños eran graciosos, los adultos simpáticos, incluso cuando los padres se arremangaban para «darle un correazo» bien merecido al niño. Era el fin de una época; uno empezaba a preguntarse si realmente era necesaria la violencia en la educación.
Un niño solo puede crecer allí donde la vida lo puso en el mundo. Cuando desembarca en una cultura destruida por la guerra o por una catástrofe natural, cuando aprende a vivir en un país en vías de construcción industrial, a los varones se les alienta para ejercer la violencia y a las niñas se les obliga a secundarlos. Pero en un contexto en paz, la violencia no es más que destrucción, y la sumisión se convierte en una traba al desarrollo personal, una privación de libertad.
Dos tipos de acontecimientos nos gobiernan inconscientemente y provocan un cambio en la manera de ver el mundo y de adaptarnos a él. La primera circunstancia es que inventamos objetos que cambian la idea que nos hacemos de nosotros mismos. La segunda ocasión se presenta cuando un humano se atreve a pensar fuera de las autopistas intelectuales y nos lleva a una nueva visión del mundo. El sílex tallado, el fuego, las energías fósiles, la píldora y la computadora… Cada uno de estos hallazgos cambió la condición humana. Ya no tenemos miedo a los animales de noche desde que un ser humano domesticó el fuego, hace quinientos mil años. Pensamos la maternidad como una elección desde que comercializamos la píldora.
En el siglo xix, Darwin se atrevió a pensar fuera de la doxa, cuando nos mostró la evolución de las plantas, de los animales y de los seres humanos. Desde esa época, aquellos que se complacen en vivir en un mundo de reacondicionamientos incesantes se oponen a los fijistas, que necesitan vivir en un mundo inmóvil. Cuando el Señor y la Señora Sapiens llegaron a Europa, hace cuarenta mil años, no eran diferentes de nosotros, pero el contexto ecológico y social provocaba existencias disímiles. En pequeñas bandas de cuarenta a cincuenta individuos, se desplazaban para cazar y pescar y, en invierno, construían abrigos. Comerciaban con las bandas vecinas para intercambiar conchas y armas. El cuerpo de los animales matados era transformado en taller, los fémures y las tibias daban propulsores,28 los huesitos puntiagudos se convertían en agujas para coser, las pieles y los huesos chatos servían de marco donde grababan obras de arte. Cabe preguntarse por qué, entre todos los homínidos que existían hace siete millones de años, somos la única especie que no desapareció. Nuestra anatomía nos resultó favorable, la bipedestación permitió no volver a consagrar nuestras patas anteriores a la marcha; nuestras manos y su capacidad para oponer el pulgar y el índice con tal de convertirlos en pinza nos dio una herramienta de precisión, capaz de tomar una ramita espinosa para pinchar un gusano o para coser una piel. Podíamos fabricar un instrumento exterior a nuestro cuerpo para raer una carroña. Una piedra filosa nos permitía raspar la carne y romper los huesos, allí donde otros mamíferos debían servirse de sus dientes.
«El régimen omnívoro apareció muy pronto, hace tres millones y medio de años, y fue probablemente uno de los catalizadores de la humanización».29 Los grandes monos frugívoros no desdeñan la carne. Juegan con un monito cercopiteco o con una gacela y de pronto agarran al compañero de juego, lo rompen en dos pedazos y se comen su carne todavía caliente. También en ellos la caza es un organizador social. Tres o cuatro monos persiguen a una presa que, enloquecida, se arroja en las manos de otro mono al acecho. El reparto de la presa estructura el grupo. Cuando un extraño de la misma especie se acerca para mendigar alimento, es vivamente rechazado. Al coordinarse para la caza, los chimpancés se comunican por gestos. Contrariamente a sus hábitos, se desplazan en silencio para sorprender a la presa. El reparto de la carne se hace según los rituales de interacción que caracterizan a cada grupo: el pedigüeño tiende la palma hacia lo alto en dirección al dominante, que le concede su parte. Ese gesto puede ser diferente en otro grupo, lo que lleva a algunos etólogos a hablar de «protocultura».30
Como los humanos no tienen ni colmillos ni garras, fue necesario que inventaran herramientas para comer carne. Tuvieron éxito en devorar elefantes e hipopótamos, hace dos millones de años, antes de fabricar armas capaces de matarlos y de cortarlos. Todo el grupo, hombres, mujeres y niños, enloquecían a las manadas de caballos haciendo una batahola que los empujaba hacia el precipicio por el que se despeñaban. Durante milenios, hombrecitos cavaban grandes fosos erizados de estacas, y luego iban a enfurecer a los elefantes que, cargando hacia ellos, caían en esas trampas donde se empalaban.
Después de cada período glaciar, cuando las cosechas y los árboles frutales ya no permitían alimentar al grupo, la carne adquiría una significación de supervivencia, a condición de inventar las armas y la técnica para matar a las presas.31 Por lo tanto, no era para crecer por lo que los humanos comían carne, era para no morir. Pero, para matar, tenían que coordinarse en un grupo de cazadores equipados de armas perfeccionadas. Es así como la carne adoptó una significación de potencia, de riqueza y de dominación. El pueblo come hojas y, si es pobre y está hambriento, tendrá que contentarse con las raíces que descienden hacia el infierno. El señor, por su parte, se hará servir carnes diversas, calientes, frías o en pastel,32 porque sabe matar, manejar las armas y estructurar a la sociedad contratando soldados y servidores.
La carne, que invita a matar para no morir, instauró las relaciones de dominación. Los monos, los mamíferos y algunos pájaros aprenden a coordinarse para cazar. Cuando un gatito ve que su madre se agazapa y avanza a pasos lentos antes de saltar sobre su presa, él juega a hacer lo mismo, se agazapa, se pone al acecho y salta sobre la cola o el hocico de su madre. Un gatito puesto en aislamiento sensorial, accidental o experimental, no aprende ese comportamiento de caza. Por supuesto, un gato sigue siendo un gato, es un predador rápido, silencioso y elegante que salta graciosamente sobre todo cuanto se mueve. Pero si está aislado, si no hay a su alrededor un modelo de gato en vías de cazar, desarrollará un comportamiento de caza alterado. Un gato necesita a otro gato para convertirse él mismo en gato. Sin embargo, desde que los gatos viven en civilizaciones donde el ritmo acelerado es una característica, su entorno sensorial enloquecido trastorna al gatito, rompe los ritmos de alternancia de acciones y de descansos, de caza y de apaciguamiento y provoca trastornos del comportamiento, una agresividad desenfrenada, una agitación incesante o una enorme obesidad que no existe en un medio natural.33 ¡Vaya! ¿Habría entonces un programa común, una influencia recíproca, un reparto de mundos entre los hombres y los animales? Nuestra civilización, enloquecida por la velocidad y los desempeños de nuestros objetos técnicos, modifica la expresión del programa genético de un gato hasta el punto de enloquecerlo a su vez. Vivimos juntos, el hombre no está por encima de la naturaleza, vive en la naturaleza, entre otros seres vivientes, y cuando nuestra civilización técnica enferma a los animales, nosotros sufrimos por sus sufrimientos y las zoonosis nos hacen morir con ellos.
Los animales predadores deben coordinarse para cazar en grupo. ¿Por qué los chimpancés caminan en silencio antes de atacar a una presa? Su silencio significa: «Esto no es un paseo». El silencio de los machos es un modo de comunicación orientado hacia un objetivo: sorprender a la presa. Cuando no caza, el grupo se desplaza, conducido por una hembra que da la orientación mientras que siguen ruidosamente los machos jóvenes y las otras hembras con sus pequeños.
El grito, la palabra y la herramienta
Nuestros primos los chimpancés, los gorilas y los orangutanes no hablan. No tienen ni el aparato fonatorio ni el cerebro que permitiría ese desempeño. Sin embargo, tienen los prerrequisitos del lenguaje, la siringe equivalente a la laringe humana gracias a la cual modulan sonidos. No solo expresan emociones íntimas, sino que además emiten señales que designan con precisión peligros diferentes. Cuando un águila da vueltas en el cielo, el mono que acecha emite un grito que designa que el peligro viene de arriba. Cuando el peligro viene de las ramas horizontales, otro grito designa al leopardo, enemigo hereditario de los monos. Y cuando una serpiente sube del suelo, un grito diferentemente estructurado informa sobre el origen bajo del peligro. Alertados los monos por esos gritos diferentes, responden con comportamientos adaptados a la información. Descienden al suelo cuando el grito designa un águila o trepan al árbol cuando señala una serpiente.34 El grito estructurado aparece en lugar del peligro y los monos responden a la información y no al objeto que no vieron. Es así como se define el símbolo, cuando el objeto percibido se produce en vez de otro objeto no percibido. Pero ese grito no es la arbitrariedad del signo que permitiría fabricar una palabra. Un mono que hubiera aprendido a hablar español habría articulado «ser… piente» o «leo… pardo».
Durante largo tiempo se dijo que los animales no fabricaban herramientas y que solo las utilizaban por azar. El estereotipo decía: «Un día un mono o una nutria golpearon con una piedra un molusco que se abrió dejando ver su carne comestible». Esta forma de inteligencia cognitiva preverbal existe; el animal presiente que al golpear con una piedra podrá romper la concha. El simple hecho de vivir entre los chimpancés permitió que Jane Goodall describiera una vida social e intelectual que ningún investigador habría podido ver en un laboratorio.35 Ella vio que algunos monos cortaban un tallo para hacer una suerte de caña de pescar para atrapar termitas; observó cómo una madre enseñaba a su pequeño a utilizar una piedra para abrir una nuez de cola; se asombró por la coordinación de los animales que iban de caza; analizó los rituales de interacción del reparto de la comida; asistió a combates mortales entre comunidades vecinas y a veces, incluso, al linchamiento de un animal familiar que había provocado la hostilidad de un mono dominante. Hasta se sorprendió de la extrema escasez de actos sexuales entre madres e hijos, hermanos y hermanas. Esta inhibición de la motivación sexual entre animales vinculados no permite hablar de la prohibición del incesto en el sentido humano del término, pero su comprobación plantea el problema de la inhibición emocional preverbal de un comportamiento sexual fácilmente realizado, por otra parte, con compañeros no vinculados.36 Estas adquisiciones comportamentales técnicas, comunicantes y sexuales varían de un grupo a otro, suscitando la hipótesis de una transmisión cultural.37
La imaginería cerebral propone otra explicación: la fabricación de las herramientas y la puesta a punto de los modos de comunicación descansan en los mismos circuitos cerebrales.38 El área de Broca —zona del córtex frontal inferior izquierdo considerada como área del lenguaje en el hombre— es estimulada en el curso del desarrollo del niño tanto por juegos con herramientas como por la articulación de las palabras. Entre los mamíferos superiores, esa zona, muy reducida, no posee la aptitud para articular sonidos, pero fácilmente adquiere la comunicación gestual para fabricar herramientas y estructurar la comunicación no verbal. En el niño humano, «el aprendizaje del lenguaje se desarrolla al mismo tiempo que el aprendizaje de la manipulación de los objetos».39 Las regiones del cerebro implicadas en esta función están cercanas una de otra en el área de Broca del hemisferio izquierdo: controlar la mano es controlar la articulación de los sonidos. ¿Será la razón por la cual tendemos a gesticular con las manos cuando hablamos con palabras?40
Entre los monos macacos existe, en la frontal ascendente izquierda, una zona F5 análoga al área de Broca, basamento neurológico de la articulación de las palabras en el hombre. Cuando esta zona es estimulada entre los monos, no provoca la articulación de palabras, pero reacciona fuertemente a los gestos de los otros. Si un hombre tiende la mano hacia un fruto, el área F5 del mono observador se activa. Sus neuronas liberan energía como si preparasen al mono para hacer el mismo gesto. En los seres humanos, las neuronas espejo son todavía más reactivas. Si ustedes ven a alguien que vomita, la parte anterior de su ínsula izquierda, activada por esta visión, va a darles náuseas,41 cuando es el otro el que está enfermo. Cuando un turista se detiene para fotografiar un bonito punto de vista, regularmente es seguido por otros turistas que se ven llevados a tomar la misma foto. Si alguien les sonríe, es difícil no sonreírle, a su vez, y si un amigo les habla, activa las neuronas de su área temporal izquierda, que prepara la articulación de las palabras. ¿Es así como aprendemos nuestra lengua materna? Somos un eco de las mímicas faciales y nos preparamos para reproducir sonoridades verbales con una precisión que va a darnos el acento que caracteriza a nuestra región.42
El hombre descubrió el fuego hace un millón de años, pero solo lo domesticó desde hace quinientos mil, cuando lo utilizó para cocer sus alimentos y fabricar herramientas. A partir de entonces, había que aprender a cocinar y mostrar cómo los huesos de los animales, al fundirse en el calor, daban una cola que fijaba un sílex en un largo mango de madera que se transformaba en una estaca. El aprendizaje, la transmisión del saber se hacía por la observación visual y la expresión verbal: «El observador imita interiormente los gestos de la mano y los sonidos de la boca de aquel a quien mira».43 Así funcionan las neuronas espejo, cuando el alumno observador se prepara haciendo los mismos gestos de la mano para manipular o de la boca para articular.44 Esta interacción-espejo constituye la base fisiológica de la transmisión cultural.45 Entonces, el proceso evolutivo no resulta ya solamente de las presiones exteriores sobre un organismo; también proviene del espíritu colectivo de aquellos que aprendieron un método para fabricar una herramienta y lograron transmitirlo.
Lento desarrollo, prolongación de los aprendizajes
En adelante, la fuerza de supervivencia cambia de naturaleza. Ya no viene solamente de la fuerza física, que permite correr o pelear, sino que proviene de la transmisión de un saber colectivo. El ser humano, al aprender la fabricación de las herramientas y la disposición de las palabras para hacer un relato, escapa a la inmediatez del contexto para frecuentar un mundo de representaciones. Responde a informaciones imposibles de percibir porque ya no están en el medio, no están aún o no estarán jamás. Entre los animales, la rapidez de desarrollo es un beneficio adaptativo que permite la supervivencia. Los jóvenes tienen muchos accidentes, son presas fáciles para los predadores, tienen interés en envejecer rápido para combatir o escapar. Por su parte, entre los humanos, la neotenia, la persistencia en el adulto de características juveniles, la lentitud de desarrollo, posibilita la persistencia de los aprendizajes durante toda la vida.46 Un animal necesita ser joven para reproducirse; la vejez es breve en un medio natural porque no tiene beneficios adaptativos, mientras que un ser humano es capaz de jugar, de experimentar placer de vivir y de hacer el esfuerzo de aprender. Es habitual ver a gente mayor jugando a las cartas, mirando películas de ficción, divirtiéndose, asombrándose o indignándose de la nueva cultura que los adolescentes inventan en cada generación. La lentitud del desarrollo humano nos da la capacidad para seguir aprendiendo.47 Un animal tiene interés en desarrollarse rápidamente para adaptarse a su medio desde su nacimiento. Titubea, aprende a caminar, a seguir a su madre, a alimentarse de ella y a recibir su huella. Casi de inmediato, su mundo se divide en «familiar», donde el pequeño prosigue su desarrollo, y en «no familiar», donde toda información es una alerta. Muy pronto, el pequeño animal se inscribe en su medio, y cuando no puede hacerlo, la probabilidad de ser eliminado es grande.
No es lo que ocurre con un pequeño humano, que comienza su desarrollo en el útero. Este recibe informaciones sensoriales procedentes de su madre y del exterior: sonoridad, tacto, olfato-gustación y sustancias del estrés maternal que participan en la escultura de su cerebro.48 Este desarrollo precoz es particularmente largo porque un cerebro humano deja de crecer a los 25 años. Mientras que un animal joven consagra las primeras semanas de su existencia a ocupar su lugar en su medio, un humano joven consagra el tercio de su existencia a desarrollar su cerebro y a construir su aparato para ver el mundo. Después de los 25 años sigue instruyéndose si su medio se lo permite, pero en adelante lo que determina sus aprendizajes son sus relaciones afectivas y culturales, y no ya solamente sus neuronas. Después de la pubertad, un animal ya no tiene nada que aprender, se ha desarrollado más o menos bien, expresa sus emociones más o menos fuertemente, sabe cortejar, aparearse, transmitir sus genes y no tiene nada más que hacer en un mundo animal. Los salmones mueren después de la copulación, pero la mayoría de los mamíferos continúan una vida rutinaria hasta su breve vejez.
No es en absoluto el caso de los seres humanos que, gracias a su neotenia, la lentitud de su desarrollo, siguen siendo largo tiempo juveniles, golosos de aprender y jugar. La juvenificación del cerebro concluye alrededor de los 25 años, pero el placer de aprender se mantiene en la edad adulta e incluso en la vejez. Nuestra lentitud neurológica nos dotó de una aptitud específicamente humana: ¡la representación del tiempo! Cuando las neuronas prefrontales, bases de la anticipación, se conectan con las neuronas límbicas, bases de la memoria, nos volvemos capaces de crear una representación de acontecimientos totalmente ausentes del contexto. Respondemos emocionalmente, no solo a lo que percibimos, sino también a la representación que acabamos de crear, como un sueño de porvenir o la memoria de una herida pasada. Los animales también tienen una memoria que les permite aprender y anticipar a condición de que su cerebro posea un pequeño lóbulo prefrontal. Sin embargo, «las dos dimensiones fundamentales del lenguaje humano, la expresión del tiempo y el uso de las modalidades, están ausentes en los primates»49 y en los animales menos frontalizados, que tienen huellas mnémicas pero, al tener poco lóbulo prefrontal, acceden menos que nosotros a la capacidad de ir a buscar recuerdos; tienen una memoria sin recuerdos.
Cuando el niño adquiere la capacidad de recordar, de hacer volver intencionalmente a su memoria escenarios pasados e imaginar otros, se vuelve capaz de construir un relato. Esa aptitud neurológica se descubre en la sintaxis, cuando el pequeño narrador encadena las secuencias de imágenes y de palabras, pone en sus frases pronombres de relaciones o intercala el desvío de un inciso, una circunlocución o una pequeña frase sobreañadida que se inserta en el sentido de una proposición. Pero, cuando la maduración cerebral se hizo mal debido a un empobrecimiento de estimulaciones sensoriales, la disfunción cerebral adquirida bajo el efecto de un entorno defectuoso acarrea una dificultad para planificar los comportamientos y para expresarse con palabras. Esa disfunción neurológica se observa en los comportamientos precipitados y se oye en la manera de hablar entrecortada.
La neuroimagen permite fotografiar los efectos del empobrecimiento sensorial fruto de un medio que estimula mal al cerebro. Se puede ver sin dificultad la atrofia bifrontal, la atrofia límbica y la hipertrofia de la amígdala rinencefálica y del cuerpo estriado.50