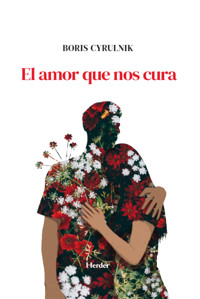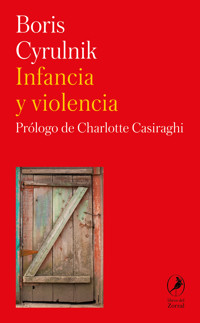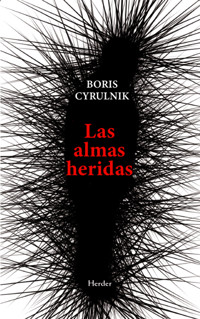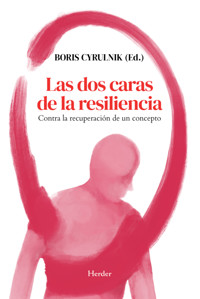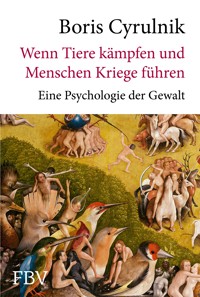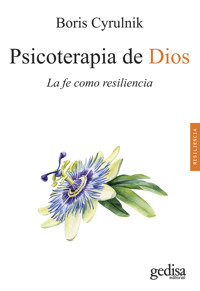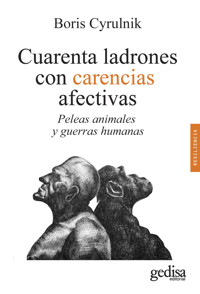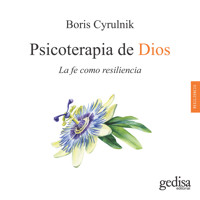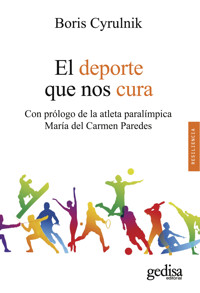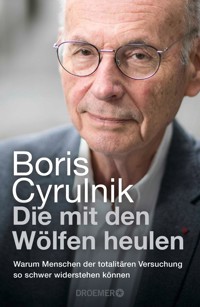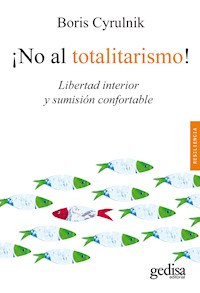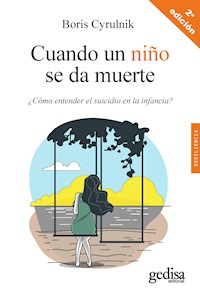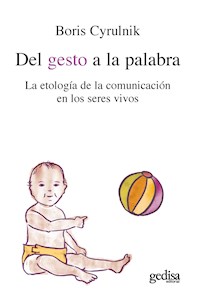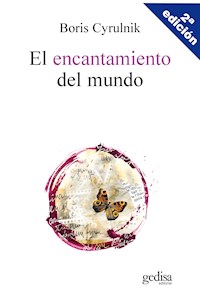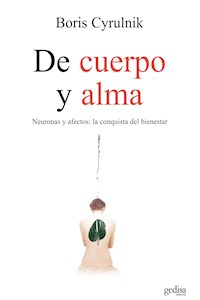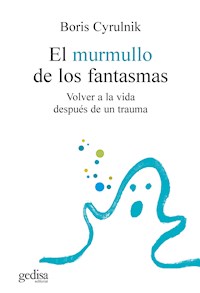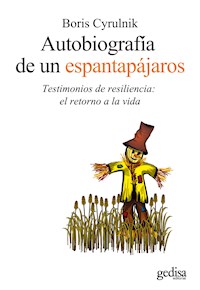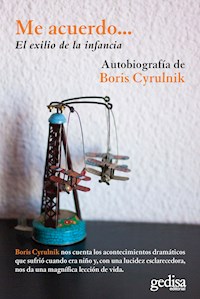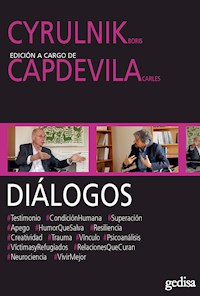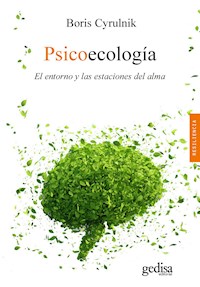
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Corría el año 1886. Ernst Haeckel, el biólogo y filósofo prusiano divulgador de la obra de Charles Darwin, acuñó el término ecología para referirse a la ciencia que estudiaba las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. Siguiendo esta línea y en respuesta a las cuestiones candentes de la actualidad, Boris Cyrulnik elabora un nuevo y poderoso concepto, la «psicoecología», para demostrar cómo el entorno puede tener un impacto profundo en la construcción del cerebro, los estados del alma, la condición humana y el futuro de nuestras sociedades. El famoso neurólogo y psiquiatra francés recurre a un enfoque transversal (etológico, psicológico y sociológico) y ofrece un análisis sobre las consecuencias del estrés maternal excesivo, las dificultades relacionales, la adversidad educativa, las catástrofes sociales y medioambientales, entre otras, sobre el cuerpo y la psique. Asimismo, aporta interesantes datos y reflexiones sobre la relación entre hombres y mujeres, la transformación de lo masculino y su futuro, la violencia (contra las mujeres, en particular), la educación en la infancia, la gestión de nuestras emociones (especialmente de la ansiedad), el impacto del lenguaje y los relatos en nuestra vida íntima, e incluso el impacto del clima y las infecciones virales en nuestras vidas. Una obra rigurosa, reflexiva y fiel al estilo divulgativo del «padre de la resiliencia».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titulo original en francés:
Des âmes et des saisons
© Odile Jacob, 2020
© De la traducción: Alfonso Díez, 2021
Corrección: Marta Beltrán Bahón
Cubierta: Juan Pablo Venditti
Primera edición: noviembre de 2021, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
www.gedisa.com
Preimpresión:
www.editorservice.net
eISBN: 978-84-18525-94-0
«Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de Ayuda a la Publicación del Institut français».
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier
medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada,
en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Índice
Cuando la felicidad de los loros se opone a la felicidad de superar la desgracia
¿Materia del cuerpo o éter del alma?
La nueva epífisis filoneurológica
Los tres nichos psicoecológicos
Matar para no morir
Historias de hoy que dejan entrever el pasado
El teatro de la muerte erotiza la violencia
La violencia creadora
El cerebro, esculpido por su entorno, se convierte en un aparato para ver un mundo
Cerebro en formación permanente
Cómo aprender a desesperar
Innovaciones técnicas y explosiones culturales
El clima y la estatura de los seres humanos
Un cerebro siempre nuevo
Geografía de los sentimientos
Guerras y propiedad
El amor es una revolución, el apego es un vínculo
Sobrevivir no es realizarse
Sexo relativo
Construcción social de las siluetas sexuales
Morfologías y civilizaciones
Tamaño de los niños y adversidad materna
Estatura, sexo y desarrollos
Sociedad y fertilidad
Los nuevos padres
Percibir un mundo es ya interpretarlo
Real, ciencia e ideología
Vínculos de apego y tradiciones culturales
Período sensible neurocultural de la adolescencia
Socialización sexuada
Sexo y superpoblación
El sexo, solo en la multitud
La primera vez
XX frente a XY
Espacio y psiquismo
Cuando las palabras esculpen el cerebro
Conclusión. Somos víctimas de nuestras victorias
Nació en las laderas del Everest, donde la serpiente Nâga le había instruido en las ciencias del alma. En la cima de la montaña, promulgó leyes de hierro. Pero en el llano, la desidia era completa.
Spyod-Po dijo: «Tengo en esta llanura todo lo que necesito [...] el agua de los prados ha adquirido el color del oro [...] los pájaros ya no tienen nido y los hombres ya no tienen casa [...] tengo el siddhi, ese poder perfecto que da el dominio del cuerpo y de la naturaleza [...] que el ciervo se lleve, pues, las palabras de mi juramento».
Habiendo hablado así, Spyod-Po se puso a escalar las laderas de la montaña para volver a encontrar las Leyes de Hierro.1
1. Chapô inspirado por Féray, Y., Contes d’une grand-mère tibétaine, Picquier, Arlés, 2018, págs. 9-13.
Cuando la felicidad de los loros se opone a la felicidad de superar la desgracia
Este cuento tibetano ha sido ahora confirmado por la ecología científica. El ser humano se adapta a la dureza de las altas cumbres, a las empinadas laderas, a las noches heladas, aceptando rituales implacables, lo que le hace feliz. Cuando baja al valle, encuentra la dulzura de la vida, el calor de las noches y la relajación de la moral, lo que le hace feliz.
Fue un zoólogo, Ernst Haeckel, muy partidario de la idea de la evolución, quien propuso la palabra «ecología» para describir cómo se adapta un organismo a su hábitat.
Esta idea nació en 1866, en un contexto cultural agitado por las ideas de Darwin, quien sostenía que un organismo nunca deja de desarrollarse bajo las presiones constantes de un entorno siempre cambiante. Los que necesitaban certidumbre estaban angustiados por tal concepción del mundo viviente. El fijismo es tranquilizador porque da una visión simple del mundo, una claridad abusiva que permite una agradable pereza intelectual. Una verdad absoluta, al detener el placer de pensar, proporciona el placer de recitar. El psitacismo consiste en repetir las palabras de los demás sin entender su significado: es la felicidad de los loros.
El pensamiento evolutivo lleva a razonar en términos de sistemas y no ya en términos de causalidades lineales: el sistema respiratorio está formado por el oxígeno del aire que atraviesa la pared sólida de los pulmones y es recogido por los glóbulos rojos que flotan en el plasma. Es un conjunto heterogéneo el que permite la función respiratoria. Y los seres humanos no dejan de inventar mundos artificiales de máquinas y palabras que conforman un hábitat cultural.
En las llanuras tropicales del Himalaya, donde crecen el arroz y la caña de azúcar, los tibetanos crían búfalos y cebúes. Los animales vagan cerca de los pueblos.2
En las llanuras regadas, ricas en follaje y frutos, la gente construye refugios abiertos con terrazas. Por la noche, en la vigilia, se habla de los tigres, de cómo los hombres valientes pudieron escapar y a veces matarlos. Desde hace algún tiempo, denuncian que la urbanización, al invadir los territorios de los animales, los ha vuelto más agresivos.
Cuando llega el monzón, las personas ascienden las laderas del Himalaya y se adaptan al clima subtropical a unos 1.500-1.700 metros. Construyen casas tibeto-birmanas agrupadas en caseríos en medio de campos de maíz y mijo. Es ya la montaña. Para alimentar a los búfalos y a las vacas, que no pueden superar los 2.000 metros, construyen establos para abastecerse de reservas y abren caminos hacia las zonas donde persiste el follaje. Surge un orden social, más riguroso que en las llanuras, que permite adaptar la técnica de los seres humanos a las necesidades de los animales.
Algunos de los aldeanos nepalíes continúan su caminata hacia las altas cumbres. Les acompañan yaks, cabras y ovejas que soportan el clima seco y la escasa vegetación. La vigilancia de los animales, la tecnología de los hábitats y los rituales humanos se convierten en una obligación. Por la noche, en la vigilia, la gente habla ahora de la morada de los dioses, que han visto en la niebla, del sigiloso deslizarse de los fantasmas y de la aparición repentina de un leopardo de las nieves. Los nuevos relatos dan forma angustiosa y maravillosa al mundo de las fuerzas invisibles que habitan las altas cumbres.
Entre 4.000 y 7.000 metros, la altitud se vuelve muy restrictiva. Cuando el aire y el oxígeno escasean, la vitalidad disminuye: menos plantas, menos animales, la marcha se vuelve más lenta, la respiración se acelera y los jóvenes a gran altura ralentizan su crecimiento.3
Las altas montañas fragmentan las poblaciones. Los extensos pueblos de los valles tropicales se convierten en aldeas tibetanas. Con la altitud aparecen cabañas y, en la cima, la tecnología de las modernas tiendas de campaña permite no morir de frío.
También la cultura varía en función del nivel. La ropa, por supuesto, pero también los rituales de reunión y las palabras de cortesía se adaptan a la temperatura. Cuando nos encontramos en la montaña, se saluda diciendo: «Que Dios te bendiga», pero cuando nos cruzamos con la misma persona en una gran ciudad, actuamos como si fuera transparente. Las ceremonias religiosas, tolerantes y disipadas en las llanuras, se vuelven rigurosas con la altitud. El calendario comunitario, la distribución del trabajo, la construcción de refugios, la gestión de los rebaños, el abono de los campos evolucionan de forma diferente de un grupo a otro.4
Cuando el contexto ecológico da lugar a acontecimientos diferentes, no tenemos las mismas cosas que contar. El ethos, la jerarquía de valores morales que caracteriza a una cultura, depende, más de lo que creemos, de la estructura del entorno. En las llanuras tropicales, donde la vida es fácil, el ethos favorece la libido, el placer de los pequeños goces. En las grandes extensiones urbanas, hay que organizar lugares de encuentro si se quiere hablar, jugar, ver una pelea de gallos o intentar una aventura sexual. Mientras que el ethos de las altas cumbres hace hincapié en el valentía física, el rigor de los rituales de reunión, el ingenio de las construcciones, la generosidad de los que comparten sus bienes con los demás y el respeto de los códigos sexuales.
La felicidad de los valles no tiene la misma connotación emocional que la felicidad de las cumbres. En la cima, la autoestima se refuerza con el orgullo de haber superado las pruebas del frío y la supervisión de los rebaños.
La pendiente natural nos hace deslizarnos más bien hacia la felicidad de los valles donde el agua fluye libremente, donde las noches son suaves y donde los frutos crecen al alcance de la mano. Esta felicidad simplona es agradable como una inmanencia que vive dentro de los seres y las cosas. Basta con beber un poco de agua fresca y comer una guayaba para sentir un momento inmediato de felicidad, mientras que la felicidad de arriba implica una trascendencia que asciende y nos eleva más allá del frío, los precipicios y la proximidad de la muerte. Cuando la felicidad insensata pesa sobre nuestros cuerpos y adormece nuestras almas, anhelamos el acontecimiento que despierta la vida. Somos infelices a menudo y nos suicidamos mucho en los paraísos terrestres.5 Los que toman el camino de las alturas gustan de someterse a pruebas en las que se enfrentan con la miseria, la desesperación y la muerte; experimentan la felicidad de triunfar sobre la desgracia. Cuando la difícil felicidad los deja agotados, cuando, a fuerza de trascendencia, el ascenso a los cielos ha provocado la angustia del vacío, aspiran a dejarse deslizar hacia los valles tropicales.
La felicidad de los valles sólo existe asociada a la de las cumbres. La una sin la otra es sólo infelicidad. Cuando la felicidad fácil nos conduce a la náusea, aspiramos a la pureza de la felicidad difícil. Pero en cuanto la felicidad de triunfar sobre la desgracia, nos lleva al agotamiento físico y al desgaste del alma, sentimos de repente el placer de retroceder. Entonces, entre dos desgracias, experimentamos la felicidad.
2.Dobremez, J.-F., «Variétésdecomplémentaritésdesmilieuxdemontagne: unexempleenHimalaya», Revuedegéographiealpine, 1989, 77 (1-3), págs. 39-56.
3.Turek, Z. etal., «Oxygentransportinguineapigsnativetohighaltitude (Junin, Peru, 4.105m)», PflügArch., 1980, 384, págs. 109-115.
4.Dobremez, J.-F., «Transhumancedesanimauxd’élevageduNépal. Unaspectdesrelationshomme-animal», enL’Hommeetl’Animal. Premiercolloqueethno-zoologie, Institutinternationald’ethnoscience, 1975, págs. 31-36.
5.Charles-Nicolas, A., Les1000premiersjoursenMartinique, informe, abrilde2020.
¿Materia del cuerpo o éter del alma?
Cuesta pensar que dos sentimientos opuestos puedan armonizarse como una pareja que baila ajustando sus movimientos el uno al otro. El dualismo produce hermanos enemigos y se nos pide que elijamos un bando: la materia del cuerpo o el éter del alma. Cada entidad ayuda a tomar conciencia de la otra. En un universo donde todo fuera azul, el concepto de azul no podría pensarse. Para que entre en la conciencia, debe haber otro color que no sea el azul. En un mundo donde sólo existiera la felicidad, lo que habría en la conciencia sería el sentimiento de estar atiborrado y no el de la felicidad. En un mundo en el que todo fuera infelicidad, la psique se extinguiría antes morir.
El pensamiento dualista crea una trampa de lo obvio: «Vi que tu cuerpo estaba allí, sin duda, durmiendo profundamente, y sin embargo, cuando te despertaste, nos hablaste de un extraño viaje a un mundo invisible donde tu alma experimentó acontecimientos insensatos».6 El cuerpo por un lado, el alma por otro, ordenan el mundo como una oposición binaria: todo lo que no es grande es pequeño, todo lo que no es hombre es mujer, todo lo que no es cuerpo es espíritu. Dos entidades distintas están en guerra entre sí. Una está hecha de materia que se extiende y se puede medir; la otra, sin sustancia, no es observable ni medible.7 Este método no es pertinente para el estudio del alma, que, al no tener sustancia, no puede ser dividida para su análisis.8
Tal actitud epistemológica, tal método de extracción de conocimiento es apropiado para las ciencias duras, donde la fragmentación del conocimiento, la manipulación experimental y la síntesis explicativa producen hechos científicos y causalidades lineales que justifican el éxito de los métodos científicos.
Pero ¿cómo explicar que una palabra, una representación sin sustancia, pueda actuar sobre la materia? Un insulto nos hace enrojecer dilatando nuestros vasos, una mala noticia nos hace palidecer y desfallecer, una postura simbólica como arrodillarse para rezar puede hacernos sentir una dimensión metafísica, y la percepción de una esvástica puede desencadenar la angustia despertando recuerdos de una época trágica. Descartes se las arregla imaginando que la glándula pineal permite que las pasiones del alma actúen más que el cuerpo.9
Cuando se empobrecen los estímulos afectivos, la reducción del volumen del hipocampo es fácilmente fotografiable, al igual que la reducción de la conectividad de la corteza prefrontal ventromedial y del cuerpo estriado ventral.10 Por tanto, la estructura ecológica del entorno puede influir en la construcción del cerebro. Así, una infección vírica al principio del embarazo, un estrés materno excesivo y duradero, o bien el nicho sensorial de los primeros meses de vida trazan en el suelo virgen del cerebro una tendencia variable a la neurosis o a la esquizofrenia.11 Las dificultades de relación, la adversidad educativa, los desastres sociales y el empobrecimiento cultural tienen el mismo efecto, ya que las sustancias tóxicas segregadas en los momentos difíciles de la vida atraviesan el equivalente moderno de la glándula pineal, ahora llamado barrera meníngea.
6.FrançoisLupucitadoenLemoine, P., Vingtmillelieuessouslesrêves, RobertLaffont, París, 2018.
7.Descartes, R., Discoursdelaméthode, Hachette, París, 1997.
8.Dortier, J.-F., DeSocrateàFoucault. Lesphilosophesaubancd’essai, Scienceshumaines, 2018.
9.Descartes, R., LesPassionsdel’âme, Vrin, París, 1997.
10.William, H. J.; Craddock, N.; Russo, G. etal., «Mostgenome-widesignificantsusceptibilitylociforschizophreniaandbipolardisorderreportedtodatecross-traditionaldiagnosticboundaries», HumanMal. Genet., 2011, 20 (2), págs. 387-391.
11.Müller, N., «Immunologicalaspectsofthetreatmentofdepressionandschizophrenia», DialoguesinClinicalNeuroscience, 2017, 19 (1), págs. 55-63.
La nueva epífisis filoneurológica
«Soy una cosa pensante [...] Tengo una idea distinta del cuerpo, en la medida en que éste es sólo una cosa extendida y que no piensa».12 Esta meditación metafísica de Descartes me recuerda la explicación de un habitante de Papúa que quería demostrar la existencia de un tercer mundo. El primer mundo es el mundo del despertar, dijo, el mundo de la caza y de las relaciones sociales. Cuando te duermes, pasas al segundo mundo, el del sueño. Pero cuando te despiertas, nos cuentas que mientras tu cuerpo dormía profundamente, tu alma viajaba por un tercer mundo. Los despiertos no pueden verlo, pero los durmientes lo viven intensamente, hasta el punto de que el soñador despierta a sus compañeros para contarles el asombroso viaje que realizó mientras su cuerpo estaba tendido en el suelo. Tanto es así que, durante el día, se puede ver a los papúes de Nueva Guinea dormitando por todas partes, tratando de recuperarse del cansancio de los viajes nocturnos.13
En Tebas, había que dormir en una habitación del templo para contarle al oráculo el sueño de la noche. Hoy en día, quienes acuden al psicoanálisis tratan de recordar sus sueños para elaborarlos en sesión.
Hoy sabemos que la epífisis, ese «órgano no conjugado», es una glándula endocrina enterrada entre los dos hemisferios. Segrega una hormona, la melatonina, que ayuda a regular la alternancia entre la vigilia y el sueño. No sirve para unificar una cosa que piensa con otra que no piensa, funciona como un vínculo entre los ritmos cósmicos del día y la noche, entre los flujos de la vigilia y el sueño, como si el cuerpo fuera sólo un segmento del universo. En este sentido, Descartes había intuido que un ente sin sustancia puede actuar sobre la sustancia del cuerpo. Esta lectura de Descartes está apoyada por las neurociencias,14 mientras que la interpretación de que el alma no tiene nada que ver con el cuerpo ha sido descalificada.15 El cuerpo no es sólo mecánica matemáticamente medible, la mente no es sólo éter elusivo. Puedo provocar una emoción en cada lector inyectándole sustancias: una anfetamina lo volverá agradablemente agresivo, la reserpina que se le dio para reducir la hipertensión desencadenó sorprendentes ataques de melancolía. El interferón necesario para tratar ciertos cánceres suele provocar una depresión inútil: nada ha cambiado en la vida de la persona que se traga esta píldora y, de repente, sin saber por qué, se desespera.
El otro aspecto de este vínculo es el sentimiento. Esta vez, la emoción es provocada por una representación verbal que también actúa sobre el cuerpo. Un insulto es capaz de apretarte la garganta y cerrar tus vasos sanguíneos, te hace palidecer de rabia y te acelera el corazón, a veces hasta el punto de provocar un síncope. Las malas noticias aumentan las hormonas del estrés (cortisol, catecolaminas). Una historia puede conmoverte hasta las lágrimas, provocar tu odio o hacerte sentir eufórico al inundar tu cuerpo con endomorfinas naturales.
La placa giratoria entre la emoción, inducida por una sustancia, y el sentimiento, inspirado por una representación abstracta, se dosifica hoy en día en los astrocitos y las células endoteliales de la barrera hemato-meníngea.16 Cuando estas sustancias eufóricas o que provocan ansiedad atraviesan esta envoltura cerebral, alteran el flujo de neuromediadores, lo que da lugar a la estimulación de diferentes áreas cerebrales. Cuando introduces en el alma de un amigo una palabra que le hace sentirse eufórico o desesperado, la emoción que acabas de provocar a través de una representación verbal aumenta la secreción de sustancias de alerta o de placer. Estas moléculas bañan las células de las meninges que rodean el cerebro y modifican su permeabilidad. Todos esos elementos materiales entran en el cerebro y estimulan ciertas áreas. Cuando tu palabra pone eufórico a tu amigo («te quiero», «te doy un cheque enorme»), él segrega endorfinas que flotan hasta el núcleo accumbens, como se puede filmar en la neuroimagen. La más mínima estimulación de esta zona desencadena una sensación de placer. Si, por el contrario, tu palabra ha puesto ansioso a tu amigo («te odio», «me debes cien mil euros»), su organismo aumenta la secreción de catecolaminas, lo que acelera su corazón y estimula su amígdala rinencefálica, la zona neurológica de las insoportables emociones de ansiedad o ira. Una representación verbal del orador puede modificar la función cerebral del oyente.17
Si estás aislado, se produce el mismo proceso con tus propias representaciones: «Nunca lo conseguiré... Siempre me abandonan». Estas palabras conforman una narrativa que refuerza tu desesperación. Las sustancias del estrés atraviesan tu barrera meníngea y estimulan tu amígdala. Tu cuerpo expresa una emoción de abatimiento o ira. Tu ceño fruncido, tu cabeza baja, tus reacciones esquivas no invitan a una relación. Al reforzar la soledad que te desespera, tu organismo se impregna de sustancias tóxicas, el aislamiento emocional y la miseria verbal conducen a la depresión y a los trastornos orgánicos.18
Si se acepta la idea de que la glándula pineal se llama ahora «barrera hemato-meníngea», se confirmará la idea de que el alma se acopla a la epífisis, pero entonces habrá que modificar el estereotipo del dualismo: el cuerpo material no está separado del alma inmaterial. Estas dos entidades funcionan juntas, cada una actuando sobre la otra. El resultado es un sabor del mundo, amargo o dulce dependiendo de cómo tu cerebro haya sido esculpido por su entorno. Cuando tu organismo se ha desarrollado en un entorno pobre en afectividad y palabras tranquilizadoras, cuando tu nicho sensorial ha sido bombardeado por agresiones físicas, palabras hirientes y fracasos relacionales, tu cerebro habrá sido «circuitado» para dirigir las estimulaciones cotidianas hacia la amígdala, la base neurológica de las emociones de angustia y furia. Al desarrollarte en un entorno así has adquirido la capacidad de sufrir, de vivir la existencia con amargura, de ver un mundo sin esperanza.
Pero si, cuando tu cerebro era capaz de una asombrosa plasticidad, te desarrollaste en un entorno seguro, divertido y enriquecedor, tu cerebro adquirió la capacidad de dirigir la información al núcleo accumbens, base neuronal de las emociones placenteras que te hace sentir un mundo gratificante.
Esto significa que, dependiendo de la organización de su entorno temprano, un cerebro sano puede adquirir una tendencia a experimentar felicidad en las cosas pequeñas o, por el contrario, a experimentar la existencia con disgusto. Un buen comienzo en la vida no garantiza la victoria para siempre, pero un organismo así formado resistirá mejor los inevitables asaltos de la vida. Un mal comienzo confiere fácilmente a los acontecimientos una connotación dolorosa, pero no todo está perdido para siempre, porque «el cerebro cambia constantemente en función del aprendizaje y las experiencias de la vida».19 Las neuronas se fabrican más lentamente a medida que envejecemos, pero las sinapsis que establecen las conexiones mantienen el flujo de información mientras vivimos. La reparación resiliente es más fácil en los primeros años, pero sigue siendo posible durante mucho tiempo.
12.Descartes, R., Méditationsmétaphysiques, LeLivredePoche, París, 1990.
13.Lupu, F., seminario «Résilienceetpersonnesâgées», Lourmarin, marzode2015. Y «Laquestiondusommeil», enB. Cyrulnik (dir.), Lesommeil…m’enfin, PhilippeDuval, «SciencesPsy», Savigny-sur-Orge, 2016, pág. 133.
14.Ansermet, F.; Magistretti, P., «Freudaucribledesneurosciences», LesDossierdelaRecherche, febrerode2008, n° 30, págs. 84-86.
15.GreenA., «Unpsychanalystefaceauxneurosciences», LaRecherche, octubrede1992, pág. 1168.
16.Thibaut, F., «Neuroinflammation: Newvistasforneuropsychiatricresearch», DialoguesinClinicalNeuroscience, 2017, 19 (1), págs. 3-4.
17.Daniel, J.; Siegel, M. D.; PayneBrysson, T., TheWhole-BrainChild, DelacortePress, NuevaYork, 2011, págs. 27-33.
18.D’Acquisto, F., «Affectiveimmunology: Whereemotionsandtheimmuneresponseconverge», DialoguesinClinicalNeuroscience, 2017, 19 (1), págs. 9-16.
19.Mansuy, I., «Laquestiondel’innéetdel’acquis», coloquioASAPP, MinistèredelaSolidaritéetdelaSanté, 10demarzode2020. YMansuy, I. M.; Gurret, J.-M.; Lelief-Delcort, A. (dirs.), Reprenezlecontrôledevosgènes, Larousse, París, 2019.
Los tres nichos psicoecológicos
Por tanto, el alma no está formada por entidades etéreas. Los sociólogos evalúan el impacto de un entorno social, y los lingüistas explican cómo una historia transmite un afecto. Estas presiones de orígenes diferentes constituyen un nicho sensorial que estimula o apaga ciertas zonas cerebrales, provoca la secreción de sustancias alarmantes o eufóricas que modifican la permeabilidad de la envoltura meníngea.
Esta forma de recoger información integra una cascada de causas heterogéneas que confluyen para combinar el alma y el cuerpo: hábitat climático, atmósfera afectiva, estructura social, entorno verbal y narrativas culturales. Aquí es donde se construye el nicho donde se desarrollarán los niños. Esto significa que no podemos saberlo todo, y que debemos participar en un equipo multidisciplinar para estudiar el enfoque psicoecológico.20
Así, durante el desarrollo de un ser vivo, podemos describir las envolturas ecológicas que rodean al organismo como las cáscaras de una cebolla.
• Elmicrosistema: es el entorno cercano e inmediato de una célula que percibe informaciones químicas (agua, hormonas) y físicas (calor, tacto).
• Elmesosistema: el organismo, a medida que se desarrolla, accede a información cada vez más alejadas, como el cuerpo de la madre, el hogar en expansión y el entorno (amigos de la guardería, el barrio).
• Elexosistema: las informaciones provienen en este caso de las normas educativas, de la escuela, del barrio y, sobre todo, de las narrativas que dan forma a las representaciones sociales y culturales.
Una constelación de determinantes, primero físico-químicos, luego sensoriales, después verbales y narrativos, conduce a representaciones imposibles de percibir, como la muerte, Dios o el infinito. Es «un conjunto de recursos, de posibilidades de acción... que el individuo es libre de aprovechar o no aprovechar».21
El ser humano no es separable de su entorno, del que su cuerpo es una encrucijada. También su alma está en una encrucijada de constricciones. Para eludir la muerte, el ser humano debe descubrir las misteriosas fuerzas que actúan sobre él. Para no estar sometido, zarandeado por los acontecimientos y las presiones del entorno, debe dominar la naturaleza.
Hace 2,5 millones de años, un enorme cambio climático perturbó la vida en el planeta Tierra.22 Las corrientes cálidas de la Corriente del Golfo se enfriaron, expandiendo el casquete polar. En un instante de unos cientos de miles de años, la glaciación del norte detuvo las lluvias, provocando la sequía africana. Las gramíneas, que necesitan menos agua, se extendieron, y sólo los animales capaces de triturar estas hierbas resistentes pudieron sobrevivir. Esta nueva forma de vida provocó la aparición de fenómenos inesperados. Aquellos animales se volvieron enormes. Los elefantes, las jirafas y los rinocerontes pasan la mayor parte de su tiempo masticando el follaje. El escaso valor nutritivo de lo que comen hace que tengan que ingerir grandes cantidades. «El tamaño de los animales es inversamente proporcional a la calidad nutricional de los alimentos ingeridos».23 Esto equivale a decir que los mamíferos crecen cuando consumen alimentos poco nutritivos, es decir, engordan cuando la pitanza es rica.
Los chimpancés y los gorilas de Gabón se alimentan de frutas con alto contenido de carbohidratos. Esta ingesta de alimentos mantiene un nivel de azúcar en sangre constante que almacena suficiente energía para evitar comer entre horas. Curiosamente, al tener menos necesidad de molares para masticar, desarrollan incisivos que cortan frutas y a veces carne. A veces capturan pequeños mamíferos, los matan, los descuartizan y se los comen aún calientes. Estos patrones de alimentación conducen a diferentes estrategias de vida. Los trituradores pastan uno al lado del otro, mientras que los carnívoros tienen suficiente tiempo libre para dormir la siesta, jugar e inventar herramientas. Las piedras redondas se utilizan para romper cáscaras de nuez, los palos hacen agujeros en el suelo para esconder la comida o para fabricar armas con las que los monos atacan a los leopardos, sus enemigos hereditarios.
20. Bronfenbrenner, U., TheEcologyofHumanDevelopment. ExperimentsbyNatureandDesign, Harvard University Press, Londres, 1979.
21.Moser, G., Psychologieenvironnementale. Lesrelationshomme-environnement, DeBoeck, Bruselas, 2009, pág. 53.
22.Picq, P., «Àlarecherchedespremiershommes», enY. Coppens, P. Picq (dirs.), Auxoriginesdel’humanité, Fayard, París, 2001, págs. 263-299.
23. Ibid., pág. 289.
Matar para no morir
Matar para sobrevivir y producir cultura: vemos emerger la condición humana. Los homínidos, hace 3 millones de años, inventaron herramientas de piedra tallada, palos ofensivos y rituales para compartir la caza. Se han encontrado talleres cerca del lago Turkana, en Kenia, donde fabricaban puntas para pescar y pedernales afilados destinados a cortar la carne. Bastaba con almacenar rocas afiladas y distribuirlas entre el grupo para que los niños aprendieran a vivir en un edén geográfico, rodeados de adultos protectores que les enseñaban técnicas de corte y rituales de reparto.24
Cuando la estación era lluviosa, el ser humano primitivo comía frutas, tubérculos y masticaba hierbas blandas. Y cuando el clima se volvía seco, los herbívoros hambrientos se volvían vulnerables. Se acercaban a los pozos de agua donde se los podía matar fácilmente. Todos los miembros del clan organizaban la caza y se unían para dar el golpe.
Cuando el medioambiente era benigno, bastaba con comer fruta y pacer juntos, pero cuando el clima dificultaba la vida, la violencia se convirtió en un valor adaptativo: fue dando muerte y comiendo cadáveres como la especie humana pudo sobrevivir, iniciar su desarrollo técnico y organizar sus relaciones de grupo. «La caza estaría así en el origen de la organización social y familiar».25 Para que aquellos hombres y mujeres, que medían 1,60 metros, tuvieran éxito en la matanza de antílopes y mamuts, sus capacidades cognitivas debían ser mayores que su fuerza física. Mataban con su inteligencia mucho más que con sus músculos. Fabricaban armas, afilaban pedernales, los clavaban en el extremo de una estaca, cavaban trampas e inventaban estrategias para atraer la caza y herirla para luego matarla. Luego descuartizaban el animal y repartían los cuartos de carne para compartir el cuerpo de aquel ser vivo convertido en alimento. Los cadáveres de los grandes herbívoros se pudren lentamente en un clima seco.
Dar la muerte para no morir desencadenó un estilo de aventura humana. Ya neandertal, hace 200.000 años, el ser humano percibía el animal como alimento y como taller. La caza de animales requería la coordinación del grupo de asesinos para dividir el trabajo, distribuir los ataques, utilizar las armas, aceptar a un jefe de la cacería y acordar un lenguaje suficiente para dar las instrucciones. En un mundo sin caza, los humanos habrían descubierto el lenguaje, pero no habrían compuesto las mismas historias. El cuerpo de los animales cazados requería afilar las piedras para cortar su carne y dar trozos de ella a los miembros del grupo, de acuerdo con su jerarquía emocional o social.
En los animales cazadores, esta distribución no es aleatoria. Una tigresa inmoviliza al búfalo retorciéndole el hocico, otra se come sus tetas y abre el vientre, y otra más, dominante, ataca las partes buenas de los cuartos traseros. Los lobos organizan la caza al acecho de los ciervos en función de las cualidades físicas de los cazadores: los más rápidos se pegan a la patas del animal, mientras que los más pesados corren al lado. El ciervo, dando quiebros para escapar de los depredadores, zigzagueando a derecha y a izquierda, acaba corriendo hacia la boca del lobo. La manada no se desordena cuando se come un animal de caza. Alternando los rituales de amenaza y sumisión, los lobos se reparten por el cuerpo, el acceso a la comida aún viva se organiza a través de la expresión de emociones de amenaza o evasión, de dominio o sumisión. Todo el grupo se las arregla para comer y los cachorros se escabullen para conseguir su parte.
En el ser humano, el animal alimenticio, una vez limpio de su parte comestible, se convierte en un taller mecánico. La grasa se almacenaba para quemarla en una lámpara desde que se domesticó el fuego, hace 500.000 años. Los huesos largos se rompían para extraer el tuétano, una especie de postre. La panza de los rumiantes se utilizaba como saco para almacenar agua. Los cuernos del ganado se transformaron en instrumentos de viento. A veces se fundía al fuego y se utilizaba como pegamento para encajar las puntas de sílex en largos palos que se utilizaban para matar mamuts. La piel se utilizaba para fabricar cuero y pieles para la ropa, cosida con los huesos afilados en los que se ensartaban hilos de ligamentos. Y, por supuesto, el arte de la joyería se desarrolló inmediatamente. Los dientes perforados formaban hermosos collares, el pelo de elefante se tejía para formar brazaletes y las aves proporcionaban plumas para embellecer los tocados. Nuestra capacidad de simbolizar hizo que estos objetos hablaran. Los jefes, cubiertos de plumas y decorados con joyas, destacaban entre el grupo desplumado y escasamente decorado.
La domesticación de ciertos animales desencadenó la primera era industrial. Durante el Neolítico, al tratar de dominar la naturaleza, se creó un nuevo orden social y un nuevo orden moral. Para construir las pirámides había que enjaezar a cientos de hombres para que deslizaran los bloques de piedra sobre troncos de árboles colocados en el suelo, como una especie de cinta transportadora. Los hombres con arneses tiraban de carros para transportar alimentos y arrastraban arados de madera para remover la tierra, sembrada luego por las mujeres. Cuando se abandonó el ronzal, que estrangulaba a los caballos, en favor del arnés de pecho, pronto se comprendió que un solo caballo podía hacer el trabajo de entre ocho y diez hombres, lo que puso inmediatamente en perspectiva la importancia de su fuerza física.
La violencia de los hombres que daban muerte y su fuerza muscular capaz de transportar cargas constituían un sistema socializador. Las mujeres, menos violentas y menos transgresoras, se socializaban de otra manera. Eran «proveedoras habituales de alimentos... domesticaban las plantas»,26 lo que demostraba una participación esencial en la alimentación, pero era menos espectacular que matar un mamut o construir una pirámide. Esta socialización no violenta garantizaba la supervivencia de los 30 a 50 miembros del grupo, pero no producía la intensa sensación de acontecimiento de la caza o la matanza. En algunas culturas las mujeres participan en la caza, derribando la pieza, atrapándola entre ramas o mediante redes y, a veces, aturdiéndola, como hacen los monteros actuales.
En el neandertal el dimorfismo es menos claro que en el cromañón. La espalda de la señora Neandertal es musculosa, sus codos valgos están separados del cuerpo y su pelvis estrecha facilita la carrera y el lanzamiento, lo que explica su participación en las cacerías. Pero al matar la presa, «el prestigio del cazador es aún mayor porque nunca come del animal que acaba de abatir... Al compartir la presa con los miembros del grupo, el hombre gana admiración y reconocimiento».27 En un clima templado, las mujeres aportan la mayor parte del alimento vegetal; en un clima duro, participan en la caza, distribuyen los cuartos de carne y preparan los festejos para celebrar el acontecimiento, pero es el hombre que mata el que es alabado.
Entre los yanomani de Brasil, los inuit de Canadá, los wamba de África oriental, el cazador es admirado por su valor, su fuerza y su poder de dar muerte. Se le estima porque el hombre que mata no se adueña de la presa. En su deslumbrante modestia, da paso a las mujeres que preparan la comida. Cuando la glaciación o la sequía limitan la disponibilidad de alimentos vegetales, la caza permite la supervivencia del grupo y la protección de los débiles. Cuando el rastreo y la matanza de la caza se convierten en un medio de supervivencia, la gloria de los asesinos es tan grande que eclipsa la función nutritiva y socializadora de las mujeres. Cuando el cuerpo de los animales se convierte en un taller de herramientas, agujas de coser o ropa de abrigo, cuando se convierte en joyas, el esqueleto adquiere un valor comercial y organiza el trueque con algunos vecinos. El grupo no sólo come, sino que viaja y descubre otras técnicas y culturas. Dar la muerte para no morir está en el origen de la organización social y del acceso al mundo del artificio, característico de la condición humana: artificio de la herramienta que actúa sobre el mundo material y artificio de la palabra que actúa sobre los mundos inmateriales.
¿Cómo no admirar al hombre violento que mata para alimentar, proteger y organizar la sociedad? Cuando las condiciones climáticas son duras, se destaca a los hombres por su valor, su ingenio y su violencia, lo que legitima las relaciones de dominación.
Pero cuando el entorno climático y social vuelve a ser suave, las relaciones de dominación adquieren el significado de una opresión insoportable.
24.Walker, A.; Leakey, R., TheNariokotomeHomoErectusSkeleton, HarvardUniversityPress, 1993.
25.Patou-Mathis, M., Mangeursdeviande. Delapréhistoireànosjours, Perrin, «Tempus», París, 2017, pág. 191.
26.Ibid., pág. 213.
27.Ibid., págs. 216-217.
Historias de hoy que dejan entrever el pasado
El significado que atribuimos a los acontecimientos proviene tanto de la estructura del contexto como de la historia. En otras palabras, nuestra concepción de nuestro propio pasado depende de las narrativas que compone nuestra cultura. El contexto climático dio al Sr. Cromañón el poder de dominar a través de su fuerza física. Pero la forma en que contemplamos el pasado depende de lo que somos hoy. Es con luz del presente como iluminamos el pasado. En nuestras narraciones individuales, cuando nos sentimos bien, nuestra memoria busca intencionadamente en el pasado hechos que puedan explicar nuestro bienestar. Y cuando nos sentimos mal, nuestra memoria buscará otros hechos, igual de reales, para explicar nuestro malestar. Las historias son opuestas y, sin embargo, no son mentiras, ya que hemos seleccionado e interpretado segmentos de la realidad de forma diferente.
En la memoria colectiva, los primeros descubrimientos de la prehistoria fueron iluminados con la luz del siglo XIX. Y este siglo fue el del triunfo de la violencia socializadora. La violencia de las revoluciones, las guerras nacionalistas y las expediciones coloniales se asocian a la violencia de la industria emergente. Las condiciones de trabajo eran atroces, una auténtica tortura física. En los primeros tiempos de la minería del carbón, los mineros trabajaban quince horas al día, seis días a la semana, en galerías estrechas, con temperaturas cercanas a los 45 °C. Las muertes y lesiones eran frecuentes antes de que los sindicatos mejoraran la situación exigiendo cascos y duchas. En los años 1970, todavía tuve la oportunidad de ver morir a hombres de 50 años por asfixia debido a la silicosis. Las condiciones de higiene y alojamiento eran tan malas que uno de cada dos niños moría durante su primer año.28 Antes del descubrimiento de la profilaxis del parto,29 un gran número de mujeres moría durante el mismo. A los niños se los llevaba la diarrea, a las mujeres las hemorragias y a los hombres el pus de las heridas infectadas y los miembros rotos por el trabajo y las peleas. En ese contexto, la violencia cotidiana convertía en héroe al más fuerte.30 Se enseñó a las mujeres que su sufrimiento era inevitable y redentor, y que era moral admirar la violencia masculina, como todavía vemos hoy en los países devastados por la guerra.
Entre los miles de millones de acontecimientos que ocurren en la vida cotidiana, sólo se destacan los que provocan emociones.31 Cuando contamos un suceso, añadimos la emoción provocada por el relato a la emoción que surgió cuando ocurrió el suceso. Narrar un acontecimiento es, por tanto, modificarlo, traicionarlo reuniendo dos fuentes de memoria: el recuerdo del hecho y el recuerdo de lo que se dijo para contar este hecho. Los hechos insidiosos esculpen nuestro cerebro sin que seamos conscientes de ello y los hechos relatados socializan las emociones que agudizan la memoria. Una breve separación provoca un pequeño desorden, pero cuando la figura de apego regresa, el placer del reencuentro se inscribe en la memoria y activa el apego. Cuando el suceso es trivial, no hay recuerdo, pero la repetición acaba trazando circuitos en el cerebro.32 A fuerza de repetir la misma información de una breve separación frustrante unida al placer del reencuentro, el cerebro establece un circuito de activación del apego. Si el Otro nunca está, no se marcará ningún rastro en las neuronas. Pero si, por el contrario, siempre está ahí, la habituación acaba por adormecer la información. Por lo tanto, es necesario un ritmo que alterne la angustia de la carencia con la felicidad del reencuentro para descubrir lo importante que es el Otro. Cuando me visto con una camisa, sólo soy consciente de ella en el momento de ponérmela. Un minuto después, como sigue ahí, ya no me doy cuenta. Pero si cuento la historia de que me costó una fortuna, de cómo su extraño color provocó el sarcasmo de mis colegas, el hecho de haber hablado de ello hace que la historia que conté permanezca en el recuerdo. Al breve recuerdo del hecho se añade el recuerdo duradero de la representación verbal del mismo. Si no hablo de la acción de ponerse una camisa, no la convertiré en un acontecimiento a recordar y, sin embargo, su tacto y su calor dejarán una huella en mi memoria implícita de la que no tendré ningún recuerdo. Si mi mujer se enfada porque me he puesto una camisa rosa, cuando ella prefería una azul, nuestra discusión habrá provocado una emoción que agudiza el recuerdo. Cuando hablemos de ello más tarde, diremos: «¿Te acuerdas del día que discutimos por el color de la camisa?». La emoción del conflicto y su puesta en palabras habrán creado un recuerdo. La verbalización del acontecimiento habrá traído a la conciencia este recuerdo, que estructura nuestras narraciones. Pero si no hubiéramos hablado de ello, el hecho de ponerse una camisa cada mañana habrá creado un rastro de memoria no consciente que habrá circuitado mi cerebro.33 De modo que hay una memoria individual trazada en la materia cerebral por las presiones del entorno, y también hay una memoria hiperconsciente, una historia de sí mismo que creemos íntima cuando, en realidad, proviene de las palabras surgidas de nuestras relaciones. ¿Significa esto que gran parte de nuestros recuerdos íntimos están impregnados en nosotros por los relatos colectivos?34
No podemos ser conscientes de todo, eso nos dejaría confusos. Para ver el mundo y comprenderlo, lo reducimos a unos pocos datos que nos aportan los relatos que nos rodean. Cuando contamos la historia de las guerras, ¿quién miente? ¡Nadie! Y sin embargo, los relatos son sorprendentemente diferentes. Los alemanes hablan mucho del bombardeo de Dresde (en febrero de 1945), cuando esta maravillosa ciudad en la que sólo había artistas y hospitales fue completamente destruida, causando entre 50.000 y 300.000 muertos según las fuentes. Los británicos no recuerdan este crimen y nunca hablan de él. Por otra parte, los alemanes hablan mucho de la Shoah, desde que el matrimonio Klarsfeld provocó una emoción colectiva al revelar que los genocidas vivían felizmente sin ser acusados. Al crear acontecimientos verbales, arrojaron luz sobre acontecimientos pasados, lo que cambió las narrativas colectivas. Sin embargo, «es prácticamente imposible sentir una emoción intensa sin [intentar] compartirla».35