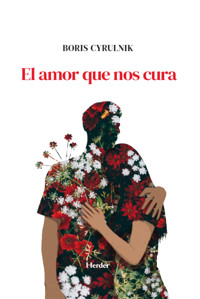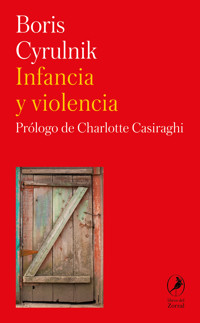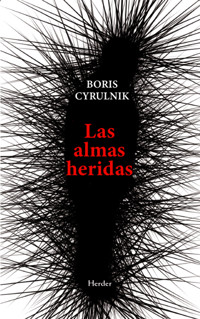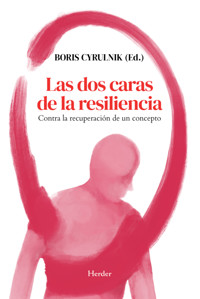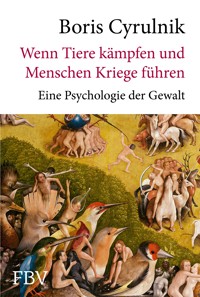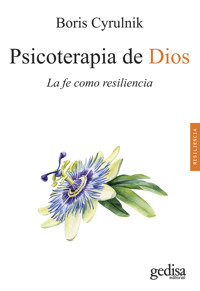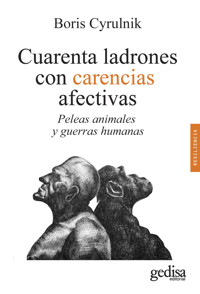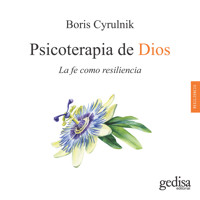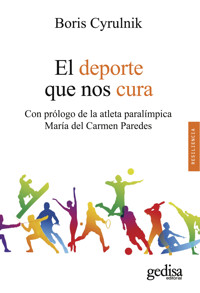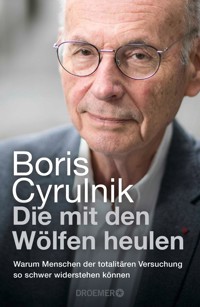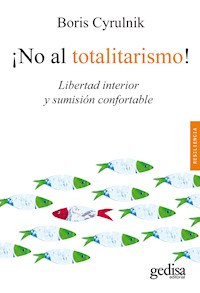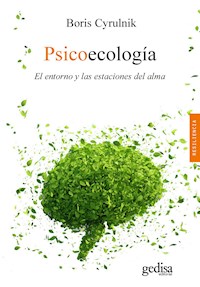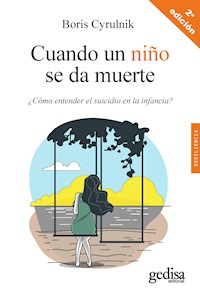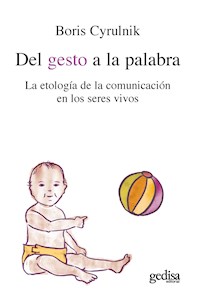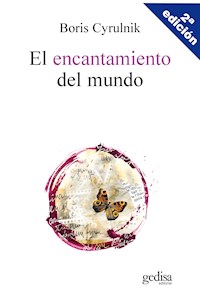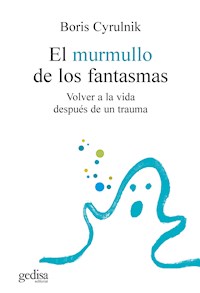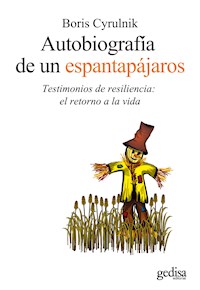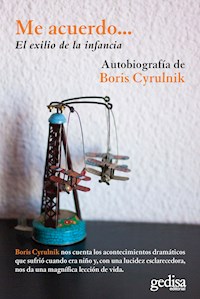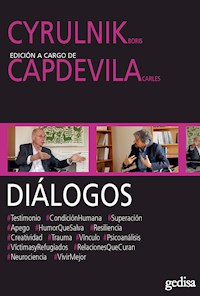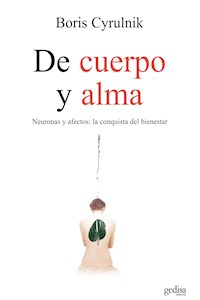
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Boris Cyrulnik ha escrito uno de sus libros más ambiciosos, un texto de lectura gozosa, del que ya se han vendido más de 300.000 copias en Francia, que aclara y enseña cosas extraordinariamente útiles sobre un tema tan complejo como la enorme influencia de la conexión entre lo físico y lo espiritual, o entre lo neurológico y lo psíquico, en nuestro desarrollo personal dentro del mundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otros títulos de Boris Cyrulnik publicados en Gedisa
Bajo el signo del vínculoUna historia natural del apego
El amor que nos cura
Del gesto a la palabraLa etología de la comunicación en los seres vivos
El realismo de la esperanza (en colaboración)Testimonios de experiencias profesionales en torno a la resiliencia
El murmullo de los fantasmasVolver a la vida después de un trauma
El encantamiento del mundo
Los patitos feosLa resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida
De cuerpo y alma
Neuronas y afectos: la conquista del bienestar
Boris Cyrulnik
Traducción deAlcira Bixio
Título del original francés:
De chair et d’âme
© Éditions Odile Jacob, París, 2006
Traducción: Alcira Bixio
Primera edición: febrero de 2007
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
Av. Tibidabo, 12, 3o
08022 Barcelona
Tel. 93 253 09 04
www.gedisa.com
eISBN: 978-84-1819-346-0
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
INTRODUCCIÓN
Epistemología del guisote
El pensamiento fácil consiste en elegir un campo, acumular conocimientos e ignorar lo que sucede en el otro bando. De ello se sigue una cojera lógica que da una imagen de hemiplejía de la psique humana. Este libro propone un método integrador de datos procedentes de disciplinas diferentes que evitará continuar separando el alma del cuerpo.
CAPÍTULO ILOS MÓRBIDOS AFECTIVOS
Al abrigo de los pensamientos perezosos
La vulnerabilidad, ¿es biológica?
La resonancia: nexo entre la historia de uno y la biología del otro
Un rasgo morfológico o de comportamiento del niño provoca una respuesta que depende de la historia del padre o la madre.
El gen del superhombre
Tanto en los monos como en los seres humanos, un conjunto de genes permite el transporte de cantidades variables de serotonina, un neuromediador que lucha contra la depresión
Cerebro, masilla y cultura
La neurobiología hoy confirma la noción de apertura de vías, propuesta por Freud.
Biología del afecto: entre los monos y los humanos
Una alteración del medio modifica el estilo afectivo del pequeño de diferentes maneras según su propio transporte de serotonina.
Sociología de la vulnerabilidad
Un niño biológicamente «vulnerable» puede desarrollarse bien en un medio en el que un «invulnerable» se siente muy desgraciado.
Alerta pacífica
Un poco de angustia permite la adquisición de una rutina que, en nuestra cultura, conduce al éxito social.
Biología del apego
¿Cómo amar cuando uno está herido?
El problema de los niños sin problemas
¿Hay que curar a los niños aplicados?
CAPÍTULO IILA FÓRMULA QUÍMICA DE LA FELICIDAD
Felicidad con nubes
Cuando la muerte de un niño es una historia de amor, cuando el dolor atroz se mezcla con la felicidad extrema, es necesario asociar el cerebro y la cultura para tratar de comprender esta singular paradoja.
Uno no sabe que sabe
No cobramos conciencia de todas nuestras percepciones ni de todas nuestras emociones.
Las zonas cerebrales del sabor del mundo
Los sentimientos de felicidad y de desdicha sin motivo dependen de las zonas del cerebro.
El enlace de la felicidad y la infelicidad
También en el cerebro, los extremos se tocan.
Sexo y memoria
Cuando uno desea a otro, la memoria biológica permite aprender «de memoria» todo lo referente a esa persona.
La memoria no es el retorno del pasado
Una representación de nuestra historia, un relato, estimulan la amígdala rinoencefálica, situada en el fondo del cerebro.
Biología de la separación
Una pérdida afectiva, aunque sea breve, modifica nuestras secreciones hormonales.
Las autopistas del afecto
Una pena estimula la misma zona cerebral que un dolor físico.
El placer ansioso de la partida y el placer aletargado del regreso
Cuando el temor de lo desconocido lleva al placer del descubrimiento, el retorno a lo conocido provoca un letargo tranquilizador.
El delgado hilo que une el alma al cerebro
El anuncio de una desgracia desemboca en la zona cerebral que percibe una quemadura
La nueva vida del difunto
La pérdida es irremediable pero el duelo depende de la cultura.
No todos los muertos son iguales
La manera de morir del ser querido participa en el modo en que hagamos el duelo. Perder al padre no es lo mismo que perder a la madre.
Biología de la pérdida afectiva
Independientemente de que uno sea mono, elefante o ser humano, la muerte de un prójimo modifica la electricidad cerebral y la secreción de hormonas.
Mitos y biología de la pérdida
El discurso cultural organiza el envoltorio sensorial que facilita el trabajo de duelo o lo impide.
CAPÍTULO IIILOS DOS INCONSCIENTES
Los caballos del inconsciente
Hace mucho tiempo que se sigue la huella de los dos inconscientes.
El inconsciente cognitivo no sabe que sabe. El inconsciente freudiano se las arregla para no saber
La memoria del cuerpo no es la de nuestras representaciones.
La memoria sin recuerdo de los insectos y de los sabios
Aguza las percepciones preferidas y provoca la aparición de inspiraciones inesperadas.
El envoltorio sensorial biológico
El nexo biológico entre dos almas es también un envoltorio de significantes.
El envoltorio sensorial histórico
Este envoltorio biológico está organizado por la idea que uno se ha formado de sí mismo con el otro.
El medio enriquecido de los titíes
Cuando el ambiente es rico en árboles, agua y escondrijos, el cerebro es mayor.
El sueño de los ciegos
Un ciego sueña con las imágenes que, en el pasado, impregnaron sus circuitos cerebrales.
La impronta sexual
Todo acto modifica la secreción de las hormonas que nos hacen sensibles al otro.
El efecto biológico de la palabra
El efecto afectivo de la palabra modifica el cerebro de la memoria y de las emociones.
Memoria prehistórica y recuerdos prohibidos
Memoria sin recuerdos posibles y memoria sin recuerdos evocados.
Los caballos que tiran en direcciones opuestas
Un caballo biológico y un caballo psicológico atados al mismo carruaje no tiran en la misma dirección.
Neurología del inconsciente ignorado
El mundo del que uno tiene conciencia no siempre es el que percibe.
Amor, maltrato y contrasentido afectivo
La galaxia afectiva puede proponerle al niño una relación de maltrato y otra de afecto
Resonar no es razonar
Un mismo hecho puede desbocarse en un medio y apagarse en otro
CAPÍTULO IVLA PREOCUPACIÓN POR EL OTRO
Uno está mal cuando el otro sufre
¿Por qué nos ponemos en el lugar del otro cuando se siente mal?
La empatía animal
El proceso de desconcentrarse de uno mismo. La fundación de la moral, anterior al hombre
Afecto y empatía humanos
La habilidad cerebral para la empatía únicamente puede transformarse en realizaciones dentro de un envoltorio afectivo
Llegar a ser empático
Ante todo es necesario percibir al otro, desear imitarlo y luego refrenarse
Desear sin actuar prepara para el lenguaje
Un deseo satisfecho se extingue, un deseo contenido nos enseña a vocalizar
Para amar primero hay que ser salvado
Salvar y ser salvado son las dos situaciones que establecen la primer ligadura del vínculo afectivo
Estar en paz con uno mismo para decodificar mejor al otro
Los niños aislados por causas neurológicas o del ambiente no aprenden a decodificar los signos.
Mil maneras de preocuparse por otro
Ni tanto ni tan poco. Tanto el exceso como el defecto alteran la empatía.
Las empatías detenidas
Es necesario que otro nos atraiga para que la desconcentración de uno mismo lleve al desarrollo de la empatía.
Ponerse en el lugar del otro para acordar la palabra
Cuando uno comprende que lo que ve en el cuerpo del otro representa lo invisible, prepara una pasarela de lenguaje.
La empatía enferma
Cuando lo que percibimos en el cuerpo del otro no designa su alma, la empatía malformada llega a ser fuente de sentidos falsos.
Hay que estar loco para no creer en su delirio
Ver a otro comer le da al niño autista la sensación de que alguien lo toca.
Empatía y cine
Uno sabe que no es de verdad y sin embargo llora.
La carcajada desesperada
Cuando uno se opone demasiado violentamente a la tristeza, una carcajada puede avergonzarlo.
La historia da sentido a la empatía
Lo que comprendo de su mundo interior se carga de un sentido que procede de mi propia historia.
CAPÍTULO VMATRIMONIO DE LA HISTORIA Y EL CEREBRO DE EDAD AVANZADA
Vejez animal
Los animales envejecen como nosotros, pero no conviene hacer analogías.
El desgaste de los cuerpos. Causas naturales y culturales
El desgaste está determinado genéticamente: no es lo mismo ser ballena, tortuga o ser humano. Pero también está determinado culturalmente: no es lo mismo ser aristócrata, docente u obrero.
La larga memoria de las personas de edad
Sin memoria, la vida pierde sentido como lo prueban los lobotomizados y las demencias frontotemporales.
Momentos privilegiados de nuestras reminiscencias
Las importantes huellas mnemónicas de los primeros años producen menos recuerdos que los picos de reminiscencia sexual y social.
Nuevas maneras de amar
La constelación afectiva de las personas de la tercera edad se modifica enormemente, como también lo que sienten por ella.
Dios y el apego
De la angustia al éxtasis divino. ¿Ama uno a Dios como ama a los hombres?
Dios y el amor sublime
Cuando lo real nos tortura, el amor de Dios nos maravilla.
Cuando lo sublime se vuelve mórbido
La muerte de Dios y el Dios totalitario.
La inversión de los apegos
Compartir las creencias de las personas que amamos.
Morir no es perder la vida
Morir es partir hacia un más allá desconocido. Perder la vida es dejar atrás todo lo conocido.
La interdicción de la musicología
Sólo la música occidental es civilizada. La del señor Neandertal es una arqueomúsica.
Por una zoomusicología
Polifonía entre los gibones, trino de pinzones y cultura musical de las aves.
Cómo la música modela el cerebro humano
La apertura de circuitos neuronales de los primeros años aumenta el volumen de cerebro de las personas de edad avanzada.
Músicas o palabras
La música rodea el lenguaje pero no es el lenguaje. Y persiste cuando el mal de Alzheimer borra la memoria de las palabras.
Extrañas memorias musicales
Algunas enfermedades genéticas provocan una memoria musical asombrosa y extrañas sinestesias en los autistas y en los superdotados.
¿Podríamos vivir sin música?
Freud y el Che Guevara, para quienes la música era un ruido molesto, vivieron sin ella. Las personas de edad, gracias a las canciones, recobran el placer y la identidad de su juventud.
Vejez y cultura
Cuando la representación es lineal, la vejez es un naufragio. Pero cuando una cultura nos hace vivir en un tiempo cíclico, la demencia de Alzheimer no es una enfermedad.
MORALEJA DE LA HISTORIA
Debemos renunciar a la causalidad lineal. La invitación a descubrir los hallazgos de los otros impide caer en el dogmatismo. En una galaxia de determinantes, cada historia de vida es una aventura única.
El alma y el cuerpo son inseparables. «Los ojos de mi alma y de mi cuerpo no tienen lenguajes diferentes…»
INTRODUCCIÓN
Un día, hace ya muchos años, conocí a un grupo de sabios extraños y condescendientes. Cuando me presenté en el servicio de neurocirugía parisiense, donde acababa de ser nombrado, vi venir hacia mí al jefe y a su asistente. Ambos cojeaban.
Un poco después llegaron el interno, el externo y las enfermeras. También ellos cojeaban. No me atreví a expresar mi sorpresa en voz alta pero puedo asegurar que resulta bastante insólito ver a todo un servicio de médicos, de investigadores y de psicólogos desplazarse de un lado a otro renqueando ¡todos al mismo tiempo!
Pasé un año en ese servicio en contacto con gente apasionante. Conocían todo sobre el cerebro: su anatomía, su funcionamiento, las perturbaciones precisas provocadas por las heridas y, a veces, el medio de remediarlas. Sabían utilizar máquinas maravillosas que captaban la electricidad de las neuronas y otras que transformaban en colores las zonas cerebrales en el momento en que esos sectores trabajaban intensamente. Podían predecir, con sólo mirar la imagen del cerebro, qué movimiento se disponía a hacer la persona observada o qué emoción experimentaba ¡aun antes de que ella misma tomara conciencia!
Al cabo de un año, una amable secretaria me comunicó que no se me renovaría el contrato. En sus medias palabras creí entender que se me reprochaba no cojear.
Felizmente, conseguí de inmediato otro puesto en un servicio de psiquiatría de Alpes-de Haute-Provence. Cuando me presenté en el lugar, vi avanzar desde el fondo del corredor al jefe del servicio y a su asistente, que venían a recibirme. También ellos renqueaban pero no del mismo pie. Me resultó bastante insólito comprobar que tantos médicos, investigadores y psicólogos andaban uno junto al otro cojeando. Y me pregunté por qué no cojeaban del mismo pie.
Aquellos practicantes eran apasionantes. Conocían todo del alma, del espíritu: su nacimiento, su desarrollo, sus conflictos intrapsíquicos, sus aspectos subterráneos y los medios de explorarlos.
Pasé un año en contacto con aquellos sabios. Pero cuando una amable secretaria me dijo que no me renovarían el contrato, en sus medias palabras creí comprender que, una vez más, se me estaba reprochando no cojear. Me sentí muy irritado.
Por lo tanto, decidí protestar ante el Consejo nacional de practicantes, presidido por el profesor Joël Moscorici, el gran psicoanalista, y Donald Grosslöcher, el neurocirujano. Mientras los esperaba en la pomposa sala del Consejo, me sentía muy intimidado y cuando me puse de pie para recibirlos, quedé estupefacto al ver que ambos renqueaban, pero uno del pie derecho y otro del izquierdo.
Cuando fue pronunciada la sentencia, oí que en efecto yo no podía continuar ni en el servicio de neurología ni en el de psiquiatría porque no cojeaba.
Entonces dije: «¡Señores académicos, desengáñense. Ustedes creen que ando derecho pero, en realidad, cojeo de los dos pies».1
Mi confesión los desconcertó e intrigó al profesor Mutter, de Marsella, quien formaba parte del jurado y se sintió muy interesado, pues nunca había visto a nadie cojear de ambos pies. Se preguntó si esta manera extraña de andar no podría, llegado el caso, producir alguna idea nueva y me invitó a trabajar con él.
En aquella época, los neurólogos despreciaban a los psiquiatras que proponían psicoterapias a pacientes que sufrían tumores cerebrales. Y los psiquiatras se indignaban cuando comprobaban que podían aliviar en unas pocas entrevistas a personas cuyos cerebros habían sido escudriñados por máquinas no siempre maravillosas.
Cada uno cojeaba de un pie diferente, eso era todo. Y se apoyaba preferentemente sobre una pierna hipertrofiada al tiempo que ignoraba la otra que se atrofiaba.
Este libro es el resultado del recorrido particular que siguieron algunos caminantes que cojearon de los dos pies por senderos de cabras.2
Epistemología del guisote
«Quienes creen en la materialidad del alma piensan como vacas. Quienes creen que el alma no tiene sustancia piensan todavía peor.»
SARAHA (siglo IX d. de C.)3
Desde la Grecia clásica, Occidente distinguió entre la energía animal que impulsa el cuerpo y la opuso a la razón que gobierna el espíritu. Esa posición facilitó el estudio del cuerpo, entendido éste como una cosa, y favoreció las bellas y elevadas concepciones de las almas etéreas.
Descartes, acusado de dualismo, extendió una pasarela al asegurar el alma sin sustancia a la bita de la epífisis, situada en medio del cerebro. Esta improbable ligadura convergió con la representación del hombre cortado en dos: la materia de su cuerpo estaba vinculada por un delgado hilo a su alma inmaterial.
Los sorprendentes logros técnicos de las imágenes del cerebro asociados a la clínica neurológica y a la psicología hoy permiten abordar el problema de otro modo. Interrogando a investigadores de diferentes disciplinas, es posible aclarar los siguientes problemas:4
•Algunas personas parecen invulnerables. Soportan con una sonrisa las pérdidas y heridas inevitables de la existencia. Acaba de descubrirse que esas personas poseen un gen que facilita el transporte de serotonina, un neuromediador, una sustancia que lucha contra las emociones depresivas. ¿Existirá un gen de la resiliencia?* Los pequeños portadores de serotonina, ¿serían capaces de organizar un estilo de existencia apacible que no sólo evitaría la depresión sino que además permitiría que la persona se regocijara a pesar de todo?
•Un pensamiento fácil nos hace suponer que cuando uno es desdichado, basta con refugiarse en los brazos de la felicidad. La organización cerebral arroja una sombra sobre esta idea demasiado simple. Los circuitos neurológicos del dolor desembocan en zonas del cerebro lindantes con las zonas de las emociones felices. La orientación de las informaciones se desvía por el motivo más nimio. Un encuentro afectivo, un palabra o un circuito neuronal trazado en la infancia puede hacernos pasar de la felicidad a la pesadumbre.
•Cuando en el siglo XIX se descubrió el archipiélago del Inconsciente, Freud, al abordar la isla de la Represión, presintió que, en la bruma lejana, se perfilaban los acantilados de la «Roca de lo Biológico».5 En aquella época, las neurociencias no permitían navegar aquellas aguas distantes. Pero hoy las neuroimágenes6 y los datos etológicos7 envían sondas a esas profundidades. El explorador descubre entonces otro inconsciente, biológico, diferente del inconsciente freudiano y sin embargo asociado a éste de manera conflictiva, como dos caballos que tiran del mismo carruaje en direcciones opuestas.8
•Curiosa imposición de la condición humana: sin la presencia de otro no podemos llegar a ser nosotros mismos, como lo revelan en el escáner las atrofias cerebrales de los niños privados de afecto. Para poder desarrollar nuestras aptitudes biológicas estamos obligados a apartar la atención de nuestro centro a fin de experimentar el placer y la angustia de visitar el mundo mental de los demás. Para llegar a ser inteligentes, debemos ser amados. El cerebro, que era la causa del impulso hacia el mundo exterior, se transforma en la consecuencia de nuestras relaciones. Sin apego no hay empatía. El «yo» no puede vivir solo.9 Sin empatía nos volvemos sádicos, pero demasiada empatía nos conduce al masoquismo.
•La vejez que acaba de nacer ya no es lo que era. La representación del tiempo se dilata cuando las personas de edad avanzada se preocupan por lo infinito y recuerdan su largo pasado. Su memoria diferente refuerza su identidad, optimiza lo que ya sabían y renuncia al conocimiento débilmente adquirido. Los ancianos redescubren a Dios, quien constituye para ellos una base de seguridad, mientras que la neuromusicología nos explica el misterio de un hombre que debe ser a la vez neurológico, emocional y profundamente cultural, con lo cual nos propone una nueva teoría del Hombre.
Hasta el momento, hemos fabricado una representación del hombre cortada en dos partes separadas. Sin embargo, es tan inconcebible un hombre sin alma como un alma sin hombre. Al final del libro, ¿podrá ese hombre andar sin cojear?
1.Fábula inspirada en Les Philo-Fables de Michel Piquemal, Albin Michel, París, 2003, págs. 72-73.
2.Cyrulnik, B., «Les sentiers de chèvres et l’autoroute», en V. Duclert, Quel avenir pour la recherche, Flammarion, París, 2003, págs. 70-79.
3.Proverbio seguramente procedente de la sabiduría popular tomado de F. Varela, E. Thompson y E. Rosch, L’inscription corporelle de l’esprit, Seuil, París, 1993.
4.El orden de los capítulos me parece lógico, pero si el lector prefiere evitar algunas páginas técnicas y se interesa más por las páginas existenciales, también puede leerlos en desorden.
*Resiliencia: en el campo de la psicología, capacidad del ser humano para sobreponerse a tragedias, períodos de dolor emocional o traumas.
5.Freud, S., «Analyse terminée et analyse interminable», Revue française de psychanalyse, n.° 1, 1937, págs. 3-38.
6.Neuroimágenes: fotografías del cerebro estático producidas por escáner o dinámico, producidas por la resonancia magnética nuclear (RMN).
7.Etología: biología del comportamiento. Método comparativo que reúne los datos genéticos, neurológicos, psicológicos, sociológicos y lingüísticos. Actitud pluridisciplinaria que permite estudiar los seres vivos (animales y seres humanos) desde una perspectiva evolutiva.
8.Platón, «Phèdre», Œuvres Complètes, tomo IV, Les Belles Lettres, 1961, págs. 79-81.
9.Perrin, F., «Le Jeu du Je ou l’éclat de Je éclaté», master II, Sciences du Langage, Niza, 2006.
I
LOS MÓRBIDOS AFECTIVOS
Al abrigo de los pensamientos perezosos
El pensamiento perezoso es un pensamiento peligroso pues, al pretender haber encontrado la causa única de un sufrimiento, llega a la conclusión lógica de que lo único que hace falta es suprimir esa causa, lo cual rara vez es verdad. Este género de razonamiento es el que hacen quienes se sienten aliviados desde el momento mismo en que encuentran un chivo expiatorio: basta sacrificarlo para que todo marche mejor. El pensamiento del chivo expiatorio con frecuencia es sociobiológico: lo que hay que hacer es encerrar a los deficientes o impedir que se reproduzcan, lo que hay que hacer es responsabilizar a las familias de lo que está mal, lo que hay que hacer es separar a los niños de la madre mortífera.
Los caminos de la biología del apego, que reúne datos procedentes de diferentes disciplinas, pueden evitar semejantes razonamientos tajantes. Asimismo, la noción de vulnerabilidad me permitirá ilustrar de qué manera esa palabra pierde su poder de chivo expiatorio cuando es enfocada tanto desde un punto de vista biológico como sentimental.
Desde hace unos veinticinco años, encontramos en las publicaciones especializadas en psicología un número creciente de trabajos sobre la vulnerabilidad. Resultó pues conveniente reflexionar sobre su antónimo, la invulnerabilidad.1 Ya en el prefacio a su obra, el psicoanalista James Anthony escribe que «no existe un niño invulnerable» y que prefirió utilizar «el término invulnerabilidad en lugar de resiliencia con el propósito de sacudir el espíritu de los lectores».
Y lo consiguió. Todos los autores criticaron esta noción precisando que lo contrario de «vulnerabilidad» no es «invulnerabilidad» sino «protección». Cada edad posee su fuerza y su debilidad y los momentos no «vulnerados», sin heridas, de la existencia se alcanzan cuando la persona logra dominar factores de desarrollo, genéticos, biológicos, afectivos y culturales en permanente reorganización.2 Afirmar que alguien es «invulnerable» equivaldría a decir ¡que es imposible herirlo! ¿Es eso acaso posible? Hasta los niños demasiado protegidos «pueden mostrarse vulnerables, mientras que otros, sometidos a acontecimientos traumáticos, tienen la posibilidad de no desorganizarse y de continuar construyendo su personalidad aparentemente sin perjuicio».3 La mejor protección consiste tanto en tratar de eludir los golpes que destruyen como en evitar protegerse demasiado. Los caminos de la vida se sitúan en una cresta estrecha, entre todas las formas de vulnerabilidad, genéticas, de desarrollo, históricas y culturales. Este dominio de las vulnerabilidades no se refiere a la resiliencia puesto que, por definición, para resiliar una desgracia pasada hace falta precisamente haber sido vulnerado, herido, traumatizado, fracturado, desgarrado, haber sufrido esas lesiones cuyos nombres traducen el verbo griego tritôskô (agujerear, atravesar).4 Además, uno puede descubrir en sí mismo y en el ambiente que lo rodea algunos medios para volver a la vida y retomar el camino del desarrollo, conservando al mismo tiempo en la memoria el recuerdo de la herida. Entonces sí hablaremos de resiliencia.
La resonancia: nexo entre la historia de uno y la biología del otro
Un rasgo morfológico o una conducta determinada genéticamente determina a su vez las respuestas de los padres. Pero las réplicas adaptativas dependen de la significación que el padre o la madre atribuyan a ese rasgo.5 La apariencia morfológica o de comportamiento del niño despierta un recuerdo de la historia parental y esta evocación organiza la respuesta afectiva con la que el padre o la madre rodean al niño. Un segmento de lo real vibra de manera diferente según la estructura del medio. Un rasgo anatómico o de temperamento, un gesto o una frase, resuenan de distinto modo según la significación que adquieran en un espíritu y no en otro, en una cultura y no en otra.
Los gemelos realizan experimentaciones naturales perfectamente éticas pues no es el observador quien las construyó. Cuando la señora D. dio a luz a sus gemelas no sabía que las niñas serían tan diferentes entre sí. Desde los primeros días, la joven madre comprobó que una era de carácter apacible y hacía con las manos delicados movimientos de bailarina javanesa, mientras que la otra era vivaz, fruncía el ceño y saltaba al menor ruido. Decidió llamar a la bailarina «Julie la Dulce» y a la dinámica, «Giuletta la Vivaz». Luego le explicó a su marido que «Julie la Dulce» tendría más necesidad de afecto que «Giuletta la Vivaz», quien le parecía más robusta. El marido aceptó esta predicción, que se hizo realidad como consecuencia de las interacciones diferentes que la madre mantenía con cada bebé. A Julie la Dulce se le brindó una gran atención, pues la madre entendía que su delicadeza requería mayor afecto y a Giuletta la Vivaz se la mantuvo a cierta distancia. Un día, el marido le confesó a su mujer que tenía la impresión de que ella no se ocupaba del mismo modo de las dos gemelas. La señora D. le explicó que esa diferencia era necesaria porque Julie la Dulce era más vulnerable. Y agregó: «Me veo a mí misma cuando era niña. Y automáticamente la alzo en brazos… Giuletta es más fuerte, no me necesita tanto… Me deja más espacio… Cuando llora, sencillamente le digo: “Duerme”». Cada una de las niñas, nacidas de la misma madre, en el mismo momento, en el mismo contexto parental, se desarrollaba, sin embargo, en un mundo sensorial diferente. Julie la Dulce vivía en un ambiente donde siempre recibía auxilio rápidamente y estaba envuelta en un halo de calidez, en tanto que Giuletta se desarrollaba en un ámbito en el que el sostén afectivo llegaba tardíamente y en el que el cuerpo maternal que la envolvía se mantenía a distancia.
Las características de los diferentes temperamentos de las niñas despertaban en la madre un recuerdo diferente. La expresión de las emociones de ésta componía un envoltorio sensorial adaptado a cada hija: alzar en brazos, sonreír, hablar o dar seguridad con placer eran actos que arrebujaban a Julie la Dulce en un paño de tibieza. Cada gesto hallaba su razón de ser en la historia materna: «Cuando era niña, siempre tenía la impresión de que nadie me quería; íntimamente me decía que, cuando fuera grande, sabría cómo amar a un niño… Giuletta no me necesita tanto, satisface menos mi deseo de amar…».
La historia de la madre atribuye una significación particular a los rasgos del temperamento de los hijos. Podemos decir que el desarrollo de los significantes que orientan como un tutor los desarrollos biológicos del niño encuentran su razón de ser en la historia de la madre. Así es como una característica del temperamento, genéticamente determinada, entra en resonancia con la historia materna.
Dentro de veinte años, Julie la Dulce afirmará: «Teníamos una madre que nos ahogaba con su amor.» Y Giuletta la Vivaz se indignará recordando: «¡Cómo llorábamos! Nos dejaba solas en nuestro rincón».
Un rasgo del comportamiento también puede entrar en resonancia con un relato cultural: mediante test de conducta y psicológicos se estudió a una pequeña población de gemelos monocigóticos separados desde el nacimiento y criados en medios diferentes.
Cada una de estas parejas de niños que comparte la misma carga genética no comparte en absoluto el medio en el que se han desarrollado. Sin embargo, en cada evaluación, se ven aparecer cada vez más afirmados ciertos rasgos comunes.6 El observador hasta se sorprende al descubrir estilos de apego idénticos aun cuando los gemelos hayan tenido padres adoptivos y ambientes de crianza diferentes y nunca se hayan encontrado. Los monocigóticos que se han criado separados adquieren una manera de querer, un apego del mismo estilo con más frecuencia que los gemelos dicigóticos criados también por separado.7
Si nos detuviéramos en esta selección de datos, podríamos convencernos de que los genes nos gobiernan. Pero si sumamos la información que pueden suministrarnos los médicos clínicos a la de los genetistas, llegamos a un resultado con más matices. Basta con hacer el trabajo inverso y estudiar a niños de familias diferentes criados por una «madre» común. Esto es lo que ocurrió en Israel durante dos generaciones en las que niños procedentes de diversas familias fueron criados en los kibbutzim por madres profesionales, las metapelets, que vivían con ellos. Los sondeos de los comportamientos de apego, los cuestionarios y las entrevistas permiten afirmar que esos niños adquirieron un estilo de apego comparable. En ciertas familias profesionales ha habido muchos afectos distantes; en otras, el apego seguro es el que se ha entretejido mejor, mientras que en otras ha sido mayoritario el apego ambivalente. La adquisición de esos apegos diferentes depende de los estilos interactivos8 mucho más que de la genética. El factor determinante genético no impidió que el medio marcara su huella y orientara la adquisición de un estilo afectivo.
Para explicar esta aparente oposición, podemos decir que hemos subestimado la genética en nombre de un combate ideológico. Estimábamos que era moral no rebajar al ser humano al nivel de sus determinaciones materiales. Y asimismo se subestimó la importancia del ambiente, que marca su impronta en la materia cerebral y modela su manera de percibir el mundo.
La inmensa variabilidad comienza desde el nivel genético. El hecho de que todos los seres humanos poseamos un ojo a cada lado de la nariz está ineluctablemente determinado por la genética. Pero el color de los ojos, muy variable, también está determinado genéticamente.9 La heredabilidad es un legado que se expresa de manera cambiante. Desde el comienzo de la aventura humana, en cada estadio de nuestro desarrollo, debemos hacer transacciones con el ambiente que nos rodea, cada vez menos biológico y gradualmente más afectivo y cultural.
El gen del superhombre
El determinante genético de la vulnerabilidad fue detectado por primera vez en los seres humanos10 y un año después entre los monos.11 Se trata de una región localizada en el cromosoma 17 donde los alelos permiten la asociación de dos genes que tienen posiciones idénticas en cada cromosoma. Los alelos moldean las proteínas celulares que los rodean, desplegándolas o retorciéndolas, con lo cual les dan una forma particular. De ello se sigue que ciertos genes, al moldear proteínas largas, les permiten transportar mucha serotonina (5-HTT largo) mientras que otras serán pequeñas portadoras de serotonina (5-HTT corto). Sabemos que la serotonina desempeña una función esencial en el humor alegre o depresivo. En cantidad suficiente, favorece la transmisión sináptica y estimula los deseos, la motricidad, el uso de las funciones cognitivas, la vivacidad de los aprendizajes. Puede modificar el apetito, regular los estados del sueño lento y aumentar las secreciones neuroendocrinas. Cuando un organismo transporta y utiliza la serotonina, la persona dice que «se siente bien». Los «antidepresivos» apuntan a mejorar esta función. En efecto, los seres humanos y los monos que transportan poca serotonina son más lentos y más pacíficos durante los juegos y las competencias jerárquicas. Cuando sufren algún acontecimiento estresante, reaccionan de manera más emocional y desorganizan sus interacciones durante un tiempo más prolongado que los grandes transportadores de serotonina. Podría decirse que «el menor contratiempo los hiere».
Si detuviéramos nuestro razonamiento en este estadio del conocimiento, creeríamos que los genetistas acaban de descubrir el determinismo de la depresión: los pequeños transportadores de serotonina tendrían la tendencia genética a deprimirse por cualquier cosa. Pero, si buscamos más información en otras disciplinas, podremos deducir que los genetistas acaban de arrojar luz sobre un determinante, entre muchos otros.
Al comentar las imágenes funcionales del cerebro de una muestra pequeña de personas, el neurorradiólogo precisó que algunos individuos «encendían» la extremidad anterior del rinoencéfalo (cerebro de las emociones) más fácilmente que otros.12 Los genetistas determinaron pues que quienes manifestaban una hiperactividad de la amígdala rinoencefálica eran precisamente los pequeños portadores de serotonina, los que se alarman por cualquier cosa.13
Este análisis de las neuroimágenes tiende a hacernos creer que el gen que gobierna la transmisión de la serotonina dirige también el funcionamiento del cerebro de las emociones. Pero, si sumamos un neuropediatra a esta investigación, él nos explicará que la creación de contactos dendríticos entre las células nerviosas crea circuitos neuronales cortos.* Esta formación de circuitos –que se produce a una velocidad impresionante (200.000 neuronas por hora durante los primeros años de vida)– es una respuesta del sistema nervioso, que se adapta a las estimulaciones del medio. Lo cual equivale a decir que las informaciones sensoriales que rodean al niño habrán de modelar una parte de su cerebro estableciendo nuevos circuitos.
Cuando la madre muere, enferma o se deprime y la familia o la cultura no organizan un sustituto materno, el medio sensorial del niño se empobrece enormemente. La creación de los circuitos cerebrales cortos se hace más lenta. El empobrecimiento del medio, provocado por el sufrimiento de la madre o por la deficiencia cultural, explica una parte de las atrofias frontolímbicas.* 14 Estos niños que se encuentran en situación de carencia afectiva quedan privados de las estimulaciones biológicas iniciales.
Otra causa de atrofia localizada del lóbulo prefrontal se atribuye a la modificación de las sustancias en las que está sumergido el cerebro. Hace treinta años, no se podía hablar de alcoholismo fetal porque la ideología de la época pretendía que el niño llegara al mundo en estado de cera virgen. El mero hecho de atribuir al alcoholismo de la madre las malformaciones identificables del cráneo y del rostro del niño se consideraba un pensamiento político subversivo que osaba afirmar que el recién nacido entraba en la vida con una inferioridad biológica.
Hoy se les recomienda a las futuras madres que no beban alcohol, que no fumen y no consuman cocaína a fin de no provocar una malformación del desarrollo de los circuitos cortos de las neuronas cerebrales y del macizo craneofacial. Cuando hay sustancias que perturban el crecimiento y la formación de circuitos neuronales, el niño adquiere una sensibilidad ajena al mundo que lo rodea. Su cerebro modificado procesa mal las informaciones, controla mal las emociones y responde a ellas con conductas mal adaptadas que trastornan el desarrollo de los ritos educativos.
La tercera causa de estas atrofias localizadas es la secreción de moléculas de estrés que se produce cuando el niño sufre los efectos de ciertas condiciones ambientales y que hacen estallar el cuerpo celular de las neuronas.
Cerebro, masilla y cultura
Estos conceptos recientes de la neurobiología demuestran que la ideología, la historia de las ideas y las creencias pintorescas no son ajenas al modo que tenemos de construir nuestros conocimientos. La germinación de las neuronas (en el sentido vegetal), la conexión de los cuerpos celulares, la arborización de las dendritas, el modelado de las sinapsis,* todo ese tendido eléctrico y químico es el resultado de la suma de un punto de partida genético que da el cerebro y un baño sensorial organizado por la conducta de los padres. Ahora bien, estos gestos y estos ritos que rodean la primera crianza y estructuran una parte del cerebro del niño tienen su origen en la historia parental y en las reglas culturales.
Lo cierto es que Freud ya había expresado claramente esta idea en relación con el «camino despejado»: «La excitación de una neurona [al pasar] a otra debe vencer cierta resistencia […] [más tarde] la excitación optará preferentemente por la vía ya abierta y no por la que no lo está».15
El estudio de la migración de las neuronas muestra hoy claramente que los «axones pioneros» envían arborizaciones de dendritas cuyo circuito han formado ya las interacciones cotidianas. Los axones parten en busca de otras neuronas con las cuales establecen vías facilitadas, con lo cual confirman la intuición freudiana.
La proliferación neuronal llega a ser tan compacta que la corteza se pliega como un papel arrugado formando una bola para poder entrar en la caja craneana. La apertura de recorridos entre las neuronas continúa siendo prodigiosa durante los primeros años de vida, durante los cuales el peso del cerebro se multiplica anualmente por cuatro. Luego ese crecimiento se lentifica antes de experimentar una reactivación en la pubertad, cuando se produce una «poda sináptica y dendrítica»16 bajo el doble efecto del surgimiento hormonal y de los encuentros amorosos. A esa edad, lo que moldea el cerebro ya no es la madre sino la aventura sexual. Esta poda proporciona la prueba de que existen circuitos cerebrales que crean un modo de reacción privilegiada cuando «la excitación opta preferentemente por la vía ya abierta y no por la que no lo está», como decía Freud.
El ambiente es lo que modela la masa cerebral y da forma a lo que, sin él, no sería más que una materia informe, sin circuitos. Por efecto de las interacciones precoces, el cerebro adquiere una manera de ser sensible al mundo y de reaccionar a él. Las neuronas del hipocampo* son las que más reaccionan a este proceso que cumple una importante función en los circuitos de la memoria y en la adquisición de aptitudes emocionales. Estos datos neurológicos permiten comprender por qué una carencia afectiva precoz que atrofie esta zona del cerebro conlleva una perturbación de las conductas y de las emociones.
La integración de los datos genéticos, neurológicos, etológicos y psicológicos nos permite ahora preguntarnos si un gran transportador de serotonina reacciona a la carencia afectiva de la misma manera que un transportador de cantidades pequeñas.
Como sabemos que los circuitos de ciertas redes de neuronas dependen del baño sensorial del ambiente, podemos proponer la hipótesis de que un gran transportador de serotonina, ese neuromediador que posee un efecto antidepresivo, probablemente sufra menos alteraciones por una carencia del medio. ¿Podemos hablar en este caso de un gen de la resiliencia?17 Un transportador de poca serotonina, fácil de herir, ¿podrá, por el contrario, fortalecerse en virtud de estimulaciones precoces que establezcan esos circuitos frontolímbicos, como ya se hace actualmente para fortalecer a los bebés prematuros?18 En este caso, estaríamos autorizados a hablar de un recurso externo de la resiliencia, sabiendo como sabemos que, en ambos casos, la neuromodulación es una variante de la plasticidad cerebral de los primeros años.19 De acuerdo con este concepto, verificado por las imágenes cerebrales y los test neurológicos, la experiencia adquirida durante ciertas rutinas de la existencia optimiza los circuitos formados en la primera infancia y hasta puede mejorarlos con la edad.
El análisis de las etapas químicas intermedias permite afirmar que es imposible que un gen pueda codificar una conducta. Entre un gen y una conducta convergen mil factores determinantes de naturaleza diversa que refuerzan o debilitan la etapa siguiente del desarrollo. Tal razonamiento, que toma en consideración una cascada de causas, explica por qué una anomalía genética codificada puede no expresarse cuando otros genes producen una secreción de sustancias protectoras. Estamos lejos de la fatalidad genética de la que quieren persuadirnos quienes se complacen en una visión del hombre sometido a la dictadura biológica. La resiliencia existe desde el nivel molecular, como una posibilidad de desarrollo sano aun cuando haya una anomalía genéticamente codificada. Así es como se da la partida de la carrera por la existencia.
Biología del afecto: entre los monos y los humanos
Durante la Segunda Guerra Mundial, los psicoanalistas Anna Freud y René Spitz describieron la detención del desarrollo y la muerte de niños sanos, aislados accidentalmente después de los bombardeos de Londres.20. En 1950, John Bowlby precisó que la carencia afectiva podía explicar ciertas alteraciones biológicas.21