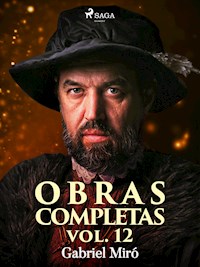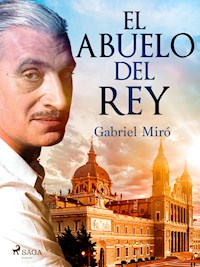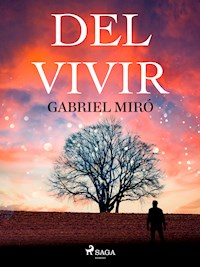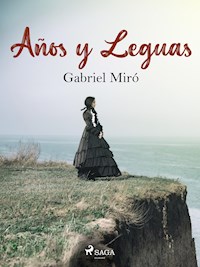Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Dentro del cercado es considerada la novela en la que su autor, Gabriel Miró, alcanza la madurez. En ella se abandona la prosa preciosista y se opta por una más contundente. Al mismo tiempo, en temática se huye del amor idílico y se aborda una historia de amor cuyo único objetivo es la consecución de una ganancia financiera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Miró
Dentro del cercado
Saga
Dentro del cercado
Copyright © 1916, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509045
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Primera parte
- I -
Laura y la vieja Martina suspiraron, alzando los ojos y el corazón al Señor. La enferma las había mirado y sonreído. Sus secas manos asían crispadamente el embozo de las ropas; los párpados y ojeras se le habían ennegrecido tanto, que parecía mirar con las órbitas vacías. Pero, estaba mejor; lo decía sonriendo.
Laura puso el azulado fanal al vaso de la lucerna; envolviose en su manto de lana, cándido y dócil como hecho de un solo copo inmenso y esponjoso; y, acercando la butaca, reclinó su dorada cabeza en las mismas almohadas de la madre.
Todo el celeste claror de la pequeña lámpara, que ardía dulce y divina como una estrella, cayó encima de la gentil mujer. Descaecida por las vigilias y ansiedades, blanca y abandonada en el ancho asiento, su cuerpo aparecía delgado, largo y rendido, de virgen mística después de un éxtasis ferviente y trabajoso. Pero, al levantarse para mirar y cuidar a la postrada, aquella mujer tan lacia y pálida, se transfiguraba mostrándose castamente la firme y bella modelación de su carne.
Venciendo su grosura y cansancio salió Martina, apresurada y gozosa; y golpeó y removió al criado de don Luis, que dormía en el viejo sofá de una solana, cerrada con vidrieras.
Despertose sobresaltado el mozo, preguntando:
-¿Ya ha muerto?
Martina lo maldijo enfurecidamente.
-¡La señora no ha muerto ni morirá! La señora habla y duerme, y está mejor...
-Entonces se muere, y pronto...
Y tornó a cabecear este buen nombre que venteaba la desventura.
Martina abrió la ventana. Había luna grande, dorada y vieja, mordida en su corva orilla por la voraz fantasma de la noche. Los campos desoladores, eriazos con rodales y hondos de retamas y ortigas, emergían débilmente de la negrura untados de una lumbrecita lunar de tristeza de cirios.
Destacaba muy hosca la casuca de un cabrero. Una res, escapada de los establos, había subido por las ruinas del tapial, y desde lo alto miraba la noche. La cornuda silueta de la cabra se perfilaba, negra, endemoniada y siniestra sobre el cielo encendido de luna rojiza. Los perros del ganado la ladraban bauveando empavorecidos.
Esa figura fue para la simple dueña una visión de maleficio; y persignándose exhaló un grito de susto. Acudió Laura. Era su paso de aparición de ángel que anda deslizándose por las aguas y el viento.
La vieja Martina la recibió llena de congoja.
-¡El Santo Patriarca me perdone si he despertado a la señora!
Laura sonrió para sosegarla.
-¡Mire, mire aquello que parece el Enemigo!
Laura le dijo que la pobre cabra estaba muy limpia de todo pacto y hechura del diablo.
En aquel instante el blando y pegajoso vuelo de un murciélago tocó fríamente sus sienes, y la gentil doncella refugiose en la estancia con súbito miedo de la visión.
Entonces, bajo, en el portal, sonaron golpes.
-¡Don Luis! -exclamaron entrambas mujeres.
Y sólo pronunciando este nombre se sintieron fortalecidas y alumbradas de esperanza.
Abriole Martina, diciéndole atropelladamente la nueva del alivio de la señora.
Y don Luis la acogió con sonrisa de cansancio y tristeza.
Era el caballero alto y de gallardo porte. Frisaba en los treinta años, y había en su mirada, en su boca de patricio dibujo entre la negra barba, y en su pálida frente una expresión, un gesto apasionado, jerárquico sin dureza.
Laura, la señora y Martina, que ya le querían por la fineza de sus prendas, amábanle ahora más por sus cuidados y exquisita ternura.
Don Luis pasaba el día en su estudio de arquitecto, el predilecto de toda la comarca; y su caudal le permitía darse a sueños y quimeras, pues resulta que no es la pobreza el mejor incentivo del artista como imaginan algunos generosos corazones. Por las noches participaba de los trabajos y angustias de estas pobres mujeres; algunas veces traía a la suya, hija de una hermana ya muerta de la enferma; pero con frecuencia sólo él y Laura la velaban y asistían.
Fueron al dormitorio.
Sonaba el aliento de la señora con un silbo penoso. Tenían sus mejillas la misma blancura de sus cabellos, que se le derramaban esparciéndose en las almohadas.
-¿Verdad que descansa? -deslizó Laura, mirándole con ansiedad.
Quiso él también creerlo. Y retirose para dejarlas en quietud.
Su criado seguía durmiendo fragosamente.
-¡Ahí lo tiene, don Luis! ¿Qué se hará con este maldecido?
-Nada, Martina, nada; dejémoslo; es tierno y rudo; un verdadero hombre.
Al lado de la galería-solana estaba la salita familiar. Aquí rezaba y leía la madre y bordaba la hija; aquí tenían sus íntimos coloquios; y aquí, una noche estival de machas estrellas y muchos jazmines, atraída Laura por el encendimiento de la palabra de Luis que les contaba de su orfandad temprana, de su juventud andariega en países remotos, permitió a su mirada internarse en los ojos y en el corazón de aquel hombre.
Un deleite que abrasaba su vida, y que ella adivinó y sintió comunicado a la sangre de Luis, le hizo entornar castamente los párpados; y las dos pinceladas de un oro antiguo de sus cejas se fruncieron por bellísimo enojo.
Desde esa noche celose Laura a sí misma hasta con menudos escrúpulos. Sin embargo, de continuo era para Luis dulce, efusiva y confiada como antes; sino que al saludarse, sus manos, que siempre se buscaron y oprimieron con descuidada inocencia de amigos felices, se tocaban ahora miedosas y leves.
Recogió Luis la celestialidad de aquella mirada, y en ella se gozaba cuando más lejos se sentía de su quimera de amor.
Su mujer y Laura parecían quererse con más ternura que nunca. Laura no se cansaba de decir alabanzas de su prima, celebrándole todos sus rasgos, hechos y donaires más sencillos.
Y esto -pensaba él- había de serle de mucho contento y de pacificación para su espíritu, porque manifestaba la excelsitud y fineza de su amor. Pero algunas veces necesitaba repetirse ahincadamente esas ideas para no contristarse viendo el mutuo halago y efusión de Laura y Librada.
El lento mal de la madre les acercó sus vidas. Luis trajo a esta casa libros, planos, estuches; y en su improvisado tablero de dibujo, los cartabones de caucho y los platillos de aguadas cubrían los frascos de drogas.
Trocose el arquitecto en estanciero filial, que cuidaba también de Laura como un hermano grande, y bromeaba, de rato en rato, con Martina como un rapaz travieso. Y en el silencio y angustia de las noches de vela, dentro de sus almas florecía un tímido alborozo sintiéndose muy cerca, muy íntimos, inocentes y unidos.
Sentose en la butaquita de felpa blanca de Laura, y descansó su brazo en el escritorio, mueble venerable de finísimos herrajes y costosa taracea, guardado devotamente por la señora, y donde la hija anotaba los pagos y cobranzas de la hacienda del hogar que le iba dictando la madre, meditándolos muy despacito.
Contemplándolo, se le aparecía a Luis la graciosa figura de la doncella, acodada sobre su libro de cuentas, y luego distraída, imaginando lejanías de antaño, que también semejaban derivarse del rancio mueble familiar.
Luis no vio a Martina, que mirando su reposo le apagó la lámpara. Percibió que le dejaban un mullido abrigo encima de sus hinojos, un dulce calor que olía a armario y recordaba el perfume de Laura. La quietud de la noche se fue espesando, rodeándole, cercándole, tocándole suave y deleitosa como un ungüento que le llegaba al corazón. Pareciole que se le telaban y emblandecían las sienes; que se afondaba el suelo, que le arrullaban, que le mecían, que se perdía a sí mismo, todo menos que estuviera durmiéndose.
Y se durmió.
Y muy tarde, al despertar, oyó fresco rumor de canos de fuente, de herradas de agua, y un ruido de pasos presurosos, de palabras pronunciadas con timidez, pero sin el cuidado y sigilo de antes.
¿Qué pasaba? ¿Se habría dormido?
Fuera, cruzó Martina, haciendo retemblar el suelo y las vidrieras. Por el quicial asomaba mirándole la rapada cabeza de su criado.
¡Se había dormido, y acaso tan rudamente como ese hombre!
Alzose; salió; y en el dormitorio halló a Laura, que le dejó abandonadas las manos trémulas, muy frías.
-¿Qué tienes, qué tienes?
Ella inclinó su cabeza y entrose sollozando.
Salió Martina llevando las íntimas ropas de la señora.
Luis quedó contrito, lleno de vergüenza de su sueño. ¡Qué pensaría Laura!
Buscó a la vieja criada, que le dijo llorando:
-¡Fue en un instante! Se le deshizo la vida como un humo; nada más miró a su hija, y se quedó sonriendo lo mismo que las santas... Dormía usted tan ricamente de cansado, que no quisimos llamarle... No nos dejó la señorita.
Oyéndola, se odiaba Luis.
Huyó a la terraza; y bajo la inocencia, la paz y la hermosura de la noche, fue curándose de su vanidoso sufrimiento; y pensó en la muerta y afligiose generosamente.
Entonces tornó a la alcoba.
Estaba la señora vestida de negro, y en sus cruzadas manos goteaban los helados vislumbres de un rosario de nácar.
Mirándola, acudía a la memoria del joven todo el pasado de esta mujer, desventurada por iniquidades del esposo, que se mató por desdenes de una ramera. Y la viuda besó y veló el cadáver del suicida, y fue sabia y fuerte para defender a su hija de la ruina del hogar y de las insidias de las gentes. Apartada, dulce y altiva había vivido; y aun en la juventud tornose su cabeza blanca, y era como una cumbre que amanece nevada en día de sol; y su carne adquirió la palidez y transparencia del alabastro. Recordaba Luis su noble llaneza y mansedumbre, y su terror de que la hija quedase tempranamente sola en la vida.
La mirada y la piedad de Luis envolvieron a la huérfana, y arrepintiose de haber codiciado penetrar en el corazón de la doncella, huerto precioso y sellado, cuya fragancia podía tener sin quitarle su sosiego ni hollar las flores de su pureza.
Sintió, entonces, que la gracia del recuerdo de su esposa le invadía, dejándole como un aroma de virtud, mitigándole la sed de su carne. Ya gozaba este hombre la costosa paz de sus encendidos y vedados anhelos; ya se anticipaba la alegría, serena y resignada, de un cumplido sacrificio; y Laura, ya era hermana amparada, y no perseguida por su amor.
La huérfana se había inclinado sobre la madre; y en su descuidada actitud de rendida tribulación, de santísima entrega al culto del cadáver, perfilábase toda la hermosura de la silueta femenina alumbrada de cirios.
Para arrancarse el dardo de la tentación, que de nuevo le punzaba, apartó Luis hidalgamente sus ojos de aquella espléndida vida manifestada al lado de la muerte.
Y salió.
Desde fuera estuvo escuchando. Se oía un gemir apagado, un habla rota por sollozos...
...Nacía el alba.
Martina y el criado, avenidos por el paso de la muerte, contemplaban juntos el solitario casal del cabrerizo, y sentían, sin saberlo, una felicidad cálida de camaradas, platicando de augurios, de difuntos, de condenados aparecidos y de almas llenas de celestiales resplandores.
Del establo comenzó a salir apretadamente el ganado, entre un temblor idílico de esquilas y balidos, y el ladrar de los mastines, que saltaban y se derribaban, fingiéndose medrosos, bajo las finas patas y blandos corpezuelos de los recentales.
- II -
En Alcera, se pronunciaron muchas palabras de lástima y alabanza a la memoria de la infortunada señora muerta; y después hablose más de la soledad, de la riqueza y hermosura de la hija.
Las gentes picoteras y tracistas, hallaron paño que cortar imaginando lo que a la huérfana había de acomodarle. Ya la sacaban o la quitaban de su apartamiento, y ya la extrañaban, enviándola a otros lugares, porque, ¿qué haría en Alcera mujer tan moza, sola, principal y tan esquiva...?
Se lo preguntaron a Bernardo Suárez, amigo familiar de Luis; pero Suárez no lo sabía.
Y no teniendo noticias acabaron por no apetecerlas, o se cansaron de aguardarlas. Los de Alcera se cansaban de todos y de todo.
Quieren decir algunos muy doctos y sabedores de la vida, de la anticuaria y hasta de la prehistoria de esta ciudad, que lo agostadizo de los propósitos y lo veleidoso de la condición de sus pobladores se debe principalmente a su vecino el Mediterráneo.
Pero no había certamen, festín ni ceremonia, sin que todos los oradores no le dijesen mil lindezas al mar latino, llamándole: «senda gloriosa», «cuna de la libertad», «vehículo de la civilización», y otras excelencias y virtudes entreveradas de otros piropos de la galanía: «mar siempre azul como los ojos de sus mujeres», «mar siempre risueño», también como los labios de esas mismas mujeres.
Aplaudían los alcerenses; se quedaban mirando y mirando el mar. Luego, alzaban los hombros, y tampoco hacían caso del Mediterráneo.
El más claro y firme documento de ánimo tornadizo de estas buenas gentes nos lo facilita la crónica de la bendición de «primeras piedras».
En Alcera se colocan dos o tres primeras piedras todos los años, aunque no hiciese falta, ni tampoco se hiciesen nunca los edificios bendecidos en su origen.
En estas solemnidades hablaba siempre Bernardo Suárez, que se transfiguraba, que se exaltaba de modo que su gesto, su talante y hasta los pliegues y orillas de su levita ostentaban la línea gallarda de las estatuas de los tribunos. En tanto, el señor obispo, empuñaba el reluciente palustre, y una garba de autoridades ajábase a codazos la decrepita ropa ceremonial y pisábase enfurecidamente el calzado nuevo, afanosos los buenos varones por acercarse a una mesita y firmar el acta, que había de ser sellada, emplomada y sepultada.
Tardes después paseaba Suárez por el lugar de su gloria, del que había de huir sin gustar apenas la voluptuosidad de la melancolía, porque los rapaces de peor crianza de Alcera, solían hacer de esos parajes yermos campo de sus pendencias y descalabraduras.
En el Casino, los camaradas de Suárez le tenían siempre rodeado para escucharle. Todos se maravillaban de que no abriese las alas y se marchase a Madrid. Y parece que él nunca apeteció ese gustoso tránsito, bien hallado en el provinciano sosiego con su bufete consultísimo y la gerencia de un periódico publicado a expensas del senador lugareño, hombre rollizo, sordo y flemático, de cráneo mondo y mustio como si se lo doblase la pesadumbre de sus cavilaciones. Y era un señor muy bueno y muy sencillo, que no pensaba en nada, sino que se holgaba y divertía mucho contando sus pasos, y, después, miraba si mentía o no el podómetro que siempre traía en su faltriquera.
Su ama de llaves -pues el senador estaba célibe y sin familia- solía decirle:
-Si lleva el señor aparato que le apunte los pasos, ¿para qué ha de contarlos también el señor?, ¿no le parece que sobra uno u otro...?
-¿Uno u otro? ¡Uno u otro... u otro... u otro! -repetía el patricio, abatiéndosele más la cabeza, como si meditase cuál de entrambos podómetros sobraba.
...Uno u otro... uno u otro, dos; uno u otro, tres; uno u otro, cuatro...
A Suárez se le acataba en la ciudad tanto como al senador; pero la más rendida y tierna sumisión la recibía de su hermana.
Llamábase Águeda.