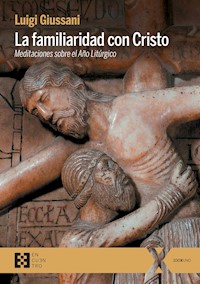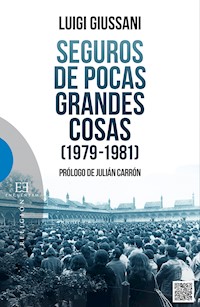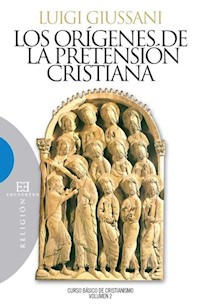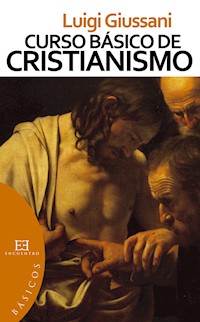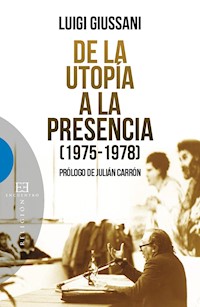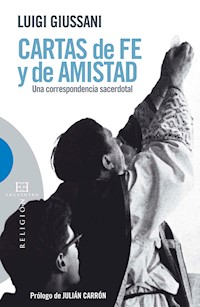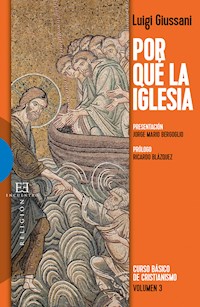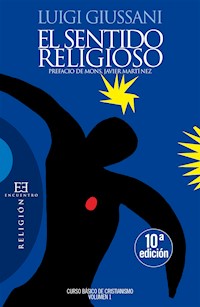
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
El sentido religioso es el primer volumen del Curso Básico de Cristianismo, en el que Luigi Giussani resume su itinerario de pensamiento y de experiencia. El libro identifica en el sentido religioso la esencia misma de la racionalidad y la raíz de la conciencia humana. Según el autor, el sentido religioso se sitúa en el nivel de la experiencia elemental de cada hombre, en el que el yo se plantea preguntas acerca del significado de la vida, de la realidad, de todo lo que sucede. En efecto, la realidad despierta los interrogantes últimos sobre el significado total de la existencia. El contenido del sentido religioso coincide con estas preguntas y con cualquier respuesta a ellas. Monseñor Giussani lleva al lector a descubrir el sentido original de dependencia, que es la mayor evidencia para el hombre de todos los tiempos. Un descubrimiento que exalta la razón como capacidad de abrirse a la realidad según la totalidad de sus factores. En el último capítulo del libro Giussani muestra que el hombre ---cuya naturaleza es exigencia de verdad y de cumplimiento, es decir, de felicidad--- comprometido con su propia humanidad intuye la respuesta que está implicada en su propio dinamismo original: en este punto se introduce la hipótesis de la revelación, es decir, de que el Misterio ignoto tome la iniciativa y se deje conocer saliendo al encuentro del hombre. El cristianismo tiene que ver con el sentido religioso precisamente porque se propone como respuesta imprevisible, pero plenamente razonable, al deseo del hombre de vivir descubriendo y amando su propio destino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUIGI GIUSSANI
EL SENTIDO RELIGIOSO
CURSO BÁSICO DE CRISTIANISMO
Volumen 1
PREFACIO A LA EDICIÓN DE 2008
Francisco Javier Martínez
Arzobispo de Granada
Título original: Il senso religioso
© de la edición original: Fraternità di Comunione e Liberazione
© 1987 Ediciones Encuentro
Traducción: José Miguel Oriol
Con la colaboración de Cesare Zaffanella y José Miguel García
10ª edición
noviembre 2008
ISBN: 978-84-9055-445-6
Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cual quier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser consti tutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a: Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid
www.ediciones-encuentro.es
PREFACIO A LA EDICIÓN DE 2008
Francisco Javier Martínez
Arzobispo de Granada
I
El mundo en que vivimos está marcado, desde hace siglos, por una división. Esa división no es el único factor que determina el presente, pero es un factor decisivo en la configuración del presente, tanto en el plano del conocimiento y del saber como en el plano de la vida moral. Esa división invade todo: el pensamiento y la memoria, las relaciones humanas, las obras que producimos los hombres, y las que dejamos de producir. Condiciona en gran medida nuestra comprensión y nuestro uso de las cosas, nuestra estética, nuestra ética y nuestra política. Condiciona nuestra mirada sobre nosotros, sobre los demás y sobre el mundo.
Esa división es la división entre «lo sagrado» y «lo profano», o, si se quiere, entre lo «religioso» y (el resto de) la realidad. La división nace en el interior del cristianismo occidental (a partir quizá de Duns Escoto y por la vía del nominalismo), aunque hay quien atribuye su origen al influjo de Avicena, y, por lo tanto, a un empobrecimiento del cristianismo por influencia del Islam. En todo caso, es expresión, y a la vez causa, de la fragmentación de la experiencia cristiana en los albores de la modernidad. En el contexto en que ha nacido, esa división se corresponde en gran medida con una división análoga —y no del todo separable de la anterior— entre lo «sobrenatural» y lo «natural», o, si se quiere formular de una manera menos precisa y menos técnica, pero más accesible, una división entre lo «cristiano» y lo humano. Lo cristiano designaría no sólo a una experiencia humana concreta, y dotada, como no podía ser de otro modo, de sus categorías «propias», sino más bien a un mundo particular cerrado en sí mismo, mientras que lo humano sin Cristo sería lo «universal». La división se corresponde también en buena medida con otras «divisiones» que se fraguan en el mismo contexto, y que separan y contraponen realidades que, antes de esa fragmentación de la experiencia cristiana, existían la una dentro de la otra, o en todo caso se relacionaban entre sí de un modo radicalmente distinto a como lo han empezado a hacer en la modernidad. Los ejemplos más característicos de ello son la división que contrapone la «fe» y la «razón», o la «gracia» y la «libertad». Es frecuente referirse a estas divisiones o a algunas de ellas con el nombre de «dualismo» [1].
He dicho «división» y no distinción. Y ello porque es la división, y no sólo una distinción razonable y justa, lo que constituye un factor decisivo en la construcción y en la deconstrucción de la modernidad. Pero es que en el contexto cultural actual, además, la distinción —salvo que se hagan mil matizaciones y aclaraciones— sólo se entiende como división: y cuando se apela a la necesidad de mantener la distinción, en la inmensa mayoría de los casos es sólo para justificar la división y sus consecuencias.
Es notable que la división, en muchos casos, no constituye un pensamiento elaborado, hecho explícitamente objeto de discernimiento y de juicio, y asumido con conciencia y con libertad.
Es más bien una categoría desde la que pensamos las cosas, desde la que las organizamos y desde la que obramos. Condiciona nuestro conocimiento y nuestro obrar, pero no es un pensamiento elegido por su carácter de pensamiento persuasivo (de hecho es muy frágil frente a una crítica racional seria). La división está como instalada en nuestro pensamiento previamente a cualquier acto consciente de la inteligencia. Es como si la adquiriéramos por ósmosis. Es, podríamos decir, una especie de a priori cultural. Y por eso es en buena medida invisible. Y una buena parte del poder que ejerce sobre nosotros radica precisamente en su «invisibilidad».
Hasta tal punto la división constituye un a priori cultural, que es el pensar u obrar contra la división, o el mero hecho de resistirse a ella, lo que requiere un acto consciente y libre. Ese acto ha de ser constantemente repetido, y es preciso renovar las razones para repetirlo, para que pueda llegar a hacerse un hábito, una especie de costumbre del pensamiento, de la mirada y del corazón. Y aun así, como la división parece el punto de apoyo sobre el que se sostiene el mundo, como es el dogma intangible y el presupuesto nunca cuestionado de la cultura en la que hemos nacido, y en la que vivimos, como está detrás (o dentro) de las instituciones, las transacciones y las liturgias seculares en las que necesariamente participamos, apenas uno se descuida, el «yo» vuelve a la división, vuelve a pensar desde ella, a mirar desde ella, a decidir o a obrar desde ella. En cuanto nos distraemos, en cuanto la presencia que nos ha rescatado para la libertad se nubla, o no es seguida con sencillez, la división se vuelve a instalar en el corazón, en la mirada y en la mente, en las palabras y en las obras. La división afecta, por tanto, también a la tarea educativa en todas sus expresiones (desde la escuela y la familia a los medios de comunicación), y por medio de ella se perpetúa.
II
El sentido religioso, de Don Luigi Giussani, fundador del movimiento Comunión y Liberación, es un libro que trata de educar. Y educar es introducir a lo real. Cuando uno se aproxima a lo real con una razón abierta, que no ha perdido su capacidad de sorpresa, que no está ideológicamente dominada, ni la naturaleza de la razón humana ni la naturaleza de lo real toleran la división de que hemos hablado. Por eso, El sentido religioso es un libro que se sitúa más allá de la división, no ignorándola como hecho cultural, ni ignorando sus consecuencias dramáticas, ni reaccionando contra ella, sino situándose culturalmente después de ella. No la describe, ni la analiza, ni trata de situarla en el marco de la evolución de la cultura occidental. Pero se sitúa después de ella. Puede decirse con verdad que es una de las obras cristianas del siglo XX, en primer lugar, más consciente de la profundidad de las raíces del problema, y luego, escrita desde esa conciencia con la intención de superarlo, no en el sentido de criticar simplemente algunas de las posiciones que se derivan de él, sino en el sentido de trascender las premisas que lo causan.
Precisamente porque las trasciende, El sentido religioso no es una obra antimoderna, no es una obra reaccionaria. Las obras antimodernas, las reacciones contra la modernidad, han sido uno de los factores más característicos de la «religiosidad» moderna. Y todas esas reacciones contribuían a consolidar la modernidad, compartían —en la reacción— sus presupuestos fundamentales, eran y son más un síntoma de la enfermedad que una posibilidad de remediarla.
Las notas que constituyen el núcleo de este libro iban originalmente dirigidas a unos jóvenes a los que Don Giussani trataba de ayudar a afrontar la vida de un modo plenamente humano, esto es, racionalmente consistente y libre, sin más fidelidad que la que todo ser humano ha de tener a la verdad y a la compañía humana que ayuda a descubrirla y hace posible amarla.
Y al hacer esto, Don Giussani estaba desbrozando caminos que la fe cristiana ha de recorrer inevitablemente en los albores del siglo XXI. Son caminos que la Iglesia ha de recorrer siempre, que en cierto modo siempre ha recorrido, pero que la confusión sembrada en las conciencias como consecuencia de la división con vierte de nuevo, en las circunstancias actuales, en absolutamente imprescindibles.
Puesto que este libro ha educado ya a varias generaciones de jóvenes y de adultos, y sigue siendo un punto de referencia decisivo para miles y miles de personas en todo el mundo, podemos decir que estamos ante un clásico. Comentaristas muy autoriza dos reconocen a Don Giussani como una figura que marca una época en la educación cristiana [2]. Pero sería un error pensar que este clásico ha florecido aislado en mitad de un desierto. No, las cosas humanas nunca suceden así, y tampoco las cosas de Dios.
La genialidad educativa de Don Giussani, su inmensa capacidad de paternidad en la guía y el acompañamiento de las personas, tienen un contexto, emergen en un momento preciso de la historia de la Iglesia.
Para empezar, Giussani nace y crece en una tradición cristiana viva, realista y concreta, con una marcada presencia social, como es la de la Lombardía heredera de san Ambrosio y de san Carlos Borromeo. Una tradición que él había asimilado a través de su madre [3]. Él mismo había sido luego formado en las cercanías de Milán en una escuela teológica de gran riqueza, la escuela del Seminario de Venegono, con maestros como Gaetano Corti, Carlo Figini o Giovanni Colombo [4]. A final de los años cincuenta, Don Giussani había publicado sus primeros opúsculos con el nihilobstat de los teólogos milaneses. Esa escuela se caracterizaba por el esfuerzo intelectual de recuperar para el pensamiento teológico cristiano la centralidad de la figura de Cristo en la historia y en el cosmos; y, por tanto, y al mismo tiempo, de recuperar la conexión sustantiva entre Cristo y el orden creado, entre Cristo y la existencia humana, de modo que se vuelva a poner de manifiesto en el pensamiento y en la vida de la Iglesia que toda la crea ción, que toda la existencia, está constitutivamente orientada hacia Cristo. Tampoco hay que olvidar que la familiaridad de Don Giussani con la gran tradición ortodoxa y con la teología protestante americana, sobre la que escribió su tesis doctoral [5], le hacía sin duda más sensible a las fracturas creadas por la división y a la necesidad de superarlas. También en su formación teológica habían influido las mejores figuras de la renovación católica del siglo XIX, como Johann Adam Möhler y John Henry Newman, y del siglo XX, como Romano Guardini. Y había leído algunas obras de Henri de Lubac [6] que le aproximan al círculo de pensadores que hicieron posibles los puntos más decisivos y duraderos de la enseñanza del concilio Vaticano II: que la revelación de Dios no es simplemente la revelación de un conjunto de nociones, sino que es un acontecimiento dramático que culmina en la persona de Cristo, cuya presencia permanece en la Iglesia por el don del Espíritu; que la fe es el asentimiento de la persona entera (razón y libertad) a esa presencia; que la persona de Cristo no es relevante sólo para eso que, en el contexto de la división, se llama «la vida espiritual», sino que revela el hombre al mismo hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación; y que todo el sentido de la existencia y de la vida de la Iglesia es «ser sacramento» de Cristo, o, lo que es lo mismo, hacer presente a Cristo en la historia, y, haciendo presente a Cristo, generar la plenitud de humanidad que todo ser humano anhela. Estas verdades elementales, constitutivas del núcleo de la existencia cristiana pero oscurecidas bajo el efecto de la división, constituyen el contenido de los tres volúmenes del Percorso, o, como se llama en la versión española, el Curso básico de cristianismo. De ese Percorso, Cristo constituye el centro. Pero el fruto más extraordinario y más inmediato de la redención de Cristo es, justamente, el reconocimiento sin censuras del Misterio que constituye lo real, y del anhelo de ese Misterio que nos constituye a nosotros como seres humanos. Frente a ese Misterio nos sitúa El sentido religioso.
PREFACIO
S. E. R. el Cardenal Stafford
Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos
El sentido religioso es el primero de tres libros de monseñor Luigi Giussani en los que se expone el contenido de los cursos que dictó durante más de cuarenta años de enseñanza, primero como docente de Religión en un instituto de bachillerato de Milán y, a partir de 1964, como profesor de Introducción a la Teología en la Universidad Católica de la misma ciudad. El segundo libro está dedicado a la gran revelación personal de Dios al mundo en la persona de Jesucristo ( Los orígenes de la pretensióncristiana), mientras que el tercero se ocupa del modo en que este acontecimiento permanece presente en la Iglesia durante todo el tiempo y en cada época ( Por qué la Iglesia).
Lo que descubrimos en la obra de monseñor Giussani no es un tratado teológico en sentido técnico, nacido de la elaboración de una teoría. En realidad nos encontramos ante una serie de reflexiones que, sin quitar nada al rigor y a la sistematicidad del pensamiento, nacen de la preocupación educativa de monseñor Giussani por comunicar lo plenamente razonable que es el «Hecho cristiano», precisamente a través de la experiencia de su propia humanidad.
Se puede comprender mejor la originalidad del método y el contenido de estos tres libros (que ocupan el centro de una gran producción, que incluye más de veinte libros y muchos artículos) si se considera que la persona de monseñor Giussani está en el origen de uno de los movimientos más vivaces y comprometidos actualmente en la vida de la Iglesia y de la sociedad, Comunión y Liberación. Presente ya en más de setenta países («Id por todo el mundo» fue el mandato que Juan Pablo II dio a Comunión y Liberación con ocasión del trigésimo aniversario del movimiento en 1984), su realidad adulta, la «Fraternidad de Comunión y Liberación», ha sido reconocida por la Santa Sede como asociación universal de fieles de derecho pontificio. Por todas estas razones, es para mí una alegría y un honor, como Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, presentar estos textos.
Los comienzos de Comunión y Liberación se remontan a los primeros años 50, cuando monseñor Giussani —entonces joven profesor de la Facultad de Teología de Milán, comprometido en un intenso estudio del pensamiento del protestantismo americano, especialmente el de Reinhold Niebuhr— decidió abandonar la enseñanza teológica especializada para dedicarse completamente a estar presente entre los estudiantes. En una sociedad como era la italiana de los años 50, todavía impregnada, al menos aparentemente, por los principios del catolicismo, monseñor Giussani percibió con dramática lucidez el riesgo que se corría de una adhesión puramente formal a esos principios, sobre todo por parte de la juventud. Además intuyó, con mucha anticipación sobre lo que ocurriría posteriormente en la sociedad y en la Iglesia, el drama de la reducción del Hecho cristiano a una práctica puramente exterior, lo que suponía para los cristianos la pérdida de una verdadera conciencia de los fundamentos de la fe y de sus implicaciones para la entera existencia humana. Sin un fundamento razonable, la fe se basaría simplemente en el sentimentalismo y ya no sería realmente interesante para el hombre, dejaría de influir en la realidad y, de hecho, se subordinaría a los valores de la mentalidad dominante en la sociedad.
Desde sus primeras experiencias como docente y educador, monseñor Giussani trató con pasión de afirmar la claridad e iluminar en todos sus aspectos el carácter plenamente razonable del cristianismo. Todavía hace poco tiempo, en una nota suya que publicó durante la Navidad de 1996 un diario italiano, volvía a afirmar su preocupación educativa fundamental: «... el primer problema que advertimos con respecto a la cultura moderna es que nos sentimos como mendigos de la idea de razón y comprendemos —inversamente— que la fe necesita que el hombre sea razonable para poder reconocer el Acontecimiento de gracia que es Dios con nosotros» (*).
Según el autor, la mentalidad moderna reduce la razón a una serie de «categorías en las que la realidad se ve obligada a entrar: lo que no cabe en estas categorías se tacha de irracional». La razón, por el contrario, «es como una mirada abierta de par en par a la realidad», que lo percibe todo y capta «sus nexos y sus implicaciones». La razón discurre sobre la realidad, intenta penetrar en el significado que percibe de ella, corriendo de un lado para otro, guardando cada cosa en la memoria y tendiendo a abrazarlo todo. La razón es lo que nos define como personas. Por eso hace falta una verdadera pasión por la capacidad de razonar.
En el primer libro el autor afirma y expone que la esencia verdadera de la racionalidad y la raíz de la conciencia humana se encuentran en el sentido religioso que tiene el yo. El cristianismo se dirige al sentido religioso justamente porque se propone a sí mismo como una posibilidad imprevista (¿quién habría podido prever la Muerte y Resurrección del Hijo único de Dios?) frente al deseo del hombre de vivir buscando, descubriendo y amando su destino. Por tanto, el cristianismo resulta una respuesta razonable al más profundo de los deseos humanos. Todo hombre, en efecto, por el hecho mismo de existir, afirma en su existencia, incluso inconscientemente, que todo tiene un significado por el que vale la pena vivir. En este sentido, el hecho de reconocer la finalidad que tiene la existencia y la historia —es decir, aquello que se ha llamado siempre «Misterio», o «Dios»— se manifiesta como una exigencia de la razón. En cada acto de la razón, si se siguen todos los pasos posibles de la lógica a nuestro alcance, se llega a un punto, a una apertura, a un soplo, a una intuición imprevista, de tal manera que cada experiencia que la razón podría juzgar sólo puede valorarse a la luz de la realidad única del Misterio, Dios. La razón reconoce, si es fiel a su dinamismo original de apertura a la totalidad de lo real, que existe este nivel último y misterioso de la realidad. Sin embargo, no puede pretender conocer con sus solas fuerzas «Quién» es el Misterio.
El Misterio se da a conocer sólo manifestándose, tomando la iniciativa de situarse como un factor de la experiencia humana, como y cuando quiere. La razón, en efecto, si bien espera esta «revelación», no puede hacer que acontezca. No obstante, negar la posibilidad de esta iniciativa por parte del Misterio —tal como sucede en gran medida en la cultura moderna— en última instancia es negar la posibilidad de relacionarse con el Infinito, con el ser que es el Misterio, que tiene la razón.
En un determinado momento histórico, un hombre, Jesús de Nazaret, no solamente reveló el misterio de Dios, sino que se identificó con él. Cómo empezó este acontecimiento a llamar la atención de los hombres; cómo creó Jesús una clara convicción en los que empezaron a seguirlo; de qué manera comunicó el misterio de su persona: todo esto constituye el contenido del segundo libro, Los orígenes de la pretensión cristiana.
Pero hoy, después de dos mil años, ¿cómo se puede alcanzar certeza sobre el hecho de Cristo? ¿Cómo puede resultar razonable, hoy, adherirse a la pretensión cristiana? Este problema define el corazón de lo que históricamente se llama «Iglesia», de ese fenómeno socialmente identificable que se presenta en la historia como la continuación del acontecimiento de Cristo. Hoy, como hace dos mil años, el único método para conocer a Cristo con certeza es tener un encuentro con la realidad humana en la que Él está presente. Todo el problema que ocupa al autor en el tercer libro, Por qué la Iglesia, puede sintetizarse así: la Iglesia se presenta como un fenómeno humano que pretende llevar en sí mismo lo divino. De este modo, la presencia de la Iglesia en la historia de la humanidad sigue planteándose frente al mundo como lo hizo Jesús.
La obra de monseñor Giussani representa una ayuda significativa para todos aquellos que, dentro o fuera de la Iglesia, quieran acercarse a ella sin prejuicios y con una apertura real a la fascinante posibilidad que representa el acontecimiento de Cristo. Posibilidad más fascinante aún, si consideramos que vivimos en un tiempo, como observa el autor, «en que lo que se llama cristianismo parece ser un objeto conocido y olvidado. Conocido, porque son muchas sus huellas en la historia y en la edificación de los pueblos. Y, no obstante, olvidado, porque el contenido de su mensaje parece que tiene muy difícilmente que ver con la vida de la mayoría de los hombres» (**).
Con una frescura inmediata, que nace de una intensa experiencia existencial, y con una intensidad de reflexión sorprendente, cada paso de esta obra vuelve a proponer de manera concisa y fascinante la originalidad del acontecimiento cristiano, del Dios con nosotros, que decidió salir al encuentro del hombre haciéndose hombre él mismo, comunicándose así al mundo, a los hombres y a las mujeres de todo tiempo y lugar.
INTRODUCCIÓN
Los volúmenes del PerCorso* no tienen más pretensión que afirmar la verdad: quieren indicar cómo surgió el problema cristiano, también históricamente. El desarrollo de los capítulos no pretende afrontar exhaustivamente todos los problemas, sino indicar el camino que hay que recorrer. El camino de la razonabilidad. En efecto, Dios, al revelarse en el tiempo y en el espacio, responde a una exigencia del hombre.
Hoy se oye a menudo decir que la razón no tiene que ver con la fe, pero ¿qué es la fe?, ¿y qué es la razón?
La mentalidad moderna reduce la razón a un conjunto de categorías en las que se fuerza a entrar a la realidad: lo que no entra en estas categorías recibe el apelativo de irracional; y, en cambio, la razón es como una mirada abierta de par en par a la realidad, que bebe ávidamente de la realidad, que capta los nexos y las implicaciones, que discurre, corre dentro de la realidad, de una cosa a otra, conservándolas todas en la memoria, y tiende a abrazar todo. El hombre afronta la realidad con la razón. La razón es lo que nos define como hombres. Por eso debemos tener la pasión de la razonabilidad: esta pasión es el hilo conductor de nuestro argumento. Esta es la razón de que el primer volumen del PerCorso, El sentido religioso, comience con una triple premisa de método, que ayude a penetrar en el modo como la conciencia de un hombre, por naturaleza, razona.
L. G.
* En su edición original italiana, utilizando un juego de palabras para subra yar a un tiempo el significado de camino y de indicaciones que tienen estos volúmenes. Nosotros preferimos simplificar, ya que en castellano la palabra Curso conserva también el significado de itinerario ( nde).
EL SENTIDO RELIGIOSO
A mi obispo
Capítulo Primero PRIMERA PREMISA: REALISMO
1. De qué se trata
Para afrontar el tema del sentido religioso evitando equívocos y, por tanto, más eficazmente, voy a resumir la metodología de este trabajo en tres premisas.
Al abordar la primera de ellas, quisiera citar como punto de partida una página del libro Reflexiones sobre el comportamientode la vida de Alexis Carrel:
«Con la agotadora comodidad de la vida moderna, el conjunto de las reglas que daban consistencia a la vida se ha disgregado; la mayor parte de las fatigas que imponía el mundo cósmico han desaparecido y con ellas también ha desaparecido el esfuerzo creativo de la personalidad... La frontera entre el bien y el mal se ha borrado, la división reina por todas partes... Poca observación y mucho razonamiento llevan al error. Mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad» [1]. Interrumpo para subrayar que aquí Carrel usa el lenguaje característico de quien siempre se ha dedicado a un cierto tipo de estudio, el estudio científico (no olvidemos que siendo bastante joven fue premio Nobel de medicina). La palabra «razonamiento» podría sustituirse con provecho por la expresión «dialéctica en función de una ideología». De hecho —prosigue Carrel— nuestra época es una época ideológica, en la que, en lugar de aprender de la realidad con todos sus datos, construyendo sobre ella, se intenta manipular la realidad ajustándola a la coherencia de un esquema prefabricado por la inteligencia: «y, así, el triunfo de las ideologías consagra la ruina de la civilización» [2].
2. El método de la investigación lo impone el objeto:una reflexión sobre la propia experiencia
Esta cita de Carrel nos ha servido para introducir el título de la primera premisa: para una investigación seria sobre cualquier acontecimiento o «cosa» se necesita realismo.
Con esto pretendo referirme a la urgencia de no primar un esquema que se tenga previamente presente en la mente por encima de la observación completa, apasionada e insistente de los hechos, de los acontecimientos reales. San Agustín, con un cauto juego de palabras, afirma algo similar en esta frase: «yo investigo para saber algo, no para pensarlo» [3]. Semejante declaración indica una actitud opuesta a la que se reconoce fácilmente en el hombre moderno. En efecto, si sabemos algo, podemos también decir que lo pensamos; pero san Agustín nos advierte que lo contrario no es verdad. Pensar algo es realizar una construcción intelectual, ideal e imaginaria al respecto; pero con frecuencia otorgamos demasiado privilegio a este pensar y sin darnos cuenta —o bien llegando incluso a justificar la actitud que estoy queriendo describir— proyectamos sobre el hecho lo que pensamos de él. Por el contrario, el hombre sano quiere saber cómo son los hechos: sólo sabiendo cómo son, y sólo entonces, puede también pensarlos.
Así pues, siguiendo las huellas de estas observaciones de Carrel y de san Agustín, insisto en afirmar que también para la experiencia religiosa es importante, antes de nada, saber cómo es, de qué se trata exactamente.
Porque está claro que, antes de ninguna otra consideración, debemos afirmar que se trata justamente de un hecho; es más, se trata del hecho estadísticamente más difundido en la experiencia humana. En efecto, no existe actividad humana más extendida que la que puede identificarse bajo el título de «experiencia o sentimiento religioso». Ésta suscita en el hombre un interrogante sobre todo lo que realiza, y, por tanto, viene a ser un punto de vista más amplio que ningún otro. El interrogante del sentido religioso —como veremos— es: «¿Qué sentido tiene todo?»; debemos reconocer que se trata de un dato que se manifiesta en el comportamiento del hombre de todos los tiempos y que tiende a afectar a toda la actividad humana.
Así pues, si queremos saber qué es este hecho, en qué consiste este sentido religioso, se nos plantea inmediatamente el problema metodológico de manera aguda. ¿Cómo afrontar este fenómeno de modo que estemos seguros de llegar a conocerlo bien?
Hay que decir que en este asunto la mayor parte de las personas se apoyan —consciente o inconscientemente— en lo que dicen los demás, y en particular en lo que dicen quienes cuentan en la sociedad: por ejemplo, los filósofos que el profesor explica en el colegio, o los periodistas que escriben frecuentemente en los periódicos y las revistas que determinan la opinión pública. ¿Qué debemos hacer para saber lo que es este sentido religioso? ¿Estudiar lo que sobre ello han dicho Aristóteles, Platón, Kant, Marx o Engels? También podríamos proceder así, pero usar de primeras este método es incorrecto. Sobre esta expresión fundamental de la existencia del hombre uno no se puede abandonar al parecer de otros, asumiendo, por ejemplo, la opinión más de moda o las sensaciones que dominan el ambiente que respiramos.
El realismo exige que, para observar un objeto de manera que permita conocerlo, el método no sea imaginado, pensado, organizado o creado por el sujeto, sino impuesto por el objeto. Si yo me encuentro sentado ante una sala llena de gente, con un bloc de notas sobre la mesa que viera con el rabillo del ojo mientras estoy hablando, y me preguntase qué es esa blancura que salta a mi vista, se me podrían ocurrir las cosas más disparatadas: un helado derramado, un jirón de camisa, etc. Pero el método para saber de qué se trata verdaderamente me viene impuesto por la cosa misma. Es decir, si quiero conocer verdaderamente el objeto blanco no puedo decir que preferiría ponerme a contemplar otro objeto rojo que está al fondo de la sala o los ojos de una persona que está sentada en la primera fila: debo necesariamente resignarme a inclinar la cabeza y fijar los ojos en el objeto que está sobre la mesa.
Es decir, el método para conocer un objeto me viene dictado por el mismo objeto, no puedo definirlo yo. Si, en lugar del bloc de notas del que hablaba, supusiéramos que en el campo visual fuera posible tener la experiencia religiosa como fenómeno, también en este caso deberíamos afirmar que el método para conocer ese fenómeno vendría sugerido igualmente por él mismo.
Ahora bien, ¿qué tipo de fenómeno es la experiencia religiosa? Es un fenómeno que pertenece al ser humano, y por tanto no puede ser tratado como un fenómeno meteorológico o geológico. Es algo que se refiere a la persona. Entonces, ¿cómo proceder? Puesto que se trata de un fenómeno que sucede en mí, que interesa a mi conciencia, a mi yo como persona, es sobre mímismo sobre lo que debo reflexionar. Me es necesaria una averiguación sobre mí mismo, una indagación existencial. Una vez resuelta esta indagación, será entonces muy útil confrontar sus resultados con lo que al respecto han expresado pensadores y filósofos. Y con semejante confrontación, hecha en ese momento, se enriquecerá el conocimiento que había alcanzado, sin el riesgo de elevar a definición el parecer de otro. Si no partiera de mi propia indagación existencial sería como preguntar a otro en qué consiste un fenómeno que vivo yo. Si la confirmación, el enriquecimiento o la contestación negativa no tuvieran lugar después de una reflexión emprendida personalmente con anteriori dad, la opinión del otro vendría a suplantar un trabajo que me compete a mí e inevitablemente se convertiría en vehículo de una opinión alienante. En una cuestión que es muy importante para mi vida y para mi destino adoptaría acríticamente una imagen inducida por otros.
3. La experiencia implica una evaluación
Pero lo que hemos expuesto hasta aquí es sólo el comienzo del proceso, porque después de haber realizado esa exploración existencial es necesario saber emitir un juicio a propósito de los resultados de tal indagación sobre nosotros mismos.
Evitar alienarse en lo que los otros dicen no exime de la necesidad de dar un juicio sobre lo que se ha encontrado en uno mismo en el curso de la observación. Sin una capacidad de valoración, en efecto, el hombre no puede tener ninguna experiencia.
Quisiera precisar que la palabra «experiencia» no significa exclusivamente «probar»: el hombre experimentado no es el que ha acumulado «experiencias» —hechos y sensaciones— metiéndolo todo, por así decirlo, en una misma bolsa. Semejante acumulación indiscriminada genera frecuentemente la destrucción y el vacío de la personalidad.
Es verdad que la experiencia coincide con el «probar» algo, pero sobre todo coincide con el juicio que se tiene sobre lo que se prueba. «La persona es ante todo conocimiento. Por eso lo que caracteriza a la experiencia no es tanto el hacer cosas, el establecer relaciones con la realidad de un modo mecánico; (...) lo que caracteriza a la experiencia es entender una cosa, descubrir su sentido. Por tanto la experiencia implica la inteligencia del sentido de las cosas» [4]. Todo juicio exige un criterio en base al cual se realiza. Con la experiencia religiosa también es necesario preguntarse, después de haber desarrollado la observación, qué criterio adoptar para juzgar lo que se ha encontrado en el curso de esa reflexión sobre nosotros mismos.
4. Criterio de evaluación
Entonces preguntémonos: ¿cuál es el criterio que nos puede permitir juzgar lo que vemos suceder en nosotros mismos?
Hay dos posibilidades: o el criterio con el que juzgar lo que vemos en nosotros se toma prestado de algo exterior a nosotros, o tal criterio se encuentra dentro de nosotros mismos.
En el primer caso volveríamos a caer en la situación de alienación que hemos descrito antes. Pues, aún en el caso de haber desarrollado una indagación existencial en primera persona, rechazando el remitirse a investigaciones ya realizadas por otros, si sacáramos de otros los criterios para juzgarnos el resultado alienante no cambiaría. Estaríamos igualmente haciendo depender el significado de lo que somos de algo que está fuera de nosotros.
Sin embargo, a todo esto se me podría objetar inteligentemente que, puesto que el hombre antes de ser no era nada, no es posible que pueda darse por sí mismo un criterio para juzgar. De cualquier modo que sea, éste nos es «dado».
Ahora bien, el que este criterio sea inmanente a nosotros —que esté dentro de nosotros— no significa que nos lo demos nosotros mismos: puede salir de nuestra naturaleza, es decir, venirnos dado con la naturaleza (donde tras la palabra naturaleza evidentemente se subentiende la palabra Dios, siendo aquélla, pues, indicio del último origen de nuestro yo).
Sólo esta alternativa de método puede considerarse razonable, no alienante.
Por lo tanto, el criterio para juzgar la reflexión sobre nuestra propia humanidad tiene que ser algo inmanente a la estructura originaria de la persona.
5. La experiencia elemental
Todas las experiencias de mi humanidad y de mi personalidad pasan por la criba de una «experiencia original», primordial, que constituye mi rostro a la hora de enfrentarme a todo. Todos los hombres tienen el derecho y el deber de aprender la posibilidad y la costumbre de comparar cada propuesta que reciben con esta «experiencia elemental».
¿En qué consiste esta experiencia original, elemental? Se trata de un conjunto de exigencias y de evidencias con las que el hombre se ve proyectado a confrontar todo lo que existe. La naturaleza lanza al hombre a una comparación universal consigo mismo, con los otros, con las cosas, dotándole —como instrumento para esta confrontación universal— de un conjunto de evidencias y exigencias originales; y hasta tal punto originales que todo lo que el hombre dice o hace depende de éstas.
Se les podría poner muchos nombres; se pueden resumir con diversas expresiones (exigencia de felicidad, exigencia de verdad, exigencia de justicia, etc.). En todo caso son como una chispa que pone en marcha el motor humano; antes de ellas no existe ningún movimiento, no se da ninguna dinámica humana. Cualquier afirmación de la persona, desde la más banal y cotidiana hasta la más ponderada y cargada de consecuencias, sólo puede tener lugar a partir de este núcleo de evidencias y exigencias originarias.
Supongamos ante nosotros el bloc de notas del ejemplo que hemos puesto anteriormente. Si alguien se nos acercara y nos dijera seriamente «¿Estás seguro de que es un bloc de notas? ¿Y si no lo fuera?», nuestra reacción sería una reacción de asombro mezclada con miedo, como la de quien se encuentra ante un excéntrico. Aristóteles decía con argucia que es de locos preguntarse por las razones de lo que la evidencia muestra como un hecho [5]. Nadie podría vivir largo tiempo mentalmente sano si estuviese continuamente haciéndose esas absurdas preguntas. Pues bien, este tipo de evidencia es un aspecto de lo que he llamado experiencia elemental.
Quisiera poner otro ejemplo, grotesco pero significativo. En un instituto de enseñanza secundaria el profesor de filosofía está explicando: «Muchachos, todos nosotros tenemos la evidencia de que este bloc de notas es un objeto exterior a nosotros. No hay nadie que pueda evitar reconocer que su primera impresión al respecto es que se trata de un objeto exterior a él mismo. Suponed, sin embargo, que yo no conozca este objeto: sería como si no existiera. Ved, entonces, que lo que crea el objeto es nuestro conocimiento, es el espíritu y la energía del hombre. Esto es tan cierto que si el hombre no lo conociera, sería como si ese objeto no existiera». He aquí lo que se llama un profesor «idealista». Supongamos que este profesor enferma gravemente y que viene otro a sustituirle. El suplente, informado por los estudiantes del programa desarrollado hasta entonces, decide retomar el ejemplo del profesor ausente. «Todos nosotros estamos de acuerdo —dice— en que la primera evidencia es que esto es un objeto exterior a nosotros. ¿Y si no lo fuera? Demostradme de modo indiscutible que existe como objeto que está fuera de nosotros». He aquí un profesor problematicista, escéptico o sofista. Admitamos aún que, por imprevisibles circunstancias, llegue a esa clase otro suplente de filosofía y que retome el discurso en el mismo punto. Dice: «Todos tenemos la impresión de que esto es un objeto que existe fuera de nosotros: es una evidencia primera, original. Pero, ¿y si yo no lo conozco? Es como si no existiese. Ved, pues, cómo el conocimiento es fruto del encuentro de la energía humana con una presencia. Es un acontecimiento en el que la energía de la conciencia humana asimila el objeto. Como veis, amigos míos, son necesarias dos cosas para el conocimiento: la energía de nuestra conciencia y el objeto. Ahora bien, ¿cómo se produce esa unidad? Es una pregunta fascinante frente a la cual tenemos poder sólo hasta cierto punto. En todo caso lo cierto es que el conocimiento se compone de los dos factores mencionados». Este es un profesor «realista».
Hemos visto tres interpretaciones distintas del mismo tema. ¿Cuál de las tres es la «acertada»? Cada una de ellas posee su atractivo, cada una expresa un punto de vista verdadero. ¿Con qué método podremos llegar a decidir? Será necesario examinar las tres opiniones y confrontarlas con los criterios de lo que he llamado «experiencia elemental», con los criterios inmanentes a nuestra naturaleza, con ese conjunto de exigencias y evidencias con las que nuestra madre nos dotó al nacer. De los tres profesores, ¿cuál utiliza el método más concorde con la experiencia original? Es el tercero quien manifiesta la postura más razonable, porque tiene en cuenta todos los elementos en juego; cualquier otro método cae en un criterio reductivo.
He puesto este ejemplo para insistir en la necesidad de que la reflexión sobre uno mismo sea sopesada, para alcanzar un juicio acertado, con la confrontación entre el contenido de la propia reflexión y el criterio original del que estamos dotados todos. Una madre esquimal, una madre de la Tierra del Fuego o una madre japonesa dan a luz seres humanos que son todos reconocibles como tales tanto por sus connotaciones exteriores como por una impronta interior común. Cuando éstos dicen «yo» utilizan esta palabra para indicar una multiplicidad de elementos que derivan de historias, tradiciones y circunstancias diversas, pero indudablemente cuando dicen «yo» también usan esa expresión para indicar un rostro interior, un «corazón», como diría la Biblia, que es igual en todos y cada uno de ellos, aunque se traduzca de muy diversos modos.
Identifico este corazón con eso que he llamado experiencia elemental: algo que pretende indicar completamente ese impulso original con el cual se asoma el ser humano a la realidad, tratando de ensimismarse con ella mediante la realización de un proyecto que dicte a la misma realidad la imagen ideal que lo estimula desde dentro.
6. El hombre, ¿último tribunal?