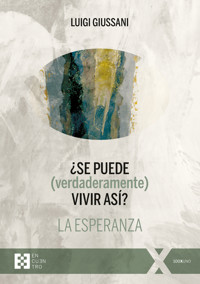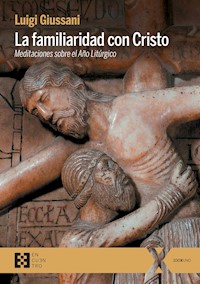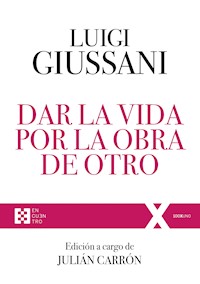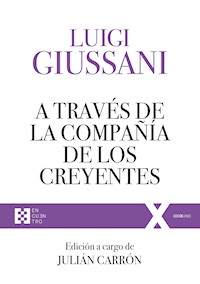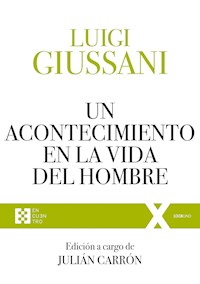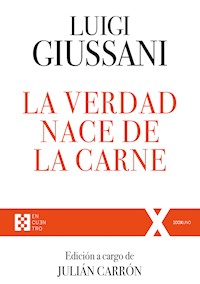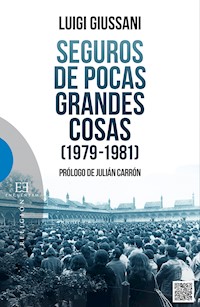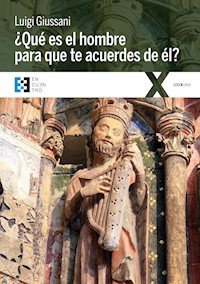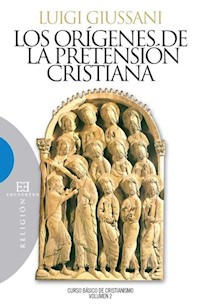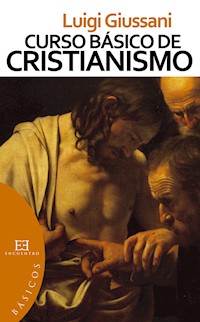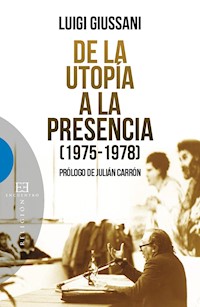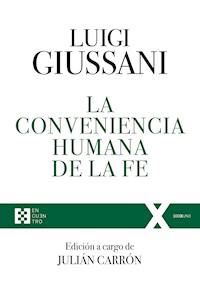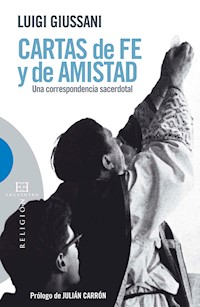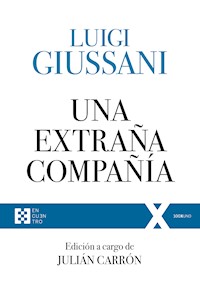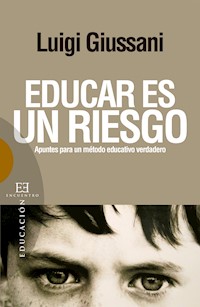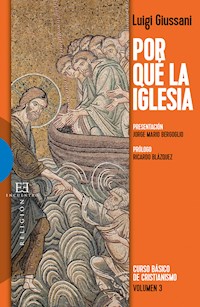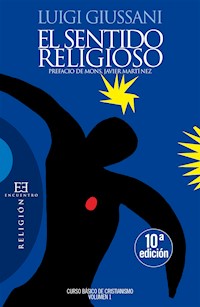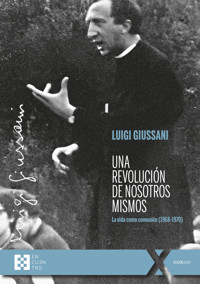
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
Los textos reunidos en este volumen pertenecen a un momento delicado y crucial de la historia de Comunión y Liberación (CL). Se remontan a los años 1968-1970, período en el que la experiencia nacida de don Giussani en 1954 sufrió una profunda sacudida a causa del estallido del 68 italiano: muchos de sus miembros se marcharon para unirse al Movimiento Estudiantil. En esos mismos años don Giussani frecuentó asiduamente el Centro Cultural Charles Péguy. Fundado en 1964 en Milán por un grupo de estudiantes, licenciados y asistentes universitarios, representaría de hecho la continuación de la experiencia iniciada en las aulas del Liceo Berchet y, al mismo tiempo, el comienzo de la realidad que pronto tomaría el nombre definitivo de «Comunión y Liberación». Este libro contiene las lecciones dictadas por don Giussani entre 1968 y 1970 con ocasión de las dos citas principales que marcan desde el comienzo el camino común: la Jornada de apertura de curso y los Ejercicios espirituales. Al leer estas páginas, nos vemos arrojados dentro de la riqueza asombrosa de un «discurso» (utilizando una expresión querida por el autor), es decir, de una «propuesta» cuya radicalidad y claridad no solo resultaron decisivas para relanzar la experiencia en aquellos años, sino que también constituyen un reclamo poderoso e iluminador para nuestro presente.v
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luigi Giussani
Una revolución de nosotros mismos
La vida como comunión
(1968-1970)
Edición y prólogo de Davide Prosperi
Traducción de Carmen Giussani
Título en idioma original: Una rivoluzione di sé
© 2024 Fraternidad de Comunión y Liberación
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2024
Traducción de Carmen Giussani
Edición y prólogo de Davide Prosperi
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección 100XUNO, nº 142
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-212-7
ISBN EPUB: 978-84-1339-545-6
Depósito Legal: M-23945-2024
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
PRÓLOGO
NOTA HISTÓRICA
NOTA EDITORIAL
Capítulo primero
La vida cristiana como comunión
La vida cristiana como comunión
Capítulo Segundo
LA ESENCIA DEL CRISTIANISMO
viviente es un presente
El anuncio de la salvación
Una fe que da forma a la vida cotidiana
El problema es la fe
Capítulo Tercero
EL ROSTRO DEL CRISTIANO EN EL MUNDO
La identidad cristiana
Una presencia visible
Capítulo Cuarto
LA CERTEZA DE LA FE
Las características de la fe
Construir la Iglesia
Con nuestros hermanos, los hombres
Capítulo quinto
La autoconciencia nueva
La urgencia de una personalización
La vida de la comunidad
Capítulo sexto
LA MORALIDAD DE LA CRIATURA NUEVA
El origen del mal en nosotros
El criterio de Dios en nuestra vida
Estar en comunión
PRÓLOGO
«Adherirse a Cristo, construir la Iglesia»
Es con cierta emoción y renovada gratitud como me dispongo a presentar los textos reunidos en este volumen. Pertenecen a un momento delicado y crucial de la historia de Comunión y Liberación (CL). Se remontan a los años 1968-1970, período en el que la experiencia nacida de don Giussani en 1954 sufrió una profunda sacudida a causa del estallido del 68 italiano: un millar de bachilleres —alrededor de la mitad de los chavales de Gioventù Studentesca (GS) de entonces— y unos centenares de universitarios que venían de sus filas se marcharon para unirse al Movimiento Estudiantil. Fue un momento de prueba que, con el tiempo, se reveló inesperadamente como un paso importante para el renacer de la experiencia originaria. A partir del otoño de 1965, tras dejar la guía de Gioventù Studentesca, Giussani participó en los encuentros del Centro Cultural Charles Péguy, fundado en 1964 y promovido por quienes habían culminado sus estudios universitarios y deseaban seguir creciendo en la experiencia iniciada en los años anteriores.
Al cabo de su primer año, centrado sobre todo en actividades culturales, el Centro Péguy se convirtió paulatinamente en un lugar donde profundizar juntos en la fe según el acento propuesto en GS y representando, de hecho, la prosecución del «movimiento» surgido en 1954 en el Liceo Berchet de Milán, así como el comienzo de esa realidad que pronto tomaría el nombre definitivo de «Comunión y Liberación». En efecto, al igual que el tiempo de la crisálida marca el paso entre la energía potencial de la oruga —que encierra ya todo en sí misma aunque de forma todavía embrionaria— y la expresividad cumplida de la mariposa, la experiencia giussaniana del Centro Péguy representa el tránsito desde la aventura nacida al comienzo, entre los pupitres de la escuela, con GS, a una conciencia renovada del horizonte universal de la experiencia cristiana, que tiende a plasmar todos los aspectos de la existencia humana hasta su nivel adulto, cosa que encontrará plena realización con CL. En cierto sentido, los años que van desde 1965 a 1968, son años de experimentación, en circunstancias objetivamente difíciles, en busca de una configuración madura, pero en absoluto carentes de frutos. En septiembre de 1968, con motivo de la Jornada de apertura de curso (cuyo contenido figura en el primero de los textos aquí publicados), valorando los pasos que se habían dado, Giussani hizo un balance de la situación y relanzó la apuesta, definiendo la naturaleza del Centro Péguy y trazando sus líneas maestras.
Este libro contiene las transcripciones de las lecciones dictadas por don Giussani entre 1968 y 1970 con ocasión de las dos citas principales que marcan desde el comienzo el camino común: la Jornada de apertura de curso y los Ejercicios espirituales, temporalmente a corta distancia entre sí, en un arco que iba desde septiembre a diciembre. Al leer estas páginas, nos vemos arrojados dentro de la riqueza asombrosa de un ‘discurso’ (utilizando una expresión querida por el autor), es decir, de una ‘propuesta’ cuya radicalidad y claridad no solo resultaron decisivas para relanzar la experiencia en aquellos años, sino que también constituyen una llamda poderosa e iluminadora para nuestro presente (una válida contribución para descubrir el potencial del carisma, según nos instó el papa Francisco en la audiencia del 15 de octubre de 2022)1.
La vida cristiana como comunión
Ya en el primer texto, el de la Jornada de apertura de curso citada anteriormente, la intervención de Giussani se centra en «volver a clarificar, lanzar y consensuar» (véase aquí, p. 37) los objetivos, los principios y las directrices comunes a los que «dar crédito» (p. 40); en definitiva, los contenidos que deben marcar la fisonomía del Centro Péguy y motivar la adhesión al mismo. Giussani indica tres y define los dos primeros como los «pilares» (p. 44) o los «puntos esenciales, enteramente tales» (p. 46) de la concepción que «nos califica» (p. 44) y en los que se «especifica nuestra vocación en la casa de Dios» (p. 44). Solo correspondiendo a esa vocación, añade, «podemos llegar a ser útiles a la santa madre Iglesia» (p. 47).
El primer punto —sobre el que volveré en seguida— es «la vida cristiana como comunión». El segundo es la insistencia en el hecho de que «la colaboración con el mundo pasa a través de la comunión vivida» (p. 46), y el tercero es una ‘aplicación’ de los dos primeros: «debemos concebir y, por ende, organizar la amistad del Centro Péguy [...] según esos dos principios», cualquier otra consideración de dicha amistad adolecería de un «planteamiento parcial» (p. 49). Por tanto, subraya Giussani, «el ámbito determinado por nuestra amistad, por un lado es, en esencia, expresión de una voluntad, un deseo, un intento, un esfuerzo y una experiencia de comunión, de implicación vital, y por otro, una ayuda para el desarrollo de nuestra colaboración, de la contribución que cada cual debe ofrecer al mundo» (pp. 46-47).
De los tres puntos, el que cuenta con un mayor desarrollo es, con diferencia, el primero. «Comunión significa implicar mi vida con la tuya y la tuya con la mía» (p. 45). Se trata de un compromiso recíproco «en nombre de Jesucristo» (p. 47), cuyo único motivo es el acontecimiento cristiano y cuyo origen último es la potencia del misterio de Cristo. La comunión tiene su fundamento en que «Dios ha elegido al otro al igual que te ha elegido a ti», o sea, «que nos ha salido al encuentro mediante una misma llamada, un mismo acento del hecho cristiano y una misma voluntad de vivirlo» (p. 64).
En este primer pilar se expresa una insistencia capital que Giussani tuvo desde el principio y que se refiere al acontecimiento de la Encarnación como a un hecho contemporáneo. En efecto, dicha comunión encuentra «el perímetro total, que se dilata siempre de modo misterioso en la historia» (p. 45), en el «Cuerpo místico de Cristo»2. La asunción radical de la definición paulina de la realidad de Cristo presente en la historia como «Cuerpo místico» es ciertamente constitutiva de la concepción de Giussani. Dios no entró en el mundo de forma tangencial, como un punto aislado en el tiempo y el espacio, y por lo tanto inaccesible para los que vendrían después. Jesucristo vino al mundo para quedarse con los hombres y la Iglesia es su prolongación tangible y misteriosa.
Sin embargo, subraya Giussani, «el misterio de Cristo sería un viento abstracto si no se concretara en el contexto de las relaciones cotidianas que vivimos. Por lo tanto, dialécticamente, la palabra ‘comunión’ oscila y cobra su peso entre dos polos: el del horizonte último del Misterio y el de la contingencia efímera, de la actuación efímera» (p. 45). Ese horizonte último, el misterio de la comunión, permanecería abstracto y lejano si no se percibiera y viviera en la relación ‘codo con codo’ con personas concretas, en la implicación de tu vida con la mía y de mi vida con la tuya, es decir, si no se manifestara allí donde vivo, en «nuestra comunión» que, claro está, «no es la fuente del valor, sino el momento en el que emerge esa fuente del valor que es el misterio de la Iglesia» (p. 50).
Es preciso situar estas observaciones en el contexto de la experiencia eclesial —con sus tonos moralistas, individualistas e intelectualistas— con la que Giussani tuvo que lidiar en aquellos años, para captar plenamente su fuerza arrolladora. A pesar del extraordinario evento del Concilio Vaticano II, a la Iglesia le costaba encontrar caminos de experiencia que estuvieran a la altura de los signos de los tiempos. En su recorrido GS, que suponía una contribución en ese sentido, había encontrado aperturas entusiastas pero también muchas resistencias. En el frente mundano, por así decirlo, hay que tener en cuenta obviamente el cataclismo del 68, del que Giussani ya tenía conciencia clara, que es el trasfondo de muchas tomas de posición que aparecen en este texto. Pero la fuerza arrolladora de la propuesta de Giussani sigue intacta ante la situación actual, ante sus limitaciones y urgencias, ante las angustias y las soledades que la hieren con nuevas formas de individualismo, tal vez más insidiosas, debidas a la acción invasiva de las tecnologías y a las profundas laceraciones del tejido social, con la consiguiente falta de lugares generadores de lo humano. Solo un cristianismo fiel a su naturaleza puede constituir un punto concreto de rescate y esperanza para una humanidad cansada y atribulada que busca a tientas un camino. Y es precisamente en la «vida cristiana como comunión» donde se puede experimentar la pertinencia del anuncio cristiano al hambre y sed de sentido y de destino de nuestros contemporáneos, sobre todo de los jóvenes de nuestro tiempo. Ese es el terreno de la verificación de la promesa de Cristo: «El que me sigue tendrá la vida eterna y el ciento por uno en esta tierra»3. Gran expresión, el «ciento por uno», a la que don Giussani devuelve todo su espesor de experiencia viva, mediante la propuesta comunitaria con los amigos del Centro Péguy. En la vida cristiana como comunión se puede experimentar a un Cristo real, presente, según lo que él mismo ha establecido («Donde dos o tres...»4) y una fe que da forma a la vida y la cambia. Es la comunión vivida lo que nos permite descubrir la conveniencia humana de la fe y lo que alimenta en nosotros la fe. Por eso Giussani insiste en que esta comunión, este compromiso de mi vida con otras, «no es un intimismo, un replegarse entre nosotros, o una opción absolutamente secundaria, sino que es la vida cristiana» (p. 47), simple y esencialmente. Allí donde esto se ignora o se reduce sociológicamente, se minimiza o se malinterpreta, es el propio cristianismo lo que queda vaciado. De hecho, la ‘comunión’ pertenece a su ontología, como Giussani reiteraría muchas veces en los años posteriores.
Volver al origen. La «contribución» del 68
Giussani aborda con gran atención, y desde dentro de los dolorosos acontecimientos relacionados con el abandono de muchos que habían crecido en la experiencia de GS, la convulsión política, social y cultural provocada por el 68 europeo (que había comenzado algún tiempo antes en los Estados Unidos). Capta, valorándola, la exigencia humana profunda que subyace al fenómeno del 68 —el renovado deseo de autenticidad de la vida y de cambio del mundo— y, al mismo tiempo, denuncia todo el carácter intrínsecamente contradictorio de un enfoque ideológico, que termina por proponer de nuevo en sus actuaciones las mismas dinámicas de opresión y de poder que pretendía impugnar. Pero Giussani va más allá y, reflexionando sobre los acontecimientos y los cambios en curso, lee el 68 como la línea divisoria que señala un «cambio de época» (por usar la fórmula feliz del Papa Francisco) que se venía fraguando desde hacía tiempo.
El 68 fue el detonante de un proceso que venía de siglos anteriores y que afecta al mundo occidental en su totalidad. De ahí la progresiva erosión y el cuestionamiento de todo el sistema de valores que había inervado su historia (una deconstrucción que sigue avanzando en nuestros días). Esto no suscita en Giussani ninguna actitud nostálgica o sombría, sino la urgencia de captar los «signos de los tiempos» para ahondar en la naturaleza misma del cristianismo y buscar una «enseñanza de la fe» más adecuada (p. 75). Ahora bien, señala Giussani, «si hay un aspecto impresionante como signo de los tiempos» es que «la tradición como motivo y reclamo ya no es suficiente [para la adhesión a la fe]» (p. 76), como tampoco lo es «la filosofía cristiana de la vida» (p. 77), por muy equilibrada y comprensiva que sea. «Metodológicamente, si no queremos confundirnos, no podemos hacer otra cosa que volver al origen». ¿Cómo surgió el cristianismo? ¿Cómo comenzó? «Fue todo un acontecimiento. El cristianismo es un acontecimiento. La cristiandad es un surco social e histórico, pero el cristianismo es un acontecimiento. La cristiandad es la suma de ciertas formas articuladas, sin embargo el cristianismo es un acontecimiento» (p. 78).
Si bien es cierto que la categoría de acontecimiento pertenece al corazón de la concepción de Giussani y aparece desde el comienzo de su expresión pública (así lo atestiguan sus primeros escritos de finales de los años 50 y 60, recogidos en El camino a la verdad es una experiencia5), igualmente cierto es que en estos años Giussani afinó aún más lo que estaba contenido en el núcleo de su pensamiento y de su propuesta, explicitando de alguna manera su alcance. En el curso de la historia, en contacto con los desafíos culturales y sociales, es donde ciertas palabras clave se han ido clarificando en su valor y han adquirido una fisonomía madura.
Para definir lo que es el cristianismo, la categoría de acontecimiento tiene una importancia capital en sí misma y en relación con el mundo descrito por Giussani y que se prolonga en el nuestro (hoy comúnmente definido como ‘poscristiano’). Volver al origen nos permite recuperar ese comienzo que puede darse de nuevo en cualquier contexto.
Debemos preguntarnos: «¿Cómo empezaron a creer los primeros? ¿Cuál fue ese acontecimiento que despertó un interés tan grande [...] que por primera vez suscitó la fe en el corazón de la gente y el cristiano empezó a existir en el mundo?». La respuesta de Giussani es sorprendente y fundamental al mismo tiempo: «No creyeron porque Cristo hablaba y decía ciertas cosas, no creyeron porque Cristo realizaba milagros, no creyeron porque Cristo citaba a los profetas, no creyeron porque Cristo resucitaba a los muertos». El acontecimiento fue «algo más», algo aún más grande que «daba sentido también al discurso y al milagro». Entonces, ¿por qué creyeron? «Creyeron por cómo Cristo se presentó. Creyeron por su presencia» (p. 79). Una presencia cargada de propuesta y de significado para la vida, que «porta en sí una novedad radical», en la que se pone de manifiesto «una potestad más grande» (p. 79). Y no solo eso. Es una presencia comprometida con el significado que porta. «Una persona plenamente comprometida con un significado del mundo y de la vida: eso fue Cristo para los que lo escuchaban, eso fue Pedro para los que lo escuchaban, eso fue Pablo para los que lo escuchaban con pobreza de espíritu» (p. 82).
Este acontecimiento, prosigue Giussani, supone un ‘anuncio’, un término que indica el horizonte total de aquel acontecimiento. La palabra ‘anuncio’, en efecto, «abre claramente (detrás de todo lo que se puede decir) el sentido del misterio del Padre, el sentido del misterio de Dios, el sentido de la voluntad del Padre» (p. 82).
En nuestra historia, observa Giussani, «en la historia de nuestros esfuerzos» hay un término que expresa inmediatamente lo que acabamos de mencionar: ‘encuentro’. El acontecimiento cristiano tomó la forma de un encuentro humano, dirá en años más recientes. Pero la palabra ‘encuentro’, puntualiza Giussani, «adquiere garra, cobra un significado existencialmente provocador, existencialmente válido, solo si el encuentro coincide con un anuncio, con una presencia cargada de significado» (p. 81).
Los que escuchaban las lecciones de don Giussani estaban allí precisamente por un acontecimiento que se había producido, por un encuentro que les había alcanzado, por un anuncio que les había conmovido. Lo mismo vale hoy para nosotros —me refiero en primer lugar a los que viven la experiencia del movimiento de Comunión y Liberación y, en particular, pienso en los muchos jóvenes con los que a menudo tengo que tratar—: es a causa de un acontecimiento, es por un encuentro con las características mencionadas, que nos encontramos inmersos en esta comunión y caminamos juntos. Cada uno de nosotros ha sido alcanzado por una presencia llena de propuesta y de significado para la vida, cargada de una novedad radical. Y esto vale también para todos los que en el mundo pueden ser alcanzados por este mismo acontecimiento a través del encuentro con presencias de tales características.
Son contenidos notorios para los que conocieron la propuesta de Giussani en CL y la siguieron, aunque es preciso no olvidar que forman parte de la contribución original que don Giussani ha ofrecido a la Iglesia y al mundo. De todas formas, me gustaría centrarme en dos aspectos de esta contribución que considero decisivos para el tiempo presente. En primer lugar, caer en la cuenta de lo que es el cristianismo (acontecimiento, anuncio, encuentro) reorienta la pedagogía de la fe, liberándonos de cualquier repliegue renunciatario (como si dijéramos: «Hoy no hay nada que hacer, todo es inútil, el mundo va en otra dirección») y de la idea preconcebida de que deben darse ciertas premisas para poder comunicar el anuncio (haber recibido una cierta educación, pertenecer a una determinada cultura...). El acontecimiento cristiano, el encuentro, no conoce límites ni barreras, no puede ser bloqueado, porque tiene la fisonomía de personas comprometidas con el significado de la vida y del mundo que portan (y que, por supuesto, puede ser perseguido). En segundo lugar, la toma de conciencia de la naturaleza del cristianismo es una condición para la madurez cristiana. Como sostiene Giussani, «siendo adultos, no se puede seguir siendo cristianos con cierta autenticidad más que por la experiencia existencial de este acontecimiento, más que tomando conciencia del anuncio. Sobre todo, está claro, no se puede ser un anuncio para los demás» (p. 86).
Bien lo sabemos, queda siempre un largo camino por recorrer y será solo «la tenacidad de un camino» lo que nos abra a una conciencia más profunda y personal del anuncio, del significado y de la fuerza de las palabras evocadas. «Pero no podemos albergar esta tenacidad —Giussani reitera el punto ya mencionado— prescindiendo de la condición de una convivencia. Solo una convivencia nos proporciona semejante tenacidad» (p. 86). Vuelve en primer plano el tema de la «comunión».
Llama la atención cómo Giussani especifica con apasionada precisión las características esenciales y la forma concreta de esta convivencia, en la que el acontecimiento de Cristo se hace experimentable, se hace carne en la vida cotidiana. En la Jornada de apertura de curso 1968, especifica las cuatro «dimensiones» o «categorías» que definen el materializarse de la comunión: la dimensión de la autoridad moral, que tiene un importante instrumento expresivo en la Escuela de comunión (el embrión de lo que será más tarde la Escuela de comunidad), la comunión de los gestos, la comunión de los bienes, la comunión del juicio (cf. pp. 49-64). Y añade que «el primer lugar donde se han de vivir con tenacidad estas dimensiones de comunión es en el ‘grupo’» (p. 59), es decir, un ámbito concreto de relaciones. Es dentro de estos ámbitos que «debe pasar el viento del Espíritu, creador de una realidad nueva» (p. 97) y es a través de ellos que la comunión toma cuerpo, se expresa y actúa en el ambiente. En los Ejercicios Espirituales del mismo año, identifica el término «microclima» con el de «grupo» e indica la perspectiva ideal y la tarea misionera de estos grupos: «Llenar la tierra de estos microclimas: este es el desafío desproporcionado, desde un punto de vista exterior, natural, que nosotros lanzamos al mundo» (p. 105). He aquí algunos de los principales elementos que caracterizarán la vida del movimiento de CL y de su Fraternidad.
Al hablar de «grupos» (o «grupos de comunión», como también los llama), Giussani indica los factores necesarios para que puedan subsistir. Son factores que considero fundamentales ayer como hoy y que no se pueden dar por sentados en una propuesta de vida cristiana. El primero es que la fe no puede ser solo un discurso, sino el «reconocimiento de que la salvación del mundo, el sentido del mundo ya se ha manifestado, ha acontecido ya, ha comenzado ya con el misterio de la resurrección de Jesucristo, con el Misterio que se prolonga en el milagro de la comunión» (p. 108). El segundo es el perdón, en primer lugar hacia uno mismo. Con una estocada, toca una clave que creo decisiva incluso como provocación a los cristianos de hoy: «Por el hecho mismo de que uno se adhiere, por el hecho mismo de que he oído estas cosas y me han impactado una vez, por este mismo hecho, aunque estuviera metido hasta la coronilla en el estiércol, debo perdonarme a mí mismo, debo comprender que estoy llamado a ‘dar cuerpo’ a la comunión, que ese es mi imperativo y que ni siquiera puedo escudarme en la horrenda coartada de mis males y mis pecados para no involucrarme en esto, porque entonces sería realmente algo satánico, tal vez disfrazado falsamente de modestia o de ‘no soy digno’. Por supuesto que no somos dignos, pero Él dice una palabra y nuestra alma se salva»6 (pp. 108-109).
El comienzo de una nueva cultura
En los Ejercicios espirituales de 1969, Giussani se detiene en algunas características fundamentales de la fe cristiana. Aborda el tema destacando la conexión entre la fe, la certeza y la esperanza.
La primera dimensión es «la integralidad o globalidad» (p. 155).
Cristo es la «salvación de la vida», no la «‘salvación del alma’, en un sentido reductivo» (p. 156). La fe, por lo tanto, tiene la ‘pretensión’ de incidir en todo lo que es la vida, de lo contrario no sería fe cristiana. Pero una fe o una certeza que pretenda ser global solo puede tener como sinónimo inevitable la «esperanza»: si tiene que concernir a todo, no puede excluir el futuro, que es lo que más nos interesa. Si el instante no tuviera perspectiva, sería una tumba. Por lo tanto, la expresión más definitiva, que completa la anterior («Cristo es nuestra salvación») es: «Cristo es nuestra esperanza» (p. 158). La esperanza, sin embargo, debe implicar no solo la seguridad de que ese futuro es bueno —y no un muro negativo o el de la nada—, sino también que es «verdaderamente posible». Y, sin embargo, resulta difícil, habría que decir imposible de lograr con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo se hace posible? «Por la presencia de otro, de una compañía». Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. «Toda la vida tiene como contenido último el apoyo de este Amigo fuerte» (p. 162): Jesucristo, Dios hecho hombre.
La segunda característica de la fe cristiana que se destaca es la «historicidad» (p. 166). Y aquí las categorías mencionadas anteriormente vuelven a estar en primer plano. ¿Qué fundamento tiene esta esperanza en Cristo? Existencialmente, extrae su motivo inmediato de un acontecimiento, de algo que ha sucedido en nuestra vida. De hecho, es un acontecimiento, un encuentro, lo que ha dado lugar al presentimiento, tal vez furtivo pero inmediato, del destino. El Misterio que hace todas las cosas ha entrado en nuestras vidas a través de ese acontecimiento, o encuentro, en el que nuestra persona «se ha sentido llamada por entero» (p. 167). Ya sea que se hiciera explícito o que se mantuviera entre bastidores, el contenido de ese momento era «el anuncio del Dios hecho hombre, que murió y resucitó por nosotros, en fin, el anuncio de Cristo» (p. 168). El punto en el que encuentra todo su apoyo la dialéctica de la esperanza es, por tanto, «este don del Espíritu Santo dado a tu vida, cualesquiera que sean las circunstancias y los factores contingentes del encuentro (p. 169).
La tercera característica de la fe cristiana y, por tanto, de la esperanza, es «el juicio sobre el mundo» (p. 170). La fe que vive en la esperanza, dice Giussani, es «un juicio sobre el mundo, sobre todo lo que se vive y todo lo que sucede» (p. 171). Es un paso decisivo, que tenemos que ayudarnos a comprender y a dar. Giussani lo describe en estos términos: «La fe y la esperanza deben pasar de ser un estado de ánimo a ser un juicio sobre el mundo», es decir, pasar del sentimiento al juicio, convertirse en un criterio de juicio. No se trata de algo accesorio, ya que «solo en este pasaje acontece la madurez, una personalidad de fe, el ser cristiano de verdad» (p. 171). De lo contrario, faltaría precisamente la conexión entre fe y vida, entre Cristo y la vida. O bien la fe determina otro modo de ver las cosas, más comprensivo, más verdadero, y por lo tanto otra forma de tratarlas, o bien carece de cualquier ángulo de incidencia sobre la vida. La esperanza cristiana, afirma Giussani, no nos hace perder el contacto con la historia. Por el contrario, la esperanza conlleva un «juicio histórico» que nos hace penetrar en la historia. Pero, ¿en qué consiste este juicio? ¿De dónde saca su diversidad?
En las lecciones de los mismos Ejercicios espirituales de 1969, Giussani aclara los términos de la cuestión. Habla de la cultura como de una «verdadera teoría» (usando este término en su sentido original: theoria, ‘visión de las cosas’, ‘mirada sobre lo que sucede’) y observa que esta es tal solo si es «una realidad viva», es decir, continuamente generada y sostenida por un principio de unidad profunda, a la luz del cual se enfrenta a las circunstancias y situaciones siempre nuevas donde emergen necesidades y exigencias antiguas y fundamentales. Es sorprendente con qué decisión observa Giussani que este principio de unidad no deriva de una sabiduría o de una capacidad propia, sino que es gracia «que seguimos recibiendo continuamente por el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo en su continuidad histórica es la comunidad cristiana» (p. 196). El principio de unidad que ilumina la mirada sobre todo lo que sucede es, por tanto, «mi inmanencia en esta comunión» (p. 196). Esa es la clave. Ya en la jornada de apertura de curso de 1968, hablando de la «comunión de juicio», Giussani había subrayado: «Un juicio se forma sobre la base de criterios y sensibilidad. El lugar del criterio y de la sensibilidad, en cuyo ámbito formulo mi juicio sobre las cosas, sobre los problemas que la vida me plantea, es la comunión» (p. 60). La fe se convierte en un juicio sobre el mundo porque es el reconocimiento de una presencia que constituye un criterio, un principio de unidad: Cristo y la comunión que se genera a través de él, a la que pertenezco y de la que me nutro.
Si este es el principio, todavía debe entrar en juego otro factor para que se libere un dinamismo cultural. Es la conexión entre estos dos elementos lo que debe ocurrir para que haya una verdadera cultura o una verdadera teoría. El primero, como hemos dicho, es mi inmanencia total a la comunión que surge del encuentro: «Mi ‘ser-con-vosotros’, el ‘entre-nosotros’, esta unidad es el acontecimiento que constituye el principio interior, el alma de la teoría, lo que permite la teoría».
Pero —segundo factor— un dinamismo cultural se realiza solo si este principio profundo «tiende a configurar todo en mí —pensamiento, sentimiento, palabra y acción—, libera su formulación —la mirada, el juicio, el dictamen— en contacto con las necesidades y exigencias de la situación humana» (p. 196). Solo así se forma una cultura, una posición cultural adecuada. Es importante prestar atención a estas dos características: una posición cultural adecuada es tanto «precisa en su principio» como «ágil, evolutiva, abierta de par en par a la experiencia nueva que provoca siempre el compartir necesidades y exigencias» (p. 197).
Hay, por lo tanto, dos factores en nuestra relación con el mundo que determinan la actitud sintética en nuestra colaboración con todos aquellos que encontramos por los caminos de la existencia. Es, por así decirlo, una doble inmanencia. En primer lugar, es «estar dentro de la comunión, porque es este acontecimiento, antes que nuestros pensamientos, lo que nos ofrece un principio a partir del cual se generan todos nuestros juicios y todas nuestras conexiones». En segundo lugar, es «estar implicados hasta el tuétano con las exigencias y las necesidades de la humanidad, del hombre concreto». En efecto, «plenamente comprometidos con las necesidades y exigencias humanas, las del hombre y las de la humanidad, porque, al relacionarse y compartir esas necesidades, el acontecimiento de la comunión se enriquece, libera sus intuiciones» (p. 197).
El objetivo, que es al mismo tiempo una tarea, es ofrecer «la gran palabra que debemos continuamente transmitir al mundo —Su palabra— pero continuamente traducida según la mentalidad del tiempo, la capacidad de comprensión del momento, el lenguaje de la época y de la mentalidad que nos rodea y en la que vivimos» (p. 197). Esto es lo que don Giussani ha hecho en primera persona —hemos disfrutado de sus frutos— y que nosotros estamos llamados a hacer. Sabemos lo entusiasta y exigente que es al mismo tiempo, en nuestra época turbulenta, la aventura del juicio histórico y cultural, del formarse de una cultura que «no esté alienada», de «una cultura propia de cristianos» (p. 172). También sabemos que es siempre una aventura dramática, que nos expone a la oposición del mundo, a su hostilidad, como señala Giussani en las últimas líneas de los Ejercicios espirituales de 1970, al final de la lectura comentada de la Carta a los cristianos de Occidente de Jozef Zvěřína (conocido teólogo checoslovaco perseguido por su fe). El leitmotiv de la Carta —que es una crítica severa y franca a los cristianos de Occidente— es la expresión paulina: «No os conforméis». En un pasaje, Giussani añade, manifestando su acuerdo con la posición de Zvěřína: «No os conforméis a la mentalidad del mundo, no asumáis el esquema de otros, como dice la palabra griega suschematizo, acabando siendo esclavos de ellos» (p. 323).
Construir la Iglesia
Una de las expresiones que se repiten a lo largo del volumen es «construir la Iglesia». La cuestión se aborda desde varios ángulos. De nuevo en los Ejercicios espirituales de 1969, desarrollando la necesidad de la fe, de la certeza y de la esperanza, Giussani deja caer esta frase: «Si Cristo es nuestra esperanza y el misterio de la Iglesia es su continuidad, la continuidad de Cristo, entonces colaborar en construir la Iglesia es realmente el único modo —la indicación es concisa— con el que podemos pensar con amor al mundo, el único modo en que podemos hacer que nuestra vida sea útil al mundo» (pp. 176-177). La continuidad de Cristo en la historia es fruto de nuestra colaboración, «está hecha de ti y de mí» (p. 177). Por eso, construir la Iglesia es «la» tarea de quien ha sido tocado por el anuncio de Cristo, no hay otra, todo se resume y se unifica en el horizonte que ella establece. Con esta clave, Giussani se enfrenta al clima del 68 y desafía el complejo de inferioridad que se cierne sobre quienes permanecen apegados a él en esos años. ¿Acaso —se pregunta Giussani —deseamos el cambio en el mundo menos que los demás? De ninguna manera, pero cambiar el mundo significa construir la Iglesia, un pedazo de mundo nuevo aquí y ahora, de lo contrario será una mentira más que se abatirá sobre la gente. Lo que no empieza en el presente no es creíble.
Percibir la tarea de construir la Iglesia como yuxtapuesta a otras tareas o sentir otras tareas como fuera de ella significa no haber comprendido de qué se trata, aplicando una mentalidad clerical o laicista. En ambos casos, hay reducción y oposición. Construir la Iglesia, por el contrario, es una tarea que se realiza en todas las acciones y en todas las relaciones, y que da forma, como ideal, a todos los proyectos de futuro y a todas las opciones personales (la elección de los estudios, de la profesión, del lugar donde vivir, de cómo plantear el día, etcétera.). «Todo debe regirse por esta fórmula o resumirse en ella: ‘Construir la Iglesia’». ¿Qué es lo que determina la globalidad de esta tarea, de esta función? El reconocimiento del «valor totalizante de Cristo» para la propia vida y la del mundo. «Adherirse a Cristo es construir la Iglesia, convertirse a Cristo es insertar toda la propia vitalidad humana en el misterio de la Iglesia, porque es evidente que el misterio de Cristo, que continúa en la historia como Iglesia, está hecho, al igual que al principio, de carne y hueso» (p. 178), de actividad humana: la nuestra. Y nuestra colaboración en la construcción de la historia de Cristo en el mundo tiene lugar dondequiera que estemos, hagamos lo que hagamos, en cualquier circunstancia, «ya estemos en medio de una plaza o en una prisión, ya tengamos en las manos una escoba o un bolígrafo para escribir» (p. 180).
Giussani exige que este tema sea recordado continuamente, porque «cualifica y precisa» la concepción de la Iglesia y del mundo, de la existencia y de la historia que él ha propuesto y testimoniado. La vida de aquellos que, a través de la comunión ininterrumpida de los creyentes, se han encontrado con Cristo y lo han reconocido «será juzgada en lo que se refiere a su valor» por «cuanto habrá construido la Iglesia» (p. 179). Es una afirmación contundente, que ciertamente no nos deja indemnes.
Quizás, incluso el solo hecho de ponernos frente a la radicalidad e integridad de esta posición nos genera cierta inquietud, cierto desasosiego, porque rompe los equilibrios y las componendas que siempre buscamos y detrás de los cuales nos refugiamos. Por otro lado, nos devuelve una perspectiva de plenitud a la altura de la vida, con la frescura de la totalidad. Dios, dice Giussani, nos ha hecho sentir «la urgencia de un cristianismo verdadero, de la verdad del cristianismo» (p. 106). Y esto implica todo el gozo y el ciento por uno aquí abajo, así como la cruz que esa perspectiva trae consigo.
Hay dos condiciones objetivas para la construcción de la Iglesia que hay que mirar a la cara. De hecho, la intención no es suficiente. «Son las que Cristo mismo ha establecido», porque «es Él quien eligió una estructura», «algo de carne y hueso» (p. 181), para permanecer en la historia.
La primera condición objetiva para construir la Iglesia es reconocer y aceptar una «comunión de vida», esa implicación «de mi vida con la tuya en una unidad generada» por una fuerza que «no es mía ni tuya, sino de Él» (p. 181). Vuelve el tema de la comunión, ya abordado anteriormente.
La segunda condición objetiva es «la adhesión a aquellos hombres que, en línea ininterrumpida, son los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, los obispos en cuanto están unidos al obispo de Roma, el sucesor de Pedro» (p. 183). La realidad que «creo con mi compromiso pertenece a algo más grande y ‘visible’, [...] la comunidad de la Iglesia entera» (pp. 182-183). Y es la sucesión apostólica «el criterio que asegura la auténtica conexión» (p. 183) entre la comunidad cristiana de hoy y Jesucristo. Por lo tanto, «la autenticidad del grupo que voy a crear» allí donde estoy, o en el que participaré, tiene un signo objetivo: «La adhesión al obispo, en la medida en que el obispo también está unido a todos los demás obispos alrededor del obispo de Roma, en unidad con el obispo de Roma» (p. 183).
El primer factor objetivo, subraya Giussani, es «mi iniciativa», es algo que «se crea con mi compromiso». El segundo es «como una inversión de esta posición: es mi voluntad la que se adhiere, es mi personalidad la que obedece, la que recibe y se adhiere, la que escucha y obedece» (pp. 183-184). En la «tensión dialéctica» (p. 185) entre estos dos factores se realiza la conversión cristiana. El primer aspecto de la conversión es, en efecto, que nuestra vida (pensamientos, sentimientos, proyectos, intentos) se adhiere al encuentro con el que Cristo nos alcanza y se deja transformar por él, contribuyendo en construir la comunión de vida en la que se topa al comienzo. El segundo aspecto «es más radical». Si el primero puede «traer consigo un sabor fascinante», el segundo «nos da una sensación radical de mortificación», porque aquí se trata de ceder a una medida que no es la propia, que es diferente de la nuestra, y que tiene un sentido «objetivo, preciso, concreto». La historia cristiana en el mundo «pasa por un camino que está condicionado por las personas que definimos como ‘autoridad institucional’», condicionado por «estos ‘puntos’ que Cristo, a través de los apóstoles, ha fijado en el curso de la historia». Si uno no lo acepta, «no construye el reino de Dios» (p. 185).
La posición que Giussani reitera aquí pertenece al fundamento de su enseñanza y de su testimonio, y se expresa, de manera más escueta, pero con la misma claridad, en los primeros ‘libritos’, como se llamaban entonces, que contienen las líneas esenciales de la experiencia de GS. Es el reconocimiento del valor sacramental, ontológico, de la Iglesia, lo que hace que las afirmaciones de Giussani sean claras e imprescindibles, y la conciencia que en ellas se expresa es nítida: la Iglesia es la contemporaneidad de Cristo, es su presencia ahora, su rostro en la historia. Esto permite que nosotros —que venimos un minuto después o dos mil años después de la ascensión de Cristo— podamos encontrarnos con él y seguirlo, para vivir ahora la misma experiencia que los primeros que lo conocieron y lo siguieron. Por lo tanto, no puede haber amor a Cristo sin amor a la Iglesia. Y esto encuentra su último punto de seguridad, su roca firme, en el sucesor de Pedro.
Autoconciencia nueva y vida como misión
Con Giussani nunca podías quedarte ‘tranquilo’. En cada reunión don Giussani renueva la urgencia de profundizar aún más, y tanto más cuando observa la bondad de los frutos, aunque esto pueda parecer paradójico. Es hipersensible a cada desplazamiento del centro de gravedad desde el origen hacia las consecuencias, riguroso en la búsqueda de una posición centrada, atento a la historia y a sus signos que, en última instancia, siempre son signos de Dios, con el fin de reconocer e indicar a todos los pasos a dar. Es el caso de la Jornada de apertura de curso de 1970, atestada de provocaciones. El árbol del «movimiento» crece, extiende sus ramas —tal vez más rápidamente de lo que él mismo esperaba— y Giussani percibe que es necesario un arraigo más profundo, unas raíces más sólidas. Hay un paso que ya resulta impostergable para asegurar un camino definitivo: «Ha llegado el momento de la personalización», dice; de lo contrario «no podemos seguir adelante» (p. 203).
El problema, observa, es que la realidad del misterio de Cristo que hemos encontrado y en la «que decimos creer» sigue siendo, de alguna manera, poco o mucho, «una realidad externa a la que nos adherimos, por la que tomamos partido», pero que permanece externa. Ahora bien, «todo esto debe convertirse —no puedo dejar de usar esta palabra— en autoconciencia» (p. 203). Es decir, esa realidad a la que decimos adherirnos —pensemos en este reclamo como dirigido a nosotros hoy—, en nombre de la cual también nos movemos, debe convertirse en «la estructura de mi cerebro y de mi corazón, de mi sensibilidad, de mi espíritu y de mi cuerpo». Es necesario que «ese discurso, esa palabra, sea una palabra sobre mí y esa realidad sea yo» (pp. 203-204). Esta es la conversión: el paso a una autoconciencia nueva.
En la medida en que ese discurso y esa realidad que han tocado nuestra vida permanecen de alguna manera fuera de nosotros, nuestro yo «sigue siendo el mismo que el del hombre más alejado de Cristo», nuestra persona «permanece intacta en su equívoco natural» (p. 204). No se trata, por tanto, de la coherencia de nuestras acciones con la realidad y con la palabra nueva que hemos encontrado —cosa que, sin embargo, sigue siendo la tensión y el drama de la vida entera— sino del acontecer, antes de cualquier pensamiento y acción, de una autoconciencia nueva. «Caer en la cuenta de que hay otra realidad en mí, que eso soy yo, y, por tanto, caer en la cuenta de unos instrumentos de juicio y de acción diferentes» (p. 205). Esta nueva autoconciencia coincide, de hecho, con el cambio de esos «instrumentos originales de acción» que son las «categorías de nuestro cerebro» (p. 204), las raíces de nuestros sentimientos, las motivaciones últimas de nuestras decisiones y proyectos, ya que «todas nuestras acciones se llevan a cabo mediante esos instrumentos».
La autoconciencia de la que estamos hablando es la percepción de una estructura nueva del propio ser, es decir, de que soy una «nueva criatura». Como escribe san Pablo: «Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (p. 208). En esto reside la única radicalidad verdadera, la única revolución auténtica: en este nuevo ser y en la conmoción radical, en el cambio de la concepción de sí mismo (categorías de juicio, criterios de decisión, motivos de acción) que implica. No tiene nada que ver con nuestra capacidad, ni con nuestra irreprochabilidad (lo que no significa no tener dolor por el propio mal). Si el hecho de Cristo nos ha cautivado, si ha irrumpido en nuestra vida, entonces se trata de percatarnos y reconocerlo: «‘Vivo, pero no yo, es Otro quien vive en mí’, es otra realidad. […] Es realmente: ‘Yo soy Tú’» (p. 222). He aquí la novedad: «la conciencia de que yo soy Otro, ‘yo soy Tú’» (p. 316). El contenido de la autoconciencia es Otro que «soy yo», es el misterio de Cristo y, por tanto, su Hecho presente en la historia, que involucra a todas las personas que Cristo ha convocado conmigo. Esta autoconciencia nueva incluye la comunión cristiana y es un factor creador de ella (cf. pp. 215, 219, 220).
Si «no alimentamos esta autoconciencia, extraviamos, desdibujamos, desenfocamos, perdemos las categorías; perdemos nuestro rostro» (p. 215). Pero, ¿cómo se puede consolidar y nutrir esta autoconciencia? Se trata de «un círculo vicioso providencial»: esta consolidación se da en la comunidad. «Hemos nacido precisamente en la comunidad y es en la comunidad donde nos vamos edificando» (p. 219).
Una persona que vive con esta conciencia de sí misma da una forma nueva, «plasma, renueva, cambia todo lo que hace», no puede dejar de transformar su manera de vivir y sus relaciones, aunque solo sea «en medida infinitesimal» como tendencia (p. 221). El fenómeno que manifiesta esta transformación, este cambio, es la «misión» (p. 222). La vida se hace misión. No es ante todo un problema de iniciativas, obras o actividades: la vida misma se convierte en misión. «Si mi autoconciencia es distinta, si soy un hombre diferente, esa diferencia, el fenómeno de esa diferencia es la misión» (p. 224). Y el sentido de la misión determina en primer lugar las relaciones elementales (con la esposa o el esposo, los hijos, los amigos), de lo contrario, «no puedes tenerlo con la sociedad o la política, con la cultura o el trabajo. ¡No puedes tenerlo! En sentido inverso, puedes tenerlo allá, si lo tienes en tus relaciones elementales con la vida» (p. 223).
En resumen, «la misión define la dinámica de la vida» (p. 225) con esa globalidad que la frase de san Pablo tan citada por Giussani indica («Ya comáis o bebáis, ya veléis o durmáis...»7). «Si no es tan global, no es verdadero el concepto de misión, no es fruto de una verdadera autoconciencia, no es vida cristiana. Si, en cambio, es global, llega ciertamente a la esposa y a los hijos, pero también al trabajo y la fábrica» (p. 225).
¿Qué significa que la vida es misión? Que vivimos todo con «la conciencia de estar allí como enviados del Padre. ¿Para hacer qué? (p. 225). Para «llevar a Cristo» (p. 229). La vida como misión es la vida «que porta el hecho de Cristo», que está «deseosa de llevar el hecho de Cristo y, por ello, la comunión cristiana dondequiera, que vayamos» (p. 246).
Esta fue la vida de don Giussani, desde el principio hasta el final, una ‘vocación misionera’: Cristo nos llama para enviarnos a llevar su anuncio a todos los hombres y mujeres de la historia. En el surco que él trazó y en la inmanencia a la compañía cristiana que nació de él, nuestra vida también puede ser como la suya. Sabemos muy bien que merece la pena.
Davide Prosperi
Junio 2024
NOTA HISTÓRICA
El Centro cultural Charles Péguy
El Centro Cultural Charles Péguy fue fundado en Milán el 30 de octubre de 1964. Sus promotores fueron algunos estudiantes universitarios, graduados y asistentes universitarios, es decir, personas que empezaban su vida adulta y deseaban seguir viviendo de acuerdo con los principios ideales de Gioventù Studentesca (GS)8, con el deseo de comprobar su validez en su nueva condición existencial. Lo presidía el profesor Orio Giacchi, profesor de Derecho Canónico en la Universidad Católica de Milán, que se involucró a través de uno de sus asistentes, Giorgio Feliciani, que había conocido a don Giussani en 1958 y se había unido inmediatamente a GS.
El Centro tomó su nombre de uno de los grandes conversos franceses, Charles Péguy, un autor de referencia para don Giussani y el movimiento de CL. Y asumió como fundamento una frase del pensador francés: «Una fidelidad plena en una plena libertad».
Los objetivos del Centro Péguy se indican en un memorándum de 1965 como sigue: «Esta iniciativa [...] se propone crear un centro capaz de generar auténtica cultura. Nos comprometemos, más específicamente, a promover un diálogo entre las diversas fuerzas ideológicas para identificar y poner en práctica los valores esenciales de la persona humana. […] Por diálogo se entiende ese método de convivencia que plantea con toda precisión la Ecclesiam Suam. Para dialogar es necesario tener una conciencia precisa de sí y de la propia ideología». Promovido por cristianos laicos, el Centro se define como «rigurosamente independiente de cualquier institución o partido»9.
En los primeros años, el Centro Péguy promovió iniciativas estrictamente culturales, aunque pronto tomó la fisonomía de un lugar para la profundización en la fe de los jóvenes adultos que participaban en ellas. La participación de Giussani es decisiva, como se desprende de los textos del presente volumen.
A su regreso de la estancia en los Estados Unidos, en el otoño de 1965, don Giussani dejó la guía de GS, reconocida por el cardenal Giovanni Colombo como un movimiento de ambiente de Acción Católica, y dejó de participar en cualquier clase de encuentro estudiantil. Precisamente en esos meses comenzó a participar en las reuniones del Centro Péguy, donde volvió a encontrarse con muchos de sus antiguos alumnos ya crecidos. Se trataba de una amistad que resultaría de capital importancia para la renovación de la experiencia iniciada en las aulas del Liceo Berchet, que allí se encauzaba hacia su forma madura y que en el espacio de pocos años llevaría al nacimiento de Comunión y Liberación.
Este volumen publica las transcripciones de las conferencias pronunciadas por don Giussani durante las Jornadas de apertura del Año Social y de los Ejercicios Espirituales del Centro Péguy, que durante un período de tres años, de 1968 a 1970, en medio de la protesta juvenil, marcaron el camino de sus miembros.
Ya en 1970 los participantes en el Centro Péguy, desde los pocos de 1965, habían crecido significativamente en número, hasta el punto de que personas de toda Italia participaban en los Ejercicios Espirituales en Riccione y, por las tardes, las reuniones por grupos para retomar las lecciones de Giussani se celebraban en varios hoteles.
A finales de los 60, esa realidad, que durante algún tiempo todavía se llamaría «Centro Péguy», se convirtió cada vez más en la forma de un nuevo «movimiento», una palabra que se repetía a menudo en los discursos de don Giussani cuando quería indicar ese grupo de amigos y la experiencia que estaban viviendo juntos. Un movimiento cuyo nombre surgirá ante sus ojos como una sorpresa inesperada .
La ocupación de la Universidad Católica de Milán, el 17 de noviembre de 1967, marca el inicio del 68 italiano. También estudiantes universitarios vinculados a GS se sumaron a la protesta, involucrándose activamente al Movimiento Estudiantil liderado por Mario Capanna. En el espacio de unos pocos meses, cientos de estudiantes universitarios y un millar de estudiantes de secundaria abandonan GS, que se reduce así a la mitad. Años más tarde, Giussani dirá que ese fue el momento en el que «la experiencia del movimiento sufrió el mayor choque»10.
Pero un pequeño grupo de jóvenes universitarios sigue ligado a la historia en la que crecieron. Siguen encontrándose, tratando de revivir de alguna manera lo que habían vivido en el bachillerato y en los primeros años de universidad siguiendo a don Giussani. En noviembre de 1969, algunos de ellos tomaron una iniciativa pública en la Universidad Estatal de Milán: distribuyeron una serie de panfletos con el título «Comunión y liberación». Fue un primer intento de responder al 68, potenciando su aspecto positivo: un ansia por una mayor autenticidad de la vida y una mayor liberación. En los panfletos explican que para ellos construir la Iglesia significa liberar al hombre. Esa expresión —«Comunión y Liberación»— comienza a convertirse en el nombre con el que los demás estudiantes indican a los estudiantes que distribuyen esos papeles: «Los de comunión y liberación».
Ese pequeño grupo de estudiantes universitarios mantenía relaciones con algunos miembros del Péguy, algunos años mayores que ellos, que les ofrecieron hospitalidad en un local del Centro, en Vía Ariosto 16. Y es precisamente al entrar un día en ese local cuando don Giussani ve colgado en la pared uno de esos panfletos. Impresionado por ese título, dijo a los presentes, es decir, a los amigos del Péguy: «Nosotros somos el nombre que se han dado los universitarios. Porque comunión es liberación»11.
NOTA EDITORIAL
Don Luigi Giussani llevó a cabo incansables actividades educativas a lo largo de su vida. Por lo tanto, gran parte de su pensamiento fue comunicado a través de la riqueza y el ritmo de un discurso oral y en esta forma (a través de grabaciones de audio y video conservadas en el Archivo de la Fraternidad de Comunión y Liberación en Milán) nos ha llegado. Este volumen ha sido recopilado a partir de la transcripción de algunas de estas grabaciones. El texto propuesto ha sido elaborado en conformidad con los criterios formulados en su momento por el mismo don Giussani.
1. Fidelidad a los discursos en la forma en que fueron pronunciados. Las transcripciones se han realizado con el fin de ceñirse al máximo al modo de proceder, al acento y a la tipicidad del discurso oral, como expresión concreta del contenido y de la intención del autor.
2. Respeto a la naturaleza de los discursos. Don Giussani intervino en muy diversas ocasiones —conferencias, lecciones universitarias, encuentros de responsables u otros, Ejercicios espirituales, homilías—, procurando siempre respetar los diferentes registros de las audiencias. En la redacción de estas intervenciones se ha evitado estandarizar o reorganizar los contenidos según criterios formales o estructurales. Además, dado que los interlocutores, explícita o implícitamente, son parte fundamental de la dinámica de construcción y expresión del discurso de don Giussani, sus intervenciones, en el caso de los diálogos y las conversaciones, normalmente, se han mantenido.
3. El paso de la forma oral a la escrita no debe entenderse como una transformación de las formas expresivas, sino como una simple traducción escrita de un pensamiento comunicado oralmente. Sin embargo, cuando ha sido necesario, para evitar los inconvenientes de la lectura propios de una transcripción mecánica del habla, se ha eliminado la mera repetición de palabras o expresiones, las referencias fortuitas de circunstancias no inherentes al contenido, las interjecciones superfluas, y se han perfeccionado las concordancias y la sintaxis en vista de la legibilidad del texto.
4. Las referencias, implícitas o explícitas, a personas, hechos y obras se han aclarado en el texto en la medida de lo posible o, en caso contrario, se han hecho explícitas en una nota a pie de página adecuada. Una vez comprobada la preservación del significado, se han eliminado. La referencia explícita a los interlocutores presentes en el evento o a figuras públicas, si no es esencial para el desarrollo y la comprensión del tema tratado, generalmente se ha omitido.
La selección de las grabaciones para publicar y la edición de los textos es de Davide Prosperi.
Este volumen ha sido redactado por Carmine Di Martino y Onorato Grassi. Coordinación editorial de Alberto Savorana
Capítulo primero
La vida cristiana como comunión
Jornada de apertura de curso del Centro Cultural Charles Péguy, 22 de septiembre de 1968, Oreno de Vimercate.
La vida cristiana como comunión
Lección del 22 de septiembre de 1968, por la mañana
1. UN NUEVO COMIENZO
En primer lugar, aclaremos el porqué de la jornada que celebramos hoy; el contenido, la advertencia, la perspectiva, el objeto de la voluntad que ha determinado la jornada de hoy. Además, algunos detalles concretos, incluidas las citas del calendario. Su enumeración, por un lado, puede dejar entrever la posibilidad de llevar a cabo un programa en la práctica y, por otro, puede dar mayor impulso a la discusión, perdón, al diálogo y por lo tanto a las aclaraciones y sugerencias de hoy.
El propósito de esta jornada es volver a clarificar, lanzar y consensuar el comienzo práctico de lo que habíamos previsto en las últimas reuniones12, y que ya habíamos tratado de dilucidar. Desde este punto de vista, las vacaciones en Monterosso13 fueron extremadamente fértiles, ulteriormente fecundas en cuanto a profundizar y clarificar; actividades que tienen como su lugar típico para comunicar y discutir juntos en la próxima salida de Tres Días (ndt., en italiano la Tre giorni)14.
A pesar de las apariencias, al final, el curso pasado ha demostrado ser extremadamente útil, sumamente generador de una actitud nueva, de un nuevo descubrimiento, de una nueva visión. En este último año esta utilidad surgía sobre todo en la medida en que se quería o se podía vivir la vida del Centro Péguy, es decir, la vida entre nosotros. Lo cual, por supuesto, no implica ningún reproche a nadie, porque, si uno no quería, habrá tenido sus buenas razones, y solo Dios lo juzga, y si no podía, pobrecito, tenía una cruz más. Eso es lo que espero que el tema de hoy deje claro: si Dios nuestro Señor le concede a tal o cual persona tener una cierta experiencia y a mí no, porque estoy ocupado en otro asunto, la comunicación de su experiencia hace que también sea mía. ¿Recordáis la frase de san Agustín que hace dos años, en Cadenabbia, encontró uno de nosotros? «Etiam tibi habet quisquis in illa habet aliquid»15, todo lo que otro posee, lo posee también para ti. Así que lo que algunos, un cierto grupo, un cierto ámbito entre nosotros, al final del curso, ha logrado descubrir como un valor y ha sacado a la luz en el último año, incluso si tú no lo has visto, ahora es tuyo. Ciertamente, la actitud que estoy evocando con esta frase de san Agustín implica ya, presupone ya una comunión en acto, una vida de comunión en acto. De lo contrario, uno exclama: «Y yo, ¿por qué no?», «¿Y yo qué?», etcétera. Estas son las cosas que hoy echamos para siempre, porque yo, personalmente, atribuyo al contenido de esta jornada la única razón que me permito dar para adherirse a este ámbito. Es decir, yo moveré mis piernas, brazos, cabeza y corazón, todo mi ser, por el contenido del día de hoy. ¡Por cualquier otro tipo de Centro Péguy no daría ni un paso más! No porque no valga la pena, sino porque uno tiene veinticuatro horas al día y tiene un perímetro geofísico, por lo que cada uno cuenta solo con una cierta cantidad de energía y tiene que elegir. Entonces, teniendo que elegir, ¿qué hace uno? Trata de concentrar sus energías en lo que más valora.
Con estas observaciones ya hemos empezado a dar respuesta a nuestro primer punto: el objetivo del encuentro de hoy es ponernos de acuerdo acerca de la actuación práctica de esa visión de nuestro esfuerzo cristiano que ha tenido su primera enucleación en las últimas reuniones. He dicho —disculpadme si lo digo tajantemente, de un modo que mi carácter no puede evitar— que yo, personalmente, creo que podré seguir colaborando con el Centro Péguy solo en la medida en que se salve la fisonomía indicada por los contenidos que ahora señalaré. En efecto, juzgo que otro enfoque, otra fisonomía, sería demasiado una pérdida de tiempo y, por lo tanto, en el fondo no valdría la pena. Teóricamente, también valdría la pena —digo— pero por el 1 %. Es algo más del 0 %, ¿o no? Pero si uno sabe que puede obtener el 50 %, es un tonto si descansa sus energías en un punto en el que solo puede obtener el 1 %.
Mi exposición de esta mañana pretende dar a entender algo eminentemente concreto que, como es obvio, presupone premisas, principios y directrices. Son premisas, principios y directrices comunes, pero a los que cada uno tenemos que dar crédito. El crédito que le doy a otro no sería razonable si careciera de un mínimo de motivación consistente. Pero sería igualmente irrazonable, es decir, se destruiría a sí mismo, si yo para dar crédito a otro, le exigiera una máxima seguridad. La máxima seguridad se alcanza desarrollando juntos el discurso mismo, es decir, conviviendo. Con el tiempo —como dice nuestra antigua expresión, ‘verificar’— se va comprobando.
Ante el tener que dar crédito a una propuesta, uno puede perfectamente sentirse impedido a causa de un cierto planteamiento. El mundo es grande, el reino de Dios es aún más grande, incluso trasciende los límites del orbe. Así que el propósito de hoy es verdaderamente el de afianzar nuestra unidad para ayudarnos a vivir una experiencia religiosa que sentimos esencial e irreductible, y eso es todo. Por eso, es un espacio de libertad que necesita nuestro reconocimiento y nuestra buena voluntad. El objetivo es unirnos, afianzar nuestra unidad, ayudarnos mutuamente en una experiencia religiosa, en un nivel religioso que reconocemos esencial e irreductible.