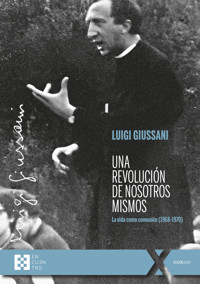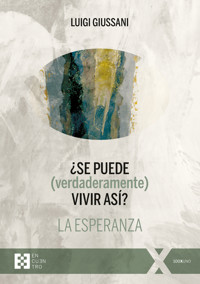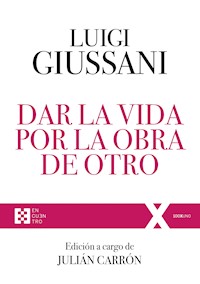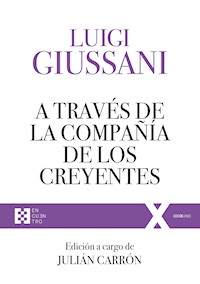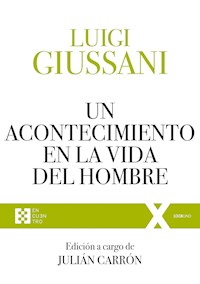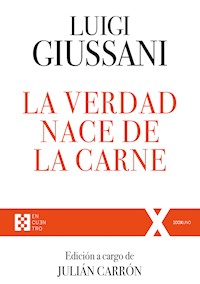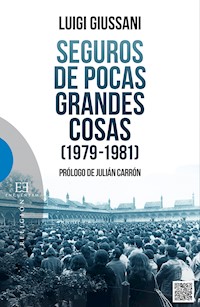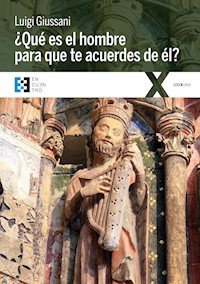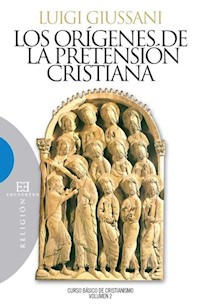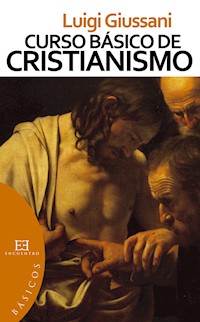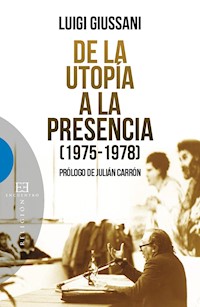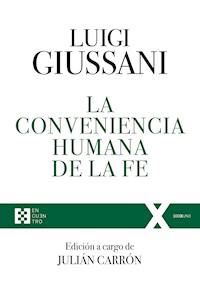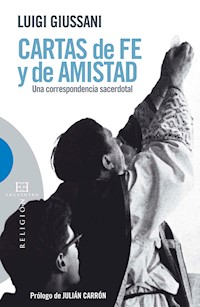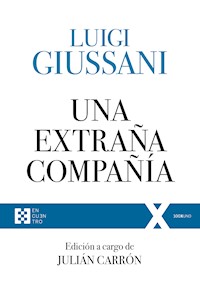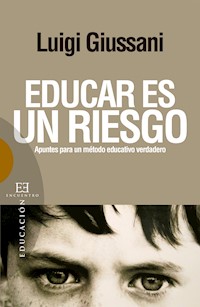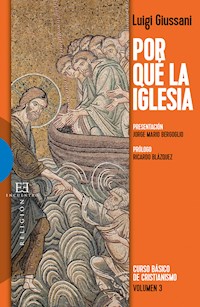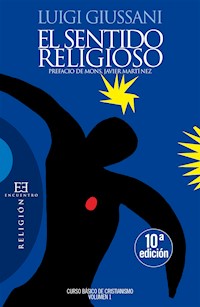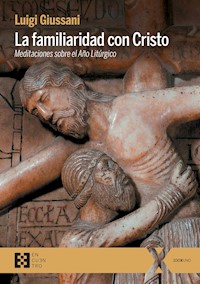
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
«Estas intervenciones de don Giussani ponen de manifiesto qué puede ser el cristianismo cuando dialoga con las necesidades del hombre. Él nos enseña a verificar qué acontece cuando vivimos nuestras exigencias humanas poniéndolas en relación con Cristo: se realiza una exaltación de nuestro yo y un amor a Él, como polos de la vida de la criatura nueva que nace del Bautismo. ¿Qué hay más deseable que esta familiaridad con Cristo, que responde a la profundidad del deseo infinito de cada hombre y nos pone en las mejores condiciones para entrar en la realidad?» (Del prólogo de Julián Carrón)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luigi Giussani
La familiaridad con Cristo
Meditaciones sobre el Año Litúrgico
Prólogo de Julián Carrón
Traducción de Carmen Giussani
con la colaboración de José Luis Almarza
Título original: La familiarità con Cristo
© Fraternità di Comunione e Liberazione 2008
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2014
2.ª edición
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
100XUNO, nº 47
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-451-0
Depósito Legal: M-23150-2022
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda, 20 - Bajo B, 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice general
PRÓLOGO. EL CAMINO DE LA MIRADA
I. ADVIENTO. LA INMINENCIA DE SU VENIDA
1. El Señor está a punto de llegar
2. Vigilancia y contrición
3. Construir la casa de Dios
II. NAVIDAD. EL MISTERIO DE LA TERNURA DE DIOS
1. La certeza de la vida es Uno que nos ha acontecido
2. La ternura: Dios que asume nuestra carne
3. Un amor inclusivo
4. La vida se convierte en una misión
III. CUARESMA. DIOS ES MISERICORDIA
1. Oración
2. Ayuno
3. Caridad fraterna
IV. PASCUA. Cristo resucitado, la derrota de la nada
1. La Resurrección, culmen de la autoconciencia cristiana
2. «Inmersos en el gran Misterio»
3. Reconocer a Cristo resucitado es una gracia que hay que pedir
4. La realidad renace
5. Una experiencia nueva de la propia humanidad
6. O Cristo o la nada
V. ASCENSIÓN Y PENTECOSTÉS. EN LA PROFUNDIDAD DE LAS COSAS
1. Ascensión: el cielo es la verdad de la tierra
2. El Espíritu Santo: la energía con la que Cristo domina el tiempo y el espacio
3. La contemporaneidad de Cristo resucitado
4. Tres obstáculos para la caridad
5. Cristo, gozo y libertad
6. El comienzo de una humanidad diferente
VI. TIEMPO ORDINARIO. EN EL ANCHO MAR DE LA VIDA DIARIA, UNA NOVEDAD CONTINUA
1. Sancta Trinitas, unus Deus. La vida como ofrecimiento
2. El Espíritu de Cristo «renueva la faz de la tierra»
3. La conciencia de la misericordia
APÉNDICES
MARÍA EN EL MISTERIO DE CRISTO Y DE LA IGLESIA
1. Un corazón abierto, de par en par, a la espera
2. Somos una nada que ha sido «llamada»
3. El misterio cristiano es Dios que se hace visible
4. Reconocer la gran Presencia
5. El primer «sígueme» de la historia cristiana
EUCARISTÍA: LA GRAN ORACIÓN
1. La Eucaristía. El método de Dios
2. El ofrecimiento
3. «Convocados en un solo cuerpo»
EUCARISTÍA: UNA REALIDAD PRESENTE Y FAMILIAR
1. Recostar la cabeza en el pecho de Cristo
2. Acercarse a los Sacramentos
3. El grito de quien sabe que no es nada
4. No tenemos excusa
5. El Sacramento es la forma más sencilla de oración
6. «Padre nuestro»
FUENTES
ÍNDICE DE CITAS BÍBLICAS
ÍNDICE DE AUTORES Y OBRAS CITADAS
ÍNDICE TEMÁTICO
Nota editorial:
Los textos aquí publicados no han sido revisados por el autor.
PRÓLOGO. EL CAMINO DE LA MIRADA
El Misterio ha elegido acompañar al hombre dentro de sus coordinadas de tiempo y espacio, a través de una realidad humana concreta, igual que un niño en el seno de su madre. «Dios, del que todo deriva, permanecería en la vaguedad y no llegaría a determinar la vida [del hombre] si Él mismo no hubiera entrado en ella como un Factor, un Factor determinante que le da significado, densidad y valor»1. Por ello, la sabiduría de la Iglesia nos hace revivir durante el Año Litúrgico la memoria de esta iniciativa del Misterio que se hizo uno de nosotros en Jesucristo, presente y operante hoy en la vida de la Iglesia, su Cuerpo misterioso.
En estas páginas de don Giussani, Cristo no es nunca contenido de un pensamiento «espiritual» abstracto, sino una presencia real que se impone y mueve al yo en lo más hondo: «Ese “más” que todos deseamos; ese “más” indefinido, pero apremiante; ese “más” que nos resulta desconocido, que normalmente o, con frecuencia, nos pasa inadvertido y cuyo significado no conseguimos jamás aferrar… se convierte en una realidad concreta, físicamente perceptible, físicamente determinada, tan clara y familiar como una persona que se sienta a nuestra mesa, vive bajo el mismo techo, almuerza y conversa con nosotros»2.
La Iglesia lleva a cabo una relevante acción pedagógica al volver a proponer el misterio de la vida litúrgica como paradigma de la existencia y ocasión de encuentro con la Presencia que salva al mundo, venciendo la tentación perenne, que cada uno sufre en sus carnes, de reducir la relación con el Misterio a un asunto devocional o moralista, a merced de nuestros criterios o ideas. Así, con el realismo que le es propio, la Iglesia nos educa a no erigirnos presuntuosamente en hacedores del Misterio, sino a ser testigos estupefactos de su Acontecimiento.
En estas páginas, don Giussani nos acompaña a revivir el Acontecimiento cristiano como el hecho decisivo destinado a incidir en nuestra vida y personalidad. No nos introduce al Misterio presente con un discurso, sino dando testimonio de su personal experiencia del encuentro con Cristo. Al hablar de la Navidad observa: «Es preciso identificarnos [con María, José, los pastores…]. ¡Qué importante es la apertura del corazón, la sencillez y la pobreza de espíritu para aferrar la magnitud de ese momento, para poder ensimismarnos! Si no somos pobres de espíritu no nos identificamos con nada, porque identificarse con algo quiere decir abandonar la posición en la que estamos [para abrirnos a otra]»3.
Quienes han tenido la oportunidad de leer estas intervenciones que se publicaron en una primera traducción en la Revista Huellas, se han sentido acompañados por don Giussani, de mes en mes, durante casi dos años. Haberlas recogido en un volumen puede renovar más fácilmente la experiencia de esta compañía y sostener el camino de la mirada que conduce hacia esa familiaridad con Cristo que lo pone cada vez más en el centro de nuestro corazón.
Estas intervenciones de don Giussani ponen de manifiesto qué puede ser el cristianismo cuando dialoga con las necesidades del hombre. Él nos enseña a verificar qué acontece cuando vivimos nuestras exigencias humanas poniéndolas en relación con Cristo: se realiza una exaltación de nuestro yo y un amor a Él, como polos de la vida de la criatura nueva que nace del Bautismo.
¿Qué hay más deseable que esta familiaridad con Cristo, que responde a la profundidad del deseo infinito de cada hombre y nos pone en las mejores condiciones para entrar en la realidad?
Julián Carrón
I. ADVIENTO. LA INMINENCIA DE SU VENIDA
El primer domingo de Adviento nos introduce en un nuevo Año Litúrgico. Un año es algo muy importante para nuestra vida, porque a lo largo de la existencia, como mucho, contamos con ochenta o noventa años (en el mejor de los casos, ochenta; noventa si uno es excepcionalmente afortunado4). De estos ochenta o noventa, unos quince, cuando no veinte, se pierden más o menos inútilmente o transcurren sin que nos demos cuenta (para el que pertenece al Señor en una comunidad viva, a lo mejor, en lugar de veinte, pueden ser diecisiete…). Por tanto, un año tiene una importancia capital en la vida. Además, aunque puede parecer un tanto artificioso medir el tiempo en años, creo que valorar esta cadencia resulta mucho más inteligente que artificial. La Iglesia consolida esta valoración realizando una verdadera obra pedagógica al hilo del Año Litúrgico. Siguiendo los ritmos de la naturaleza –al menos para los que vivimos en Occidente– y comparando con ellos el pulso de la existencia cristiana, el Año Litúrgico se mueve al compás de la naturaleza que marca de manera tan inmediata y simbólica las etapas de la vida personal e histórica. Así la Iglesia realiza una verdadera y muy relevante obra pedagógica.
Creo que el comienzo del Adviento tiene una importancia extraordinaria. Y la tiene mucho más por el avivarse de la conciencia y el renovarse de la vigilancia –cuando reparamos en él– que por los sermones que podamos escuchar. Algunas reflexiones, sin embargo, pueden ayudarnos a tomar conciencia. Pero todo se juega allí, en la conciencia personal.
1. El Señor está a punto de llegar
La liturgia del primer domingo5 me parece decisiva en este sentido. Del libro del profeta Isaías: «Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén [“visión”, por tanto intuición del designio divino, “acerca de Judá y de Jerusalén”, acerca del pueblo escogido y de su asentamiento, que tiene un significado imperecedero a diferencia de cualquier otro, porque el pueblo de Dios constituye el signo, el sacramento, de aquel último asentamiento humano que será el paraíso]: Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados; de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven; caminemos a la luz del Señor».
El primer reclamo que ofrece el texto de Isaías nos provoca inmediatamente a tomar conciencia de la meta final. La conciencia de lo que es definitivo, al igual que la conciencia de nosotros mismos, nos acompaña permanentemente. Esto podría ser ya objeto de nuestro examen de conciencia para el día de hoy o un motivo de contrición para la misa de hoy. La conciencia de lo definitivo debe acompañarnos como conciencia estable de lo que somos, como autoconciencia. Ésta, en efecto, coincide con la consideración de algo que es definitivo, pues nuestro «yo» es un dato definitivo. Pero más definitivo aún es el «significado» de nuestro yo; y el significado de nuestro yo es Jesucristo y su Misterio. Por tanto lo definitivo tiene que ver con nuestra adhesión al Señor; adhesión según la forma que él establece para nuestra vida (porque no cabe duda: podemos adherirnos a él sólo a través de la forma que él mismo establece). La conciencia de la meta final es el síntoma más exacto de una verdadera autoconciencia cristiana, la de quien percibe la vida como vocación.
Existe una palabra que enseguida aviva la conciencia de la meta final. Sin ella, la definitividad no indica nada vivo, puede ser un automatismo adquirido. Nada más lejos de mi intención que hablar en abstracto. Observando la posición de algunos, digo que la conciencia de lo último puede resultar una obviedad. Al margen de lo que vamos a decir ahora, la conciencia de lo definitivo es un automatismo. Y como todo automatismo aplicado a la vida consciente –a la vida inteligente, sensible, a la vida de la libertad y de la voluntad– da lugar a una rigidez. Una rigidez que parece inocua porque nos impide cometer pecados mortales, pero que no aporta al mundo ninguna señal de Cristo. Y mucho menos a la «casa»6.
En otro caso, el automatismo, el dar todo por supuesto, provoca una rigidez que nos vuelve, de muchas maneras, fariseos. Esto es, nos predispone a considerar nuestra propia actitud personal como el paradigma para los demás. Con la vara de nuestra exigencia, que adquiere el rango de pretensión, medimos la bondad de los demás, el valor de los demás, la utilidad de la casa o de las relaciones. O bien nos lleva a un fariseísmo que, en el fondo, lo justifica todo. Ante las licencias y libertades que nos tomamos y que escandalizan a la casa o a los amigos, que nos aíslan de los demás, que nos hacen banales, frívolos, vanos, sin fecundidad en las relaciones, llegamos a pensar: «Bah, ¿qué hay de malo?», o: «¡Qué le vamos a hacer! No pasa nada». Lo cual, si bien no se dice en público para justificarse, sin embargo es el modo de justificarse ante uno mismo, sintiéndose molesto al sólo pensar que otros puedan plantear objeciones a nuestro comportamiento.
El automatismo lo vuelve todo rígido y resta gusto a la vida espiritual. Dar todo por supuesto hace que la vida espiritual carezca de sàpere, de sabor alguno7; o bien alienta un fariseísmo que hace de nuestra pretensión la medida de la convivencia (cuando tenemos ganas de charlar, los demás tienen que hablar; cuando queremos callar, nadie tiene que molestarnos; tenemos derecho a hablar o no, cuándo y cómo queramos); quedándose estancada en el hondón del alma esa pretensión característica, esa tirantez que (aunque no nos atrevamos a admitirlo) los demás advierten sensiblemente, lo mismo que cuando alguien nos mira a los ojos o nos toca en el hombro; o bien es un fariseísmo que justifica el propio comportamiento, si no de forma teórica, al menos ad usum delphini, para uno mismo.
Lo primero que nos indica el profeta Isaías es que Cristo viene, ya viene a nosotros. Cuando falta esta conciencia, nuestra llamada irrevocable decae inevitablemente en todo lo que acabo de decir, porque os estoy describiendo, me estoy describiendo. Su venida es inminente. Y nos incumbe: «Casa de Jacob, ven; caminemos a la luz del Señor».
Cristo está a las puertas y le tenemos que atender. Yo quiero destacar el primer aspecto, porque está claro que de éste deriva el otro. Un evento inminente, si no es igual a cero, nos dispone a esperarlo, a prestarle atención, a asumir nuestra responsabilidad, en cierto sentido, nuestro deber.
Su venida es inminente, está cerca. Y nos interpela. «Hermanos –escribe san Pablo en la Carta a los Romanos–, comportaos así, reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima»8. Ya es hora de despertaros del sueño. Dice el evangelio de Mateo: «En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre»9.
La noche está avanzada, el día se echa encima10. En su sentido literal, último, supremo, la llegada del Señor nos remite al momento final, a la hora de nuestra muerte; porque la muerte, entendida en todo su alcance, es el momento en que el Hijo del Hombre vendrá definitivamente a mi vida. No saber cuándo llegará ese momento, estar en vela, aguardar el tiempo en que «estará firme el monte de la casa del Señor» sin saber cuándo será, todo esto extrema la conciencia de nuestro obrar en el día a día; es más, es el único modo para orientar conscientemente nuestros actos hacia su significado definitivo.
Cada momento de nuestra vida supone un paso hacia el Señor. Él viene a nosotros en cada circunstancia. Y a la vez cualquier momento de nuestra vida puede ser el último. ¡Ojalá el deseo prevalezca sobre el miedo! ¡Ojalá la espera venza al temor! Aguardamos a Cristo que viene y que vendrá. Todos nuestros actos, incluso la muerte, literalmente encuentran su significado a la luz de Cristo que viene.
2. Vigilancia y contrición
Cuando Cristo venga, juzgará. Es el segundo paso, la segunda sugerencia para nuestra meditación. Cuando él venga, juzgará. Entonces, como dice san Mateo, «dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán»11. Cuando el Señor venga, juzgará. ¡Qué hermoso es el canto Cantad al Señor un himno nuevo12 que culmina con el pensamiento gozoso de que viene el Señor a juzgar toda la tierra con equidad. La espera de ese momento y el deseo de que venga Aquel que juzga con equidad gobiernan nuestro temor y sujetan el miedo. Casi insensiblemente, el miedo y el temor empañan el pensamiento más racional que podemos tener, porque no hay pensamiento que sea verdaderamente racional si aparta la conciencia del fin. Un acto es racional en la medida en que es consciente de la meta final. Y no hay pensamiento más racional que el que repara en la cercanía de Dios, en su pronta venida. Pero, si la espera y el deseo no actúan como dinamita que abre continuamente una brecha en el muro del miedo, el temor nos aparta de este pensamiento; un pensamiento que sólo reaparece en ciertas ocasiones sombrías, cargando la vida cristiana de una rigidez que impide cualquier testimonio; entonces el pensamiento del fin acaba siendo un yugo, una amenaza, y dejamos de percibir la suavidad de la promesa13 que lo acompaña.
La espera debe prevalecer sobre el temor y el deseo sobre el miedo. Persisten ambos, pero sujetados por la espera y el deseo, por tanto ya traspasados por el amor. Porque en el amor permanece un margen de temor. Y el «santo temor de Dios» reúne ambos factores de nuestra relación consciente con Cristo, de nuestra relación con Dios en esta vida y en la eterna.
El amor sujeta al temor en la forma de una espera confiada. Esta materia informe y tosca de lo humano, que es el temor, adquiere el rostro de una espera amorosa. Y «el amor perfecto expulsa el temor»14, escribe san Juan en su Primera carta; lo «expulsa» en el sentido de que «lo transfigura». Transfigura también el amor entre el hombre y la mujer, entre padres e hijos. No hay verdadero amor sin respeto, sin reverentia; reverencia viene del verbo latino revereor que quiere decir tener cierto temor, tener respeto. Porque nuestro amor a Dios no es un amor entre iguales. Eso equivaldría a una suerte de contrato comercial. Y, en efecto, tanto para la mentalidad burguesa como para la mentalidad de la contestación estudiantil, aunque enarbole la bandera de la revuelta parisina del Mayo del 68, el ideal del matrimonio es un contrato. Somos seres dependientes, cada cosa es como una palabra que nos revela algo del designio de Dios. Todas las cosas, cualquier realidad, persona o acontecimiento.
Al final él nos juzgará. Su venida pondrá de manifiesto un juicio. ¿Cómo podríamos desear ese juicio si desde ahora no tiende a ser paradigma, criterio, inspiración y ley de nuestros actos (ya que todo supone un paso hacia la meta final)? Sólo si ese juicio final se convierte en paradigma, ley, vara de medir e inspiración para el presente; sólo si tiende a determinar cada una de nuestras acciones, entonces el día a día se convierte en espera de Él, en un acto de amor. El amor transfigura el temor y la reverentia desemboca en la «devoción», en un voto de todo nuestro ser, en una entrega de sí, en un amor.
«Dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día [el último día ilumina todos los días de nuestra vida; al hablar de “pleno día” no se refiere al día primero, porque aquello fue como una semilla, sino al día en que veremos todo el alcance y lo que estaba implicado en la semilla inicial; el deseo del último día alienta el camino del día a día], con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo [revestíos del juicio de la fe; el juez justo que nos juzgará al final es él; el juicio sobre mi vida es su venida; el juez que viene es él] y no deis pábulo a la carne siguiendo sus deseos [no sigáis los criterios del mundo secundando las inclinaciones que el pecado original instiga en vosotros]»15.
«Revestíos del Señor Jesucristo»: identificaos con él, imitadlo; que vuestra acción sea imitatio Christi. ¿Y no es acaso la virginidad la forma suprema de imitar a Cristo? «Revestíos del Señor Jesucristo»: que cada acción se inspire en el amor virginal, ¡asuma la forma de la virginidad! «Quien quiera seguirme…»16. «Sígueme»17. Sígueme, seguidme: «Por donde pasa el Maestro, por allí pasarán los discípulos»; «Como me han tratado a mí, así os tratarán a vosotros»18. Cada acción y cada momento, por tanto, anticipan en el tiempo el juicio final.
Cada acción conlleva un juicio. ¡Qué cosa más artificiosa puede llegar a ser la Confesión! ¡Qué elucubración mental, qué gesto sensiblemente forzado, qué paréntesis inútil, qué acto insignificante para la vida puede ser el sacramento! Y también el acto de contrición que la comunidad cristiana exige siempre que se reúne en asamblea. ¡De qué forma tan esmerada suprimimos de nuestro día cualquier rastro de juicio, del juicio! Han dado en llamarlo «examen de conciencia», porque la reducción intelectualista, racionalista y voluntarista de la Iglesia de estos últimos cuatrocientos años ha olvidado que el término más adecuado es «contrición»19. La contrición del centurión romano: «Señor, yo no soy digno»20; la contrición de Simón Pedro: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador»21; la contrición que es un juicio que debe acompañarnos todos los días de nuestra vida. Todos nuestros actos ponen de manifiesto un juicio, porque en cada uno de ellos se anticipa el juicio final, la luz que lo iluminará todo cuando Cristo vuelva. Y si una acción implica un juicio de aprobación como el de Cristo en Mateo 25 («Venid, benditos de mi Padre»22), entonces está llena de amor y tiende por su misma naturaleza a apresurar su venida en este mundo. Si en cambio implica otro juicio («Apartaos de mí, malditos»23), anticipa «el llanto y rechinar de dientes»24 en nuestra vida terrena. El dolor de contrición «aparta» ese infierno, lo «quema», porque la contrición tiene poder para convertir incluso un acto injusto, un acto que en sí es un «mal», en dolor y deseo de que él venga: ¡«Líbranos del mal»25!
En la medida en que madura la experiencia cristiana, la contrición cotidiana se asienta en el umbral de nuestra casa. Y nosotros caminamos de su brazo, caminamos junto a ella, nos abandonamos confiados a Cristo cada vez que salimos por la puerta, en cada acción que emprendemos, o, al menos, por la noche, antes de acostarnos. Pero sobre todo cuando pedimos perdón al comienzo de la asamblea cristiana y cuando participamos en el corazón mismo del Misterio de Cristo mediante el sacramento de la Confesión. Si falta esta contrición, nuestra espera es demasiado aleatoria, nuestro deseo demasiado infantil, superficial, demasiado frívolo. Sólo en la contrición, la cercanía de Cristo que nos interpela está ardientemente viva, nos mantiene en vigilante espera. Estar en vela, por tanto, implica una contrición. Existencialmente la vigilancia es una contrición movida por el amor. En ella se alimentan el deseo y la espera. La conciencia nítida de la inminencia de Cristo que nos incumbe en primera persona se demuestra en el deseo y la espera. «Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos. Por tanto estad en vela»26. Tenemos que velar. Estar en vela expresa un juicio, nuestra manera de vivir el instante con un juicio claro.
¿Cómo crece nuestra autoconciencia de fe, nuestra identificación con Cristo? Crece porque él no es Dios de muertos sino de vivos. Cristo es el viviente que toca nuestra vida. Jesucristo, muerto y resucitado, llega a nuestra vida de manera insospechada. ¿Cómo gozar de esta autoconciencia cristiana si no advertimos sus pasos que se acercan?, ¿si no reconocemos que él es el sentido de esta vida terrena y de la que no muere?, ¿si no comprendemos la muerte como el momento culminante de su venida?, ¿si nuestros actos no anticipan de alguna manera ese juicio, esa luz final? La muerte es el momento del juicio final y nuestros actos lo anticipan en el tiempo, porque aquel juicio último será el resultado de todos estos juicios anteriores: «El que no cree ya está juzgado»27. Ya está dado el juicio. Por ello «hemos pasado de la muerte a la vida»28, porque: «¿Quién nos condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió y resucitó por nosotros?»29. Pero es necesario asimilar este «por nosotros», ser conscientes de lo que significa.
Por eso, al comienzo de este nuevo Año Litúrgico, la Iglesia nos reclama a la vigilancia, a recobrar la espera de su llegada, el deseo de que él venga. Un deseo que, para no ser superficial o vano, debe nacer de una profunda contrición porque no vivimos con esta conciencia, vivimos al margen de esto, ajenos a él. Por tanto, al comienzo campea la palabra «contrición», precisamente como ejercicio del espíritu, como ascesis personal, como objeto de petición para este nuevo año de nuestra vida. Un acto de contrición por la mañana y por la noche; la contrición durante el día; una contrición que nos acompañe lo más posible, que tienda a renovarse al empezar el trabajo, al entablar cualquier relación, siempre presente en el umbral de nuestra casa, una contrición que nos acompañe familiarmente en cualquier salida. Pero, sobre todo, la contrición al comienzo de la Santa Misa –sincera, manifiesta o tácita; expresarla debe servir para acrecentar su verdad– y en el sacramento de la Confesión, que la mayoría de nosotros no vive todavía como es debido. La vigilancia implica la contrición. Estar en vela ante Cristo que viene es tener un corazón contrito.
3. Construir la casa de Dios
Hemos dicho al principio –es el tercer pensamiento que os dejo, y el último– que la inminencia de Su venida implica una responsabilidad, un deber. ¿Qué clase de deber? Para esto hemos recibido la vida, hemos abrazado la experiencia cristiana, hemos reconocido la vocación a la virginidad. Es decir, la vida como vocación se nos ha dado para cumplir con este deber. ¿Por qué hemos sido llamados? ¿Para qué? Sería interesante escuchar vuestras respuestas. La vida se nos da para la misión, y nada más, para ser colaboradores del designio de Dios, que es Jesucristo. Y nosotros lo conocemos porque «hemos recibido el Espíritu que viene de Dios»30. Lo hemos recibido para la misión. Dice el salmo de hoy: «¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del Señor”! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. […] En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: “La paz contigo”. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien»31. Es ahí, en Jerusalén, donde «se demuestra tu misericordia, Señor», como dice el versículo del Aleluya32; es ahí donde nos das la salvación («la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe»33).
Nuestra misión es construir Jerusalén. Pero, ¿qué quiere decir construir la casa del Señor, construir la Iglesia? «Desead la paz a Jerusalén: vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: “la paz contigo”». «En ella están los tribunales de justicia» que emiten sentencia justa: «Te deseo el bien». En el palacio de David reside Aquel que te dice: «La paz contigo». Y así «estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados; de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven; caminemos a la luz del Señor»34.
Construir la Iglesia quiere decir construir una trama de caridad, la fraternidad de los hijos de Dios. Sólo desde ese lugar de fraternidad brota el juicio sobre la persona y los pueblos; sólo un lugar de fraternidad proyecta luz sobre los demás; y la gente acude. Quien quiere, quien tiene los ojos abiertos, quien es puro de corazón acude, quien es pobre de espíritu sabe a dónde ir. Sólo una trama de fraternidad, de caridad, de relaciones vividas como comunión, juzga al mundo, ¡sólo esto! «¿Habéis olvidado que nosotros debemos juzgar al mundo?»35. Esta es la casa de Dios: no erigida sobre esta o aquella colina, sino «encumbrada en la cima de los montes»; ella misma es la cumbre hacia la que mira toda la gente que se afana en la llanura, en la medida en que son pobres de espíritu. Sólo viviendo la fraternidad se comprende verdaderamente el cristianismo. Lo cual no significa que uno sepa repetir un discurso, pueda volver a exponerlo o trate de elaborar sus ideas a partir de él. Sólo el que vive esta trama de caridad comprende el discurso, mucho más que los «sabios y entendidos»36. En resumen, sólo viviendo una trama de fraternidad y de comunión llega uno a ser misionero, a ser apóstol, a ser una presencia que anuncia a Otro.
En eso reside el anuncio. Por tanto, al final el juicio será sobre la caridad, sobre la comunión y, al mismo tiempo, sobre el testimonio. Son los únicos dos contenidos del juicio final que los evangelios indican: el testimonio en favor de Cristo («Que deis fruto»37), y la comunión («Tuve hambre y me disteis de comer»38). Está claro que sobre esto se nos juzgará, porque el juicio final tiene a Cristo como criterio y contenido; no simples normas o leyes, sino un hecho viviente que aconteció en la historia y ha entrado en nuestra vida; nos ha incorporado a él e insertado en la comunión de la Iglesia.
Por tanto, tenemos que velar para que cada uno de nuestros actos tienda a la comunión; como dice san Pablo,39 nos apremia el amor de Cristo, nos apremia dar testimonio de Él, anunciarlo, ser misioneros. Cualquier gesto o momento será juzgado a partir de allí: el apremio por la misión y la vida de comunión. Porque esto es lo que salva al mundo: «No temas, pequeño rebaño: yo he salvado al mundo, yo he vencido al mundo»40. Aunque de nosotros dependiera el gobierno de China, Rusia o Estados Unidos, Jesucristo seguiría diciéndonos: «No temas, pequeña grey: yo he vencido al mundo, no vuestra fuerza». Y la fuerza con la que vence al mundo es la comunión que nace de él, el anuncio del que nos hace protagonistas. La palabra del Señor [su presencia] convertens animas41, es lo que conquista al hombre.
He aquí el objeto de nuestra contrición: si nuestras relaciones han sido de comunión, si nuestro ceder o no ceder se ha sustentado en la comunión, si ha sido la comunión el motivo del sacrificio, del trabajo y del descanso, y si nos ha movido la pasión misionera. La contrición, por tanto, surge ante nuestra falta de caridad, por la desproporción absoluta de nuestro amor, ante la falta de esa caridad hacia Cristo que es la pasión por darle testimonio. Nuestra vida debería consumirse, morir –¡mártir!– por esta caridad hacia los demás, que es la comunión. Porque el testimonio se hace verdadero mediante la comunión y una relación comunional se hace posible porque nos apremia el testimonio de Cristo. De otra forma «aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad nada me aprovecha»42.
II. NAVIDAD. EL MISTERIO DE LA TERNURA DE DIOS
Quisiera retomar los dos temas que nos planteaba la Liturgia de ayer por la tarde43. ¡Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de aferrar vitalmente estas palabras!, porque realmente expresan la vida nueva, la realidad nueva, la criatura nueva que ya podemos experimentar en nuestra carne.
1. La certeza de la vida es Uno que nos ha acontecido