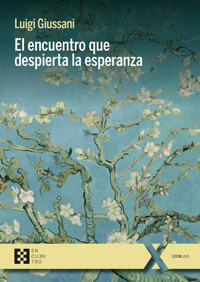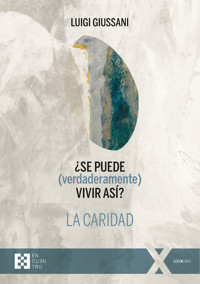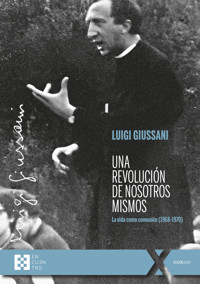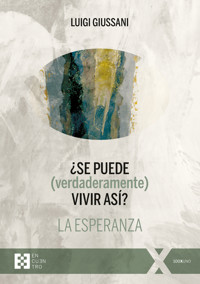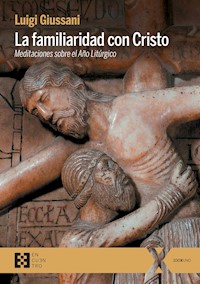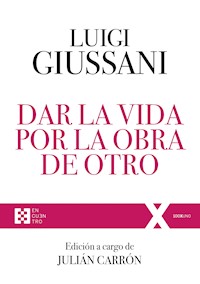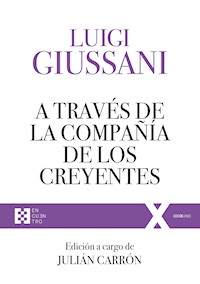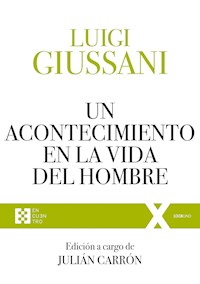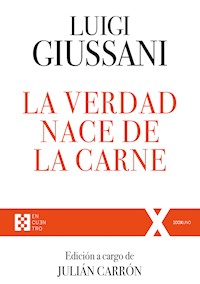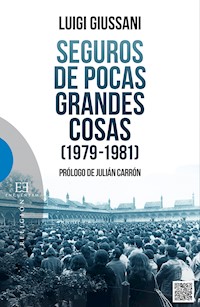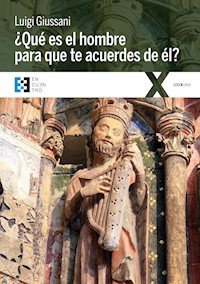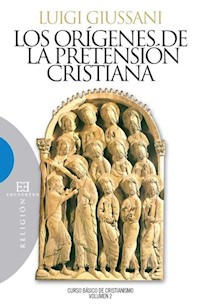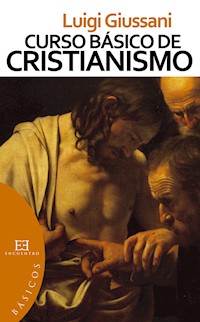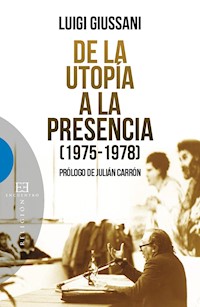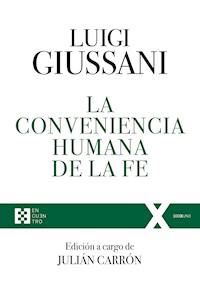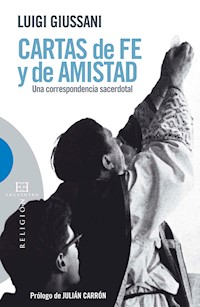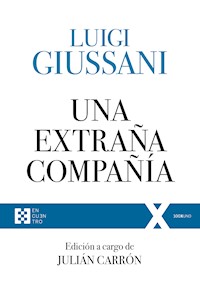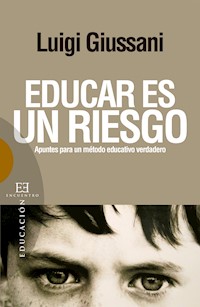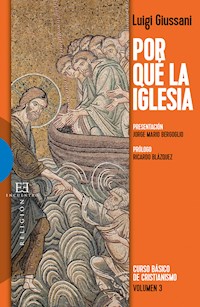
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Curso Básico de Cristianismo
- Sprache: Spanisch
"Viviendo la experiencia de la comunidad cristiana el hombre de hoy puede verificar que esta realidad no es solamente humana, sino que esta vida corresponde a las exigencias más radicales del corazón, que permite encarar las circunstancias y los problemas cotidianos con una mirada y una postura cien veces más realista y verdadera, que permite experimentar, desde ya, en esta tierra, el `ciento por uno`". (De la presentación del Cardenal Bergoglio) "Hablar de Por qué la Iglesia significa asumir con coraje el desafío de responder a la pregunta sobre el vínculo entre Jesús de Nazaret, cuya figura no deja de fascinar a los hombres y mujeres de todos los tiempos, y esa `etnia sui generis` -por decirlo con palabras de Pablo VI- que es la Iglesia. La respuesta que propone el libro que el lector tiene entre las manos es, al mismo tiempo, sintética, articulada y profunda". (Del prólogo de Monseñor Blázquez) "Siempre hay en la Iglesia (...) personas que fueron y son signo imprevisiblemente sobreabundante de la presencia de Dios, como la Madre Teresa, Juan Pablo II y el mismo Padre Giussani". (De la presentación del Cardenal Bergoglio)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUIGI GIUSSANI
Por qué la Iglesia
Curso Básico de Cristianismo
Volumen 3
Presentación del cardenal Jorge Mario Bergoglio SJ
Prólogo de Mons. Ricardo Blázquez
Título original
Perché la Chiesa
© 2003
Fraternità di Comunione e Liberazione
© 2014
Ediciones Encuentro, S.A., Madrid
Primera edición enero 1991
Segunda edición abril 2004
Tercera edición abril 2005
© 2014 de la Presentación
Libreria Editrice Vaticana
Traducción
José Miguel Oriol con la colaboración de
Vicente Martín Pindado y Manuel Oriol
Diseño de la cubierta: o3, s.l. - www.o3com.com
ISBN DIGITAL: 978-84-9055-833-1
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid
Tel. 915322607
www.ediciones-encuentro.es
PRESENTACIÓN[1]
Acepto presentar este libro del P. Luigi Giussani por dos razones. La primera, más personal, es el bien que él me hizo en las últimas décadas, como sacerdote y como hombre, a través de la lectura de sus libros y de sus artículos. La segunda es que estoy convencido de que su pensamiento es profundamente humano y llega a lo más íntimo del anhelo del hombre.
Por qué la Iglesia es el título de este libro. En el mundo de hoy ésta es pregunta de actualidad, éste es punto de escándalo. No cuesta admitir que «algo tiene que existir», que pueda existir algún Dios lejano en las nubes del cielo, que no interviene demasiado en las vicisitudes de la vida, en la historia de los hombres; de hecho a nuestra civilización le gusta el teísmo espray, difuso. Tampoco cuesta creer que Cristo fue un gran hombre, un gran filántropo, un ejemplo de caridad, de sensibilidad social y tal vez también algo más. Por otra parte, la lejanía de dos mil años preserva del riesgo de que él pueda incidir en la vida. Lo que provoca o molesta es la presencia de la Iglesia hoy, que pretende «meterse» en la vida, proponer una vida distinta, una mirada diversa sobre los problemas personales, familiares y hasta sociales y políticos.
En este nivel se coloca la provocación de este libro. Jesús fue una persona atractiva, fascinante a los que se acercaban y pudieron estar con él, compartir experiencias de vida, sentirse «leídos adentro», mirados con estima, misericordia, con una esperanza indómita; de a poco pudieron darse cuenta de que era un hombre excepcional, que era mucho más que un hombre.
Pero, y aquí radica el problema: quien se enfrenta con el hecho de Cristo un día después de su desaparición del horizonte terreno, o un mes después, o cien, mil o dos mil años después, ¿cómo puede encontrarlo a Jesús?, ¿cómo puede vivir una experiencia parecida a la de los discípulos, sin reducirlo a un sentimiento, a una palabra, a un libro, a una idea, a un recuerdo del pasado?
El anuncio de Cristo es que no sólo SE HIZO hombre en Nazaret, sino que su cuerpo, su presencia humana, continúa, se prolonga en el tiempo y en el espacio a través de la unidad de sus discípulos, a través del cuerpo de la Iglesia, de la comunidad de sus seguidores: «Donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos» (Mt 18,19-20). «Y yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). La Iglesia de los apóstoles, como la Iglesia de hoy, cree que Jesús resucitó, que está vivo y presente en la unidad de los cristianos. La Iglesia pretende ser el cuerpo de Cristo, la continuidad, la prolongación misteriosa de su presencia humana en el mundo. De esta manera la Iglesia se propone como una realidad humana y divina al mismo tiempo: un fenómeno humano portador de lo divino. Y así se replantea con todo su escándalo el problema que Cristo suscitó.
Lo humano —con todos sus límites— forma parte imprescindible de la naturaleza de la Iglesia y no puede ser una coartada para una objeción. La Iglesia, siguiendo la Palabra de Dios, afirma que «llevamos un tesoro en vasos de barro» (2 Cor 4,6-9). Los condicionamientos humanos son elementos para la encarnación de lo divino que quiere hacerse presente a través de lo humano. Y justamente esta humanidad de la Iglesia es la que permite, ahora como hace dos mil años, vivir un encuentro concreto con el Dios hecho carne, poder vivir una experiencia, una verificación de la pretensión de Cristo de estar presente entre nosotros, de la pretensión de la Iglesia de ser su cuerpo.
Viviendo la experiencia de la comunidad cristiana, el hombre de hoy puede verificar que esta realidad no es solamente humana, sino que esta vida corresponde a las exigencias más radicales del corazón, que permite encarar las circunstancias y los problemas cotidianos con una mirada y una postura cien veces más realista y verdadera, que permite experimentar, desde ya, en esta tierra, el «ciento por uno» (Mc 10,30) en el amor, en el trabajo, en la vida social, hasta en el dolor y en el sufrimiento. Es como el alba, una anticipación de la vida eterna. Éste es el desafío que nos propone el padre Giussani: quien quiere encontrar una coartada para no involucrarse, tomará los límites humanos de la Iglesia como ocasión de escándalo. Quien quiere buscar la verdad, el sentido, el gusto de la vida, no se escandalizará con el «barro» del instrumento y verificará indomablemente si existe adentro este «tesoro» que se nos anuncia.
Y siempre hay en la Iglesia personas, o momentos de una persona, a quien poder mirar con esperanza, estupor y gratitud: el Señor nos dio la gracia de poder contemplarlo en personas que fueron y son signo imprevisiblemente sobreabundante de la presencia de Dios, como la Madre Teresa , Juan Pablo II y el mismo Padre Giussani. La victoria de Cristo resucitado es su pueblo. El Papa y el padre Giussani nos dejan un pueblo, una Iglesia viva, a través de la cual quien busca realmente la respuesta a su anhelo de felicidad y de verdad puede —hoy como hace dos mil años— vivir un encuentro fascinante, una experiencia verdadera, una realización de su humanidad.
Buenos Aires, 1º de mayo de 2005 Fiesta de San José Obrero
Card. Jorge Mario Bergoglio SJArzobispo de Buenos Aires
PRÓLOGO
Por qué la Iglesia. El título que el siervo de Dios don Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, dio al tercer volumen de su célebre Curso básico de Cristianismo nos abre el camino para descubrir la aguda percepción de nuestro tiempo y la excepcional capacidad educativa que han caracterizado la vida y el pensamiento de este sacerdote milanés.
En efecto, el primer volumen, dedicado a El sentido religioso, acompaña a los lectores en el reconocimiento del horizonte del corazón de todo hombre —un horizonte infinito que supera todas las capacidades y los mismos deseos de cada uno de nosotros— así como de la razonabilidad de la hipótesis de la revelación. En segundo lugar, el tomo titulado Los orígenes de la pretensión cristiana muestra el itinerario que los apóstoles siguieron para poder confesar, en primera persona, como Pedro: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios» (Jn 6,68-69). De este modo, el tercer paso del recorrido que se nos propone tiene el significativo título de Por qué la Iglesia.
No estamos ni ante una simple enunciación del tema —La Iglesia— ni tampoco ante una pura pregunta: ¿Por qué la Iglesia? Podríamos decir que nos encontramos ante una afirmación que se hace cargo de la inevitable necesidad de «dar razón» de sí misma. Intentemos explicarnos.
Cuando don Giussani comenzó su labor educativa en el Liceo Berchet de Milán a mediados de los años cincuenta del siglo pasado, la Iglesia gozaba «aparentemente» de buena salud: las parroquias estaban llenas, los inscritos a Acción Católica eran numerosísimos, la práctica dominical se mantenía… En principio nada dejaba suponer que, en pocos años, las iglesias europeas se habrían enfrentado con la crisis del 68. En dicho clima social, don Giussani percibió proféticamente la necesidad de volver a dar razón de las características esenciales de la fe cristiana, pues —como afirmó en una ocasión— los cristianos se estaban «autoeliminando educadamente de la vida pública, de la cultura, de las realidades populares». ¿Cómo era posible que esto sucediese? La causa no se podía identificar ni con una particular debilidad moral, ni con una falta de generosidad o compromiso por parte de los católicos. Se trataba de algo más profundo. Parecían faltar las razones para ser cristiano; la gran ausente era una respuesta convincente a la pregunta de Dostoievski: «¿Puede un hombre culto, un europeo de nuestros días, creer aún en la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios?».
Ante esta debilidad histórica de lo que podemos llamar la «cultura» de matriz cristiana en Europa, don Giussani emprendió su labor educativa buscando mostrar las razones de la fe, de manera que fuese posible volver a experimentar —en primera persona, con todas la energías de la inteligencia, de la libertad y del afecto— la extrema conveniencia humana del cristianismo. La propuesta de don Giussani, en efecto, tenía como objeto propio, ante todo, la educación en la fe de aquellos que encontraba en sus clases de religión del instituto.
Hablar de Por qué la Iglesia, en este sentido, significa asumir con coraje el desafío de responder a la pregunta sobre el vínculo entre Jesús de Nazaret, cuya figura no deja de fascinar a los hombres y mujeres de todos los tiempos, y esa «etnia sui géneris» —por decirlo con palabras de Pablo VI— que es la Iglesia.
La respuesta que propone el libro que el lector tiene entre las manos es, al mismo tiempo, sintética, articulada y profunda. Repasemos brevemente sus líneas fundamentales.
El punto de partida no puede ser más cristalino: «Quien se enfrenta con el hecho de Jesucristo, sea un día después de su desaparición del horizonte terreno, o bien un mes después, o cien, mil o dos mil años después, ¿cómo puede ponerse en condiciones de saber si Él responde a la verdad que pretende? […] Éste es el problema de lo que históricamente se llama Iglesia. La palabra Iglesia indica un fenómeno histórico cuyo único significado consiste en que constituye para el hombre la posibilidad de alcanzar la certeza sobre Cristo» (Madrid 1991, p. 13). De este modo, todo el interés que un hombre puede tener por la Iglesia se concentra, precisamente, en su vínculo con Jesús de Nazaret: lo que está en juego en la relación con la Iglesia es la posibilidad de conocer, con certeza, la verdad sobre Jesús.
Para recorrer este camino de conocimiento, sin embargo, es necesario tener en cuenta dos elementos significativos. El primero consiste en la constatación de la modalidad que el mismo Jesús ha elegido para comunicarse a nosotros a través de la historia: ¿una investigación histórica?, ¿una iluminación interior?, ¿la unidad de los creyentes fruto del don del Espíritu? Sólo esta última posibilidad —que don Giussani denomina «la perspectiva ortodoxa-católica»— se manifiesta capaz de valorar todos los factores en juego. El segundo elemento a considerar —de gran importancia si no queremos ser ingenuos— consiste en el reconocimiento de las dificultades a la hora de comprender el significado de las palabras cristianas, dificultades que encuentran su origen en la historia del pensamiento occidental y de su influjo en la vida de las sociedades europeas.
Tras estos primeros compases —de carácter metodológico— don Giussani afronta la exposición sintética de la conciencia que la Iglesia tiene de sí misma a partir de sus factores constitutivos: la Iglesia afirma el vínculo que la une con Jesucristo en cuanto que se reconoce como comunidad, físicamente perceptible, fruto del don Espíritu, protagonista de la novedad de vida que el mismo Jesús ha introducido en la historia de la humanidad.
Se pasa, a continuación, a describir el acontecer de esta vida nueva en toda su riqueza: el factor humano que comunica lo divino —esa dimensión intrínseca de la Iglesia que el concilio Vaticano II ha identificado, desde el primer número de la constitución Lumen gentium, afirmando que «la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano»—, así como su misión respecto a los hombres y mujeres de todos los tiempos: una misión profundamente educativa respecto a la verdad y a su acogida amorosa por parte de la libertad del hombre.
El volumen concluye ayudando al lector a percibir las coordenadas de la verificación de la novedad de Cristo comunicada por la Iglesia en su propia vida. La descripción de las «notas» de la Iglesia —unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad— describen el florecer de la humanidad redimida y permanentemente acompañada y guiada por el Resucitado.
Por qué la Iglesia nos ofrece el último paso de un itinerario propuesto por don Giussani para favorecer una educación integral en la fe. Una educación que haga posible recuperar, con gozo, la conciencia que la Iglesia tiene de ser el pueblo convocado por Dios mismo para la salvación de todos los hombres. Enseña el papa Francisco: «Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para todos, y Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida en una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia» (Evangelii gaudium 113).
La necesidad de reconocer las razones de la fe es hoy probablemente más urgente que a mediados del siglo pasado. La propuesta de don Giussani, por ello, es, si cabe, más actual y pertinente en nuestros días que cuando fue formulada por primera vez.
Además, renovar en nuestra vida personal la conciencia del significado de la Iglesia y de nuestra pertenencia a ella constituye el camino más certero para lanzarse a la misión, a vivir nuestro ser «Iglesia en salida» (cf. Evangelii gaudium 20-24), tarea a la que no cesa de invitarnos el papa Francisco.
En efecto, «ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado» (Evangelii gaudium 114).
Mons. Ricardo Blázquez
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
PRÓLOGO A LA NUEVA EDICIÓN
El volumen tercero del Curso básico de Cristianismo nos introduce en el acontecimiento de la Iglesia: en él descubriremos su naturaleza y la conciencia que tiene de sí misma.
Pero una vez alcanzado el final de nuestro camino, cuando por fin todo debería estar claro y haberse comprendido, justamente entonces nos veremos obligados a reconocer que todo es Misterio. Parecerá que a las palabras y los discursos les falta una verificación, si no admitimos que, al final de todo, Dios emerge con más fuerza ante nuestros ojos como Misterio.
Así, Dios sigue siendo «algo» incomprensible, que ninguna palabra ni discurso puede explicar, si no se introduce la figura de la Virgen, elegida por Dios mismo para que nosotros le reconozcamos, método de su comunicarse al hombre a través del «calor» de su vientre.
Esto reconduce todo a una única solución. La unidad del cristianismo no es un pensamiento, una ideología; ni tampoco es la enseñanza de un discurso. No es una idea ni una filosofía, sino el anuncio de una Presencia: la Encarnación es un hecho que ha sucedido. Para el que la humanidad de María es decisiva.
Sin la Virgen no podríamos entender nada del sentido religioso ni de la pretensión cristiana, y menos aún de la Iglesia, que se presenta como respuesta al primero y como permanencia de la segunda en el tiempo de la historia humana hasta el final de los días. Por eso hemos querido añadir, como conclusión de esta nueva edición del volumen sobre la Iglesia, un breve capítulo sobre María de Nazaret, casi una apología de su grandeza para los hombres y para el mundo.
L. G.
Milán, septiembre de 2003
I LA PRETENSIÓN PERMANECE
PRIMERA PARTE EN EL CORAZÓN DEL PROBLEMA IGLESIA
Capítulo primero CÓMO INTRODUCIRSE EN LA COMPRENSIÓN DE LA IGLESIA
1. Un presupuesto fundamental
La Iglesia no sólo es expresión de vida, algo que nace de la vida, sino que es una vida. Una vida que nos llega desde muchos siglos anteriores a nosotros. Quien quiera comprobar la veracidad de su opinión sobre la Iglesia ha de tener presente que para comprender realmente una vida, como es el caso, se necesita convivir con ella adecuadamente.
La comprensión de una realidad que de algún modo vaya unida a la vida exige un tiempo que difícilmente puede calcularse. En una realidad que sea fuente de vida se dan connotaciones y aspectos que nunca se acaban de descubrir y ponderar.
Una conditio sine qua non para comprender la vida es la convivencia con ella. Normalmente se siente la tentación de poner un límite, un plazo previamente establecido o decidido en un momento determinado por el individuo. Para escapar de esta tendencia a limitar hay que tener una especial sencillez o lealtad. De lo contrario se obstaculiza la posibilidad de obtener un juicio crítico sobre esa forma de vida y se hace imposible alcanzar un mínimo de objetividad.
2. Sintonía con el fenómeno
Sea cual sea la postura de quien quiera abordarla, la Iglesia es una realidad que hay que catalogar entre los fenómenos religiosos. Algunos pueden juzgarla como un fenómeno religioso adulterado o adulterante, de escaso interés, y otros en cambio pueden dar por descontada su validez, pero creo que en ningún caso se puede escapar al hecho de tener que catalogar a la Iglesia como una realidad religiosa. Y esto es precisamente lo que propongo considerar ante todo.
La Iglesia es «vida» religiosa.
Un psicólogo y filósofo alemán, Johannes Lindworsky, afirmaba que la primera condición para cualquier educación, esto es, para transmitir una capacidad de entrar en la realidad, es que los pasos del individuo que se introduce en lo real estén siempre motivados por algo que se apoye en una experiencia ya asimilada por él[2]. El hombre, en definitiva, sólo descubre aquello que de algún modo está en conexión con algo previamente presente en él. Digo «de algún modo» justamente porque los contactos, los encuentros, la trama de relaciones externas reclaman de la interioridad, de lo implícito en el individuo, una realización más abierta y más evolucionada. La trama de relaciones actúa y configura nuestra fisonomía de una manera cada vez más plena, en cuanto que evoca una realidad presente en nosotros como a través de una sintonía.
Dado que la Iglesia es una realidad religiosa, en la medida en que el aspecto religioso no esté activado en mí o se haya quedado en la infancia, en esa medida será más difícil que pueda juzgar objetiva y críticamente ese hecho religioso. Si abordamos, por ejemplo, a un gran poeta del pasado, como Dante Alighieri o Shakespeare, enseguida vibramos ante aquellas páginas suyas que expresan sentimientos que viven hoy en nosotros todavía, y las comprendemos más fácilmente. En cambio, los pasajes en los que el poeta se refiere a mentalidades o prácticas de la época en que vivió, precisamente por su contingencia efímera, por su valor puramente momentáneo, se nos hacen muy difíciles de entender. Para que se produzca la comprensión tiene que haber correspondencia.
Es explicable, pues, que en la situación en que estamos todos nosotros, en el ambiente mental contemporáneo tengamos dificultades para afrontar una realidad de tipo religioso. La ausencia de una educación del sentido religioso nos lleva muy fácilmente a sentir como lejanas de nosotros realidades que están, sin embargo, enraizadas en nuestra carne y nuestro espíritu. Por el contrario, la presencia viva del espíritu religioso hace más fácil e inmediata la comprensión de los términos de una realidad como la Iglesia.
En esta situación, la primera dificultad para tratar de la Iglesia es una dificultad de inteligencia, es la fatiga que causa la falta de disposición del sujeto respecto al objeto que tiene que juzgar: una dificultad de comprensión causada por un estado anquilosado del sentido religioso.
Durante una conversación en la que me vi implicado, un importante profesor universitario dejó escapar esta frase: «¡Si no tuviese la química, me mataría!». Algo parecido ocurre siempre en nuestra dinámica interior, aunque no se explicite. Siempre hay algo que hace que la vida sea a nuestros ojos digna de ser vivida, sin lo cual, aunque no llegáramos a desearnos la muerte, todo resultaría insípido y decepcionante. A ese «algo», sea lo que sea, sin necesidad de que esté teorizado o expresado en un sistema mental —pues puede estar implícito en una banalísima práctica de la vida—, le dedica siempre el hombre toda su devoción. Nadie puede evitar alguna implicación final: cualquiera que ésta sea, desde el momento en que la conciencia humana le corresponde al vivir, lo que está expresando es una religiosidad, un nivel de religiosidad que se está realizando[3]. El sentido religioso tiene la característica propia de ser la dimensión última e inevitable de cualquier gesto, de cualquier acción, de cualquier tipo de relación. Es un nivel de invocación o de adhesión última que no puede extirparse de ningún instante de la vida, ya que la profundidad de esa demanda de significado se refleja en cada una de nuestras pasiones, iniciativas y gestos.
Está claro, pues, que si hubiera algo que escapara a lo que estamos identificando con lo último, con ese «dios» —sea cual sea el modo en que se entienda—, éste ya no sería lo último, el «dios», pues querría decir que hay algo más profundo dentro de nuestro modo de obrar y que es de eso de lo que en realidad somos devotos. La ausencia de educación del sentido religioso que antes denuncia>ba se ve precisamente en esto: en que hay en nosotros una repugnancia, que se ha hecho instintiva, a que el sentido religioso domine y determine conscientemente nuestros actos.
Aquí está precisamente el síntoma de la atrofia y la parcialidad en el desarrollo de nuestro sentido religioso: esa dificultad grave y muy extendida, esa extrañeza que advertimos cuando sentimos decir que el «dios» es el determinante de todo, el factor al que no se puede escapar, el criterio con el que se elige, se estudia, se termina el producto de nuestro trabajo, se afilia a un partido, se investiga científicamente, se busca mujer o marido, se gobierna una nación. La educación del sentido religioso debería, por un lado, favorecer la toma de conciencia de ese dato de la inevitable y total dependencia que hay entre el hombre y lo que da sentido a su vida y, por otro, ayudarle a vencer con el tiempo esa extrañeza irreal que experimenta frente a su condición original.
3. La originalidad del cristianismo bien enfocada
Este tema del sentido religioso es importante para entender la originalidad del cristianismo, que es precisamente la respuesta al sentido religioso del hombre a través de Cristo y la Iglesia. El cristianismo es una solución al problema religioso, y la Iglesia es un instrumento para esto, mientras que no lo es a los problemas políticos, sociales o económicos.
Los errores más graves en cualquier trayectoria del hombre siempre tienen su origen en la raíz de la cuestión. Por eso, al llegar a la última etapa de nuestro Curso básico[4], he querido volver al punto de partida de nuestra reflexión; punto de partida que, si no está educado, es una trampa a cada paso del camino, mientras que, si está educado, es un fermento insustituible para que progrese razonablemente el espíritu humano.
Recordando la observación de Lindworsky[5], diríamos que vivir la solución propuesta por el cristianismo al problema religioso implica que éste se sienta tan vivamente que el hombre siempre esté presto a sorprender la eventual correspondencia que haya entre la mente y el corazón con el contenido propuesto, sin la cual cualquier adhesión no es sino ideología. Tal correspondencia —insisto— se manifiesta dentro de un sentido religioso vivo, y por consiguiente sólo se fomenta mediante una educación permanente de ese sentido religioso.
Pues en el sentido religioso es donde nace la hipótesis de que el misterio que envuelve a todas las cosas y que las atraviesa se manifieste al hombre. El anuncio cristiano es que esa hipótesis se ha verificado[6]: el misterio se ha convertido en hecho histórico, un hombre se ha llamado Dios.
Aquí es donde comienza a perfilarse el problema que nos interesa.
4. El corazón del problema Iglesia
Quien se enfrenta con el hecho de Jesucristo, sea un día después de su desaparición del horizonte terreno, o bien un mes después, o cien, mil o dos mil años después, ¿cómo puede ponerse en condiciones de saber si Él responde a la verdad que pretende ser? Es decir, ¿cómo puede uno llegar a comprender si realmente Jesús de Nazaret es el acontecimiento que encarna la hipótesis de la revelación en sentido estricto?
Este problema es el corazón de lo que históricamente se llama «Iglesia».
La palabra «Iglesia» indica un fenómeno histórico cuyo único significado consiste en que constituye para el hombre la posibilidad de alcanzar la certeza sobre Cristo, en ser en definitiva la respuesta a esta pregunta: «Dado que yo llego el día después de que Cristo se haya marchado, ¿cómo puedo saber si realmente se trata de Algo que me interesa más que nada, y cómo puedo saberlo con razonable seguridad?». Ya hemos advertido que es imposible imaginar un problema más grave que éste para el ser humano, cualquiera que sea la respuesta que se dé a esa pregunta[7]. A cualquier hombre que entre en contacto con el anuncio cristiano le resulta imperativo intentar llegar a una certeza respecto a un problema tan decisivo para su vida y la del mundo. Se puede, obviamente, censurar el problema pero, dada la naturaleza de la pregunta, censurarlo es como responder a ella negativamente.
Es importante, pues, que ahora quien viene después —e incluso mucho tiempo después— del acontecimiento de Jesús de Nazaret lo aborde de modo que pueda llegar a obtener una valoración razonable y cierta, adecuada a la gravedad del problema. La Iglesia se presenta como una respuesta a esa exigencia de una valoración cierta. Éste es el tema que nos disponemos a abordar. Pero tal propósito presupone la seriedad de la pregunta: «¿Quién es realmente Cristo?», esto es, presupone un compromiso moral en el uso de la conciencia ante el hecho histórico del anuncio cristiano. Y eso a su vez presupone una seriedad moral en la vida del sentido religioso como tal.
Si, por el contrario, no estamos comprometidos con ese aspecto inevitable y omnipresente de la existencia que es el sentido religioso, si ante el hecho histórico de Cristo pensamos que se puede no adoptar una postura personal, entonces la Iglesia sólo podrá interesarnos de una manera reductiva: como problema sociológico, político o asociativo, para combatirla o defenderla con referencia a estos aspectos.
¡Qué degradación para la razón quedar descalificada precisamente en lo que hace más humana y más completa su capacidad de descubrir y establecer conexiones, es decir, el sentido religioso auténtico y vivo!
Por otra parte, de hecho, la historia, querámoslo o no, con nuestra ira o con nuestra paz, está atravesada por el anuncio del Dios que se ha hecho hombre.
Capítulo segundo PRIMERA PREMISA: CÓMO ALCANZAR HOY CERTEZA SOBRE EL HECHO DE CRISTO
Siguiendo mi preocupación metodológica constante, debo en este punto formular dos premisas que, en cuanto tales, tienen todavía una función de acercamiento al problema que vamos a tratar. Cada una de estas premisas responde a una pregunta fundamental.
La primera ha quedado ya expuesta en las reflexiones introductorias, aunque es necesario detallarla todavía más para encontrar su respuesta adecuada: «¿Cómo es posible, hoy, llegar a una valoración objetiva sobre Cristo que responda a la importancia de la adhesión que pretende?». Lo que equivale a decir: «¿Qué método me da la posibilidad de ser razonable en mi adhesión a la propuesta cristiana?».
En la respuesta a esta pregunta la cultura se divide y se pone de manifiesto la actitud del hombre para con la realidad en su totalidad. Como dice el anciano Simeón cuando recibió a María y José al llevar el niño al templo: «Éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para señal de contradicción [...] a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones»[8]. Ante él están destinados a salir a flote los movimientos más íntimos del alma, la urdimbre moral más profunda.
Tres son las actitudes de las que brotan tres respuestas distintas. Quisiera insistir de pasada en que cuando hablo de «tres actitudes culturales» en el contexto de nuestro razonamiento, no me refiero sin más al desarrollo de tres capítulos de la historia cultural de Occidente, sino al descubrimiento de los pliegues ocultos que ha asumido la historia de la conciencia del hombre frente al problema que estamos tratando, lo que en definitiva significa también indicar tres modalidades, que pueden ser las nuestras, no tanto y no sólo de abordar la Sagrada Escritura sino también de afrontar las circunstancias más variadas de nuestra vida, ¡desde un encuentro deseado a la admiración de un cielo estrellado!
En realidad, la actitud cultural, en su valencia radical de visión de uno mismo y del mundo, afecta a la forma de relacionarse con todo. Y cada error en este ámbito es la fórmula de alguna tentación que tenemos todos.
1. Un hecho del pasado
La primera actitud de las tres aludidas puede sintetizarse así: Jesucristo es un hecho del pasado, igual que lo fueron Napoleón y Julio César. Según esto, ¿cómo puede un hombre razonable acercarse a la existencia de Napoleón o Julio César de modo que le permita tener un juicio sobre ellos? Para encontrar solución la razón del hombre se siente impelida, en primer lugar, a recoger todos los datos posibles que provengan del pasado, los documentos, las «fuentes». Luego, para clasificar y valorar dichas fuentes, tendrá presente también, si no ante todo, el desarrollo del hecho que está examinando, es decir, lo que haya quedado de él en la historia, puesto que también ese elemento forma parte del conjunto de documentación que servirá para formular el juicio. Se recoge todo, se compara y valora, y se llega finalmente a un cierto juicio que será cierto sobre algunos factores e incierto sobre otros.
Éste es el método normal de la razón aplicada a un hecho del pasado, es decir, de la «razón histórica». Es un planteamiento al que, a primera vista, no hay nada que objetar. Yo mismo recuerdo que mi primer año de estudio de teología estuvo basado en este tipo de planteamientos.
Pasemos a constatar los efectos que produce este planteamiento cuando se aplica al hecho de Cristo.
Los resultados de este método en orden a conseguir mayor seguridad acerca de si se debe o no atender a la pretensión de Cristo suscitan un primer nivel de perplejidad. El dato real que aflora al inventariar los estudios llevados a cabo es que nos encontramos ante cientos de interpretaciones distintas. El antiguo proverbio latino Tot capita, tot sententiae parece cumplirse aquí.
Un joven y gran teólogo alemán de principios del siglo pasado intentó hacer un balance de toda la literatura científica aparecida durante dos siglos y medio concerniente a la figura de Cristo y en 1906 publicó un libro que estaba destinado a ser famoso con el título Historia de la investigación sobre la vida de Jesús. Tenía veinte años cuando lo leí por primera vez y recuerdo todavía la sensación dramática que me invadió cuando, una vez acabado el análisis de los distintos autores, llegué al epílogo de este gran estudio. El autor venía a distinguir finalmente dos tendencias.
Para una parte de los autores estudiados por el teólogo, las fuentes existentes no son suficientes para darnos una imagen cierta de la figura de Jesús. Por eso, Cristo permanecía para nosotros siendo un gran desconocido.
Esta conclusión lleva necesariamente a pensar en Pablo cuando, en el Areópago de Atenas, alabó a los atenienses porque honraban a sus dioses —con la intención de alabar el sentido religioso que se manifestaba en su politeísmo y demostrando así una amplitud de miras que hoy todavía falta a quienes no están en paz con su cristianismo—; pero, tras esa alabanza, añadió: «Al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: Al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar»[9]. Así se presentó san Pablo al pueblo ateniense para revelar cómo se había dado a conocer ese dios desconocido: ¡después de siglos de estudio, ese Dios habría vuelto a ser terra incognita!
La otra tendencia que aparecía tras el importante estudio del joven teólogo alemán es la tendencia apocalíptica o escatológica. Es decir: Jesús habría sido uno de los muchos que esperaban en aquella época como algo inminente el fin del mundo, y en ese sentido habría concebido el significado mismo de su existencia. Por eso la figura de Cristo nos resultaría a los hombres de hoy tan rara y extraña.
En conclusión, este gran teólogo —que era también un magnífico músico—, ya que su razón no podía llevarle más que al «extravío» en relación con la figura histórica de Jesús y puesto que sentía la vitalidad del Jesús que le había sido anunciado, abandonó la teología y se marchó a África a tratar de seguir a Jesús curando como médico a los enfermos. Se llamaba Albert Schweitzer[10] y fundó un hospital en Lambaréné donde acabó su vida dedicándose a los necesitados. Como buen protestante superó la frágil incapacidad de la razón teórica con la razón del corazón. Su diagnóstico juvenil sigue siendo en todo caso muy agudo, ya que todos los trabajos exegéticos posteriores, desarrollados incluso con métodos más sagaces y ayudados por los nuevos descubrimientos, han seguido llegando de una u otra manera a alguna de las dos tendencias que él señaló. Fue, por tanto, genial, pues puso de relieve la frontera inevitable o la imposibilidad de alcanzar una solución que provocaría la aplicación de este método[11].
A esta primera actitud la denominamos actitud racionalista.
Quiero recordar que el racionalismo como postura mental nace de ese concepto según el cual la razón es la medida de todas las cosas. Si la razón es la medida de las cosas, entonces la consistencia de las cosas es la que otorga la razón. Semejante actitud implica, pues, la proyección sobre lo real de las dimensiones previamente fijadas y reconocidas por la razón. Por definición apriorística, todo lo que pretende superar esas medidas no existe.
Esta postura contradice sobre todo la ley suprema del realismo, por la que es el objeto el que impone el método de conocimiento[12], cosa que sólo es posible si se admite una concepción de la razón como conciencia de lo real en todos sus factores.
Así, si la razón es esa conciencia de lo real, existe la posibilidad de que aparezca algo nuevo, es decir, de que descubramos la existencia de algo que no esté todavía contenido en nuestras medidas. El racionalismo es la abolición de la categoría de posibilidad: si sólo fuera posible lo que es mensurable, es decir, dominable por las medidas que ya poseemos, se vería en realidad negada la categoría de lo posible, la eventual existencia de algo cuya naturaleza rebase los horizontes limitados a los que llega el hombre, por mucho que se puedan ensanchar.
Al emplear el método de abordar el hecho de Jesús como un mero hecho del pasado, nos encontraremos con que de hecho no podemos decir nada seguro sobre ese anuncio tan extraordinario.
Pero, desde un punto de vista ético-moral, estamos obligados a preguntarnos: si este anuncio es tan importante para el hombre, ¿cómo puede ser razonable, o sea, adecuado a la gravedad del problema, quedarse con la razón extraviada? Esto nos lleva a entender el verdadero motivo de la actitud de que estamos tratando.
En realidad la actitud racionalista reduce el contenido del mensaje cristiano antes de haberlo tomado en consideración. El mensaje cristiano es, con la palabra del Evangelio que utilizamos en la liturgia de Navidad: «Emmanuel», es decir, «Dios con nosotros». El anuncio cristiano es que Dios se ha hecho una presencia humana, carnal, dentro de la historia.
Desde hace dos mil años la historia de la humanidad trae hasta nosotros las voces de hombres, mujeres y niños —sin distinción de sexo, edad, posición social o formación cultural— que afirman como el ángel del relato de Lucas en la mañana de la resurrección: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?»[13].
Algunas de estas voces, como las de los primeros mártires, nos llegan desde tiempos lejanos. Otras nos son más cercanas y contemporáneas, porque, como dice el gran convertido John Henry Newman: «El cristianismo es una realidad viviente que no envejecerá nunca. Hay quienes hablan de él como si fuese un hecho de la historia que sólo de manera indirecta tiene peso en la vida actual [...]. Ciertamente tiene sus raíces en un pasado glorioso, pero su fuerza es una fuerza presente»[14]. Una observación análoga hace Karl Adam: «El cristianismo, como lo demuestra su historia, es vida que brotando con ímpetu de la persona de Jesús [...] no se ciñó al círculo estrecho de los discípulos, antes bien con increíble rapidez se difundió por el mundo antiguo, engendrando nuevas civilizaciones, nuevos pueblos y nuevos hombres; y aún hoy como el primer día sigue dando muestras de su inagotable fecundidad»[15].
Abordar este anuncio desde lo que hemos llamado actitud racionalista equivale a vaciar de contenido el mensaje cristiano, pues equivale a decir: para saber si en verdad Jesucristo es Dios presente entre nosotros, el método es reconducirlo a una lejanía similar a la que tenía como ser divino antes de que se hiciese hombre, reconducirlo a una ausencia fuera del presente. Se suprimen los términos del problema.
El anuncio cristiano nos dice que Dios se ha hecho presente en la historia: «Dios con nosotros». Para saber si esto es verdad, la actitud racionalista replantea la cuestión en los términos anteriores al anuncio mismo, reformula el problema tal como lo había formulado el esfuerzo religioso del hombre en su intento de trazar un puente entre la contingencia humana y el misterio[16]. ¡Si Cristo está a dos mil años de distancia, tratemos con todos los medios de la investigación científica de superar esa lejanía! Así, mientras el anuncio cristiano dice: «Dios se ha hecho presencia», la actitud racionalista trabaja sobre la hipótesis de su ausencia.
De la actitud racionalista, tal como la hemos descrito, podemos participar cualquiera de nosotros. Pues tiende a dirigir la mente fácilmente hacia un tipo de concepción que en todo caso nos es familiar. El que Dios se haga presencia humana es para nosotros un misterio. Y así, frente al anuncio cristiano, tenemos siempre la tentación de reducir a Dios, siempre presente, a las imágenes que tenemos de presencia y de ausencia. Los hombres han hecho siempre intentos de concebir su relación con Dios y así han surgido las distintas religiones. ¿Cuál es la novedad de la revelación cristiana? Que Dios no es una lejanía a la que el hombre con su esfuerzo tenga que tratar de llegar, sino Alguien que se ha acercado en su camino al hombre y se ha hecho compañero suyo. Para juzgar si esta hipótesis es verdadera, el método racionalista la elimina, puesto que vacía su contenido específico, es decir, la naturaleza de esa presencia. Al reconducir el acontecimiento de Cristo a la lejanía y utilizar el método de considerarlo como un hecho histórico sobre el que comprobar la veracidad de su pretensión, se impide tomar en consideración en qué consiste la esencia de esa pretensión: Dios como presencia humana en el camino del hombre.
Hay que advertir con claridad que la postura racionalista intenta en verdad considerar a Cristo como hecho histórico, pero llama histórico a lo que ella misma entiende como histórico. Dado que la actitud racionalista considera a la razón como única medida de lo real, tiene que sufrir las consecuencias de este planteamiento también en lo relativo a los hechos históricos: excluye la posibilidad de que exista un hecho histórico que no tenga las características que previamente ha determinado. Aquí se ve también cómo la actitud racionalista es en realidad contraria a la novedad, a la categoría de posibilidad. Si el hecho anunciado o descrito es un milagro, por eso mismo, la postura mental que estamos estudiando no lo considera un hecho histórico. Pero ¿es que acaso no puede ocurrir un hecho distinto de lo que nos podemos imaginar? Hay una página estupenda de la Biblia en la que Dios pone al hombre ante su desproporción radical con el potencial de posibilidad que está en el origen de las cosas, de su misma realidad y su existencia. Está en el libro de Job.
«¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra?
Indícalo si sabes la verdad.
[...]
¿Haces salir a su tiempo al Lucero del alba?
¿conduces a la Osa con sus crías?
¿Conoces las leyes de los Cielos?
¿aplicas en la tierra su fuero?
¿Levantas tu voz hasta las nubes?
La masa de las aguas ¿te obedece?
[...]
¿Sabes cómo hacen sus crías las rebecas?
¿has observado el parto de las ciervas?
¿has contado los meses de su gestación?
¿sabes la época de su alumbramiento?
[...]
¿Acaso por tu acuerdo el halcón emprende el vuelo,
despliega sus alas hacia el sur?
¿Por orden tuya se remonta el águila
y coloca su nido en las alturas?»[17].
Y Job, vencido por la extensísima, casi extenuante, descripción de la potencia, de la fantasía, del cuidado amoroso hasta el detalle de Dios por sus criaturas, responderá: «Sé que eres todopoderoso: ningún proyecto te es irrealizable»[18].
Lo real no es lo que a priori definimos que debe ser real. Y si lo que tenemos que evaluar es el contenido del anuncio cristiano, lo lógico es que sea en ello en lo que nos fijemos y no en lo que pensamos de antemano que es. Luego, se podrá incluso juzgar como no veraz, pero hay que tomarlo de entrada en consideración por lo que es: Dios hecho presencia, compañía para los hombres, a los que no abandonará nunca.
Y esta afirmación es precisamente lo único que resulta interesante verificar. Es Dios, está con nosotros, está vivo: éste es el contenido del anuncio que concierne a Jesucristo; cualquier otra cosa estaría en grave contradicción con el método elegido por Dios para manifestarse al hombre. Se trata de liberarse de la idea de que un esfuerzo de identificación con el pasado o su actualización mística constituyan el camino privilegiado: un esfuerzo interpretativo de la razón o del sentimiento que en realidad Dios no puede haber exigido como camino normal para llegar a Él, ese Dios cuya pedagogía se ha mostrado tan rica en compasión hacia el hombre.
2. Una iluminación interior
Abordemos ahora la segunda actitud: se trata de la postura protestante, que es profundamente religiosa y que, como tal, percibe con claridad la distancia inmensa que hay entre el hombre y Dios: Dios, el distinto, el Otro, el Misterio. Al «porqué último» se le reconoce como mucho más grande que el hombre, por su naturaleza inimaginable para la mente humana, por ser fuente de posibilidades que la imaginación humana no puede definir[19]. Por eso el hombre religioso vive intensamente la categoría de lo posible. Como el ángel le dijo a María ante su turbación cuando le anunció la concepción de Jesús: «No hay nada imposible para Dios»[20].
Así que esta actitud que estamos estudiando se encuentra bien dispuesta a comprender que, si para Dios todo es posible, también será posible el contenido del gran anuncio: Dios hecho presencia; Dios convertido en contenido de una experiencia presente, pero no a través y dentro de lo humano, pues éste es indigno e inconmensurable respecto a lo divino. Para ser más precisos: Dios se ha hecho presencia en la humanidad sólo en un punto: Cristo.
Pero ¿cómo puede alcanzar el hombre hoy la certeza de esta presencia? ¿Cómo verificar esta experiencia? Fatalmente, al tratarse de un misterio el hombre es impotente para ello. Es el Espíritu mismo de Dios el que ilumina el corazón y, por inspiración, hace «sentir» la verdad de la persona de Jesús. Se trata de un reconocimiento que se produce a través de una experiencia interior.
Esto es el núcleo de la actitud protestante. Al contacto con el texto que Dios quiso que el hombre realizase como memoria de sus relaciones con él, la Biblia, o al contacto con fragmentos que han surgido de una historia de fe, atraído por los acentos de una cierta tradición o de una evocación presente, el corazón del hombre se inflama y entiende lo que es justo y lo que no lo es acerca de Jesús. Así, el método protestante para acercarse al hecho lejano de Cristo —lo que el gran teólogo Karl Barth llamaba «contacto por tangencia», una entrada velocísima, no mensurable ni imaginable, de Dios en la historia del hombre sobre la tierra— consiste en una relación interior y directa con el espíritu. Es un encuentro interior.
Ésta era técnicamente la experiencia de los profetas: el profeta se distinguía de los demás miembros de su pueblo precisamente porque sentía en los acontecimientos un anuncio que los demás no sentían, tenía su conciencia iluminada por el mismo Dios, que le hacía capaz de interpretar la realidad a su modo. Ésta es la razón de que el protestantismo haya tenido siempre en gran estima a estas figuras del Antiguo Testamento: las ha sentido como representativas de la actitud más consonante consigo mismo. Luego veremos si lo ha hecho de verdad justificadamente.
Por lo demás, esta actitud cultural es la que resulta más fácil y aparentemente más comprensible también a los católicos. Frente a lo que no se «siente», uno se queda frío y perplejo; frente a lo que se «siente», uno se muestra seguro y confiado. Si se asume esto como criterio cada cual es juez de sí mismo y cada cual es profeta de sí mismo.
Por eso, si bien desde cierto punto de vista la actitud protestante es lo más opuesto a la actitud racionalista —ya que es religiosa en grado sumo al estar dominada por el Ser como algo que escapa completamente a cualquier medida humana y para el que todo es posible—, desde otra perspectiva existe el peligro de que se produzca cierta identidad entre las dos actitudes (no en vano, dentro del cristianismo, el racionalismo se ha extendido por el ámbito protestante). En efecto, tienen un denominador común, que es su subjetivismo de fondo.
El subjetivismo protestante provoca enseguida dos interrogantes. Ante todo, ¿cómo se puede distinguir si lo que el hombre «siente» es resultado del influjo del Espíritu o es una idealización de sus pensamientos? ¿Cómo puede liberarse esta metodología de la ambigüedad? Volvamos al ejemplo de los profetas de Israel. Debemos recordar que los profetas de Israel tenían un gran instrumento para ponerse a cubierto de este peligro de subjetivismo. El profeta era suscitado para el pueblo y era precisamente su relación con el pueblo lo que ponía a prueba su palabra; el tiempo y la historia del pueblo servían para verificar su palabra. El desafío del profeta al pueblo se lanza en el tiempo: el tiempo me dará la razón, dice el profeta. Así el profeta, en el sentido real del término, tiene una prueba objetiva de su veracidad: el pueblo y el tiempo, la historia del pueblo. Pero en una situación en la que cada uno fuese profeta de sí mismo, ¿cómo distinguir una iluminación del Espíritu de la formulación de un concepto propio, una experiencia determinada desde lo Alto de la expresión de un parecer particular o la experiencia de Dios en mí de la pretensión de una pasión mía?
El segundo interrogante se parece a la primera observación que hicimos en relación con la actitud racionalista: de hecho la actitud protestante da lugar también a una infinidad de interpretaciones y soluciones distintas, a una inevitable confusión de teorías. ¿Cómo es posible que el mismo Espíritu, al querer entrar en contacto con el hombre para ayudarlo, haya decidido utilizar un método multiplicador de la confusión, método que por desgracia el hombre ya era perfectamente capaz de utilizar por sí solo?
Pero, en realidad, la objeción de fondo no es ésa: el Señor habría podido utilizar como instrumento para hacer comprender su anuncio una pura relación individual con el espíritu humano. A priori no se podría decir sí o no ante semejante eventualidad.
La verdadera objeción es que esta actitud no respeta los datos del anuncio cristiano, sus connotaciones originales: un ser divino que se hizo hombre, un hombre que comía, bebía, dormía y al que se podía uno encontrar por la calle. Alguien a quien se podía uno encontrar al salir de casa hablando en medio de un grupo de hombres, y cuyas palabras llegaban al alma. Sus palabras cambiaban por dentro, pero venían de fuera.
Es decir: el anuncio cristiano es un hecho íntegramente humano, con todos los factores de la realidad humana, que son interiores y exteriores, subjetivos y objetivos. La actitud protestante anula esta integridad y reduce la experiencia cristiana a una experiencia meramente interior. Es un apriorismo injustificado, al que no tiene derecho.
3. La perspectiva ortodoxo-católica
La tercera actitud que vamos a tomar en consideración acerca del modo más adecuado, es decir, más razonable de llegar a tener certeza sobre el anuncio de Jesucristo, es la actitud característica de la tradición cristiana. La he llamado ortodoxo-católica porque tanto la ortodoxia como el catolicismo mantienen la misma concepción. Es la actitud que sostiene toda la tradición. Todas las demás posturas han tenido que oponerse en un cierto punto de su recorrido a la tradición consolidada desde antiguo. La actitud ortodoxo-católica tiene una característica coherencia con la estructura del acontecimiento cristiano tal como apareció en la historia.
Y ¿cómo apareció en la historia? Apareció como una noticia, como el anuncio de la venida de Dios, de que el Misterio se ha hecho «carne», adquiriendo una presencia integralmente humana. Exactamente igual que un amigo resulta una presencia íntegramente humana para el que se lo encuentra por la calle, igual que la madre es una presencia íntegramente humana para el hijo que convive con ella. Con Jesús se podía hablar y discutir, le podían rechazar o estar de acuerdo con lo que iba diciendo por las plazas, y él podía responder y corregir: había una realidad objetiva, que educaba la subjetividad del hombre.
Una presencia integralmente humana lleva consigo, para conocerla, el método del encuentro, el toparse con una realidad exterior a uno mismo, con una presencia objetiva y, por tanto, eminentemente encontrable, que llega al corazón pero que se encuentra «fuera» de nosotros: por eso el término «encuentro» tiene un aspecto exterior tan decisivo como el interior.
Esto es lo que les sucedió a quienes llegaron a conocerle. Pero ¿y ahora, después de dos mil años? ¿Cómo puede encontrarse con esta presencia integralmente humana el hombre de dos mil años después?
Vayamos al capítulo diez del relato evangélico de Lucas. Muchos deseaban ver a Jesús, ser curados por él, conocerle, pero Él no podía ir a todas partes. Y entonces empieza a enviar a los pueblos a donde Él no podía llegar a aquellos que le seguían más de cerca, primero a los doce que había elegido y después a unos setenta discípulos. Los enviaba de dos en dos para que hablaran a la gente de lo que había sucedido con Él. Y los discípulos volvían llenos de entusiasmo porque la gente les escuchaba, ocurrían milagros y las personas creían y cambiaban. Pero, entonces, en el primer pueblo al que llegaron los dos primeros enviados por Jesús, para quienes les escucharan y acogieran, ¿qué rostro tenía el Dios hecho presencia humana? ¿Qué aspecto mostraba? Tenía el rostro y el aspecto de esos dos. Pues Jesús, en efecto, les había dicho al instruirlos en el momento de partir: «Quien a vosotros oye a mí me oye»[21].
Por tanto, incluso cuando Jesús estaba en plena actividad terrena, el acontecimiento cristiano asumía una forma que no se identificaba sólo con la fisonomía física de su persona sino también con la fisonomía de la presencia de los que creían en él, hasta el punto de que eran enviados por él a llevar sus palabras y su mensaje, a repetir sus gestos portentosos, es decir, a llevar la salvación que era Su persona. La actitud que hemos llamado ortodoxo-católica propone dicha actitud como método para alcanzar a Jesús también ahora, afirmando que se puede constatar si su gran pretensión es real, si es Dios o no, si es verdadero o no el anuncio cristiano. El método consiste en meterse en una realidad formada por los que creen en Él. Porque la presencia de Cristo en la historia, su misma fisonomía, perdura visiblemente como forma encontrable en la unidad de los creyentes.
Históricamente hablando esta realidad se llama «Iglesia», sociológicamente hablando «pueblo de Dios», ontológicamente hablando, es decir, en el sentido profundo del término, «Cuerpo misterioso de Cristo».
La energía con la que Cristo está destinado a poseer toda la historia y todo el mundo —el Padre ha puesto en sus manos todas las cosas—, la energía con la que está destinado a ser el Señor del mundo y de la historia, es una energía por la cual Él hace suyas, en un sentido ontológico que nosotros no podemos experimentar directamente, a las personas que el Padre le entrega, a cada persona a la que el Espíritu concede la fe en Él. Esa energía aferra al creyente de tal modo que lo asimila como parte del misterio de Su misma persona. San Pablo intuyó esto cuando, al caer derribado del caballo, oyó aquella voz que le decía: «Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?»[22]. ¡Y no había conocido a Cristo! ¡Sólo perseguía a gente que creía en Él! Pablo dará forma y claridad a esta intuición cuando más tarde llegue a decir que nuestra unidad con Cristo nos hace miembros de un mismo cuerpo: «Nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo»[23]. Y de una manera tan real que nos convertimos en miembros los unos de los otros[24].
La imagen evangélica para expresar la misma realidad es esa tan mediterránea de la vid: «Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer»[25].
Y san Juan, cuando dice en su primera carta: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de vida —pues la Vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la Vida eterna, que estaba con el Padre y que se nos manifestó— lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros»[26], está pronunciando la más bella expresión del método del anuncio cristiano: la verdad hecha carne, un Dios hecho presencia que después de setenta, cien o dos mil años llega también a ti a través de una realidad que se ve, se toca y se siente. Es la compañía de los creyentes en Él.
A veces estas formulaciones se repiten en ambientes cristianos como si fuesen metáforas incapaces de suscitar interés en el corazón y la imaginación, que no pueden condensarse en toda la expresividad que tiene un hecho humano, expresividad que el mismo término «palabra» encierra, por lo demás, si no se utiliza con la reducción abstracta característica de la intelectualidad occidental. La «palabra» es alguien que se expresa, que se comunica a sí mismo.
Ésta es, en síntesis, la exposición de la concepción con la que toda la tradición cristiana, mantenida en la ortodoxia y en el catolicismo, define la forma en la que se sigue realizando el acontecimiento cristiano, es decir, cómo permanece en la historia. Al encontrar la unidad de los creyentes nos topamos literalmente con Cristo; al encontrarnos, pues, con la Iglesia, en la manifestación de ella que fija el Espíritu. Porque, para encontrarme con la Iglesia debo encontrarme con hombres, en un ámbito concreto. No es posible encontrarse con la Iglesia universal en su totalidad, es una imagen abstracta: uno se encuentra con la Iglesia en su manifestación local y en su ámbito concreto. Y uno se la encuentra precisamente como posibilidad de adoptar una seriedad crítica, de modo que la eventual adhesión a ella —decisión grave, puesto que de ella depende todo el significado de la existencia— pueda ser totalmente razonable.
Es innegable, por una parte, que esta modalidad desafía a nuestra razón del mismo modo que el hombre Cristo desafió a la razón de los fariseos: es el misterio de Dios el que está presente. Por otra parte, es innegable también que metodológicamente nos encontramos con la misma dinámica que se produjo hace dos mil años.
La actitud ortodoxo-católica concibe el anuncio cristiano como invitación a participar en una experiencia presente integralmente humana, a tener un encuentro objetivo con una realidad humana objetiva, profundamente significativa para la interioridad del hombre, que provoca el sentido y un cambio de la vida, esto es, que irrumpe en el sujeto de forma coherente con el ejemplo original. También hace dos mil años el acontecimiento cristiano consistía en toparse con una realidad objetiva: un hombre al que se podía escuchar, mirar, tocar con la mano, pero que irrumpía en el sujeto provocando profundamente en él una experiencia nueva, una novedad de vida.
Las modalidades fenoménicas de tal encuentro obviamente evolucionan con el tiempo, al igual que el adulto ha evolucionado con respecto a su realidad de niño, aunque la estructura del fenómeno siga siendo la misma. Más en concreto, la realidad de Cristo se hace presente, permitiendo un encuentro existencial en todos los tiempos, a través del caso humano particular que Él escoge y que fluye inexorablemente en la historia a partir de Él, como experiencia sensible de su realidad divina.
«Para nosotros los católicos —sin rubor lo confesamos, y aun con cierto orgullo— el catolicismo no se puede identificar sin más y en todos sus aspectos con el cristianismo primitivo, y menos aún con el mensaje de Jesucristo; como no cabe identificar el roble secular con la bellota de donde tomó principio. El catolicismo conserva su fisonomía esencial, mas no de manera mecánica, sino orgánica [...]. El anuncio de Jesucristo no sería un mensaje viviente si hubiera persistido eternamente como la semilla del año treinta, sin echar raíces ni asimilar sustancias extrañas, y si con ayuda de éstas no se hubiera transformado en árbol frondoso, en cuyas ramas hacen mansión las aves del cielo»[27]. Por eso, la analogía o la coherencia con el dinamismo original del hecho cristiano resultan innegables en esta tercera actitud que hemos descrito, mientras que quedan considerablemente reducidas en la primera y la segunda.
4. Una visión que valora a las otras
Para concluir con esta primera premisa, quiero subrayar que las dos primeras actitudes estudiadas acentúan desde luego ciertos valores, pero que tales valores están reconocidos e integrados en la tercera actitud que hemos señalado.
1) Ésta, en efecto, no sólo no elimina ni censura la investigación histórica, sino que dota a la persona de la posibilidad de utilizar esa investigación de una manera más adecuada. Las fuentes históricas son palabras que expresan y documentan un tipo de experiencia del pasado. Es necesario poseer «hoy» el espíritu y la conciencia propios de la misma experiencia que hace dos mil años dictó los evangelios. Sólo así se podrá captar el verdadero mensaje de estos textos.