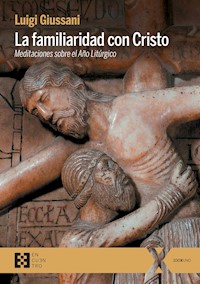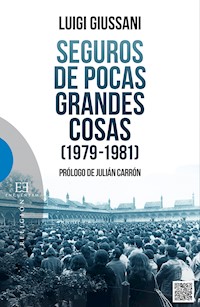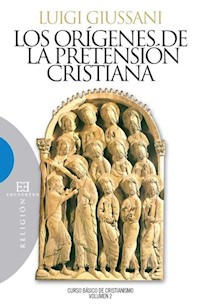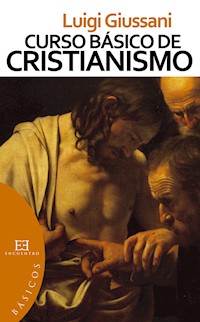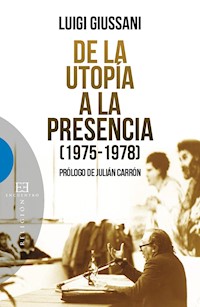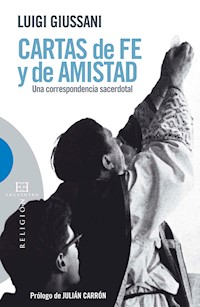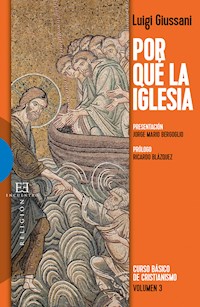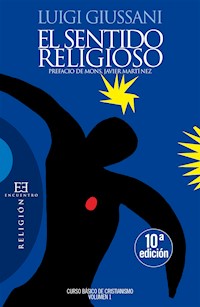Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
Meditaciones sobre los himnos, cánticos y oraciones de la liturgia de las horas Este libro, de intensa belleza y extraordinaria modernidad, permite recorrer al lector el camino de la oración, teóricamente abierto a todos, pero transitado con gran dificultad por los hombres de este tiempo, que han perdido el sentimiento de ser criaturas. Su autor, Luigi Giussani, presenta y comenta una amplia selección de oraciones, himnos y cánticos de la liturgia cristiana (gregorianos, trapenses, de la tradición), permitiéndonos contemplar, a través de sus meditaciones, en qué medida la oración es el punto medular de la conciencia de uno mismo y la postura más auténtica frente a Dios. "Como reza la antífona: Toda la tierra anhela ver tu rostro. Pero la tierra no anhela nada, la realidad no anhela nada. ¿A qué viene que use este verbo? ¿A quién se refiere? A la conciencia del hombre, a mi conciencia. Toda la tierra se refleja en mi conciencia; es mi conciencia la que puede expresarse en deseo. En mí la tierra entera se hace consciente de Él". Esta toma de conciencia de Su presencia "es la iniciativa a la que estamos llamados cada mañana. Y así como las olas se rompen contra la roca impertérrita e inamovible, así deben quebrantarse nuestros resentimientos, carencias, pecados, todo lo que nos falta o lo que creemos que nos falta, todo lo que el mundo añora".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luigi Giussani
Toda la tierra anhela ver tu rostro
Prólogo y selección de los comentarios: Milene di Gioia
Traducción y adaptación a la liturgia española: Carmen Giussani
Con la colaboración de José Luis Almarza
Título original: Tutta la terra desidera il Tuo volto
© De la edición original: Fraternità di Comunione e Liberazione, 2000
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2018
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
100XUNO, nº 30
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-9055-860-7
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
PRÓLOGO A LA EDICIÓN ITALIANA
MILENE DI GIOIA
El camino de la oración, teóricamente y de hecho, está abierto a todos. Pero, ¿cómo recorrerlo?
La invocación nace a la vez que el sentimiento de ser criaturas; un sentimiento, este, extraviado hoy en Occidente, donde el hombre se halla sofocado por sus mismas prótesis. Lo encontramos en el canto del hombre primitivo como en los versos de Giuseppe Ungaretti y en la poesía en general, a veces mezclado con el lamento (Umberto Saba) o con la rebelión (Giacomo Leopardi). En La balada del viejo marinero de Samuel Coleridge aparece ligado al sentimiento de culpa por la muerte del albatros amigo, que al final es expiada[1].
La invocación es también con frecuencia el grito de la lejanía, del exilio (en muchos salmos, por ejemplo) que paradójicamente salva la distancia entre el yo y Dios. Más aún, se da una experiencia escandalosa: en la miseria y en la desesperación el hombre se encuentra cara a cara con Dios, crudamente, como le ocurrió a Job. Y en ese momento tan radical, empujado al fin por el viento impetuoso del Espíritu, lo finito se siente contenido y abrazado por el Infinito.
Tenemos como referencia los textos canónicos de oración y los himnos cantados, modulación del grito originario de la criatura en que se fija y se estabiliza la relación con lo divino. Ahora bien, tanto las oraciones como los cánticos (allí están la sublime tradición cristiana ortodoxa, las nenias coránicas, los mantras hindúes) son ambivalentes, porque por un lado subliman al individuo en una voz colectiva metatemporal —y de este modo le dan aliento y lo transforman por la fuerza de plasmación de la palabra—, y por otro, lo alimentan, lo nutren espiritualmente sólo a condición de que vayan unidos a una meditación continua, esto es, a una consideración renovada de los significados.
Esta experiencia es precisamente la que aquí se ofrece: la pietas del autor, que durante encuentros y reuniones ha comentado textos de oración e himnos de la tradición judeocristiana, da lugar a un recorrido que yo llamaría musical, donde las notas de los comentarios aparecen como variaciones de un tema dado y, como caja de resonancia, reverberan el anhelo de la oración y la apasionada fe en Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Y ¿qué es lo que descubrimos? Que nuestra atención[2], que como estado duradero de conciencia sería ya de por sí oración, cuando procura repetir las palabras de la Tradición, toca el plano de la Verdad y del Bien, alcanzando el grado de una Belleza absoluta.
Cada uno de estos comentarios[3], originados en ocasiones diversas, constituye una exégesis puntual que nos ofrece huellas que seguir para una ascesis personal. De modo que para el lector atento estas notas se configuran como una escala musical de ejercicios espirituales. Se va sondeando así un camino de oración que tiene un Tú como destinatario y que establece los dos polos de una relación dialógica yo-Tú. De ese modo la oración se abre a un horizonte meditativo omnicomprensivo, en cuanto que la meditación es el acercamiento adecuado al Tú que es Misterio y en el que, misteriosamente, subsisten todas las cosas y todos los seres.
Por otra parte, la presente recopilación se inserta en el surco del pensamiento cristiano que, por usar las palabras con las que un teólogo ilustra la obra de santo Tomás de Aquino, «nos enseña a buscar el sentido de la historia, el valor de la tierra y de la experiencia humana como caminantes guiados por el Misterio»[4].
NOTA EDITORIAL
Traducción al castellano de los himnos de los monasterios trapenses femeninos de Vitorchiano y Valserena (Italia) a cargo de Lola Calvo Gómez y Carmen Giussani.
Los comentarios a los himnos litúrgicos introducidos con número romano (I, II, III, IV, etc.) corresponden a momentos distintos o pronunciados en fechas diferentes.
En el uso de los pronombres posesivos se mantiene la minúscula aunque se refieran a Dios, siguiendo la pauta de la Sagrada Escritura, excepto en los casos en que resulte indispensable para una correcta comprensión de la frase.
Luigi Giussani
Toda la tierra anhela ver tu rostro
PREMISA «RUÉGALE QUE ORIENTE TU CONDUCTA»
La clave de todo nuestro discurso espiritual es la petición; la petición como expresión normal de la conciencia de nosotros mismos. Somos conscientes en la medida en que pedimos; vivimos como hombres verdaderos en la medida en que pedimos. ¿Pero qué es lo que hemos de pedir? Aquí se insinúa el equívoco. Aquí está el punto donde el equívoco puede nacer; lo cual es humanamente comprensible.
Cuando Tobías dice: «Alaba al Señor Dios en todo tiempo, ruégale que oriente tu conducta. Así tendrás éxito en tus empresas y proyectos»[5], no está proyectando la propia fantasía. El éxito al que se refiere no es fruto de su imaginación, ni corresponde a las imágenes que surgen de nuestros mejores sentimientos. En su exigencia sobre nuestra vida el Misterio aparece siempre distinto.
Por encima de todo, la petición es que Cristo venga y tome posesión de mí; que sea Él quien dé forma a mis pensamientos, superando los límites inexorables en que brotan, franqueando sus fronteras, su exiguo perímetro, de modo que mi corazón se vuelva disponible a su sabiduría infinita.
Hay que desearlo y, en consecuencia, pedir el conocimiento y el amor a Cristo. Este es el contenido esencial de la oración. Cuando rezamos «venga a nosotros tu reino», pedimos que él venga a nosotros.
La oración del cristiano se diferencia de la oración que expresa la religiosidad natural porque tiene como contenido una historia; porque nace, se intensifica, se formula toda ella en el recuerdo de algo que ha sucedido y que sigue aconteciendo en el presente. ¿De dónde nacen el Benedictus, el Magnificat y el Nunc dimittis? Nacen de un acontecimiento que se impone a la conciencia de la persona que lo vive, de tal manera que lo que ésta piensa, desea y pide, proviene por entero de la consideración y del sentimiento que ese hecho implica.
Por ello, si en primer lugar la oración se expresa como «petición», la segunda palabra que la define es «memoria». La oración del cristiano sólo puede ser memoria; sólo se realiza cristianamente como memoria. Surge al hacer memoria de un hecho, al tomar conciencia de una Presencia que nos alcanza, al advertir su invitación a una tarea. Surge de la pasión por esta tarea. Como escribe san Pablo: «Porque nos apremia el amor de Cristo al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos»[6].
Y añade: «Si alguien no ama al Señor, sea anatema»[7], sea excomulgado; está fuera de la comunión de la Iglesia. La muerte y la resurrección de Cristo son el fulcro de la oración. El fundamento mismo de la petición y de la memoria es su presencia viva. Pero no una presencia abstracta, pensada por nosotros, sino la presencia de Cristo tal y como se ha introducido en la historia, tal y como ha entrado en nuestra vida haciéndose patente ante nosotros.
Entonces la oración, como llamada y fuerza que sostiene, llega a ser expresión de uno mismo, verdad que empieza a alborear en nosotros al rezar el Ángelus, el Benedictus, el Magnificat, el Nunc dimittis.
El Ángelus, el anuncio del Acontecimiento; el Benedictus, la gran historia recapitulada antes del acontecimiento de la Encarnación; el Magnificat, el Acontecimiento que acaece en la criatura anunciando su victoria: Magnificat anima mea Dominum… qui potens est[8].
De modo que al concluir una obra o al acabar el día, al cabo de los años o al final de su vida, uno pueda decir: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador»[9]. Mis ojos han visto el amor redentor del Padre, es decir, su misericordia. Han visto lo que es la misericordia, la esencia de lo que Dios es para el hombre.
Por ello, frente a las cosas, a los demás y a nosotros mismos, frente al día y a la noche, a la tempestad o a la calma, puedo tener ese atrevimiento ingenuo que, aún sin tener todas las razones claras, goza de la intuición buena de que el Misterio es padre, acepta el Ser como bondad, abraza el Ser como positividad, acepta el anuncio del primer capítulo de la Sabiduría.
LA ORACIÓN PERSONAL
La oración es la postura más auténtica del hombre frente a Dios; es el gesto más verdadero, el acto más realista, la expresión más completa.
Como reza la antífona: «Toda la tierra anhela ver tu rostro»[10]. Pero la tierra no anhela nada, la realidad no anhela nada. ¿A qué viene que use este verbo? ¿A quién se refiere? A la conciencia del hombre, a mi conciencia. «Toda la tierra» se refleja en mi conciencia; es mi conciencia la que puede expresarse en deseo. En mí la tierra entera se hace consciente de Él.
La oración, pues, implica una iniciativa que parte de la conciencia de Él, una iniciativa mía hacia Él; es la toma de conciencia de que Él está presente en cuanto que gesto mío, voluntad mía, espera mía, palabra mía. Normalmente es como si aguardásemos con pasividad; pensamos nuestra conciencia como algo pasivo, de modo que nuestra alma vaga en la neutralidad mientras no aparezca algún sentimiento bueno; sólo entonces tenemos la nobleza de ánimo de no rechazarlo.
La oración es fruto de una iniciativa, de un reconocimiento, de una espera, de un deseo; es un decir a Otro: «¡Ven!». Es una súplica. Tomamos conciencia cada mañana gracias a una iniciativa. No nos levantamos por la mañana más que por esto y, dentro de la soledad del mundo, en este gran páramo de soledad que es el mundo, nosotros somos los consolados cuando recobramos conciencia mediante una iniciativa amorosa. E incluso nuestro mal es quemado continuamente —¡mil veces al día!— por esta conciencia, gracias a esta iniciativa.
Aunque cumpliéramos sobradamente con nuestro trabajo profesional, nuestra vida sería una vergüenza si se exime de esta iniciativa. ¡Lo demás es basura[11]! Todo se corrompe. Lo que tenemos entre manos, aún la gloria de nuestros nombres escritos en los periódicos, no sería más que vanidad. Todo lo que hacemos se corrompe si no es expresión de una palabra orante que pronunciamos mucho más al fondo, en lo profundo. Tomar conciencia de Su presencia es la iniciativa a la que estamos llamados cada mañana. Y así como las olas se rompen contra la roca impertérrita e inamovible, así deben quebrantarse nuestros resentimientos, carencias, pecados, todo lo que nos falta o lo que creemos que nos falta, todo lo que el mundo añora, aquello por lo que gime y se lamenta, en fin, todo lo que somos cuando esta conciencia no anima nuestra vida.
Por eso debemos rezar a diario el Ángelus, porque María es el origen de esta conciencia y todo pasa a través de ella, de su intercesión; e invocar al Espíritu Santo que la suscitó en ella y que la suscita en cada uno de nosotros. Si le invocamos con sinceridad está «obligado» a justificarnos, porque Él nos ha llamado y Él no comienza su obra sin llevarla a término[12].
«Alégrate hija de Sión, grita de gozo Israel, regocíjate y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor ha revocado tu sentencia, ha dispersado a tu enemigo. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno»[13].
Nuestra verdadera colaboración con Dios, la labor que nos toca a cada uno es la «petición», el punto exacto en que Dios «hace» y el hombre se deja hacer.
La meditación es una forma de oración personal. Y la oración personal es fuente de una verdadera oración comunitaria, porque nos educa a vivir la oración comunitaria en primera persona.
LA ORACIÓN DE SAN ANSELMO
Te ruego, Señor, haz que guste a través del amor,
lo que gusto a través del conocimiento.
Hazme sentir a través del afecto
lo que siento a través del intelecto.
Todo lo que es tuyo por condición
haz que sea tuyo por amor.
Atráeme por entero a tu amor.
Haz tú, oh Cristo, lo que mi corazón no puede.
Tú que me haces pedir,
concede[14].
Te ruego, Señor, haz que guste a través del amor, lo que gusto a través del conocimiento [porque esta es la sinceridad, la sencillez del corazón: acusar lo que es evidente requiere sencillez de corazón]. Hazme sentir a través del afecto lo que siento a través del intelecto [porque es evidente que Él está presente]. Todo lo que es tuyo por condición [por naturaleza] haz que sea tuyo por amor [«haz que yo lo reconozca: Tú eres y todo es tuyo por naturaleza; más evidente que esto no hay nada, ni el aire que respiramos; que sea tuyo por amor significa que acepte que ‘ser yo’ es afirmarte a ti»]. Atráeme por entero a tu amor. Haz tú, oh Cristo, lo que mi corazón no puede. Tú que me haces pedir, concede.
Tú que me haces pedir [porque es el Misterio quien elige, quien nos llama, quien —según una expresión del padre Chantraine— nos «requisa para Él»][15], concede.
San Anselmo no era un jovencito, era un hombre maduro. La suya es la petición suprema del hombre consciente, razonable, que le permite atravesar el torbellino —o la tormenta— de su volubilidad. Sólo pedir nos permite vencer la volubilidad. En la petición todo el ser se adhiere a esa evidencia que, de lo contrario, sería tan tenue ante la mente y los ojos que podría parecer un espejismo.
En efecto, la evidencia se desvanece en una impresión ilusoria cuando no encuentra la correspondencia del afecto. Es decir, cuando la energía de la libertad no se adhiere a ella reconociéndola, implicando la totalidad de la persona. Si no culmina en la petición, cualquier reflexión, meditación o lectura, pensamiento u oración, resultarían vanos. Todo es vano salvo amar a Dios y servirle a él sólo.
Pero Dios se manifestó en Jesucristo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley; asumió nuestra naturaleza humana y, mediante su cuerpo vivo, la Iglesia, prolonga su presencia en el mundo sin consumirse ni descomponerse. Por tanto, Dios sigue creando el mundo, generando la historia y bendiciendo el tiempo a través de nosotros, porque somos obra Suya, signo de él. Y lo que él nos entrega como totalmente nuestro es la capacidad de pedir: Tú que me haces pedir, concede.
Nuestra verdadera fuerza de voluntad se manifiesta en pedir. Nuestra iniciativa es pedir. La petición es lo que derriba la cárcel de nuestros límites o la tumba de nuestra indiferencia; lo que nos hace resurgir de la ramplonería y nos sacude de encima la injusticia de la duda, lo que nos redime de la mezquindad que duda de la verdad achacando de ilusión a lo evidente. Tal es la capacidad creada por Dios: es obra suya y a la vez es capacidad de mi libertad. En esto reside el misterio, el encanto, la fuerza de la petición. En efecto si yo no quiero, no pido; y, a la vez, lo único que está en mi mano es pedir. Pero incluso este querer nos es dado por gracia. Así se establece el libre connubio entre Él y yo.
La petición es el vínculo esponsal entre Cristo y mi libertad, el nudo esponsal de la relación. Como mendigos, al calor de la petición todo lo que no es puro se quema, todo lo que no es verdadero se limpia. Al igual que comer nos alimenta, así pedir marca el comienzo de lo que nos permite subsistir.
San Anselmo aparece como uno de los mayores pensadores al culminar un milenio de civilización cristiana. En el Medievo estas cosas se decían a los cuarenta años, porque la suya no es una petición que pueda hacer un chico de quince, ni una joven de veinte; es el hombre maduro el que reconoce que su razón de ser en la vida es poder acceder al umbral de esta petición: Tú que me haces pedir, concede.
Porque «lo que más apreciamos [lo más querido] en el cristianismo es el mismo Cristo»[16].
LA ORACIÓN DE SAN GREGORIO NACIANCENO
Si no fuese tuyo, Cristo mío, me sentiría una criatura finita.
Nací y siento que me disuelvo.
Como, duermo, reposo y camino, me enfermo y sano,
me asaltan deseos y tormentos innumerables,
gozo del sol y de cuanto fructifica en la tierra.
Después muero y la carne se hace polvo
como la de los animales, que no tienen pecados.
Pero ¿qué tengo yo más que ellos? Nada, excepto Dios.
Si no fuese tuyo, Cristo mío, me sentiría una criatura finita[17].
¡Poder hablar de tú al Misterio que hace todas las cosas! Poder dirigirse a un «Tú» tan concreto, en un instante de lucidez que resume todo lo que somos, en unas palabras que lo recogen todo, lo que comprendemos y lo que no.
Si no fuera verdad comprobada san Gregorio Nacianceno no habría podido escribir esta oración. Si no fuera verdad no lo reconoceríamos como el único fenómeno en el que parece cifrarse la diferencia entre el hombre y los animales y todo lo demás. Sin pronunciar este «Tú» no sentiríamos dolor por el pecado y no elevaríamos nuestro grito a Dios ciertos de su gracia; no conoceríamos el dolor por el pecado y el agradecimiento por el perdón inmerecido. Dolor y agradecimiento son las dos orillas por donde discurre sin descanso, sin interrupción alguna, la misericordia de Dios. Al igual que el Ser no nos abandona ni un instante, pues de lo contrario caeríamos en la nada, así también fluye ininterrumpidamente en nosotros la misericordia; fluye en nuestra carne, en nuestro corazón y pensamiento, pues de lo contrario caeríamos en la desesperación, ya que no es humana ninguna otra postura.
Si no fuera tuyo Cristo mío. El poder más profundo que tiene la libertad es el de reconocer que pertenece a Otro, al Señor de la vida. «‘Sin mí no podéis hacer nada’, pues todo tiene en mí su consistencia»[18]. El aspecto más agudo de la libertad es el reconocimiento de Aquel a quien pertenecemos, un hombre, Jesucristo, hijo de María.
Si el primer aspecto de la libertad es reconocer que pertenece —y su vértice es reconocer que pertenece a Cristo—, el segundo aspecto interesante y decisivo de la libertad (y mirad que estoy hablando de la libertad del hombre, no del monje o del cura) es seguir. O el mundo o Cristo.
Hablar hoy en día de seguimiento puede sonar particularmente duro. Y, en efecto, es paradójico. No obstante se puede comprender que en una época en la que el hombre tiende a mostrar comportamientos cada vez más estandarizados, sumidos en el anonimato de la masa (todos siguen como borregos, siguen desde el origen mismo de su pensamiento), precisamente en una época de este tipo (como decía Pasolini, todos están homologados, todos son iguales, uniformados por el poder de los que manejan el dinero), por lo menos de palabra, se manifieste la necesidad de una personalidad verdadera, la necesidad de no conformarse ciegamente sino de formarse críticamente. ¿Con quién se puede uno conformar conscientemente sino con Aquel a quien pertenecemos? ¿Con quién identificarse aprendiendo cada vez más, amando cada vez más, con una ternura cada vez mayor, sino contigo a quien pertenezco?
Si no fuera tuyo, Cristo mío, me sentiría criatura finita. Este es el valor de la compañía y de la amistad: ayudarnos a entrar en estas palabras. Si no fuera tuyo, Cristo mío, sería una criatura finita. Si no hacemos nuestra la frase de san Gregorio Nacianceno, si no hacemos uso de nuestra libertad para reconocer que le pertenecemos, de manera que podamos seguirlo y entender que estar vivo es seguirlo, seremos —como escribe Péguy en su Nota conjunta sobre Bergson y la filosofía cartesiana— lo que son tantos otros: almas muertas, homologadas; no mortecinos sino muertos, con una cara que ya delata la muerte. Almas muertas[19].
La vida consiste en seguir a Cristo. Porque como se representa en el panel hexagonal de La navegación[20]de Andrea Pisano, quien guía el barco es Él, ese tercero que va detrás de los dos discípulos y que me dice, sosteniéndome y guiándome: «ve por aquí, ve por allá… sigue todo recto». Es Él quien me sostiene y me guía. Si no fuera tuyo, Cristo mío, sería un navegante perdido a la deriva, un remero sin rumbo, un alma muerta[21].
LA ORACIÓN DEL PADRE GRANDMAISON
Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de niño
puro y limpio como agua de manantial.
Obtenme un corazón sencillo
que no se repliegue a saborear las propias tristezas;
un corazón magnánimo en donarse, fácil para la compasión;
un corazón fiel y generoso que no olvide ningún bien
y no guarde rencor de ningún mal.
Fórmame un corazón dulce y humilde
que ame sin exigir ser amado,
contento de desaparecer en otros corazones,
sacrificándose ante vuestro divino Hijo;
un corazón grande e indomable, para que ninguna ingratitud
lo pueda cerrar y ninguna indiferencia lo pueda cansar;
un corazón apasionado por la Gloria de Cristo,
herido por su amor,
con una llaga que no se cure sino en el cielo. Amén[22].
Santa María, Madre de Dios, consérvame un corazón de niño, puro y limpio como agua de manantial. Obtenme un corazón sencillo que no se repliegue a saborear las propias tristezas [el hombre cae, se desanima, se repliega sobre sí mismo]; un corazón magnánimo en donarse, fácil para la compasión; un corazón fiel y generoso [cuando todos los demás sentimientos se apagan, uno solo permanece, el único realmente digno del hombre, acorde con su dependencia estructural: la fidelidad] que no olvide ningún bien y no guarde rencor de ningún mal [si uno está totalmente disponible, si abraza el tiempo con paciencia, si asume el vértigo del riesgo y se adhiere libremente, entonces adquiere sabiduría y ternura, se hace sabio; quien es disponible es sabio]. No podéis imaginar ni un paso, un gesto de aquella muchacha que dijo «Fiat. Hágase en mí según tu palabra» que no fuera fruto de sencilla sabiduría. Se entregó por entero, sabiamente, pero no fue una inteligencia calculada. La disponibilidad es una sabiduría que une la inteligencia de la vida y del destino con la ternura hacia lo que somos; sabiduría, ternura y disponibilidad vibrante, que lo pasan todo por la criba del juicio y no dejan filtrar nada excepto lo que es puro.
La característica última de la disponibilidad es la pureza absoluta. Pero no entendida como capacidad de coherencia, superación de nuestra debilidad, presunción de inocencia, cosa que, paradójicamente, es la raíz de la incoherencia y del error. Aceptar nuestra fragilidad insalvable implica una pureza absoluta, que coincide con una verdadera gratuidad ante Dios. Me equivoco, pero no reniego de la relación gratuita que me une a Cristo, de modo que recapacito rápidamente y el error no me retiene atado ni un segundo.
Fórmame un corazón dulce y humilde [no tengo un corazón dulce y humilde, pero lo deseo, tiendo a ello] que ame sin exigir ser amado [este es el emblema de la gratuidad]. Son las mismas palabras que emplea Ada Negri en su poesía Mi juventud[23]. La citaba en mi primer año de profesor de religión y sigo explicando, desde hace cuarenta años, que se ama la flor no porque se arranca y se huele, sino porque existe; se ama el fruto no porque lo muerdes y te lo comes, sino porque existe; y se ama a un niño no porque es tuyo, sino porque existe: «al Dios de los campos y las estirpes le das gracias en tu corazón». Se llama gratuidad y existe sólo en el primer temblor de nuestra naturaleza original que dura literalmente un minuto y medio; o bien, va paulatinamente creciendo en el cristiano que sigue a su Señor.
Contento de desaparecer en otros corazones, sacrificándose ante vuestro divino Hijo; un corazón grande e indomable [Dios mismo te lo da], para que ninguna ingratitud lo pueda cerrar y ninguna indiferencia lo pueda cansar; un corazón apasionado por la Gloria de Cristo, herido por su amor, con una llaga que no se cure sino en el cielo [en el umbral último del destino].
Esta oración de Grandmaison, que conocí cuando tenía quince años y que rezo desde entonces, es la que mejor describe, luminosamente, lo que es una amistad enraizada en la fe.
El yo del hombre, en efecto, está destinado ab origine a la unidad con todo lo que existe, a hacerse uno con el misterio del Ser. ¿Por qué? Porque está hecho a imagen de Dios y Dios es comunión, la comunión amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad. El que yo no esté solo tiene su origen en el misterio de la Trinidad. Un yo solitario es un yo extraviado, perdido; un yo no es solitario cuando está sostenido por una compañía que es amistad. Y la verdadera amistad se crea por una libre obediencia recíproca.
PRIMERA PARTE HIMNOS LITÚRGICOS
Cuando rezamos juntos las horas —o cualquier otra oración— lo que debemos buscar es ante todo el sentido de lo que decimos, es decir, la densidad de las palabras que pronunciamos. Quizás la rocemos tan solo una vez, o penetremos un milímetro más en su espesor la quinta vez, o empecemos a percibir su verdadero latido al cabo de diez veces, pero es la densidad de las palabras que pronunciamos la que hace de nuestras voces una sola voz.
Además cada uno debe escuchar al otro para que la palabra ocupe el mismo espacio y procedamos juntos, de manera que el rezo manifiesta una comunión. No corramos, pero tampoco seamos pesados al cantar; busquemos esa agilidad que la Verdad siempre otorga a las palabras cuando expresan el corazón.
No cedamos a la fragmentariedad. Esta se debe principalmente a que no todos atienden al peso de las palabras; pero una segunda causa que descompone el rezo comunitario es también una distracción más superficial aún, por la que uno no escucha cuando el otro o los demás intervienen y va a su aire.
A veces ocurre que oímos como un moscardón dentro del aire del canto; ese moscardón que no consigue afinar su voz está llamado a alabar a Dios, dice san Bernardo, con su silencio. Musite las palabras de modo que no se oiga; pero no pretenda cantar. Si está atento cuando se ensayan los cantos, al cabo de los años habrá educado un poco su voz y quizás pueda incluso cantar con todos los demás.
No hay instrumento que pueda afinar mejor el corazón humano —el corazón que pertenece a un pueblo, que vive en comunión— que el canto. ¡Nada da más gloria a Cristo que el canto! Cantar, tratar de cantar bien, participar en el coro si se puede, sacrificar el tiempo a esto, es lo mejor que se puede hacer por la vida de la comunidad. Ningún instrumento es tan educativo como este. En realidad hay otro: se llama ofrecimiento del propio sacrificio. Pero esto no lo puede ver nadie, nadie se da cuenta, ni siquiera muchas veces quien lo hace.
Cuando el antifonario entona o el salmista comienza un salmo, fisiológicamente se puede advertir cuánta energía han de poner en ello. Deben emplear energía en primer lugar para afinar su voz y, en segundo lugar, para rescatarnos de la decadencia a la que, innoblemente, todos nos hemos dejado arrastrar en el transcurso del salmo. Ocurre que durante el rezo el tono rueda cuesta abajo, cae en declive; al cabo de dos versículos, hemos bajado dos tonos porque no estamos atentos. Entonces su intervención nos provoca a prestar atención y a tender el oído para escucharles. Debe ser siempre así en cada versículo. Cada versículo debe acabar en arsis[24] y no en sepultura. Es un acto de presencia ante la Presencia, una memoria. Si no es memoria la oración, ¿qué otra cosa podrá serlo?
Decae nuestro tono en el rezo porque decaemos como memoria; se esfuma el pensamiento y se vacía la afectividad; estamos distraídos y así la eficacia de nuestra alabanza a Dios es mucho menor ante los ángeles de Dios, pero también ante un hombre inteligente que escuche. El ángel y el hombre inteligente que pasan por ahí y escuchan, juzgan… en cambio Jesús soporta, lo soporta todo.
JESU, DULCIS MEMORIA
Jesu, dulcis memoria,
dans vera cordis gaudia:
sed super mel et omnia,
ejus dulcis praesentia.
Nil canitur suavius.
nil auditur jucundius,
nil cogitatur dulcius,
quam Jesu, Dei Filius.
Jesu, spes penitentibus,
quam pius es petentibus!
Quam bonus te quaerentibus!
Sed quid invenientibus?
Nec lingua valet dicere,
nec littera exprimere:
expertus potes credere,
quid sit Jesum diligere.
Sis, Jesu, nostrum gaudium,
qui es futurus praemium:
sit nostra in te gloria
per cuncta semper saecula. Amen[25].
Tanto en la raíz de este canto como en el fondo de nuestra vida hay un pensamiento de consolación. Y, en efecto, la aparición de Dios en el mundo es ante todo un sobresalto de inesperado consuelo.
Si al cantar este himno nuestro primer sentimiento no es un estremecimiento consolador es porque no percibimos el acontecimiento de Cristo en su verdadera naturaleza. Más acá o más allá de todos nuestros errores, de todas nuestras equivocaciones, sea cual sea la situación de nuestro ánimo, caer en la cuenta de la iniciativa que el misterio de Dios ha tomado viniendo al mundo es, antes que nada, una consolación.
¿Cuál es este pensamiento consolador, esta memoria que se opone al pensamiento aterrador del juicio? Lo que Dios empieza lo lleva a término.
¡No hay nada más cierto y reconfortante, nada que dé más aliento que esto!