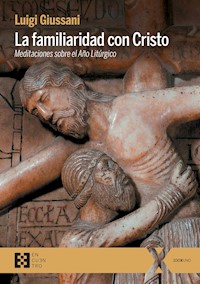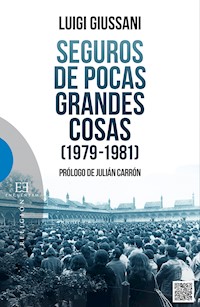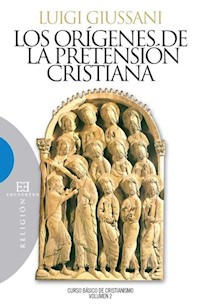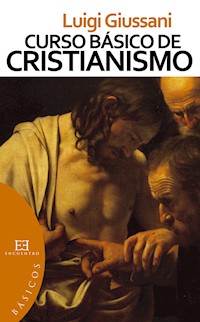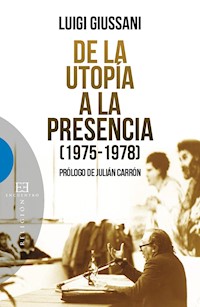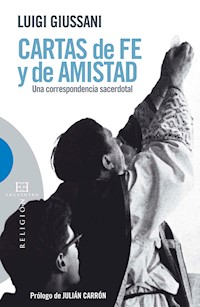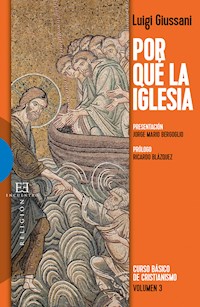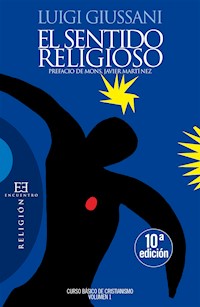Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
El presente volumen recoge las lecciones de don Luigi Giussani en los Ejercicios espirituales de la Fraternidad de Comunión y Liberación celebrados entre 1985 y 1987 y los diálogos que éstas suscitaron. En sus páginas, don Giussani lanza un desafío radical: a pesar de que llevamos grabado en nuestra carne el peso de la fragilidad absoluta, de nuestra incoherencia y falsedad, es posible comenzar de nuevo si percibimos la existencia de un destino. Sin embargo, en el contexto actual, para la mayoría de la gente, el destino, Dios, "puede ser una palabra respetable, pero no tiene nexo alguno con la vida". ¿Qué debe suceder para que esta conciencia del destino penetre en el tejido de nuestra existencia? A través del libro se va desplegando la descripción de un encuentro humano que hace posible la liberación y permite "experimentar la gran novedad por la que todo, lenta, paciente, humilde pero inexorablemente, se organiza", poniéndose de manifiesto "la conveniencia humana de la fe" para cualquiera que busque un camino con el que afrontar la inseguridad y el miedo que nos atenazan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luigi Giussani
La conveniencia humana de la fe
Ejercicios espirituales de Comunión y Liberación (1985-1987)
Edición a cargo de Julián Carrón
Traducción de Carmen Giussani
Título original: La convenienza umana della fede
© Fraternità di Comunione e Liberazione 2018
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2019
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
100XUNO, nº 53
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN Epub: 978-84-9055-895-9
Depósito Legal: M-11959-2019
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda, 20 - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Prólogo: «Nació tu nombre de aquello a lo que mirabas»
La conveniencia humana de la fe
Empezar siempre de nuevo (1985)
Pertenecemos a Otro 21
Vivir el ideal en el instante 35
La verdadera conveniencia 78
El rostro del Padre (1986)
La conciencia del Padre 100
«Nació tu nombre de aquello a lo que mirabas» 122
Ícaro, la relación con el infinito 143
Tener experiencia de Cristo en una relación histórica concreta (1987)
Como Zaqueo 179
En la caridad, la memoria se hace obra 197
La gloria de Cristo 211
FUENTES
ÍNDICE DE LOS NOMBRES
Prólogo: «Nació tu nombre de aquello a lo que mirabas»
La fugacidad de la vida, la caducidad del hombre, es uno de los temas recurrentes en la reflexión y en la poesía de todos los tiempos. «Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo, y la selva, reverdeciendo, produce otras al llegar la primavera: de igual suerte, una generación humana nace y otra perece»1.
Es difícil que el hombre, cada uno de nosotros, aun dentro de la distracción en la que pueden acabar sus días, pueda escapar en algún momento de esta experiencia elemental de la vida. Israel no fue una excepción.
Dice Isaías: «Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre: se agosta la hierba, se marchita la flor […]. Sí, el pueblo es como la hierba, que se agosta y se marchita»2. Y el Salmo 90 insiste en la misma idea: «Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. […] Son como hierba que se renueva: que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca»3. En el Salmo 8 el gran rey David grita: «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?»4, mientras que el Salmo 39 contiene esta súplica: «‘Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy’. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti; el hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como una sombra, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién»5.
Es tan común esta experiencia de nulidad y de fragilidad, observa Giussani, que representa, de hecho, «el primer sentimiento objetivo, el primer pensamiento reflejo que el hombre puede tener sobre sí mismo. Somos como hojas al viento» (ver aquí, p. 23). Ni siquiera las relaciones entre los hombres escapan a este sentido de inconsistencia última, pues, de hecho, «todas las relaciones llevan el sello de esta fragilidad inconmensurable: mientras las estrechas, se te escapan; todo te dice adiós» (p. 36).
Pero a un observador atento como don Giussani no se le escapa algo que es irreductible y que se sustrae a esta caducidad. Por ello abre un resquicio a la esperanza: «Y sin embargo, dentro de esta nulidad […], dentro de esta fragilidad inconmensurable, dentro de esta contingencia triste, melancólica, la quilla de nuestra nave, dice el poeta español Juan Ramón Jiménez, ‘ha tropezado, allá en el fondo, / con algo grande’». Este algo grande es el sentido del destino, más fuerte que nuestra fragilidad. En esta perspectiva, «el hombre es ese nivel de la naturaleza en el que esta percibe el destino, percibe que tiene un destino». Pero si esta conciencia, «si lo que hemos percibido no se despliega a modo de levadura que fermenta la masa; si no cobra vida y se desarrolla como un organismo, esta percepción del destino se queda por dentro como un plomo, [...] un cuerpo ajeno a nuestra vida que así pierde su baricentro, su centro de gravedad» (p. 36).
Por tanto, no basta con haber advertido el impacto de algo grande para que esto se convierta mecánicamente en el centro de gravedad del yo. Es necesario que nuestra vida «experimente el temblor del ideal, sea traspasada por él, se vea vencida en última instancia por el ideal y por tanto esté determinada por él». No es suficiente con lo que ya sabemos, y lo constatamos en cuanto observamos las consecuencias de esta actitud: «Damos por descontado que el ideal existe porque creemos en él, porque lo recordamos de vez en cuando, pero todo el tejido de nuestra existencia está como desprovisto de él. De este modo, el nivel dramático de la vida, que consiste en identificar una conveniencia humana en todos los campos y en todos los sentidos, tal como la percibimos de forma natural, no encuentra paz y, en última instancia, no tiene alegría». Para Giussani no se halla paz porque falta «la seguridad de aquello por lo que uno hace y vive todo». Y no existe alegría interior porque «la felicidad futura, la que nos aguarda al final, no se refleja, anticipadamente, sobre el presente» (p. 80).
Hemos de admitir que nos cuesta sobremanera «acoger el ideal en términos de conveniencia humana» por el miedo a perder algo. Para Giussani es todo lo contrario: «Y fijaos que este acoger, de por sí, no implica dejar nada de lo que compone nuestro atavío humano; es una revolución pacífica y gustosa que se produce dentro del sujeto mismo que actúa, desde su interior» (p. 80).
¿Qué debe suceder para que la conciencia del destino penetre en el tejido de nuestra existencia? Se trata de un desafío, pues en el contexto actual, «para la mayoría de la gente, Dios puede ser una palabra respetable, pero no tiene nexo alguno con la vida (como mucho, es una idea que da miedo). El clima cultural de hoy hace de todo por nublar este nexo, por eliminarlo, teniendo éxito en su intento».
Pero entonces, es necesario descubrir «cómo darle vida a este centro de gravedad que, en caso contrario, quedaría como plomo dentro de nosotros, como un cuerpo extraño y sin nexo con la vida; tenemos que ver cómo integrarlo orgánicamente para que nos sirva para una construcción humana» (p. 38).
Giussani no tiene ninguna duda sobre qué es lo que puede reavivar este centro de gravedad: «Cristo es el encuentro que puede hacer del sentido del destino una realidad orgánica» (p. 41). El destino, eso que los hombres de todos los tiempos han llamado «Dios», «es un Hecho que ha acontecido en la historia. Fijaos bien, es un Hecho, Alguien que ha entrado en el mundo y cuyo nombre es Jesucristo» (p. 105). Para que podamos comprender la gracia que supone para el hombre encontrarse con Cristo, Giussani nos invita a mirar a una figura evangélica que nos resulta familiar: «Zaqueo era el jefe de la mafia, era uno de los capos de la camorra, era un rey de la violencia, era uno de esos pocos ricos que había, era un hombre señalado por los escribas y por los fariseos como el emblema de la deshonestidad». A pesar de esto, continúa Giussani, «Zaqueo tenía gran curiosidad por ver quién era ese individuo del que tanto hablaba la gente. Entonces se sube a un sicomoro para poder verlo al pasar. Se acerca una muchedumbre. Cristo se halla en medio, y cuando se acerca a ese árbol se detiene y le mira: “Zaqueo, baja enseguida, quiero ir a tu casa”. Imaginad los pensamientos de los honestos que le rodeaban para pillarle en un renuncio. “Viendo aquello, todos murmuraban: ‘Ha entrado a comer en casa de un pecador’. Pero Zaqueo se levantó y dijo al Señor: ‘Señor, entrego la mitad de mis bienes a los pobres, y si he robado a alguien le devolveré cuatro veces más’. Jesús le respondió: ‘Hoy ha entrado la salvación en esta casa, porque también este es hijo de Abrahán; el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido’”» (p. 41).
El Evangelio no es un relato del pasado; de hecho, para Giussani es un relato que habla de nosotros: Cristo ha venido para nosotros, que somos «nada y pecadores»; ha venido para mí, que soy «soy nada y pecador. Me ha llamado por mi nombre, te ha llamado por tu nombre. [...] En el mundo que procede en la historia y discurre a lo largo del tiempo, existe una Presencia que nadie podrá extirpar jamás, que ningún poder conseguirá acallar, y que alcanza al hombre al que el Padre elige y entrega en sus manos. Cristo es el encuentro que puede hacer del sentido del destino una realidad orgánica, el que puede redimir el sentido de la nada y del pecado» (p. 41), como nos recuerda el Evangelio: «El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido»6.
Es el encuentro lo que hace fácil la experiencia de una familiaridad con el destino, hasta llegar a impregnar toda la vida de una novedad única y cualquier relación de una densidad desconocida hasta entonces.
¿Por qué insiste tanto Giussani en la figura de Zaqueo? «Porque es mi nombre el que se significa en aquel nombre como partner de Dios, como persona concreta a la que Cristo se dirige; es tu nombre. ¡Qué natural, qué fácil me resulta entender qué representó ese instante para toda la vida de aquel hombre!» (p. 182). Como decía Kierkegaard en su Diario: «Haber visto una vez algo, haber experimentado algo tan grande y magnífico…»7, como cuando ese hombre escuchó decir: «Zaqueo, voy a tu casa». Y corrió a su casa para recibirle, cautivado por completo por este encuentro: «Era el rostro, era la mirada, era toda la persona de ese hombre [Jesús] lo que arrollaba la pobreza, la mezquindad de Zaqueo, ese olvido infinito de su dignidad que había descalificado toda su vida sumiéndola en lo inmediato, en la codicia; y en un instante, ante aquella palabra: ‘Zaqueo’, se sintió completamente liberado, ‘liberado del yugo del mal’. Oh, ciertamente no lo pensó en aquel momento: lo sintió, lo vivió. Pero, justo después, también lo pensó. Todos lo imaginamos corriendo de vuelta a casa; quién sabe cómo le vería su mujer, cómo le verían sus hijos, tan repentinamente, tan absolutamente distinto de antes; y, sin embargo, ¡era él mismo!» (p. 182).
Entonces el camino se vuelve fácil. No se necesitan dotes especiales o esfuerzos excepcionales. El camino es sencillo, como el de Zaqueo. «¿Qué debemos hacer entonces, más que mantener nuestra mirada fija en Jesús? ¡Esta es la conversión! [...] En latín, este darse la vuelta se dice justamente convertere. Esta es la conversión: «Prestar atención a…». Si te das la vuelta hacia él, eres como Zaqueo, cuando lo miró; eres como el centurión —escribe Lucas en su capítulo séptimo— cuando fijó su mirada en él al verle llegar» (p. 189).
Al ponernos delante una figura como Zaqueo, don Giussani desafía nuestras objeciones habituales —nuestra incapacidad, fragilidad, incoherencia moral—, que en muchas ocasiones se convierten en pretextos para no movernos. En cambio, «la moralidad es lo que Cristo puede obrar en nosotros. La energía que cumple nuestra vida es Cristo. ‘Cualquier cosa que hagáis, con palabras o hechos, hacedlo todo en el nombre de Jesús’. De este modo el hombre se perfecciona, es decir, el hombre cumple aquello que debe llegar a ser: como un niño que se hace mayor y se realiza». Nuestra estatura no se define por nuestras capacidades ni por nuestros esfuerzos para estar a la altura: «La grandeza del hombre es Jesucristo. Cristo es la imagen verdadera del hombre. Cristo es el hombre y, por tanto, tu fisonomía y la mía se realizan en la medida en que la suya se refleja en nosotros» (p. 193). Y, más adelante, vuelve a insistir: «La moralidad no es una capacidad nuestra, sino lo que Cristo puede hacer en nosotros», que «se realiza en la paciencia» (p. 205).
Puesto que está al alcance de todos, ¿cómo penetra en nosotros esta fisonomía humana nueva que Cristo ha introducido en el mundo? Es sencillo, tan sencillo que a nosotros, como hombres modernos, nos parece demasiado poco: «¿Qué miras por la mañana cuando te levantas? ¿Qué miras cuando estás con tu mujer o con tu marido? ¿Qué miras cuando estás con tus hijos? ¿Qué miras cuando estás en el trabajo? ¿Qué miras cuando te interesas por la política? ¿Qué miras en tu tiempo libre?». Parece algo insignificante y, sin embargo, Giussani nos invita a comprobar, a través de estas preguntas, si Cristo está presente para nosotros como lo estaba aquel día en casa de Zaqueo o si, por el contrario, es un mero nombre, alejado del corazón y por ello de nuestra vida. Porque «Si careces de rostro, si no tienes nombre ni personalidad es porque el objeto de tu mirada es otro distinto de Cristo» (p. 134. «Nació tu nombre de aquello a lo que mirabas»8, dice una poesía de Juan Pablo II que a don Giussani le gustaba repetir.
«El sacrificio es exactamente […] mantener fijos los ojos ‘allí donde reside la verdadera alegría’, mantener nuestra mirada fija en el Padre, porque esto es imitar a Cristo» (pp. 134-135). Cada nuevo día tenemos la posibilidad de fijar nuestra mirada en él, independientemente del estado de ánimo con el que nos levantemos, con el que abordemos los asuntos que nos esperan.
«Entonces, ¿cuál es el problema número uno, el primer problema para nosotros, ese que tenemos que resolver enseguida y que no podemos posponer ni un instante? ¡Volver a empezar!». Giussani cita una canción de Guccini: «Quién le dice a los que son jóvenes ahora / cuántas veces podrán equivocarse, / hasta el disgusto de volver a empezar / porque después es siempre lo mismo»9; y la comenta así: «A mi juicio, este es el primer muro a derribar dentro de nosotros. Recomenzar es una palabra muy cercana a la palabra cristiana por excelencia: ‘resucitar’, ‘resurrección’ [...] Porque coincide con este empezar siempre de nuevo, con este paso continuo de la falsedad a la verdad, de la incoherencia a la adhesión, de la presunción y la autonomía a la adoración, del peso que nos detiene a la energía para caminar [...] ¡Recomenzar! Resurgir se hace posible cada día, en cada hora y momento» (pp. 13, 18).
Como decía un Padre de la Iglesia: «Si no fuera tuyo, Cristo mío, me sentiría criatura finita. He nacido y siento que me consumo. Como, duermo, reposo, enfermo y sano, me asaltan ansias y tormentos sin fin; gozo del sol y de todo cuanto fructifica en la tierra. Después, muero y la carne se convierte en polvo como la de los animales, que no tienen pecados. Pero, ¿qué tengo yo más que ellos? Nada, excepto Dios»10. Esta es la razón por la que puedo volver a empezar constantemente, dentro del cauce de una historia: «A raíz de este encuentro, cada uno está llamado a experimentar la gran novedad por la que todo, lenta, paciente, humilde pero inexorablemente, se organiza; todo se articula en un cuerpo, el Suyo; todo adquiere un significado, el Suyo; todo toma nombre, el Suyo» (p. 40).
¿Y cuál es esta novedad que lentamente lo penetra todo? Sólo podrá descubrirlo quien acepte dejarla entrar en el espacio de su propia vida. Esa es la verificación que hemos de realizar en cada momento, como subraya Giussani: «Vivir el instante. Quizás sea esta la fórmula más potente que encierra la capacidad redentora de Cristo, liberadora del hombre; es lo que la comunión con Él realiza en nosotros. El ímpetu por abrazar el mundo caracteriza el corazón del hombre. Pero esto sólo se da si uno vive la limitación del instante, del momento presente» (p. 56).
Esta novedad que uno sigue no sólo afecta a cada instante, sino también a cada relación, empezando por la relación hombre-mujer, hasta llegar a la relación con el último de los últimos: «¿Qué es lo que determina su relación? El hecho de que son dos seres humanos en camino hacia su destino, amados y salvados por el mismo Dios que se hizo hombre, Jesucristo. ¿Cuándo es verdadera esta relación? Cuando la memoria se convierte en norma y así vuelve más verdadera su manera de relacionarse. También en las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta los más pobres entre los pobres provocan el horror y la repugnancia que sentimos nosotros (‘Como aquel día que recogí a un hombre en una cloaca a cielo abierto y lo llevé a la Casa de los moribundos’), pero su relación con esos hombres que se están muriendo en una cloaca es más verdadera, es una relación verdaderamente humana» (p. 201).
De todas formas, existe una cláusula que hay que respetar para que esta relación nueva con cualquiera pueda realizarse: «que nuestra conciencia esté despierta, en vela, a la espera, para que él pueda cambiarnos y convertir nuestro modo de pensar y de obrar, y así cambie el rostro y el corazón de todas nuestras relaciones» (p. 93). Giussani siempre apela a nuestra libertad, porque el hombre es su libertad.
Entonces, lo cotidiano que tantas veces «nos paraliza»11 según la imagen de Pavese—, se vuelve distinto. Uno puede vivir su circunstancia sin tener que huir para no sucumbir: «¡Nuestro vivir cotidiano podría ser tan grande y noble! Y no en ocasiones excepcionales ni en circunstancias particulares, sino en el día a día, porque lo que no toca el instante no es redentor; lo que no toca el instante banal no es verdaderamente humano» (p. 123).
De este modo resulta posible experimentar una liberación, que pasa a través de la cosa más humana y, sin embargo, más difícil a causa de nuestro orgullo: la petición. «Este presente que nos libera de la culpa cometida incluso hace un instante, y de todas las culpas, y de todo el peso del límite, de la tristeza por la propia desproporción, de toda la melancolía, el humor negro que nuestra imperfección segrega en nuestro interior, el soplo que nos libera en este instante es pedir a Dios» (p. 177). De hecho, para Giussani, «Nuestra pobre vida cubierta de harapos y heridas tiende, sin embargo, a su perfección, al cumplimiento: este es el hombre que pide a Cristo» (p. 197).
Pero, ¿qué significa pedir a Cristo dentro de nuestra pobreza? Significa pedir que él nos conceda la «conciencia profunda y cada vez más patente de que pertenecemos a algo más grande al que podemos llamar ‘Padre’. Estamos llamados a reconocer al Padre en nuestro trabajo y en nuestras relaciones, de modo que lo primero adquiera intensidad y sea ofrecido y las relaciones ganen en capacidad de misericordia y caridad» (pp. 108-109).
Don Giussani no nos da tregua en este punto, porque es el motivo de su inquietud por nuestra vida. A sus ojos, cualquier otra preocupación es secundaria. «...lo primero que Cristo, reconocido como hombre verdadero, como modelo de nuestra vida, como norma y criterio de la acción, genera en nosotros» es «la conciencia de que somos ‘de’ Otro, de Alguien más grande, somos ‘del’ Padre. Esto se entiende bien cuando comprendemos que toda la existencia de Cristo está ‘en función’ del Padre, es ‘propiedad’ del Padre, es ‘del’ Padre» (pp. 107-108).
En este sentido, Cristo es el modelo de vida y nosotros somos invitados a identificarnos con Su existencia, como se pone de manifiesto en el Evangelio. De hecho, «el pensamiento del Padre dominaba la conciencia de Cristo. Por consiguiente, si seguimos a Cristo, si somos cristianos, si elegimos a Cristo como ‘el hombre modelo’, como norma de nuestras acciones, entonces nuestro actuar se inspirará y estará determinado cada vez más por esta realidad más grande que, tímidamente, llamamos ‘Padre’». Aquí Giussani no nos está diciendo que nos separemos del mundo, sino lo contrario: «pensar en el Padre no es dejar de lado el comer y el beber, la mujer y el hombre, el juego y el trabajo, el teatro o la salud, sino una manera distinta de mirar todas estas cosas» (p. 112). En otra ocasión había hablado del cristianismo como una modalidad subversiva de vivir las cosas habituales.
El Evangelio está lleno de hechos que documentan la relación constitutiva que Jesús tenía con el Padre, hasta el punto de que «La gente que acudía a ver a Jesús se extrañaba que mencionara siempre a su Padre; su ‘idea fija’ [...] era la dependencia del Padre, la relación con el Padre, Aquel que lo había enviado y que lo constituía» (pp. 116-117). Ni siquiera el suplicio de la crucifixión pudo separarle de la relación con el Padre.
Hoy, al igual que entonces, esta familiaridad parece imposible en un mundo que ha hecho de la razón humana la medida de todas las cosas: «Pero, más todavía que la mente, es el mismo corazón del hombre el que, por una parte, no lo admite, como cuando existe la posibilidad de algo precioso para nuestra vida y uno dice: ‘No es posible’, y por otra, desde ese núcleo en el que se halla la raíz de la libertad, comprende que toda su vida estaría determinada por ello, que este Dios que se ha vuelto familiar sería verdaderamente el Señor, que la propia vida le pertenecería, debería pertenecerle, independientemente de que comiera, bebiera, se levantara, durmiera, viviera o muriera». Pero justamente «este es el método que Dios ha utilizado» (p. 142).
Los últimos siglos han cuestionado precisamente este método hasta llegar a declararlo imposible: Dios no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Nos lo recuerda el papa Francisco en la Lumen fidei: «Nuestra cultura ha perdido la percepción de esta presencia concreta de Dios, de su acción en el mundo. Pensamos que Dios sólo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Pero si así fuese, si Dios fuese incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real, y no sería entonces ni siquiera verdadero amor, capaz de cumplir esa felicidad que promete. En tal caso, creer o no creer en él sería totalmente indiferente»12.
En un contexto como el que acabamos de describir, ¿puede todavía la fe tener alguna posibilidad? ¿Cómo puede Dios volver a ser familiar como Padre también para nosotros? Como lo fue el principio: a través de la continuidad de Su presencia histórica, Cristo presente aquí y ahora en una realidad humana que es su frágil signo en el mundo. «Insisto en esta idea, en este reclamo, amigos míos, porque el movimiento coincide con vuestra vida de todos los días, entre las cuatro paredes de vuestra casa o de la oficina, en el autobús que traquetea. El movimiento es este corazón nuevo, es un hombre nuevo, es una nueva conciencia, es la conciencia del destino. No del destino que está allá lejos, sino en primer lugar del que está dentro de mí, porque es mi origen, consistencia de mi carne y mis huesos, de mi corazón y de mi mente, pues estoy hecho de Otro, por Otro» (p. 110). Se trata de una humanidad nueva, distinta, que tiende por completo a algo distinto, no a sus propios proyectos o cálculos, sino a algo distinto, que se dilata desde nuestra vida a la vida de la sociedad.
De este modo, nuestra existencia se pone en juego por completo frente a la gran presencia que es Cristo presente en la vida humana. Y este es «el» problema de los problemas. Desde el momento en que resonó el anuncio de que «el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros», esta es la alternativa radical: «amar a Cristo ‘en una vida entera gastada por amor y fervor y abnegación y entrega’ y abrazar al mundo en el instante contingente viviendo el límite en su relación con el infinito (‘Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí’, escribe Pablo); entonces todo queda salvado, porque cuando uno abraza el mundo, lo salva, lo arrastra consigo, proyecta sobre él la luz de la verdad; en caso contrario, cuando uno se ama sólo a sí mismo en el instante efímero, se corrompe, y lo efímero ya no tiene historia, no edifica, no genera, es inútil» (p. 57).
Don Giussani está tan convencido de que muchas veces respondemos a este desafío asumiendo casi inconscientemente esta segunda actitud que nos advierte: «La objeción capital es que nosotros, en lo concreto, estimamos otra cosa más que a Cristo. Estimamos más nuestra satisfacción, la certeza de ganar dinero, estimamos más la salud, la fama, estimamos más al poder (incluso en casa), estimamos más incluso —pensad qué absurdo— el rol que tenemos en la comunidad que a Cristo. Estimamos a otra cosa más que a Cristo. Entonces la conciencia de que le pertenecemos a Él y a Su cuerpo se bloquea. Todo esto puede darse sin que uno se dé cuenta» (p. 88).
Casi sin darnos cuenta, nuestra libertad lleva a cabo una elección. Como podemos ver, no hay nada mecánico. «¿Por qué uno no teme y el otro, en cambio, es cínico sobre sí mismo y dice que es imposible cambiar? ¿Por qué uno es así y el otro es todo lo contrario? ¿A qué se debe? ¡Responded! A causa de la libertad. Nuestra libertad se juega precisamente en la opción entre el miedo, el quedarse atascado en las arenas movedizas del pecado, y el no temer, no tener miedo» (p. 118).
Cuando vencen el temor y el cinismo, el hombre pierde su consistencia y se pierde en el barullo de las circunstancias, y «La nuestra se convierte en una época de gente alienada. La alternativa, por tanto, es trágica: o se asume a Cristo como modelo de vida o se absorbe la norma que el poder establece con las categorías de la cultura en boga» (p. 131).
Don Giussani insiste: «La mayor división en la historia de la cultura y en el fenómeno de la sociedad humana es la que establece la expresión ‘gloria de Cristo’. Todas las distintas culturas y las formas de sociedad humana se pueden reducir a las mismas categorías, a las mismas premisas y contenidos, pero una vida mirada y gastada por la gloria de Cristo, una sociedad edificada para dar gloria de Cristo, establecen una postura que no tiene punto de comparación, irreductible a cualquier otra. Hace cincuenta años, pareció que, por una parte el liberalismo y el capital y, por otra el marxismo y el proletariado, constituyeran dos culturas y dos sociedades antitéticas, irreductibles. Ahora vemos que la una está totalmente reducida a la otra, de tal manera que ya se confunden: los mismos objetivos, los mismos medios y métodos, los mismos sistemas y, sobre todo, los mismos frutos. Sólo hay una alternativa que —como dijo el anciano Simeón a la Virgen13— divide en dos al mundo, divide la cultura y la sociedad: allí donde la gloria de Cristo es el principio motor de las relaciones y allí donde se desconoce qué es esa gloria» (p. 216).
¿Cuál es el rostro de esta nueva socialidad introducida por Cristo? ¿Cómo reconocerlo en medio de la multitud de rostros humanos? «Hay una característica sintomática de la verdad y la bondad de nuestra compañía, de la Fraternidad, y es la gratuidad de su motivo último. Se puede entrar en ella empujados por cualquier tipo de conveniencia, puede ser incluso la más equívoca; pero no se puede permanecer en ella más que por una finalidad profundamente gratuita. La gratuidad de su motivo último es la afirmación del ideal, que es Cristo, en la contingencia del momento humano que vivimos. La gratuidad es el reconocimiento de Cristo, porque lo que él realiza en nosotros cuando le afirmamos, según los límites de nuestra libertad, lo que él determina en nuestro modo de vivir y obrar desborda cualquier cálculo de conveniencia puramente humana» (pp. 84-85).
En este nivel sitúa Giussani la conveniencia humana de la fe, que está más allá de cualquier cálculo o medida definida por el hombre, y «establece una relación fraternal entre los hombres. ¡Digámoslo de nuevo, porque es demasiado hermoso!: suprime la extrañeza, de tal modo que la primera vez que ves a gente que no has visto en tu vida —más extraños que así, imposible—, y que además te resultarían distantes o antipáticos, los abrazas como si fueran tuyos, sangre de tu sangre; y, si necesitan algo, te quitarías el pan de la boca, como una madre hace con sus hijos, como mi madre hizo conmigo durante el tiempo de la gran recesión en los años treinta. El cardenal Ratzinger llama ‘fraternidad’ lo que nosotros llamamos vida de comunión y de fe, relaciones vividas en la fe» (pp. 136-137).
Para Giussani, la existencia de Comunión y Liberación no tiene otra razón de ser: «Por esto estamos juntos. [...] nuestra vida debe acertar no en cuanto a lograr el éxito, sino en cuanto a ser verdadera. En esto reside el éxito, el acierto de la vida: ‘¿Es acaso el vivir el objeto de la vida? [...] ¡No vivir, sino morir, y dar lo que tenemos sonriendo! ¡Esa es la alegría, esa la libertad, esa es la gracia, esa es la juventud eterna!’14. Así escribía Claudel en su Anunciación a María. Que la vida tenga éxito no en cuanto al reconocimiento social, la fama o el dinero, sino a su verdad, es el objetivo por el que estar apegados a la compañía en la que el Señor nos ha insertado» (p. 150).
Para que nuestra existencia se realice, no como éxito sino como verdad, «se precisa es una gran sencillez de corazón. ‘Si no volvéis a ser como niños...’» (p. 153). De este modo podremos testimoniar qué es lo que vence esa sombra terrible que acecha sobre nosotros y sobre nuestros hermanos los hombres: la sombra de la nada. «¿Creéis vosotros que el mundo necesita algo distinto del testimonio, de la luz o del calor de esa intensidad absolutamente inconcebible de vida, de esa redención de la nada, de la mezquindad, de la contradicción, de la muerte? Cristo es Dios porque ha vencido a la muerte». Son muchos —pequeños y grandes, por todo el mundo— los que esperan encontrar esta luz. ¡Qué posibilidad tan apasionante se abre ante nosotros! «Lo que vivimos participa realmente de lo que es Dios porque vence a la nada del instante, a la nada de las circunstancias. Para que lo que vivimos sea grande no necesita nada más que su relación con Cristo» (p. 76).
Sólo así podremos experimentar este «ciento por uno» que Jesús indicó como prueba de la conveniencia humana de la fe en él.
Julián Carrón
abril 2018
La conveniencia humana de la fe
Nota editorial
Don Luigi Giussani desarrolló durante toda su vida una incansable acción educativa. Gran parte de su pensamiento se ha comunicado a través de la riqueza y el ritmo de un discurso oral y de esta forma (mediante grabaciones de audio y vídeo que se conservan en el archivo de la Fraternidad de Comunión y Liberación en Milán) se nos ha consignado.
El presente volumen se ha redactado a partir de la transcripción de algunas de estas grabaciones. El texto que ofrecemos se ha elaborado conforme a los criterios formulados en su momento por el mismo don Giussani:
1. Fidelidad a los discursos en la forma oral en que se pronunciaron. Las transcripciones se han realizado en una óptica de máxima adherencia al compás, al acento y a la peculiaridad del discurso oral, como expresión concreta del contenido y de la intención del autor.
2. En referencia a la naturaleza de las charlas, don Giussani habló en ocasiones muy distintas —conferencias, lecciones universitarias, asambleas de responsables o de otros grupos, ejercicios espirituales, homilías— con especial atención a respetar los diferentes registros. En la redacción de sus intervenciones se ha evitado uniformar o reorganizar los contenidos según criterios formales o estructurales. Además, al ser de manera implícita o explícita los interlocutores parte fundamental de la dinámica de desarrollo y expresión del discurso de don Giussani, sus intervenciones —en el caso de diálogos y conversaciones— se han mantenido, normalmente, tal cual se produjeron.
3. No hay que entender el paso de la forma oral a la forma escrita como una transformación de la modalidad expresiva, sino como la sencilla transposición escrita de un pensamiento comunicado verbalmente. Sin embargo, donde fuera necesario para evitar los inconvenientes para la lectura propios de una transcripción mecánica de lo hablado, se ha procurado eliminar la mera repetición de palabras o expresiones, los incisos que no son inherentes al contenido, las interjecciones superfluas, así como perfeccionar concordancias y sintaxis con vista a la claridad del texto.
4. En la medida de lo posible, se han aclarado las referencias —implícitas o explícitas— a personas, hechos y obras, o explicitado en nota; o bien han sido eliminados, una vez asegurada la integridad del texto. En el caso de que la referencia explícita a interlocutores presentes en el evento o a personajes públicos no resultara esencial para el desarrollo y la comprensión del texto, se ha, generalmente, omitido.
Selección de las grabaciones para la publicación y edición de los textos a cargo de Julián Carrón.
Redacción a cargo de Carmine Di Martino y Onorato Grassi. Coordinación editorial a cargo de Alberto Savorana.
Empezar siempre de nuevo (1985)15
Para hacer frente al aumento constante del número de los participantes, los Ejercicios de 1985 se celebraron en dos turnos, a distancia de una semana, durante la segunda mitad de marzo.
Participaron en el primer turno los adultos de Lombardía, Piamonte, Liguria, Alemania y Suiza; en el segundo, el resto de los grupos italianos.
Los Ejercicios se desarrollaron en un clima particular, porque seguía vivo el eco del encuentro con el Papa celebrado en el mes de septiembre del año anterior con ocasión del treinta aniversario del movimiento.
Dicho encuentro supuso una confirmación del camino recorrido y, al mismo tiempo, una invitación a un renovado impulso misionero.
En el caluroso discurso que Juan Pablo II dirigió a los miles de participantes reunidos en Roma en el Aula Pablo VI, el Papa dio una consigna explícita a todo el movimiento.
Tras expresar su «intensa alegría» por aquel encuentro y manifestar su afecto por cada uno, el Papa recordó que en la Iglesia y en la sociedad el movimiento es «un método de educación en la fe para que [esta] pueda incidir en la vida del hombre y de la historia» y pidió a cada uno que fuera «por todo el mundo a llevar la verdad, la belleza y la paz, que se encuentran en Cristo Redentor».
La importancia de esa invitación fue ulteriormente aclarada por las palabras que siguieron a continuación: «Durante estos 30 años os habéis abierto a las situaciones más variadas, sembrando las semillas de una presencia de vuestro movimiento. Sé que ya habéis echado raíces en 18 naciones del mundo: en Europa, África, América, y sé también la insistencia con que en otros países solicitan vuestra presencia. Haceos cargo de esta necesidad eclesial: esta es la consigna que os dejo hoy»16.
Fue un punto de inflexión que llevaría al Movimiento en pocos años a hacerse presente en distintas partes del mundo. Chile, Brasil, Argentina, Polonia, Estados Unidos, Canadá, junto a muchos países europeos, se convirtieron en meta de continuos viajes y relaciones, motivados por un entusiasmo misionero que pretendía simplemente comunicar una experiencia de vida, con el deseo de que fuera un bien para todos.
Sin embargo, un compromiso así requería una consistencia personal todavía mayor, una conciencia cada vez más clara de la experiencia encontrada, un cambio radical y continuo de uno mismo.
En una conversación con los universitarios, un mes antes de la cita de los Ejercicios, don Giussani había subrayado la importancia de este cambio. «Insisto en la palabra ‘cambio’», dijo respondiendo a las preguntas que le planteaban. «Chicos, la vida es cambio; una vida cambia a cada instante, ¡una vida es vida! [...] Sin este cambio, el mundo permanece irisado en cuanto a su color, pero disperso como sustancia y, por lo tanto, no se construye nada»17.
Los Ejercicios clarificarían en qué sentido el cambio continuo, que implica «empezar siempre de nuevo», es la regla fundamental de la vida cristiana y atestiguarían qué es lo que conviene a una existencia verdaderamente humana.
Introducción
Nuestra presencia aquí, en un contexto que a lo mejor no hubiéramos elegido, conlleva una urgencia: el compromiso para que no perdamos el tiempo y nuestra iniciativa sea provechosa. Y el éxito depende radicalmente de cada uno de nosotros. Ya no somos niños y, por tanto, debemos asumir una responsabilidad que cada vez más abarca el horizonte entero de nuestra personalidad, una responsabilidad cada vez más consciente frente a nuestro destino personal. Por ello invoquemos con todo el corazón al Espíritu. (Sigue hasta p. 19 la introducción de los Ejercicios espirituales del segundo turno, del 22 al 24 de marzo).
Desciende Santo Espíritu18
Siempre es conveniente al comienzo de nuestros encuentros, o en ciertos momentos particulares, volver a escuchar las dos canciones que acabamos de cantar19, porque con sus letras y melodías sugerentes nos devuelven repentinamente a un sano realismo sobre nosotros mismos. Llevamos un año sin vernos todos juntos; al cabo de un año, ¿cuál es la primera percepción consciente, el primer contenido que puede haberse asomado —por lo menos en mí se ha asomado— al llegar aquí? Pensé: «Señor, ¿dónde está la dificultad?». ¿En qué reside la dificultad? Porque, teóricamente, las palabras del Señor son las más humanas, las más claras y razonables entre todas las que podamos pronunciar. Pero entonces, ¿dónde está la dificultad? Y así, uno cae en la cuenta de cuántas derrotas ha sufrido en esta «guerra contra la falsedad», contra la incoherencia, cuántas veces ha huido en este último tramo del camino, durante el año que ha pasado. ¡Qué actual es esta guerra! Además, sufrimos una tentación más con respecto a las que teníamos cuando éramos más jóvenes, por tanto a las de nuestros amigos y hermanos más jóvenes: la tentación de acostumbrarnos. Podemos habernos acostumbrado. Por eso hay una mayor necesidad de romper la costra de esta costumbre que nos lleva a conformarnos con una vida que renuncia a su verdad, que cede a la mediocridad, a la falsedad. Según nos hacemos mayores, nuestra debilidad manifiesta deja emerger a simple vista una connivencia que, por otra parte, existe siempre de alguna manera. Por eso digo que es justo utilizar la palabra «falsedad» al referirnos a nuestra vida. ¡Cuán lejos de mí está la intención de comenzar con un reproche o con la vehemencia de una condena! Porque entonces debería ser yo el primero en salir corriendo. Se trata más bien de lo que dije antes: es justo comenzar con un sano realismo acerca de lo que somos. Es más, quisiera que mañana retomáramos este punto de partida. En efecto, no ando en la verdad delante del Señor cuando me siento capaz de coherencia —esta capacidad es ¡sólo! obra suya en mí, es una gracia que él concede—, sino cuando reconozco sinceramente lo que soy.
Por ello al venir aquí, sentía todo el fragor de esta batalla, que lo que nos ocupa cada día no nos deja escuchar o, por lo menos, mirar bien a la cara. Y, junto al constatar las derrotas sufridas en esta guerra sin cuartel («Militia est vita hominis super terram»20, «la vida del hombre en la tierra es una lucha», dice la Biblia), me volvía a la cabeza otro pensamiento, acordándome del otro canto: «La tristezza che c’è in me», la tristeza que llevo en mis adentros «tiene mil siglos»21. Llevamos grabado en nuestra carne el peso de la fragilidad, el peso de nuestra incoherencia, de nuestra falsedad y de la de muchos otros hombres. No es por nada que el Miserere nos hace decir: «En la culpa me concibió mi madre»22. Pertenecemos a la estirpe de aquel que se creyó capaz de hacer las cosas por sí mismo, llevamos impresa su huella, la culpa de Adán que, aunque sanada en la raíz, mantiene sus consecuencias existenciales. «Serás como Dios, nada te está prohibido, haz lo que quieras»23. «La tristezza che c’è in me, l’amore che non c’é hanno mille secoli». ¡Cuánto mal hay en el mundo por todas partes! Y nosotros normalmente no sabemos relacionar los hechos más graves, las injusticias más clamorosas, las violencias más repugnantes con esa misma raíz que, en formas más mezquinas, nos inclina también a nosotros a comportarnos con violencia, con injusticia todos los días.
Entonces, ¿cuál es el problema número uno?, el primer problema que tenemos que solucionar enseguida, sin postergarlo un instante. ¡Empezar de nuevo! Hay una canción de Guccini, uno de los cantautores más famosos entre los jóvenes, que habla del «disgusto de volver a empezar porque, luego, pasa siempre lo mismo»24, porque no cambia nada. A mi juicio, este es el primer muro a derribar dentro de nosotros. Recomenzar es una palabra muy cercana a la palabra cristiana por excelencia: «resucitar», «resurrección». Cuántas veces hemos recordado que, justo por eso, la Pascua es el misterio fundamental, ¡cumbre del misterio cristiano! Porque coincide con este empezar siempre de nuevo, con este paso continuo de la falsedad a la verdad, de la incoherencia a la adhesión, de la presunción y la autonomía a la adoración, del peso que nos detiene a la energía para caminar. El misterio pascual es el más importante porque es el que tiene que acontecer todos los días, momento por momento. Y si crece la conciencia de la fe, como gracias a Dios sucede en muchos de nosotros, si esta ha llegado a ser un habitus o una virtud (santo Tomás dice que la virtud es una actitud buena que llega a ser un hábito, por lo tanto, que se vuelve fácil; no rutinaria, sino habitual y, por consiguiente, más fácil25), si se ha convertido en una atención, una alerta, una vigilancia como dice el Evangelio26, en algo usual, entonces no sólo todos los días, hora tras hora, sino —me atrevería a decir— en cada acción, en cada momento necesitamos comenzar de nuevo. Hagamos lo que hagamos, aunque el comienzo es como un impulso, en seguida corpusquod corrumpitur aggravat animam27, el cuerpo que se corrompe, el peso de nuestra naturaleza, grava sobre el alma y tiende a torcer ese impulso, a desviarlo por una pendiente; le imprime enseguida una parábola descendiente, de modo que la acción se malogra en su belleza, se cansa, pierde brío, se deteriora. ¡Qué grande es el Señor! que a través de su Iglesia nos hace decir siempre que nos reunimos: «Señor, ten piedad de mí que soy un pecador». Antes de acercarnos a los sagrados misterios que dan sentido al tiempo, al inefable misterio de nuestra relación viva con el destino, con Cristo, «reconozcamos que somos pecadores»28.
Os estoy confiando los pensamientos que ocupaban mi corazón viniendo aquí esta tarde, porque yo creo realmente que este sea nuestro primer acto justo. Os leo un pasaje del libro de la Sabiduría: «Los impíos, razonando equivocadamente se decían: ‘Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso: se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida; presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios, su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará’. Así discurren, pero se equivocan pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable»29.
Por poco que sigamos al Señor a trancas y barrancas, como niños que aprenden a caminar, todo a nuestro alrededor es realmente como describe el libro de la Sabiduría. Un factor que no hay que olvidar, porque actúa aprovechándose de nuestra debilidad y flaqueza, es la mentalidad del mundo. En la Carta a los Romanos, san Pablo, hablando de una sociedad sin Dios, dice: «Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza; de igual modo los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrasaron en sus deseos, unos de otros, cometiendo la infamia de las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. Y como no juzgaron conveniente prestar reconocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene: llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malignidad; henchidos de envidia, de homicidios, discordias, fraudes, perversiones; difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, crueles, despiadados; los cuales, aunque conocían el veredicto de Dios según el cual los que hacen estas cosas son dignos de muerte, no sólo las practican sino que incluso aprueban a los que las hacen»30. Nosotros estamos rodeados por un mundo así, el mundo por el que Cristo no ruega, como dice el evangelio de san Juan31. En esta tormenta, ¿cómo podremos resistir nosotros, pobres hojas que el viento zarandea por todas partes? ¿Cómo podremos volver a comenzar una y otra vez? He leído el pasaje del libro de la Sabiduría porque la dialéctica que describe no es sólo entre nosotros y el mundo que está fuera de nosotros; la lucha se libra también dentro de nosotros. En nuestro corazón alberga esa impiedad, los razonamientos erróneos, los propósitos injustos, ese acallar el remordimiento que el sentido del bien despierta frente a nuestros errores, esa intolerancia ante la afirmación cierta de la verdad que Dios nos da a conocer. Y, por encima de todo, esa rebeldía sorda ante la familiaridad que Dios establece con nosotros. Yo creo que este es el obstáculo más grave. Es cierto, en la historia de la cultura Dios y Cristo no son necesariamente despreciados; más aún, hoy en día ambas palabras son relativamente estimadas e incluso ensalzadas, pero no se puede tolerar la familiaridad que el hombre vive con Dios, la familiaridad que Dios ofrece y le pide al hombre. Porque que Dios sea familiar con el hombre significa que es un Dios que nos encontramos allí, nada más levantarnos por la mañana, que se sienta con nosotros a la mesa, sale a la calle con nosotros, nos acompaña donde trabajamos, comparte nuestras relaciones cotidianas, nuestra vida familiar, de tal manera que nuestro modo de vivir y actuar no se queda en la sombra, no puede refugiarse en la oscuridad, porque todo sale a la luz. Es Su familiaridad lo que también a nosotros nos repugna; a ella nos resistimos de muchas maneras; desde pensar: «Es imposible», o dudar: «¿Cómo puede ser eso?», hasta la rebeldía nuda y cruda del que dice: «En mis asuntos no entra nadie». Este pasaje de la Sabiduría es el registro de una diatriba que se libra en nosotros y de un conjunto de voces hostiles a nuestro bien, a la semilla del bien que llevamos dentro. Así, entre la hostilidad externa que apesta el aire que respiramos y la bandada de reacciones y pensamientos que dan voz al mundo en nuestro interior, la indigencia y la fragilidad se acrecientan; y el bien, si todavía no se ha falseado en presunción, corrompido en orgullo y vanidad, nos parece algo imposible. Volver a empezar. Esta es la cuestión. La resurrección es un misterio que debemos experimentar, en el que tenemos que tomar parte. Si reflexionamos bien ante el hecho de Cristo, este poder experimentar en nuestra carne su resurrección debería ser fuente de un asombro y una gratitud insondables. Sin embargo, nuestras jornadas —estoy hablando de este año pasado— carecen del asombro y la gratitud que vemos en los ojos de nuestros niños pequeños que se abren a la realidad. El Señor nos los pone cerca como un signo precioso, un ejemplo claro y, más aún, un reclamo potente. Después del acontecimiento de la santidad —del encuentro con un santo, un auténtico santo—, creo que los niños son el reclamo más grande que Dios puede hacer a nuestra vida. Nuestros días no están llenos del asombro y de la gratitud que desborda en el rostro de nuestros niños pequeños, en los que obra Dios, en los que Su mano se mueve cubierta apenas por un velo. Nuestras jornadas resultan un peso que se aligera, insisto, con ese acostumbrarse que no es virtud, sino embotamiento; con un acostumbrarse que se convierte en una justificación, como insinúa el pasaje que acabo de leer. ¡Dios no lo quiera! En la Carta a los Romanos32, san Pablo apuntaba a una costumbre que llega incluso a justificar el homicidio, cosa que repite casi literalmente en otra carta a su discípulo predilecto, Timoteo33. Creo que nunca una época ha podido sentirse reflejada como la nuestra en esta página de san Pablo: «Homicidios». Entonces la clave es empezar de nuevo. «Pero, Señor, ¿cómo podremos recobrar el asombro y la gratitud, esa mirada franca del niño que admira a su padre y a su madre con total confianza?». Esto es lo que debemos pedir al comienzo de estos días. Y cuando se descubre un cierto procedimiento, luego se puede repetir; te vuelve a la cabeza y lo puedes reproducir; de modo que la vida adquiere una levadura que fermenta, una y otra vez, la nada de lo que es pesado, obtuso, de lo que llegamos a justificar siendo malo; esto es, de lo que es una tranquila mentira. Quiero decir que la primera sabiduría es pedir a Cristo que ha vencido a la muerte con su cruz y resurrección y, con ella, ha vencido todo nuestro mal. «Aquel que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado»34. Todos nuestros pecados los tomó sobre sí, todos los perdonó. La redención actúa en nuestra vida cuando reconocemos, personalmente, su victoria.