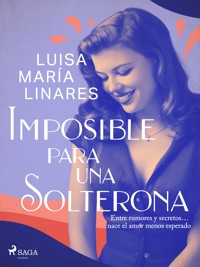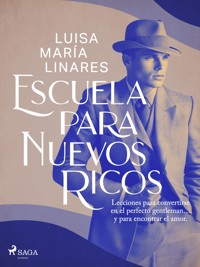Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Sprache: Spanisch
Una polizona, un capitán resentido y un océano de emociones. Myriam está a punto de cometer el mayor error de su vida: casarse con "la anguila" de Archibald Canfield. Pero su imponente abuelita no va a permitir que ceda ante los deseos de su padre de emparejarla con ese ricachón: "toma el primer barco que salga para acá y déjalos que chillen". Y eso hace. Antes de que los invitados se den cuenta, Myriam escapa y se cuela de polizona en un barco, cuyo dueño y capitán resentido contra las mujeres poco tiene que ver con el galante rey Barba Azul de la leyenda. Esta novela romántica, con buenas dosis de suspense, aventura, comedia y sensibilidad, fue llevada al cine en 1940, consolidando a Linares como una de las autoras más leídas y adaptadas de su tiempo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
En poder de Barba Azul
NOVELA
Saga
En poder de Barba Azul
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright © 1952, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727241968
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser. It is prohibited to perform text and data mining (TDM) of this publication, including for the purposes of training AI technologies, without the prior written permission of the publisher.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Vognmagergade 11, 2, 1120 København K, Denmark
I
— ¿Va a llevar perlas o brillantes en el momento de la ceremonia, miss Barlett?
Myriam Barlett disimuló un gesto de fatiga, que armonizaba mal con las caras radiantes de quienes la rodeaban, y repuso a la première de la casa «Dux», que le probaba el vestido de novia:
— No sé, miss Dale. Mi prometido decidirá.
La modista contuvo a tiempo un imperceptible gesto de sorpresa y arregló un pliegue del maravilloso tejido blanco marfil que cubría a la afortunada mortal que míster Canfield — de la «Canfield Trust Corporation» — había elegido por esposa.
«La suerte escoge a quien menos sabe apreciarlo — filosofó la oficiala —. Miss Barlett, que ya es bastante rica gracias a su señor papá, verá centuplicada su fortuna cuando se case. Y en vísperas de boda, está fría como el cuero de un sillón.»
La encargada de la casa de modas suspiró levemente, extendiendo la larga cola por el suelo alfombrado. Cierto que míster Canfield no era precisamente un Apolo. Pero no sólo hacían felices a las mujeres los hombres guapos. Quizá Myriam Barlett, con su linda cara y su espléndida figura, ambicionase una pareja adecuada físicamente.
Contempló de reojo la imponente reunión que formaba la familia de la novia.
«Si a mí me mirasen tanto, creo que me sentiría molesta», opinó por último.
Tan molesta como Myriam Barlett, terriblemente incómoda bajo la nube de tul y los metros de raso blanco que la aprisionaban.
— ¿Qué opinas, Archie? — preguntó —. ¿Estoy a tu gusto?
Del grupo familiar destacóse la delgada figura de Archibald Canfield — director de la «Canfield Trust Corporation» — y contempló a su prometida con gesto de persona consciente que no da su opinión sin firme conocimiento de causa. Dio dos vueltas alrededor de ella y al fin habló con voz inexpresiva:
— Estás bastante aceptable. La felicito, miss Dale.
Toda la familia Barlett pareció ponerse de acuerdo para lanzar a coro un hondo suspiro de satisfacción. La voz de Archie rompió el obligado silencio extático en que se hallaban hacía media hora, y las dos hermanas de Myriam y el propio Barlett sintieron gran bienestar al volver a hacer uso de la palabra sin el temor de que Archibald Canfield — de la «Canfield Trust Corporation» — los reconviniese por importunos.
— Eres una fiesta para los ojos... — ponderó Marjorie, la menor y la más impulsiva de las tres hijas, besando a su hermana —. Las damas de honor quedaremos completamente oscurecidas a tu lado.
— Ése es mi deseo.
Todos callaron en el acto para que se oyera bien la voz de Archie, que acababa de tomar la palabra.
— Quiero que se hable de la boda de Archibald Canfield en todas partes.
Dirigióse ampulosamente a la oficiala de «Dux» e indicó:
— Respecto a su pregunta anterior, sobre si se adornará con perlas o brillantes, he de hacer constar que mi prometida ostentará ese día el aderezo de perlas negras que perteneció a mi tía abuela Catalina.
Dirigió una mirada en derredor, recreándose en el efecto causado.
— ¡Tienes una suerte loca, Myriam! — envidió Alina, la que seguía en edad a la novia. Poseía dos hoyuelos deliciosos en las mejillas y el único cabello negro de la familia —. Las perlas de los Canfield son famosas en todo el mundo. ¿No estás satisfechísima?
— Lo estoy. — Intentaba convencerse a sí misma —. ¿Podría desnudarme ya? — interrogó.
Fue míster Barlett quien contestó, dándole una amistosa palmadita en un hombro.
— Si Archie opina que es suficiente...
— Opino que sí — concedió el opulento prometido —, y, ultimado ya todo cuanto concierne a Myriam, lo mejor que podemos hacer durante las veinticuatro horas que faltan para el acontecimiento social más importante del año — así designaba el director de la «Canfield Trust Corporation» lo que otros denominaban «mi boda» y los jóvenes vehementes y enamorados «el día más feliz de mi vida» — es dejar tranquila a la novia, reposando en su cuarto, lejos del ajetreo que supone una ceremonia de tanta importancia. — Cogió su mano, gesto que él consideraba enormemente expresivo —. Me encargaré de que todo resulte perfecto y te evitaré toda clase de molestias. Ya conoces mis deseos. Calma, reposo, alimento sano, sin nada de picantes que pueden alterar tu cutis. Tienes que amanecer bella y sin mácula el inolvidable día de tu boda. — Miróla luego de repente, con expresión acerba —: ¿Qué es eso rojo que hay en tu mejilla? Por favor. ¿No será un grano?
Contemplóse rápidamente la novia en el espejo que ocupaba toda una pared, aterrada ante la idea de que fuese un granito importuno. Archie se enfadaría y sería capaz de retrasar la boda, lo cual supondría más días de destierro en sus habitaciones curando a fuerza de cremas el malvado forúnculo.
— ¡No...! No es un grano — dijo con un suspiro de satisfacción —. Es el beso que me ha dado Marjorie hace un momento y que ha dejado una marca de rouge.
— ¡Ah! — se tranquilizó el macilento director del Trust. Y lanzó una mirada aviesa a la culpable —. Perfectamente. Sigue mis instrucciones y todo irá bien.
Saludó con una elegante inclinación de cabeza, que hizo que el monóculo le resbalase del ojo derecho, y salió del salón, seguido por Lloyd Barlett, transformado en tierno corderillo ante su futuro yerno.
Viéndole marchar, Myriam contempló a su padre, en la imaginación, con un lazo rosa en el cuello y una cadena de oro, de la cual tiraba Archibald Canfield, de la «Canfield Trust Corporation».
«Papá ha sido quien se obstinó en este matrimonio — pensó —, y quisiera sentirme feliz y alegre como antes de mi compromiso.»
Se despojó rápidamente del aparatoso vestido nupcial y despidió con amable sonrisa a la oficiala.
— A primera hora recibirá este traje y los catorce de noche. Buenas tardes, miss Barlett.
Cerró Myriam la puerta, conteniendo su impaciencia, y se dejó caer en un sillón repleto de almohadones.
— ¡Huy! Es demasiado — fue su exclamación.
Miráronla sus hermanas y rompieron a reír.
— Fatiga preparar una boda, ¿verdad? — preguntó Alina.
— Depende de la clase de boda — aclaró la prometida, cuyo retrato publicaban las revistas del gran mundo —. Casarse con Archie es más difícil que ganar las regatas de Palm Beach.
— Si tuviera yo que vivir tan pendiente de mi persona, acabaría por odiarme — alegó Marjorie, que decía siempre lo que pensaba —. Archie cuida de tu físico con el mismo interés con que conserva las perlas de su «tía abuela», o de su «tía nieta» Catalina... Vivir con él debe de ser terriblemente incómodo.
— Calla, Marjorie — atajó la mediana —; si desanimas más a Myriam, va a comprender todo Nueva York que no está enamorada de Archie.
— ¡Enamorarse de él! — criticó la novia, con desesperación —. Tantos muchachos agradables como conocemos, y haberme hecho cargar con esa especie de...
— Faquir — apuntó Marjorie, que aborrecía cordialmente a su futuro cuñado —. Me recuerda a un faquir. Es un manojo de huesos y pellejo.
— No exageréis — reconvino Alina —. No es un gran tipo, pero tampoco está mal. Es alto...
— Se inclina hacia delante...
— Tiene «distinción» — abogó su hermana —. Por mi parte, no tendría inconveniente en casarme con él. ¿Sabes la vida que te espera? Posee dos yates. Podrás viajar, invitando a tus amistades. Serás la «envidiada mistress Canfield», y papá se sentirá satisfecho cuando Archie cumpla lo ofrecido de nombrar al Trust «Canfield and Barlett».
— Eso está muy bien — aceptó la novia —. Pero en el matrimonio no todo es vida exterior. También hay besos...
— ¿Besos...? — Marjorie rompió a reír —. No creo que tu marido sea muy cariñoso. Archie sólo te dará ósculos en la frente... Por mi parte, me escondería en el fondo de la tierra antes que ligarme para toda la vida con «míster Trust».
Detúvose asustada. En el umbral de la puerta, su padre escuchaba la perorata. Avanzó unos pasos, fingiendo no haber oído.
— Canfield encargó que la dejaseis sola. Bajad y cercioraos de que el policía sigue aún en su puesto, en el salón de los regalos.
Obedecieron sin proferir palabra. Barlett continuó:
— Archie está satisfecho. Piensa hacerte la mujer más dichosa del mundo. Tienes sobrados motivos para estar contenta... — Tosió levemente —. Han llegado numerosos invitados; entre ellos tu tía Gwendolina con sus dos hijos. — Esperó algún comentario, y, al no oírlo, prosiguió —: Ya sabes que son gente distinguidísima y están encantados de poder emparentar, por tu mediación, con los Canfield.
Myriam asintió. Recordaba con horror a los dos hijos de su tía Gwendolina, estirados e inaguantables, orgullosos de su apellido «De Beaufort», que, en unión de un título de conde, fue el único patrimonio que llevó su padre, francés de nacimiento, al casarse con Gwendolina Barlett.
— Espero — concluyó — que estarás a la altura de las circunstancias. La vida no es tan romántica como dicen esos libros que lees. Hay que ser prácticos. Mi conciencia está tranquila confiándote a Canfield. Reúne todas las condiciones que puede apetecer una mujer sensata.
Dirigióse a la puerta. Al salir dijo:
— Reposa, como él ha ordenado. Nadie vendrá a interrumpirte.
… … … … … … … … … … … …
«Resultaría cómico si no fuese tan trágico para mí — pensó Myriam al quedarse sola —. Es ridículo que en el siglo veinte se case nadie a la fuerza. Pero... ¿me caso yo a la fuerza? ¿Quién puede impedirme que en el momento de la ceremonia dé un no rotundo en lugar del sí caluroso que Archie espera? — Lanzó un suspiro de desaliento —. Ya es tarde para volverse atrás. Debí rechazar toda sugerencia de matrimonio la primera vez que papá habló de ello. Y no lo hice porque la pretensión de Archie me halagó. Me abrumaba, además, con sus atenciones.»
Recordó el formidable balandro que puso a su disposición durante todo el verano en Palm Beach y su sorpresa cuando al regresar a su casa encontró su habitación transformada en jardín.
«¡Dinero! — se dijo —. Papá también lo tiene, pero no tanto como para malgastarlo a manos llenas. Ésta fue la causa de que no supiera decir que no... Ahora, cuando ya la boda es inminente, empiezo a fijarme en que ‟la primera fortuna de América” tiene la nariz demasiado larga y los ojos excesivamente pequeños. Ya es tarde. Me está bien empleado, por ambiciosa. Cargaré con un marido al que tendré que pedir permiso para mover la mano derecha. Si por lo menos se hubiera fijado en Alina... El dinero habría entrado en la familia y yo sería libre... Pero tenía que enamorarse de mí precisamente...»
Alcanzó con gesto inconsciente un pequeño espejo con marco de plata.
Era comprensible que el director de la «Canfield Trust Corporation» la hubiese elegido de entre el numeroso plantel de neoyorquinas bonitas. Myriam Barlett, hija de norteamericano y de argentina oriunda de españoles, reunía las mejores cualidades de la raza de sus padres.
Como su progenitor, era alta y esbelta, tenía el cabello rubio, y en todos sus movimientos advertíase una armonía poco vulgar. De su madre heredó los grandes ojos negros, las manos y los pies pequeños y finos, y una gracia expresiva. No era extraño que Archie la considerase lo suficientemente bella como para formar parte de los objetos preciosos e impecables que coleccionaba Su Alta Personalidad.
Habían vivido muchos años en Buenos Aires, donde Lloyd Barlett conoció a su esposa y donde nacieron las tres hijas. A la muerte de la bella criolla, trasladáronse a Nueva York, y la vida fue cambiando para las tres muchachas, conforme se acrecentaba la fortuna del financiero. Se educaron en el mejor internado de los Estados Unidos, y cuando Lloyd consideró oportuno presentarlas en sociedad, lo hizo con gran brillantez, surgiendo en seguida la petición de Archibald Canfield, que colmaba sus aspiraciones. Barlett, acostumbrado a que sus hijas obedecieran sin titubear, habló a Myriam de los deseos del pretendiente:
— Eres una elegida de la suerte. Archibald Canfield, director de la «Canfield Trust Corporation», te ama. Tienes que aceptarle.
Y ella aceptó, aturdida por el número de exageradas felicitaciones que le hizo toda la élite norteamericana. Pero ahora rechazaba la idea con horror.
Anochecía, y la soledad y el silencio producíanle un invencible sopor. Oyó a la camarera golpear la puerta, pidiendo permiso para introducir la cena.
— Pase, Dundley, y encienda las luces. No creí que fuera tan tarde.
— Mister Barlett ha ordenado que empiecen a servir la cena abajo y que se la suba a usted aquí, para que no interrumpa el reposo. Los invitados le envían sus más afectuosos saludos — recitó la doncella mientras colocaba grandes bandejas de plata sobre la mesa.
— ¿Hay mucha gente?
— Cerca de veinte personas. La señora condesa de Beaufort, con sus cinco hijos; toda la familia de míster Graham...
— Basta — interrumpió —. No me interesa mucho. ¿Qué me ha traído?
— Lo que dejó ordenado míster Canfield. Puré de legumbres, un vaso de jugo de tomate, y toronjas — repuso la doncella con una sonrisa. Si su «chico» le impusiese los menús, le enviaría a paseo.
— Lo mismo que ayer y que hace seis días — se lamentó Myriam, indignada —. No me apetece en absoluto. Puede llevárselo.
— ¿No va a tomar nada...? Míster Canfield insistió en que...
— ¡Al diablo míster Canfield! Estoy harta de necedades.
Guardó silencio mientras Dundley la miraba indecisa. Preguntó después, repentinamente:
— ¿Tiene usted novio, Dundley?
— Soy casada, miss Barlett — respondió, un poco asombrada por lo inusitado de la pregunta.
— ¿Casada...? ¿Y su marido? ¿No le ve nunca?
— Todos los días. Quedo libre en cuanto se ha servido la cena. Trabaja en una fábrica de automóviles, pero no gana bastante aún — explicó, halagada por el interés de su señorita.
— ¿Le quiere usted mucho? — inquirió Myriam tras una pausa.
— Por supuesto — rió, estirándose el delantalillo de encaje y pensando por qué le haría tales preguntas.
Hubo otro largo silencio. La camarera empezó a recoger el servicio, creyendo perdido todo interés por sus asuntos. Sobresaltóse cuando la oyó de nuevo preguntar:
— Cuando usted se casó... ¿tuvo que pasar por todas estas... incomodidades?
Dejó oír una risita divertida.
— ¡De ningún modo, miss Barlett! Yo no hubiera podido soportarlo... — Corrigióse, temiendo haber dicho alguna inconveniencia —. Es decir..., entre nosotros, la gente trabajadora, todo es más sencillo. Bill me dijo un día (Bill es mi marido): «¿Qué te parecería si nos casáramos la semana próxima?»
— ¿Sólo dijo eso? — se asombró Myriam —. ¿Y se sintieron felices, como en las novelas? — Cogió un libro y lo hojeó al azar, leyendo un párrafo —: «Cuando Joe le declaró su amor, sintióse desfallecer de dicha. El cielo azul, los árboles, todo cuanto les rodeaba, desapareció de su vista. Sólo le vio a él.» — Cerró el libro y preguntó a Dundley, que escuchaba con la boca entreabierta —: ¿Fue así exactamente lo que a usted le ocurrió?
— ¡Pero mi marido no se llama Joe! — comentó la aturdida doncella.
Myriam suspiró.
— Veo que no me ha comprendido. — Hizo otra pausa y preguntó —: ¿Va a verle esta noche?
— Sí, miss Barlett.
— ¿Ya qué espera para marcharse?
— A que no necesite mis servicios — declaró.
— ¡Pobre Dundley...! Debo de haberla fastidiado reteniéndola con mis preguntas.
Recordó, con remordimiento, las múltiples veces que la había fastidiado ocupándola en menudos detalles, mientras estaría loca de impaciencia por reunirse con su Bill.
— Váyase y diviértase mucho — le deseó.
— Eso espero, miss Barlett. Es mi cumpleaños. Vamos a bailar con una pandilla.
— ¿De veras? — Cogió de un cajoncito dos billetes de diez dólares y se los tendió —: Tenga, Dundley. Cómprese lo que más le agrade.
— ¡De ningún modo, miss! No lo dije por esto...
— Me daría un placer aceptándolos. — Se los introdujo en el bolsillo del delantal, contenta de ver la alegría de la muchacha —. ¿Cuántos años cumple?
— Veinticinco, miss Barlett.
«Aún soy más joven», pensó la novia de la Primera Fortuna de Norteamérica, profundamente hastiada.
Por primera vez en su vida envidió algo que otra tenía: felicidad y amor.
Al quedarse sola, la sensación de abandono se hizo más aguda e insoportable. Su mirada se posó al azar en el montón de cartas sin abrir colocadas sobre la mesita. No había tenido tiempo de enterarse del contenido del correo, ocupada en la interminable prueba de vestidos.
La mayoría eran de felicitaciones y anuncios de regalos. Sobresaltóse de improviso, al advertir un grueso sobre gris, con su nombre garabateado por una letra menuda e ilegible. Membrete de la Argentina. No cabía duda... ¡Aunque pareciera imposible, era una carta de la «Imponente Abuelita»...!
Llamaban así a su abuela materna, la anciana española, que tenía el carácter más difícil del mundo, y que, en diez años de separación, jamás se molestara en escribirles, porque, según decía, el escribir cartas era un sacrificio excesivo.
Hacía una larga temporada que estaba terriblemente ofendida con Lloyd Barlett, porque éste no había seguido uno de sus consejos. Suegra y yerno eran incompatibles.
Vivía en una preciosa estancia, rodeada de gatos, perros, papagayos y toda clase de animales domésticos. Había hecho de su gran finca un verdadero paraíso terrenal. Poseía una regular fortuna, con la que vivía independiente, ajena a todo lo que ocurría en el resto del mundo. «Cuando me ocurra algo, ya lo sabréis. Mientras no tengáis noticias mías, es señal que todo va bien.»
Tres años antes, Myriam padeció una fuerte bronquitis, y su padre la envió allá, para que se repusiera.
Los seis meses que pasó con la abuela fueron los más felices de su vida. Toda la aparente dureza de carácter de la anciana desapareció en la intimidad, y Myriam aprendió a conocerla y a amarla. Cuando dejó la estancia, hízolo con verdadero sentimiento.
Desde entonces, la «Imponente Abuelita» no volvió a dar signos de vida.
Abrió el sobre con enorme curiosidad y leyó, asombrada, la original prosa de la anciana:
«Niña: Supongo que no irá en serio eso de tu boda con una anguila... Casualmente ha caído en mis manos una revista ilustrada, donde he contemplado tu bello rostro, al lado de otro macilento y desgraciado. Creo que tal noviazgo tiene que ser una idea genial del majadero de tu padre, cuya cabeza sólo está llena de tantos por ciento.
»Niña: En nombre de tu madre, te aconsejo que no entregues tu adorable juventud a esa facha cargada de años y de millones. En cuanto recibas ésta, toma el primer barco que salga para acá y déjalos que chillen. Yo te defenderé. Nada tendrás que temer.
»Hace sesenta años me casé locamente enamorada de mi marido. Mi vida fue un paraíso hasta que él murió. Quiero que conozcas eso... ¿Oyes, tontita? ¡¡No cedas!! Te espero.
»Abuela.»
Myriam dejó caer el pliego. A distancia, la «Imponente Abuelita» había comprendido... Con femenina intuición diose cuenta de que tal boda era una locura... La carta, fechada quince días antes, llegaba con inexplicable retraso que hacía imposible el que pudiese tomar ninguna decisión. Era demasiado tarde... Tan sólo faltaban veinticuatro horas para convertirse en la mujer de Archie. ¡Su mujer...! Un escalofrío recorrióle la espalda y gruesas lágrimas deslizáronse por sus mejillas.
Era su última noche, sus últimas horas de libertad... para toda la vida...
Tuvo un impulso de sorda rebelión. Sintió deseos de sublevarse contra su orden de enclaustramiento. Hacer algo que no fuese lo de siempre y que sirviera como despedida de su vida alegre y dichosa.
Tocó el timbre, movida por un impulso.
— ¿Ya no está Dundley? — preguntó a la vieja camarera que entró en la habitación.
— Creo que acaba de marcharse, miss Barlett.
— Por favor. Si aún no se ha ido, ¿quiere decirle que suba un minuto?
Esperó con impaciencia. Por fin oyó ante la puerta el paso menudo de la esposa de Bill.
«Parece otra», pensó, viéndola sin el uniforme, con un abrigo azul marino y un sombrerito de fieltro.
— Dundley — habló en voz baja —, quiero pedirle un favor...
Dundley sonrió amablemente, recordando los billetes nuevecitos que guardaba en el bolsillo.
— ¿Un favor a mí, miss Barlett?
— Va a parecerle absurdo, pero le ruego que acceda a mi petición — suspiró la novia del millonario —. Deseo que me admitan en su pandilla esta noche... Me encantaría ir al baile con ustedes.
Un prolongado silencio acogió la petición. Sólo se oyó una entrecortada exclamación de asombro.
— ¿Venir con nosotros? — preguntó temiendo oír mal.
— Sí. Acompañarlos y divertirnos juntos — puntualizó.
Otro silencio. Al fin, Dundley lanzó una carcajada.
— Pero... miss Barlett... — titubeó.
— ¿Les molestaría mi presencia?
— De ningún modo. No se trata de eso... Es que... me infunde respeto..., no sé, pero no me atrevería a llevarla a los salones baratos a donde nosotros vamos...
— Eso es lo más agradable. ¿No ve que estoy cansada de fiestas solemnes...? Voy a casarme mañana con un hombre un poco... un poco aburrido..., y tengo veinte años...
«¿Un poco aburrido? ¡Qué bien trata a ese mochuelo!», pensó la camarera.
— Quisiera alegrarme por unas horas. Entre su pandilla irá algún joven que pueda servirme de pareja, ¿no?
— Estamos citados en «La Caverna», con un grupo muy bullicioso.
— ¡Estupendo! — se entusiasmó Myriam —. Puede presentarme como a su compañera Myriam Smith. No dirá nada a su marido... hasta que no haya pasado todo. Los hombres no saben disimular.
— Sería una broma colosal. Pero... ¿y si se entera míster Barlett? — dijo aterrada —. ¿O míster Canfield...?
— Nadie vendrá a molestarme hasta mañana. — Mientras hablaba despojóse de la bata de terciopelo —. De prisa, Dundley... Elija un vestido apropiado en mi guardarropa... A propósito, ¿cuál es su nombre de pila?
— Jane, miss Barlett.
— Pues bien, Jane. Vamos a pasar una noche ideal.
II
«La Caverna» era una especie de boîte, cuya concurrencia componíase exclusivamente de empleados de poco sueldo, que, por un precio bastante módico, podían cenar, ver algún número de revista, cantado y bailado por diez semidesnudas girls, y dar unas vueltas por la pista encerada. Las paredes estaban pintadas de naranja chillón, y las mesitas, cubiertas con mantelillos del mismo color, lucían un florero con plantas artificiales.
Un vaho caliente hirió el olfato de Myriam cuando entró por la puerta giratoria escoltando a Dundley, que había adoptado una graciosa actitud de misterio, acorde con la situación. La atmósfera enrarecida por el humo de los cigarrillos, la orquesta tocando desaforadamente, multitud de parejas empujándose en el espacio limitado para el baile, producían una impresión de alegre bullicio. Aquella gente, que había pagado dos dólares por divertirse, tenía que conseguirlo fuera como fuera.
— ¡Ahí está mi chico! — gritó Jane Dundley, agitando la mano en respuesta al saludo de otra que sobresalía por entre las cabezas de los bailarines —. A ver cómo conseguimos pasar.
Sumergiéronse en el oleaje humano dando codazos y disculpas para aproximarse a la otra «orilla», junto al grupo que se sentaba alrededor de una mesa.
Nunca olvidaría Myriam las fisonomías de toda la pandilla, y muchas horas después, cuando lo imprevisto había sucedido, aún pasaban por su imaginación la cara colorada del gordo Pick, la voz aguda de Pansy — la dependienta de un almacén de loza, con su pañuelo de gasa morada arrollado al cuello —, el pecoso Bill, marido de Dundley, con un rojizo mechón de cabellos sobre la frente; la rubia Peggy, que continuamente exclamaba: «¡Colosal!», y, por último, Jim y Shirley, dos mecánicos compañeros de Bill, bastante elegantes con sus trajes de fiesta, siendo este último — su pareja durante toda la velada — quien le sugirió la locura que Myriam decidió poner en práctica.
Un coro de exclamaciones las acogió. Dundley hizo la presentación de la recién llegada:
— Espero que os portéis amablemente con mi compañera. Ha llegado el mes pasado de Detroit. Ésta es la primera fiesta a que asiste.
Myriam tuvo que bailar, en menos de media hora, con el gordo Pick, comerciante en pastas para sopa; con Jim y Shirley, y con el propio Bill, que masticaba chicle y olía a agua de colonia barata.
Más tarde, las graciosas discusiones para elegir el menú de la cena.
— Algo que no sea lo de siempre. — Opinión de Dundley.
— Fiambres variados y lechuga tierna. — Opinión de Bill.
— ¡Colosal! — Ésta fue Peggy.
— Por mi parte, voto por un pollo asado en su propio jugo. — Idea de Shirley.
— Lo que queráis, que no sea sopa. — El gordo Pick.
— ¿Y si nos «hinchásemos» de pasteles? — Pansy, la de la écharpe morada.
— A mí me encantan las salsas picantes. — Jim.
— Yo, cualquier cosa que resulte alimenticia. — Proposición de Myriam, tras los prolongados ayunos exigidos por Archie.
Después de la cena — animadísima, con bromas a costa de Pick, a quien eligieron como cabeza de turco; risotadas estridentes de Pansy, vinos fuertes y baratos, orquesta ruidosa, gente hablando y gesticulando a la vez, piropos de Shirley — todos se emparejaron de nuevo, y Myriam bailó con éste, que la acaparó durante el resto de la velada.
Dejándose llevar por el muchacho, que era alto y fuerte, con un diente de oro — primer detalle que se advertía en su persona —, pensaba en si todo aquello no sería un sueño, del cual se despertaría de repente, encontrándose en el diván de su cuarto. Deseaba aturdirse y olvidar, y casi lo estaba consiguiendo, aunque de vez en cuando dos ideas acudían insistentemente a su imaginación: la de que faltaban ya muchas menos horas para lo inevitable, y la frase de la carta de la «Imponente Abuelita»: «¡¡No cedas!! ¡Te espero!»
Shirley la distrajo de sus pensamientos.
— No sabía que Jane tuviese amiguitas como tú. Eres encantadora. ¿Dónde y a quién se le puede pedir tu mano?
— Sólo a mí, y yo la necesito para trabajar.
— Tengo una moto — dijo repentinamente —. ¿Te alegras?
— ¡Con locura!
— Por lo general, las chicas suelen ponerse contentas cuando sus amigos tienen motos. ¿Te gustaría que te fuese a buscar un domingo para irnos al campo?
— Ya lo creo — aseguró con fingido entusiasmo —. Hace tiempo que no veo un poco de verde. ¿Llevaríamos tortilla, sandwichs y todo eso...?
— Conozco un restaurante, en las afueras, donde sirven una sopa de almejas como para morirse — fue su original expresión.
Rió Myriam impulsivamente.
— ¿De qué te ríes?
— De que debe de ser poco vulgar morirse sobre una sopa de almejas.
— Todo depende de cómo se resistan las emociones fuertes. Yo siempre me llevo la cuchara a la boca con cierto temor, lo mismo que me emociono en las regatas de los equipos universitarios y con los partidos de pelota base. También me emocionaría si tú me dieras un beso.
«Es vulgar y un poco zafio — pensó Myriam —, pero siquiera se da una cuenta de que baila con un hombre.»
— Tiene gracia que compares mis besos con un plato de sopa — dijo en alta voz.
— Emociones, niña... Todo son emociones, aunque sean de distinto género. ¿No te gustan?
— Creo que... no las he tenido nunca.
«¡Ni las tendré!», se dijo, recordando con repentina angustia lo que sería su vida desde el día siguiente. Contempló con pena el incesante ir y venir de parejas. Caras jóvenes y alegres en su mayoría, sofocadas por el calor, luciendo trajes de guardarropía... pero ¡felices...!
— Bailas muy bien — aseguró Shirley —. ¿Has aprendido en academia? Yo fui a una clase, seis meses.
— ¿Aprendiste mucho?
— Olvidé lo poco que sabía y perdí la afición a fuerza de bailar con el profesor, que tenía bigotes y barba.
— Tiene gracia.
— No lo creas. Me costó carísimo. Tuve que vender mi Ford.
— ¡Un verdadero desastre! — lamentó por seguirle la corriente.
— No tanto. Luego me compré la moto, y me gusta más.
Mientras volvían a sentarse, Myriam pensaba en que aquel hombre encontraba siempre el lado bueno de la vida.
— Voy a sorprenderos un poco — dijo Bill, secándose los labios con la servilleta de color naranja y buscando algo en las profundidades de un bolsillo. Sacó un paquetito envuelto en papel de seda y se lo entregó a su mujer.
— Toma, preciosa. Te deseo un sinfín de felicidades.
Dundley sacó de la cajita un lindo brazalete.
— ¡Pero, Bill...! — gritó palmeteando —. Esto es precioso. ¿Cómo se te ha ocurrido?
— ¡Cómo no había de ocurrírseme! — repuso el marido con adorable modestia.
— Me encanta. Pero es una locura. Debe de haberte costado un dineral.
— Diez dólares y dos centavos — fue su contestación —. No tiene importancia.
— ¡Chico! ¡Ni que fueras un Canfield! — exclamó Shirley, causando un sobresalto a Myriam y otro a Dundley, que se ruborizó intensamente.
— No quisiera ser Canfield por nada del mundo — aseguró el marido a la doncellita.
— Aunque tenga millones como yo tengo novias — corroboró Shirley.
— ¿Le conoces? — se atrevió a preguntar la novia de la Primera Fortuna.
— ¡Que si le conozco! — Shirley hizo un gesto de suficiencia —. Fui chófer suyo hace cuatro años.
— ¿De veras...? ¿Y por qué le quieres tan mal?
— No le quiero mal. Era un buen amo, y generoso. Dejé el empleo por exceso de agitación. ¡Aquella temporada corrió cada juerga! Jamás nos acostábamos antes de la madrugada.
— ¿Juergas...?
Myriam creó oír mal.
— Sí. Juergas. Le había cogido por su cuenta un francés, un tal Robert D’Izières, un tío muy simpático, que le sacaba el dinero a todo el mundo. Conseguía arrastrarle a las francachelas a pesar de su fama de hombre severo y recalcitrante.
— ¡No es posible!
— ¿Que no? La última farra acabó tan mal que estuvo a punto de echar por tierra su buen nombre. Entonces abandonó las amistades perniciosas y volvió a sus severas costumbres, pero más severas que nunca. Creo que es director o miembro de una porción de «Sociedades contra el vicio». Si a la mitad de aquellas viejas cotorras les contase yo algunos detalles, se desmayarían.
Myriam escuchaba boquiabierta. ¿Archie, un libertino...? No podía creerlo.
— No critiques, Shirley; hablemos de otra cosa — suplicó Dundley, que cambiaba de color —. ¿Qué os parecería si fuésemos al cine a concluir la velada?
— ¡Colosal...!
Todos se pusieron en pie a la vez, y la bulliciosa pandilla salió a la calle, abrigándose, porque la noche estaba fresca.
— ¿A qué cine vamos?
— ¡Que elija Myriam!
Shirley extendió la hoja del periódico donde figuraban los programas.
— Al «Royal» — eligió al azar la muchacha.
Y con aquel sencillo gesto varió el curso de su vida.
… … … … … … … … … … … …