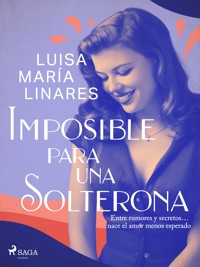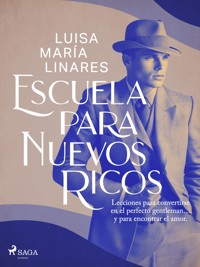Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Sprache: Spanisch
Un matrimonio falso entre la heredera malcriada y el ladrón. Estrella Villar alardea de ser una mujer de mundo e independiente, pero, cuando su fortuna está en riesgo, se revela su verdadero carácter. O se casa o la desheredarán, así que decide buscar un marido "de alquiler". Cuando descubre a un ladrón en el tren rebuscando entre sus cosas ve su oportunidad. Él se hará pasar por el marido ideal. Pero el matrimonio ficticio pronto se les va de las manos y lo que empezó siendo un pacto ventajoso se complica por la guerra de voluntades y algo inesperado: una atracción irresistible. Esta divertida comedia fue adaptada al cine en 1942 y confirma el talento de Luisa-María Linares para crear heroínas inolvidables y tramas adictivas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Un marido a precio fijo
NOVELA
Saga
Un marido a precio fijo
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright ©1990, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727242088
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
I RECIÉN CASADOS
«El mundo es una ofensa grande, de donde brotan millares de ofensas pequeñas.»
X
«Nicolás Mendoza.
»Hotel Ritz.
»París.
»Llegaré expreso con mi marido. Cariños.
»Estrella.»
«Julito Arnáiz.
»Hotel Ritz.
»París.
»Lamento disgustarte, Julito. Me casé esta mañana.
»Estrella.»
— ¿Los enviará en seguida? — preguntó la muchacha al encargado de telégrafos de la pequeña estación pueblerina, pagándole el importe de los mensajes.
— Ahora mismo, señorita. Puede subir tranquilamente al tren. ¿Tiene reservado asiento? El expreso lleva siempre mucha gente.
— Sí, gracias. Mi equipaje ya está arriba.
Estrella envolvióse en su elegante abrigo de piel de leopardo y, con amable gesto de despedida, salió al andén. Rápidamente subió al vagón del sleeping donde el mozo había colocado sus numerosas maletas. Un vaho de humedad nublaba los cristales de las ventanillas, a través del cual divisábase con dificultad un bello paisaje de invierno. Con gesto friolero arrimó las manos al radiador de la calefacción y sonrió al posar sus ojos en el anillo de oro nuevecito que su marido le había colocado en el dedo una hora antes.
Era asombroso pensar que ella, Estrella Vilar, la niña mimada, acababa de casarse. Rió, divertida, ante el pensamiento de la mala pasada que jugaba a su padrino y a Julito. El presumido de Julito se mordería los puños de rabia al leer su telegrama, dándose cuenta demasiado tarde de que con ella no se bromeaba.
Había estado a punto de casarse con él... Todo hubiera ocurrido de un modo distinto si la fatalidad no hubiese hecho que Estrella decidiera repentinamente, la noche de fin de año, ir a cenar a cualquier sitio típico. De esto hacía ya más de un mes, y aún recordaba la desagradable sorpresa sentida al encontrarse en Chez Toto, taberna elegante a la que su padrino la condujo, con un Julito saturado de whisky divirtiéndose escandalosamente en frívola compañía.
Eso cuando aquella misma tarde había vuelto a declararle su amor y a insistir en que lo más sensato que podía hacer Estrella Vilar, la codiciada heredera, ahijada de uno de los hombres más ricos de Europa, era conceder su mano — y su fortuna, naturalmente — a Julito Arnáiz, elegante y otoñal solterón. Claro que ella aún no le había dado una contestación afirmativa. Pero todos suponían que acabaría por dársela.
Hizo un gesto de desagrado al recordarlo. Atreverse a hacerla de menos con una mujer cualquiera... Sin escuchar a su padrino, que aseguraba que la cosa no tenía importancia, y menos aún a la víctima, que intentaba disculparse a su manera, Estrella, consciente de la tiranía que ejercía sobre aquellos dos hombres, habíales gritado que estaba cansada de todo y que se marchaba a recorrer el resto de Europa y a «vivir su vida». Y se fue, seguida de Carlota, la doncella, y de una escandalosa cantidad de equipaje.
Varias semanas habían transcurrido. Varias semanas durante las cuales disfrutó, como solía hacerlo casi siempre, con juvenil entusiasmo. Los bellos paisajes de Suiza hiciéronle olvidar pronto los pasados sinsabores.
Figurábase la escena que seguiría a la llegada de sus telegramas. Con toda seguridad, al padrino se le caerían las gafas al suelo e iría como una exhalación en busca de Julito, quien, a su vez, aparecería terriblemente consternado con su correspondiente papelito en la mano.
— ¡Se ha casado, Julito, se ha casado!
— ¡Se ha vuelto loca!
— ¡No es posible! ¿Quién será la víctima?
— ¡Quizás un artista de circo! O un gigolo. O un boxeador.
— ¡Yo tengo la culpa! ¡Yo, que he hecho de ella una niña mal criada!
Rió otra vez del curso de sus pensamientos. Un pitido de la locomotora más fuerte que los anteriores hízola sobresaltarse. ¿Dónde estaría Eric? ¿Por qué no subía? Sería ridículo que el tren echase a andar y su marido se quedase en tierra.
«¡Su marido!» La palabra seguía sonándole extraña. No parecía lógico que Eric, a quien había conocido veinte días antes, se hubiese convertido, tan sólo por unas firmas escritas sobre papel timbrado, en su señor esposo. Gustáronse mutuamente desde el momento en que los presentaron, en el comedor de un club alpino. Estrella miró con agrado al guapo y altísimo barón Von Sholer, descendiente de una antigua familia austríaca. Él, por su parte, pareció sugestionado por ella, y desde aquel instante convirtiéronse en compañeros de excursión. Cambiaron ideas, sonrisas y opiniones. Eric era el camarada ideal. Con sus descripciones hízole saborear mejor el encanto de los lugares visitados.
De pronto, no recordaba cuándo ni de quién — en los presentes tiempos este detalle carecía de importancia —, había partido la frase:
— ¿Y si nos casáramos?
Y se casaron. Fue tan sencillo que parecía imposible que hubiese tanta facilidad para hacer una cosa tan importante. Eric lo arregló todo. Claro que aún no estaban completamente casados. Su matrimonio civil, celebrado media hora antes en la bellísima aldea de Z, debería ratificarse en la Embajada española y celebrar luego, ante Julito y el padrino, la ceremonia religiosa, al día siguiente de su llegada. Estrella era católica, y Eric también. Por tanto, hasta que su unión no hubiese sido bendecida por el sacerdote, no se consideraría casada.
La tarde anterior habíale regalado un anillo.
— Te lo pondrás en cuanto firmemos en el Registro del Juzgado, nenita. Así sabrán todos que eres mía.
Y así lo hizo. Apenas hacía una hora que habían firmado el acta matrimonial. Desde el Juzgado salieron hacia la estación, para alcanzar el expreso. El tiempo justo para poner los dos telegramas, mientras Eric cuidaba de que los seis baúles y sus dos perritos fuesen convenientemente instalados. Era molesto viajar sin la doncella. Diez días antes, cuando aún no pensaba en semejante boda y tenía otros proyectos, habíala enviado por anticipado a Viena, con la orden de aguardar allí. Y ahora Eric tenía que ocuparse de todos los detalles molestos que incumbían a Carlota.
Abrió la puerta que comunicaba con el tocador, cruzó éste y entró en el contiguo departamento, que también había reservado. Era su costumbre viajar así, a todo lujo, derrochando el oro a manos llenas. ¿Para qué quería el dinero que su padrino tan pródigamente le entregaba, sino para gastarlo como se le antojase? Para eso había ganado él millones con sus fábricas de betún sintético. Con dessagradecimiento incomprensible, Estrella odiaba aquel betún que le proporcionaba su bienestar, porque a causa de él don Nicolás Mendoza era denominado «El rey del betún sintético». El viejo enorgullecíase del título. Ella, no. Recordaba con ira la primera vez que, de pequeña, los periódicos publicaron su retrato con la reseña mortificante: La princesita del betún sintético.
Desde entonces, los periodistas constituyeron uno de los grandes odios de Estrella. Nunca más volvió a dejarse entrevistar, aunque las grandes casas editoriales la asediaran con sus ruegos.
Sonó un nuevo pitido de la locomotora.
«¿Eric...? ¿Dónde se habrá metido?»
Salió al pasillo y bajó el cristal de la ventanilla. La pequeña estación tenía animado aspecto. Excursionistas con esquís y equipos alpinos amontonábanse ante los vagones de tercera. Robustas aldeanas voceaban diversas mercancías. Pasó veloz otro expreso en dirección contraria, cuya llegada esperaban para salir.
— ¡Fraulein Vilar! ¡Fraulein Vilar!
Hasta que no hubo pasado por delante no advirtió al pecoso muchacho que, voceando su nombre, recorría el tren de punta a punta.
— ¡Fraulein Vilar!
— ¡Soy yo! — gritó, sorprendida —. ¿Qué pasa?
— ¿Es usted fraulein Vilar? — preguntó en alemán, consultando un papel que tenía en la mano.
— La misma. ¿Qué ocurre?
— Esta carta. Para usted. Me la dio un caballero.
— ¿Para mí...?
— Sí, fraulein Vilar — repitió, saltando al andén y alejándose.
Un negro presentimiento la sobrecogió. Contempló estupefacta el sobre blanco, vulgar, en el que una letra — tan conocida — había escrito su nombre. Con los ojos agrandados por el asombro leyó:
«Estrella: Lamento causarte un disgusto, pero no quiero llevar las cosas más lejos de lo que ya han ido. Me queda un resto de caballerosidad. No puedo, por falta de tiempo, extenderme en detalles. Sólo te diré que, a pesar de tus aires de independencia, eres una chiquilla inexperta que no debiera andar sola por el mundo sin la protección de sus papás. Desde el momento en que te vi comprendí que eras una presa fácil para un gavilán como yo. Ha resultado facilísimo conseguir tu confianza. Las ricas herederas deberían ser más cautas.
»Me llevo el sobre con los treinta mil francos que me diste a guardar al salir del Juzgado. Para ti es una insignificancia. Pero es el fruto de mis trabajos.
»Me consta que no sufrirás con este desengaño. Sufrirá únicamente tu amor propio. No creo que quieras a nadie que no seas tú misma. Fácilmente podrás anular la tonta ceremonia de hace unos instantes. Soy casado. — Eric.»
II VIAJE DE NOVIOS... PARA UNA
«— ¿Y qué hallaste, desgraciada, al cabo de la jornada?
»— ¡Hallé el placer de llorar...!»
Campoamor
Hasta mucho rato después de que el tren abandonase la estación de Z no volvió Estrella a tener noción de lo que le rodeaba. La carta, arrugada sobre sus rodillas, el suave traqueteo del vagón, el odioso anillo en su dedo anular, hiciéronle volver a la realidad.
Cerró los ojos con angustia. Aquello era lo peor de cuanto pudiera haberle ocurrido. ¡Burlada! ¡Se habían burlado brutalmente de ella! ¡Había estado a merced de un estafador internacional!
«Desde el instante en que te vi comprendí que eras una presa fácil para un gavilán como yo.»
Cubrióse el rostro con las manos, estremecida de horror. ¡Qué ridículo, qué grotesco era aquello! ¡Qué traición tan vil!
Lágrimas de despecho resbalaron por sus mejillas. Eric, tan guapo, tan distinguido, sólo era un aventurero. Habíala elegido a ella como víctima, a la princesita del betún.
Mordió el pañuelo con rabia. Sus pies, calzados con los más exquisitos zapatos parisienses, golpearon el suelo furiosamente.
Estrella Villar, la mujer de mundo, la independiente, la que alardeaba de querer vivir su vida, había sido el juguete de un miserable. Era atroz.
Revolvióse en el asiento y dejóse llevar por la congoja. Por vez primera en su vida, alguien acababa de herirla seriamente en su corazón y en su dignidad. Durante media hora se desahogó sobre la almohada de la litera. ¿Qué diría al padrino y a Julito, que los esperarían en la estación? Jamás podría confesarles la vergonzosa realidad. El día anterior habíales enviado por avión unas postales hablando de su inminente boda.
«No os anticipo nada sobre mi marido. Ya le conoceréis. Os daréis cuenta de que he sabido elegir. Es tal y como yo lo deseaba...»
Tal y como lo deseaba. ¡Cómo se burlarían de ella...! No... ¡No podría referirles aquello! ¡Preferiría cien veces tirarse del tren en marcha antes de llegar!
Volvió a pensar en Eric. Recordó su rostro cuando estampaba su firma en el acta matrimonial. Su sonrisa al guardar el dinero.
«Menos mal — se dijo entre sollozos — que no consiguió otra cosa de mí. Cierto que él tampoco me pidió nada. Lo achacaba a corrección. Pero es que yo sólo era un ‟objetivo metálico”. ¡De no haber sido así, me moriría ahora de vergüenza!»
Lloró cada vez más fuerte. ¡Qué malos, qué viles eran los hombres! ¡Y qué bajo había caído la pobre princesita del betún!
Se dirigió al tocador a refrescar con agua su rostro, abrasado por las lágrimas. La puerta del departamento contiguo estaba abierta, como ella la había dejado. Un sexto sentido la impulsó a mirar hacia arriba, hacia la litera superior, sobre la que divisó un bulto extraño.
— ¡¡Qué!! ¡¡Quién!! ¿Qué hace usted ahí? — interrogó en alemán.
El bulto extraño se incorporó, hasta adquirir la forma de un hombre mal vestido, despeinado y sin afeitar.
— ¡No se asuste, señorita! ¡Le suplico que no se alarme! — repuso en el mismo idioma —. Permita que me baje de aquí.
— No me asusto. — Estrella era otra vez dueña de sí —. ¿Qué hace en mi departamento?
Bajó él de un salto, irguiendo su altísima figura y mirándola despreocupadamente.
— Comprendo que no es muy correcto este modo de viajar sin billete.
— No tiene usted cara de mendigo.
— La cara quizá no. El bolsillo, sí.
— Bien. Haga el favor de marcharse.
— ¿De veras tengo que hacerlo?
— No pretenderá que le ceda mi departamento.
— ¿Para qué necesita los dos, si viaja sola?
— Me gusta su frescura. ¿Se va, sí o no...?
— ¡Ah! ¿Me deja elegir?
— Le dejo que elija entre irse por las buenas o empujado por el revisor.
— ¡No, no! Soy enemigo de violencias. — Sonrió, y, al hacerlo, su rostro rejuveneció hasta semejar el de un chiquillo —. Buenas noches. — Agarró el picaporte y se volvió a interrogarla —: ¿No quiere decirme una cosa? ¿Por qué lloraba tanto?
Los ojos de Estrella relucieron de ira.
— ¡¡Váyase!! ¿Me oye? ¡¡Váyase!! Es usted un impertinente... Un mendigo impertinente.... O quizás un ladrón.
Hasta aquel instante, por lo extraño de la situación, no se le ocurrió tal idea alarmante.
Rió otra vez su interlocutor.
— Ahora ha acertado.
— ¿Cómo?
— Soy un honrado ladrón que venía a aligerar su equipaje. Tiene usted un equipaje tentador. Esa maleta de piel de cocodrilo es adorable. ¿Qué lleva dentro?
Retrocedió, asustada.
— Si dice una palabra más, haré funcionar el timbre de alarma.
De nuevo vio brillar, en una sonrisa, la espléndida dentadura de él.
— No. No tema. Soy un ladrón sentimental. Ahora no podría quitarle nada después de haberla visto llorar tanto. ¿De verdad no me dice por qué lloraba?
— Quizá sea porque aún no le conocía — dijo secamente —. Creo recordar que le ordené marcharse.
— No lo entendí. Habla muy mal el alemán.
— Peor lo habla usted.
— Yo soy español.
— ¡Español! — Por primera vez inició una sonrisa —. ¡Español! — repitió en este idioma —. Yo soy española también.
Él pareció menos sorprendido.
— Estaba seguro.
— ¿Por qué?
— Es preciosa. Una monadita. Tenía que ser española.
Impacientóse ella.
— Lamento no poder enorgullecerme de usted como compatriota.
— En efecto, no.
— ¿Lo dice con esa frescura?
— ¿Qué quiere que haga? ¡Es una fatalidad!
— ¿Qué hace en Suiza?
— Ya puede figurárselo. Negocios.
— ¿Tiene la desfachatez de confesar a los cuatro vientos que es un ladrón?
— ¡No lo diga tan fuerte! Hasta ahora es usted la única persona a quien he hecho tal confidencia.
— Es usted un cínico.
— Le aseguro que no robo por afición, sino por necesidad. Me molesta trabajar.
Miró Estrella los oscuros ojos, que brillaban de travesura.
— Bueno. Ya hemos hablado bastante. ¿No se marcha? ¿Qué pretende?
— Viajar gratis en sleeping. Necesito ir a París y no tengo un céntimo. ¿Acaso le perjudico yendo aquí en calidad de maleta? Si me lo propongo, puedo ser un compañero de viaje encantador. Le enseñaré a hacer juegos de manos, sombras chinescas, charadas y crucigramas. Soy un tesoro.
— Difiero de su opinión.
— ¿Prefiere pasarse el viaje llora que te llora y llegar a París con la nariz hecha un tomate?
— ¡Yo no tengo la nariz como un tomate!
— Mírese al espejo. Un verdadero tomate. Si la esperan sus amistades, van a encontrarla horrible.
— Mil gracias por su galante opinión, señor...
— Rivera. Miguel Rivera. Es gracioso que llame «señor» a un ladrón.
— En efecto. No sé por qué se me ha ocurrido. Quizá porque estoy poco acostumbrada a tratar con ladrones.
— ¿Es la primera vez que intima con uno?
— Y espero que sea la última.
— ¡Quién sabe! La vida le reserva a uno muchas sorpresas.
— ¡Desagradables sorpresas! — asintió ella con una punzada de angustia.
— No hay que tomarla en serio. Es una mala pécora.
— ¿Qué? ¿Quién? ¿De quién habla? — Estrella había perdido el hilo de la conversación.
— De la vida. Usted, que tiene todo lo necesario para ser feliz, se siente desgraciada.
— ¿Cómo sabe que tengo todo lo necesario para ser feliz?
— Es rica, bonita, sana. Al menos no tiene aspecto de padecer ninguna enfermedad crónica. — Cambió de tono—: ¿Por qué lloraba? ¿No puedo serle útil en algo? Soy un compatriota dispuesto a ayudar a una joven que viaja sola por un país extraño.
— Es un modo un poco raro de ayudarme, disponiéndose a robar mi equipaje.
— Eso era antes. Ahora, no.
— Es usted divertido.
— Ya se lo dije.
Contemplóle con curiosidad. Parecía joven. No pasaría de los treinta años. Vestía un suéter azul chillón y un pantalón gris muy deteriorado. En conjunto resultaba llamativo y extraño. Poco vulgar.
— ¿Le persigue la policía?
— No, afortunadamente. Hasta ahora no ha podido pillarme en nada. No estoy fichado en ninguna parte del mundo. Mi pasaporte está en regla. Soy un ciudadano honorable, en apariencia.
— ¿No ha intentado corregirse?
— ¿Por qué no lo intenta usted? ¡Corríjame!
— Es inútil tratar de hablar en serio con un hombre tan impertinente. ¿Qué piensa hacer?
— ¿Cuándo?
— Ahora mismo, cuando yo le eche de aquí.
— ¡Ah!, pero... ¿me va a echar? Creí que éramos amigos. No sé qué haré. Treparé hasta el techo del tren, para que no me adviertan.
— ¿Al techo? ¡Se va usted a helar! — se sobresaltó, contemplando el paisaje, blanco de nieve.
— Riesgos del oficio.
Hubo una pausa.
— No quiero abandonar a un compatriota — dijo Estrella —. Abonaré al revisor el precio de un billete de segunda clase.
Nuevamente dejó ver él su atractiva sonrisa.
—Es usted adorable. Dulce..., adorable..., bonita. ¡Maldigo al hombre que la ha hecho llorar!
Enrojeció súbitamente.
— ¿Cómo se atreve? Ningún hombre me...
— Es una suposición. Las chicas como usted lloran siempre por causa nuestra.
— Odio a los hombres.
— Hace bien. Son malísimos.
— ... Ladrones..., cínicos, estafadores. — En su voz había lágrimas.
— ... asesinos, mujeriegos... — continuó él, bromeando.
— ¡Oh! ¡Déjeme, déjeme!
Dejó bruscamente aquel departamento y volvió al otro, cerrando la puerta. El recuerdo de lo ocurrido le atormentaba de nuevo.
Permaneció mucho rato echada en la litera, ajena a cuanto la rodeaba. El ruido de la puerta abierta por un empleado del tren la despertó bruscamente. Se había dormido. Ya era completamente de noche. Se estremeció de frío.
— ¿Viaja alguien más con la señora? — interrogó respetuoso, inclinándose ante aquella viajera millonaria.
Sobresaltóse. Había olvidado a su vecino y compatriota que se confesaba profesional del robo, dejándolo con todo su equipaje. Por fuerza estaba loca.
— No..., nadie — dijo confusamente.
Y apenas el empleado desapareció, corrió hacia la puerta de comunicación. Esperaba hallar sus maletas descerrajadas y al original viajero ausente. Pero todo estaba en orden. Y el llamado Miguel Rivera, sentado ante una mesita plegable, sobre la cual hacía solitarios con una grasienta baraja, la saludó al entrar con un cordial:
— ¡Hola! ¿Qué tal sigue? ¿Quiere que juguemos una partidita?
III COMPAÑERO DE VIAJE
«Toda vida tiene su cabo de Hornos. Unos lo doblan. Otros se despedazan contra él.»
Huxley
El expreso atravesó veloz un poblado, cuyas lucecitas destacáronse en la oscuridad. Un ambiente denso, enrarecido por el humo del tabaco, hizo toser a la joven, que continuó, inmóvil por la sorpresa, en el umbral de la puerta.
Todo cuanto estaba ocurriendo parecíale irreal. Indudablemente, de un momento a otro se despertaría en su elegante dormitorio del fastuoso piso de la Avenue Wagram y comentaría con Carlota la espantosa pesadilla que había tenido. Una pesadilla en la cual el rostro de Eric ocupaba el primer plano. Lanzó un quejido de angustia y se llevó una mano a la frente.
— ¿Qué le ocurre? ¿Se encuentra enferma?
En medio del caos que bullía en su cabeza, producíale consuelo oír hablar español. El departamento entero giró ante su vista de un modo vertiginoso y se sintió llevada en vilo hacia la litera, donde se sumergió en un grato abismo de olvido.
— ¡Vamos, vamos! ¿Se siente mejor?
Estrella abrió los ojos y se incorporó. ¿Qué había pasado? ¿Quién era aquel hombre que solícitamente le humedecía la frente con un pañuelo mojado en agua fría? Tembló de fiebre y de nerviosidad.
— ¿Qué me ha ocurrido?
— Se ha desmayado usted como una delicada damita fin du siècle.
— Estoy... estoy empapada en agua.
— Sí. He tenido yo la culpa. No sabía qué hacer para reanimarla, y sólo se me ha ocurrido echarle agua y más agua. ¿Qué tal se encuentra?
— Completamente bien. Es ridículo. Nunca me había ocurrido semejante cosa.
— Felizmente, estaba yo aquí. ¿No me da las gracias por haberla puesto hecha una sopa?
Estrella rió débilmente.
— Le agradezco sus cuidados. No, no se moleste. Puedo levantarme sola. — Lo intentó y vaciló, teniendo que volver a sentarse —. ¡Es horrible! — sollozó —. Estoy hecha un trapo.
— ¿Por qué es usted tan orgullosa que no quiere que la ayude?
— Nadie en el mundo puede ayudarme.
— Déjeme intentarlo, al menos.
Negó de nuevo tercamente.
— No insista. Hay cosas que no pueden contarse a persona alguna. Y menos a un...
— A un ladrón. ¿No iba a decir eso? ¿Por qué se detiene?
— Iba a decir «a un desconocido».
— Precisamente porque soy un desconocido puedo darle un consejo leal. Veamos. ¿Por qué sufre tanto? ¿Le ha ocurrido alguna desgracia de familia? ¿No? ¡La felicito! Tampoco tiene, como es natural, apuros de dinero. Aseguraría sin temor a equivocarme que lo que le sucede entra en la categoría de conflicto sentimental. ¿Ve? No se atreve a negarlo. Ya he adivinado algo. Vamos a ver ahora qué arreglo puede tener ese affaire dx cœur. ¿Han tenido alguna riña de enamorados? ¿No? ¿Lo ha visto con otra mujer? ¿Tampoco? ¿Se ha enterado de algo deshonroso respecto a él? ¿Eh? Me parece que he acertado. Si es así, la cosa es seria. Muy seria.
Interrumpióse, sacó una vieja pipa del bolsillo y la llenó de tabaco, apretándolo con el dedo.
— Voy a decirle algo — continuó, tras lanzar una bocanada de humo espeso y picante —. Para matar el amor no hay nada más eficaz que una gran decepción. Convénzase de que él es indigno de una sola lágrima suya y piense en otra cosa.
— ¡Oh! Usted no comprende... ¡No puede comprender...! Yo no sufro por haberlo perdido. — Estrella se exaltaba, olvidando su reserva —. ¡Le odio, le odio, le odio! ¡Me ha insultado! ¡Me ha ofendido! ¡Me ha despreciado! Su recuerdo me da asco... No es mi corazón el que sufre. Si me creí enamorada, su conducta ha matado de raíz mi ilusión. Es mi dignidad. ¡Me ha hundido ante mis propios ojos! ¡Ha hecho vacilar mi aplomo y mi terrible seguridad en mí misma!
Sin mirar a su interlocutor, que en silencio continuaba fumando, Estrella prosiguió:
— Yo era feliz. Todo el mundo me ha tratado desde niña como a una princesa..., como a una diosa. Y yo me había creído que era alguien..., alguien... intangible... — Ahogó un sollozo y su boca hizo un cómico puchero.
El hombre contuvo una sonrisa ante aquella mezcla de pedantería, ingenuidad y desolación. La miró detenidamente. Poseía una belleza fina, a la que prestaban gran encanto los inmensos ojos azules, ligeramente almendrados, en contraste con el cabello castaño, peinado a la última moda. Nariz perfecta, boca un poquitín grande. Dientes bonitos. Más bien alta que baja. Esbeltísima. Pasaría de los veinte años, sin llegar a los veinticuatro.
— Estaba muy satisfecha por haber tomado la decisión de casarme. Quería demostrar a los que me mortificaron estos tiempos que podía prescindir de ellos, que era una mujer responsable de mis actos, juiciosa y...
— Y ha fracasado por completo, ¿no es eso? Cuénteme.
Mucho rato después, preguntábase Estrella, aturdida, por qué se habría decidido a referírselo todo a aquel hombre extraño y absurdo. Emanaba de él una sensación de rara franqueza. Necesitaba desahogarse, y durante media hora habló, habló, descubriendo su corazón al personaje que se había presentado a sí mismo como un vulgar ladrón de trenes.
— ¿Qué le parece? — interrogó al concluir su narración, sintiendo la boca seca y los nervios tirantes.
— ¿Desea mi opinión sincera o prefiere un comentario trivial?
— Su opinión.
— Pues bien. Creo que Eric le ha dado su merecido.
Hubo una pausa, producida por el estupor.
— Dice usted que...
— Que, indudablemente, desde que nació no ha hecho más que locura sobre locura. Esta última ha sido el colofón. Ese sinvergüenza se ha aprovechado de su ligereza. Es usted una niña mal criada. Merecería una tanda de azotes.
— ¡Pero..., pero..., pero...! — La indignación la ahogaba.
— Esto no quiere decir que le disculpe. Si me tropezara con él le partiría la cara de buena gana. Pero... ¿a quién se le ocurre casarse con un desconocido? ¿Quién le garantizaba a usted que no fuese un aventurero, como al fin resultó?
— Yo no pude imaginar... Parecía un caballero... Era noble... Su apellido... Su familia...
— ¿Conocía a su familia?
— Él me habló de ella.
Rió duramente el muchacho.
— Es usted ridícula a fuerza de ser crédula. Si yo fuese su tutor, la ataría a mi pie para que no se alejase ni diez pasos. ¿Y era usted la que pretendía ser mujer de mundo? ¿La que poseía tanta seguridad en sí misma? ¡Pues nunca he conocido a nadie más incapaz!
Los ojos de Estrella centellearon de cólera.
— ¿Quién le autoriza para hablarme en ese tono? ¡Qué atrevido!
— Me ha pedido mi opinión, y se la he dado. — Guardó silencio y otra vez llenó su pipa —. No crea que le echo toda la culpa. Me la imagino desde muy niña haciendo siempre su voluntad, sin encontrar, tras las peores travesuras, más que el aplauso de todos. ¿No es así? — Sin esperar su asentimiento, siguió —: ¡Debe de haber sido siempre una tirana, princesita del betún...!
— ¡¡No me llame eso!! ¿Cómo sabe...? ¿Quién le ha dicho...?
Rió Miguel.
— Las tarjetas de su equipaje. ¿Quién no conoce en España a la ahijada de don Nicolás Mendoza, el opulento Rey del Betún Sintético?
— ¡Odio ese apodo ridículo!
— Eso demuestra su absurda vanidad. Yo estaría encantado de reinar aunque sólo fuera sobre las salchichas o la mantequilla.
— Me ha defraudado completamente — aseguró, levantándose —. Esperaba que fuese comprensivo, y, por el contrario, tiene el atrevimiento de reñirme. ¡En lugar de eso, indíqueme una solución!
— ¿Una solución?
— Claro. ¿Qué digo yo a mi padrino y a Julito, que me esperan en la estación? ¿Cómo les explico que mi marido se ha evaporado?
— Dígales que fue una broma.
— Imposible... Por carta les di algunos detalles con toda seriedad. Sospecharían. Indagarían. Y en seguida se averiguaría todo. También telegrafié a otras amistades de España.
— Hágales creer que, en un acceso de locura, su marido se ha tirado por la ventanilla al pasar sobre un río.
— ¡No sea ridículo!
— ¿Y por qué no confesarles la verdad?
— ¡Nunca! ¿Es eso todo lo que se le ocurre? — Dirigióse hacia la puerta —. Me voy de su lado. Creí que sería más inteligente. Y dígame: ¿ha decidido quedarse definitivamente en mi reservado?
— ¡Qué mala es! ¿Será capaz de echarme ahora? Imagínese que soy yo su marido.
— ¡Buenas noches! — se despidió Estrella, sin dignarse hacerle caso. Cerró la puerta y se detuvo bruscamente, volviendo a entrar —. ¡Repita eso! — gritó.
— ¿Cómo? — Miguel, que recogía sus cartas, sorprendióse al volver a verla —. ¿Qué quiere que repita?
— Lo que ha dicho ahora mismo.
Rascóse la barbilla, perplejo.
— ¡Demonio! No recuerdo. ¿A qué se refiere?
— ¡Cállese! ¡Me crispa los nervios! ¿Ha dicho que puedo presentarle como a mi marido?
— No he dicho eso. He dicho que...
Brillaron de excitación las pupilas azules.
— ¡Formidable! ¡Ha tenido una idea genial!
— ¿Se ha vuelto loca?
— ¡De ningún modo! ¿Quiere ganarse quince mil, veinte mil pesetas?
— ¡Qué pregunta! Yo...
— ¡Cállese, por favor!
— ¿Es que no voy a poder hablar?
— Escúcheme sin interrumpir. No he dicho a nadie el nombre de mi marido, ni si era español o suizo.
— ¿Y qué?
— Pero... ¿no comprende aún? ¡Mi marido será usted por una temporada! ¡El caso es salir del apuro en estos momentos!
Quedó él estupefacto.
— ¿Se da cuenta de lo que dice?
— Claro que me la doy. ¿Me toma por una tonta? Usted fingirá ser mi marido. No olvide que nos hemos conocido en Suiza y que nos hemos casado en Z. Todo será igual, sólo que...
— Sólo que completamente distinto, ¿no?
Lanzó él una carcajada desagradable.
— Realmente, su cabecita, tan mona, no rige bien. ¿Hace proposiciones semejantes a un ladrón de trenes?
Mordióse los labios.
— Usted me pidió una oportunidad para cambiar de vida. Voy a dársela. Además, no puedo elegir.
— ¿Se ha fijado bien en mí? — Señaló su indumentaria —. ¿Tengo aspecto de esposo de una heredera?
Vaciló, rabiosa. Verdaderamente, parecía un salteador.
— Afeitándose bien y con otro traje... —sugirió.
— ¿De dónde sacaríamos el traje? ¿Me prestaría uno suyo de Dior?
— No. — Estrella sonrió, triunfal, sin tomar en cuenta sus impertinencias —. Esa maleta nos lo proporcionará todo. — Señaló una azul oscuro.
— ¿Qué es?
— El equipaje de Eric — suspiró —. Indudablemente, no encontró el medio de evitar que me lo llevara.
— Apuesto a que no contiene más que periódicos viejos — opinó Miguel.
— ¡No sea pájaro agorero! Abrámosla.
Ni siquiera tenía la llave echada. Fácilmente pudieron verificar su contenido: un pijama, un traje gris, dos pares de zapatos, útiles de tocador y dos o tres cartas conteniendo invitaciones a fiestas. Lo indispensable para que la maleta pesase algo.
— ¡Qué vileza la suya! — murmuró la despreciada ex casadita, con los ojos húmedos de lágrimas —. Todo lo tenía perfectamente planeado. — Varió de tono, encarándose con Miguel —. Aproximadamente, serán ustedes de la misma estatura. Tuvo usted una idea genial...
— Perdone. La idea ha sido suya. No me hago responsable de tal atrocidad.
— ¿No piensa aceptar?
— Claro que no. Es una locura. ¿No tiene todavía bastante con lo que le ha pasado? ¿Quiere meterse en un lío peor?