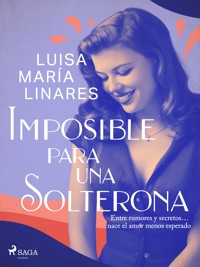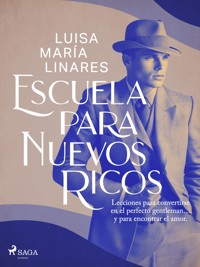Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Romance y suspense en la París más bohemia. Daniela, una joven artista española, pensaba que había encontrado la felicidad al casarse con Michel, un famoso fotógrafo de guerra. Juntos han compartido un dúplex junto al Sena, un amor apasionado y promesas de futuro. Sin embargo, lleva meses sin recibir noticias de su marido y las deudas se vuelven inasumibles. Renta la planta baja al doctor Juan Pablo Romano, sin sospechar el papel que jugará en su vida. Extrañas llamadas y visiones en la calle comienzan a acosarla y Daniela se ve envuelta en una red de engaños, sospechas y terribles acontecimientos que la acercarán a la locura. Publicada en 1964, esta novela irresistible de amor e intriga fue un éxito internacional traducido a varios idiomas y adaptado al cine en 1974.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Juan a las ocho, Pablo a las diez
Saga
Juan a las ocho, Pablo a las diez
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright ©1977, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727241920
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Hija de un dramaturgo y hermana de una novelista, Luisa María Linares nació en Madrid en 1915 y volvió a nacer cuando al quedarse viuda en la trágica Guerra Civil española, comenzó a desarrollar su talento literario. Justo al terminar esta, en 1939.
El mundo naufragaba por entonces en la II Guerra Mundial y ella, con 24 años, sacaba adelante a sus dos hijas. Mientras tanto, en su corazón, renacía cada día el profundo amor construido con su marido, el noble oficial de Marina, Antonio Carbó y Ortiz-Repiso
En ese mundo convulso y desesperanzado, ella desea aportar paz, alegría de vivir, sosiego y entusiasmo. Mucho entusiasmo. Seguir viviendo en plena guerra mundial y posguerra española es ya un privilegio y hay que agradecerlo viviendo. ¡Y escribiéndolo!
Nacerán así 32 novelas llenas de inteligencia y originalidad; tramas resueltas con maestría y mucha luz: «No me gustaría brindar a la humanidad una colección de sombras tristes que enfermasen su espíritu. Me siento satisfecha de poner mi granito de arena para que el mundo sea más feliz...».
Con esta actitud emergen sus heroínas. Mujeres que trabajan, son independientes, audaces y además atractivas. Mujeres que seducen desde el primer suspiro a sus partenaires, en los que no es difícil vislumbrar ecos de su viril y apasionado marido. LML logró revivir su propia aventura amorosa en cada novela imaginada. ¿Cabe mayor romanticismo en el descarnado siglo XX?
Su éxito fue más allá de sus millonarias ventas y sus veinte versiones al cine. Más allá de ese eco material,LML logró lo más difícil: ¡ser querida! Ser adorada incluso por sus fieles lectores en Europa y en América Latina. Cómo no adorar a quien te hace pasar momentos tan mágicos. Al leer tan solo una, se querían leer ¡todas!
Las nuevas generaciones están redescubriendo a esta singular autora gracias a La Cuadra Éditions. Un empeño llevado con encanto, maestría editorial y reconocimiento histórico a una autora que, desde 1939 hasta su muerte en 1986, inventó personajes y escenas que levantaron la moral de las gentes y las hicieron capaces de todo.
¡Una escritura orientada al sol!
Lola Gavarrón Casado
Se despertó sobresaltada creyendo que alguien llamaba a la puerta. Echó una ojeada al reloj y se tranquilizó. Aún era temprano. La llegada estaba anunciada «a partir de las ocho», sin exactitud precisa. Y solo eran las ocho menos cuarto. Sin embargo, salió a abrir, y solo vio el descansillo vacío y tenuemente iluminado.
Regresó a la sala y encendió las luces. La fatiga la había hecho adormecer esperando…, y, cosa extraña, por vez primera descansó sin pesadillas. Se sentía más ligera y menos deprimida.
«Más normal», se dijo mirándose de refilón en el espejo. Porque desde hacía una temporada tenía la impresión de estar volviéndose un poco loca.
Pero la imagen que el espejo devolvía era absolutamente tranquilizadora. La de una muchacha muy joven, de sedosa melena oscura, pálida y delgada como una adolescente bajo el vestido de lana color ámbar. Un vestido sencillo, apropiado a las circunstancias. No quería de ningún modo dar la impresión de ser una recién casada frívola que buscase aventuras durante la ausencia del marido.
Fue a la cocina y decidió que aún tenía tiempo de hacer un poco de café y de lavar los cacharros sucios antes de que llegase el viajero. Añoraría aquella cocina tan bonita y tan práctica, porque en el piso de arriba solo había instalado un pequeño fogón eléctrico en el que prepararía sus frugales comidas. Añoraría muchas cosas, pero a pesar de ello sería tranquilizador el saber que en las habitaciones de abajo vivía alguien. Una persona respetable, ajena a sus torturantes problemas. Al menos, sus terrores nocturnos disminuirían.
Mientras bebía el café caliente junto al fregadero, se preguntó cómo sería aquel Juan Pablo Romano que su amiga Teresa le había recomendado. Figurábaselo parecido al marido de esta, un hombre de ciencia de edad indefinida, concienzudo y serio, que siempre hablaba con acaloramiento de las cosas que le convenían o no al mundo. En su última carta, Teresa incluía un programa de la importante conferencia celebrada en Madrid a cargo del doctor Juan Pablo Romano. «Enfermedades frecuentes en los países subdesarrollados»… o algo por el estilo.
No cabía duda de que era un hombre importante aquel doctor Romano. ¿Le llamaría así… o simplemente Juan o Pablo?, pensó con puerilidad. De todos modos, sería grato contar con la cercana presencia de un compatriota en aquel maravilloso París en el que de pronto se había sentido tan abandonada.
Lavó la taza y dejó en la cafetera el resto del café. Quizás al doctor le apeteciera tomar un poco.
Regresó a la sala y le pareció que hacía calor. Los narcisos amarillos que en ofrenda de bienvenida había colocado sobre el jarrón azul empezaban a marchitarse. Su perfume mareaba. Abrió el balcón y permitió que penetrara el aire frío. En aquella terraza del último piso de un gran edificio apenas se tenía la impresión de estar en París. Ni siquiera se oía el rumor del intenso tránsito. Aunque en aquel barrio cercano al Sena no abundaban los rascacielos, Michel consiguió descubrir uno nuevecito e instalarse en él principescamente.
Demasiado principescamente, pensó con desaliento. La mayoría de los muebles estaban aún sin pagar. Y el propio alquiler del duplex era tan elevado que se hallaba ahora retrasada en el pago del último recibo.
Cuando Michel regresara lo arreglaría todo.
Pero… ¿regresaría alguna vez?
Las manos se le humedecieron de sudor frío. No debía de hacerse tan estúpida pregunta. Solo conseguía martirizarse a sí misma. Febrilmente se agarró a la barandilla pintada de blanco. Una barandilla demasiado baja que no defendía del vértigo. Si su marido no regresaba pronto, acabaría por volverse loca. No podría soportarlo más.
«Pero tendrás que soportarlo —se recriminó, golpeando el frío hierro con el puño cerrado—. No puedes ahora acobardarte y echarlo todo a rodar. No puedes dar la razón a cuantos te vaticinaron que tu boda con Michel resultaría un desastre. Trata de meter en tu estúpida y terca cabeza la idea de que aún eres feliz. De que Michel te adora, aunque esté lejos y de que pronto acabará esta mala racha».
Pero no era fácil que en su cabeza cupiera ya otra cosa que la decepción y la amargura. Tenía el espíritu enfermo.
«Creí ser una mujer fuerte, pero no lo soy», pensó, dejándose caer en un sillón de mimbre. Un mimbre fino, tan bellamente trabajado, que parecía encaje. El propio Michel lo había descubierto en una tiendecita del «Marché aux Puces» y se lo ofreció amorosamente, asegurando que era un trono digno de su belleza española. Incluso lo pintó de nuevo, mezclando el blanco y el plata con gusto exquisito.
Y allí continuaba ella, sentada en el trono solitario y reinando sobre un piso desierto. Seis meses de matrimonio… y cuatro de reinado solitario en el duplex asomado al río. En un cajoncito del secrétaire guardaba el montón de postales que Michel le había remitido desde distintos países.
«Desde este incómodo desierto, pienso en mi adorada Lolita».
La llamaba a veces Lolita… o Carmen… o Rosario…, alegando que todas las españolas tenían la obligación de llamarse así. Pero ella se llamaba sencillamente Daniela, un nombre bastante internacional.
La última postal estaba fechada en un lejano rincón del Asia Central. Ignoraba si él habría recibido alguna de sus larguísimas cartas, enviadas al azar a los consulados franceses. Ni siquiera comentaba aquello. Sus únicas frases alentadoras eran para asegurarle que pronto acabarían la larga ausencia y sus problemas económicos.
Seguía confiando…, aunque no era fácil. Algunos días pensaba en abandonarlo todo y regresar a España. Luego se recriminaba por su cobardía.
«Ya lo suponías cuando te empeñaste en casarte con Michel Villiers —se dijo tristemente. A fuerza de vivir sola se había acostumbrado a sostener mentalmente interminables monólogos—. Ya sabías que Michel era un reportero gráfico que viajaba continuamente y que recorría el mundo entero viviendo excitantes aventuras. ¿Creías que por haberte conocido a ti, Daniela Jordán, iba a renunciar a todo y a echar el ancla en un pisito a orillas del Sena…? Nunca será Michel un hombre de batín y zapatillas».
Michel… era Michel.
Quizá por ser tan diferente a todos habíale gustado.
*
Recordaba el instante en que se encontraron por vez primera. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? ¿Meses… siglos… o solo unos minutos?
Michel hacía reportajes por cuenta de una importante revista parisiense y fue enviado a España a entrevistar a su tío, el famoso director de orquesta Alberto Jordán. Acudió con la inevitable Jackie, su compañera de prensa. Ella escribía los artículos que Michel embellecía con sus extraordinarias fotos en colores. Aquella estrecha colaboración se mantenía desde hacía muchos años.
Los recibieron en el cortijo que poseía su tío en la provincia de Sevilla. Un puerto de refugio en el que descansaba tras de las tournées musicales. En cierto modo, su tío era también otro «ciudadano del mundo», como Michel. Pero de un mundo diferente en el que todos los detalles estaban previstos de antemano y en el que las fechas fijas y los horarios de aviones tenían primordial importancia.
Durante algún tiempo, ella misma formó parte de ese mundo agitado, a raíz de la muerte de su padre, oscuro y bondadoso profesor de una pequeña capital de provincia. A su madre no podía recordarla, por haberla perdido al nacer. Alberto Jordán se hizo cargo de la única hija de su hermano y abrió ante ella un mundo lujoso e inédito. Pero a su lado nunca pudo desprenderse de la amarga sensación de estar de sobra, de ser un nuevo estorbo que formase parte del equipaje, como la maleta de las partituras o el baúl armario en el que se guardaban sus impecables fracs. El mundo de tío Alberto, compuesto por Luis, su secretario, y Pepe, su ayuda de cámara, estaba ya completo. Era un equipo eficiente que constituía su verdadera familia. No estaban acostumbrados a la compañía de ninguna mujer, porque su tío no se había casado, limitándose a coleccionar aventuras sentimentales más o menos discretas, de las que se libraba hábilmente con un par de suspiros y desesperadas frases de adiós.
Ella intentó hacerse un sitio confortable y cariñoso entre aquel terceto, pero fracasó. Ni Alberto, ni Luis, ni Pepe la necesitaban para nada. Se limitaban a ser amables y a darle golpecitos en la cabeza.
Pudo convencer a su tío de que le permitiera instalarse en Madrid. Deseaba dedicarse a algo que diera sentido a su vida, y se alojó en una residencia de estudiantes, para meditar en lo que podría hacer. Carecía de facultades para la música y no se reconocía ningún talento especial. En aquella desorientadora época, Daniela deseaba hacer algo sensacional que sorprendiese a todos, principalmente a su admirable tío, tan cargado de gloria. Tras de vivir junto a él, se creía obligada a ser genial también, aunque tío Alberto refutaba que para una chica ya era bastante importante el ser tan bonita y el tener una silueta perfecta. Pero su tío no la tomaba nunca en serio, lo cual la irritaba, en el fondo.
Se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, porque siempre había destacado en el dibujo. Visitó los museos y asistió a conferencias culturales. Procuró pulirse y adquirir cierto airecillo intelectual. En la escuela conoció a Teresa, que también pintaba un poco. Intimaron enseguida. Teresa tenía un novio médico, con el que iba a casarse pronto. Los tres fueron grandes amigos, porque incluso el grave y serio Manolo la adoptó condescendiente, compadecido sin duda de aquella solitaria muchacha de diecinueve años que deseaba ansiosamente conseguir algo de la vida, aunque no supiera exactamente el qué.
Durante un breve descanso entre dos viajes, su tío Alberto se instaló en la finca de Sevilla y le rogó que acudiera a su lado. Contra todo lo que ella imaginaba, a Alberto Jordán le encantaba su juventud, su vivacidad y la expresión anhelante de aquel rostro de cervatilla impaciente y un poco asustada que le recordaba el suyo propio de la lejana infancia.
Entonces apareció en escena Michel Villiers, el enviado de la revista francesa.
Y surgió el flechazo, mutuo y rápido.
Ocho días permanecieron Michel y Jackie en el cortijo, invitados por su propietario. Ocho días que coincidieron con la feria sevillana, la más deslumbrante fiesta del mundo. Alberto se esforzó en mostrársela a sus invitados, en todo su magnífico esplendor. En el soberbio coche acudían al anochecer a los alegres bailes de las casetas, donde entre chato y chato de manzanilla se dejaban hechizar por el embrujo de la danza andaluza. Por las mañanas acudían a pasear a caballo por el recinto de la feria, admirando los soberbios tiros de los carruajes, las bellas muchachas con sus trajes de volantes y la alegría de un pueblo que, bajo un cielo radiante, no cesaba de cantar y de bailar.
Daniela prefería, sin embargo, recordar aquellas tardes en que, a solas con Michel, cabalgaba por las marismas que rodeaban el cortijo, mientras su tío y Jackie reposaban en los frescos patios de la casa. Durante aquellos largos paseos empezaron a conocerse… y a fascinarse mutuamente. Daniela escuchaba con avidez cuanto él le refería acerca de su vida pasada, de sus viajes y de su apasionante trabajo. A él le encantaba oír charlar y reír a aquella andaluza, fina como un junco, vehemente y apasionada, ingenua y sin sofisticar.
Sí, habían sido unos días maravillosos. Al acabar, comprendieron ambos que en adelante no podrían vivir el uno sin el otro. Y se lo confesaron un mes más tarde en París, donde Daniela se obstinó en acompañar a su tío, que dirigía allí un par de conciertos.
Michel no era hombre de vacilaciones. Estaba acostumbrado a conseguir inmediatamente cuanto deseaba, y deseaba de un modo apasionado a aquella deliciosa muchacha española.
¿Así de repente comenzaba el amor…?, rememoró Daniela. Un amor loco, una pasión devoradora que saltó por encima de todos los inconvenientes. Incluso por encima de la voluntad de su tío y de cuantas voluntades se hubieran interpuesto en su camino. Por Daniela, Michel estaba dispuesto a afrontarlo todo. Por Michel, Daniela se decidió a abandonar cuanto poseía en la vida.
Y lo abandonó. Porque tío Alberto se opuso tenazmente a aquella boda, alegando la excesiva juventud de la muchacha, la inquieta vida de Michel y su incapacidad para ligarse a nada. Pero, por vez primera, la humilde corderita se convirtió en una tigresa y defendió sus derechos.
Tío Alberto tuvo que ceder de mala gana, cansado de la lucha.
—Te arrepentirás, Daniela. Ese tipo te hará llorar mucho —fue la sentencia mientras se ponía el antifaz de seda negra que utilizaba para reposar antes de los conciertos. Y con tan triste augurio, se desentendió de la pareja, aceptando la boda pero guardando una ofendida reserva.
Todavía continuaba ofendido al cabo de dos meses. Por el momento se hallaba en Uruguay, dando una serie de conciertos.
A menudo, en los últimos tiempos, Daniela recordaba el desagradable augurio:
«Ese tipo te hará llorar mucho…».
Y la frase tenía la virtud de hacerle apretar los dientes y secar sus ojos, dispuesta a no ceder. Porque el amor de Miche1 no la había defraudado, al menos durante los primeros meses. Unos meses perfectos, junto a un marido perfecto, que la transformó en una mujer feliz, adulta, consciente y apasionada.
Solo al cabo de bastante tiempo había sucedido algo. Algo desconocido e incomprensible que transformó a su marido en un ser nervioso e irritable, imposible de domar. Fue al regreso de un reportaje que le retuvo con Jackie, durante tres semanas, en algún lugar remoto del Asia Central. Entonces había comenzado la intranquilidad, los largos silencios, los cambios de humor, que tan pronto le convertían en un exaltado amante como en un odioso compañero que la rehuía.
Por vez primera, la angustia y el temor se introdujeron en la tranquila y dichosa existencia de Daniela Jordán. De Daniela Villiers, que comenzó a sentirse perdida en aquel hermoso París de sus sueños. Perdida en el lujoso duplex a orillas del Sena, rodeada de montones de facturas sin pagar.
*
El miedo la había atacado hacía ya cuatro meses, cuando Michel la informó de que pensaba regresar con Jackie al mismo punto del Asia Central.
—Quedó allí un gran reportaje por hacer —explicó someramente—. Un reportaje grandioso sobre las tribus nómadas que viven en lugares increíblemente inaccesibles. Rodaremos un largo documental en colores para la televisión. Es un negocio fabuloso que no puede fallar.
Pero no mostraba la franca alegría que solía producirle una perspectiva de trabajo. Por el contrario, se sumergía en estados de tristeza y cavilación, de los que solo salía a fuerza de whisky, para arrastrarla a todas las caves de moda, en donde bailaban hasta caer exhaustos o escuchaban religiosamente larguísimas sesiones de jazz. A pesar de todo, continuaba siendo un marido enamorado, orgulloso de la belleza y de la juventud de su mujer. Intentó regalarle un abrigo de visón, que Daniela tuvo la heroicidad de rechazar. No podía soportar aquel absurdo sistema de vida, en el que se acumulaban las facturas descuidadamente, sin que Michel se dignase echarles una ojeada. Si se atrevía a acusarle de gastar con exceso, él objetaba, malhumorado:
—Cuando regrese del próximo viaje, nuestras preocupaciones económicas habrán terminado. Podrás tener chinchillas y visones para andar por casa, mi Lolita preciosa. No te mortifiques haciendo cuentas. Te convertiré en la mujer más elegante y envidiada de París.
Intentaba parecer alegre y animado, aunque por las noches no conseguía dormir. Se levantaba y salía a la terraza para fumar cigarrillo tras cigarrillo; Daniela le seguía como un cachorro fiel, guardando silencio mientras veían amanecer.
Por el contrario, Jackie aparecía llena de entusiasmo. Un entusiasmo enérgico y viril, como enérgica y viril era ella misma. Teresa habíale preguntado en cierta ocasión si no sentía celos de Jackie, y la idea habíala hecho sonreír. Jackie no podía despertar los celos de nadie. Tenía edad suficiente como para poder ser la madre de Michel, y ninguna otra belleza que la que le proporcionaba su reconocido talento. No era francesa, sino oriunda de Polonia o Checoslovaquia, y se decía que por algún rincón del mundo tenía un marido y un hijo a los que nadie había conocido jamás. Por su parte, Jackie tampoco los mencionaba, y Daniela dudaba de si aquello sería cierto. Residía sola en un diminuto piso, al que nunca había invitado a nadie. Vestía de un modo desaliñado y extravagante, se pintaba mucho los ojos, se embadurnaba los labios y se peinaba tan mal que para ocultar el desaguisado usaba gorros extraños comprados en el «Prisunic». Tenía la voz muy ronca y los dedos manchados de nicotina, porque inevitablemente conservaba un cigarrillo en la mano. Los días en que decidía ir al peluquero y vestirse de gran gala costaba trabajo reconocerla, aunque nunca podía transformarse en una belleza. Poseía un único y soberbio traje de noche, realizado por un gran modista, cuya elegancia ella estropeaba cubriéndolo con un chal de seda verde, comprado en Cachemira muchos años antes y por el que sentía absurda pasión.
A Daniela le parecía tremendamente lista, y tremendamente dura e inflexible. Junto a ella se sentía tímida, lo cual provocaba las burlas de Michel, que la trataba con absoluta confianza, como a un viejo camarada de regimiento. No obstante, le resultaba tranquilizadora la idea de que durante los peligrosos viajes a lejanos países, Jackie velaba por Michel. Hubiera sido más lógico pensar que Michel protegiera a Jackie, pero no era así. El impulsivo, fogoso y alegre fotógrafo necesitaba ser protegido. Jackie ejercía una gran influencia sobre él, y las malas lenguas comentaban que sin su ayuda el triunfo del fotógrafo nunca hubiera sido tan rápido. No podía impedirse que las envidias se cebaran en un hombre tan atractivo, tan famoso y tan joven. Porque allí estaban sus maravillosas fotos para desmentir a los malintencionados.
No… Estaba segura de no sentir celos de Jackie. O al menos… casi segura. En un rinconcito de su corazón se refugiaba un sentimiento confuso hacia la mujer que acompañaba a Michel a todas partes. Pero aquello no podía calificarse exactamente de celos. Quizás de un anhelo frustrado por ocupar el lugar de la otra y recorrer el mundo junto a Michel. Y de compartir las intensas satisfacciones del trabajo realizado en colaboración, invariablemente coronado por el éxito.
Jackie acogió con aparente indiferencia la noticia de la boda de Michel. Y con la misma amable indiferencia la trataba a ella, como a un perrillo gracioso y exótico con el que Michel se hubiese encaprichado. A menudo la llevaba él a cenar al duplex, y Daniela buscaba inútilmente la mirada de aquellos ojos inquietos que se obstinaban en posarse en el vacío, como si el cuerpo de la dueña de la casa fuera traslúcido e inexistente. Una especie de máquina que preparase buenos guisos y cepillara los trajes de Michel.
Preciso era reconocer que no apreciaba mucho a Jackie…, aunque no sintiera celos de ella. Aquella clase de celos a los que sin duda se refería Teresa. Pero todo había empeorado tras el regreso de aquel primer viaje al Asia Central. Michel y Jackie empezaron a celebrar sus entrevistas fuera de casa, mientras un impreciso temor comenzaba a apoderarse de ella. La intuición de que una peligrosa amenaza se introdujera en sus vidas, sin que pudiese adivinar su naturaleza. Una amenaza que parecía flotar en el ambiente y que destruía la aparente dicha que Michel fingía tan mal.
Emprendieron por fin el retorno a Asia. Aquella expedición duraría seis semanas, según el cálculo de su marido. Pero habían transcurrido ya cuatro meses sin recibir apenas noticias suyas. Habíalos soportado valientemente, sin dejarse arrastrar por la desesperación, por la angustia de la desoladora ausencia, por la tristeza de su vida solitaria en una ciudad en la que carecía de amigos.
Trató de sobrellevarlo todo, y creía haberlo logrado. Dos días antes, su ánimo se derrumbó. La angustia más absoluta aniquiló su corazón.
Porque tuvo la certeza de entrever a Michel en el interior de un taxi, allí, en pleno París, a pocos kilómetros de distancia del hogar vacío y de la mujer que inútilmente le esperaba.
Por la mañana acababa de recibir precisamente una postal suya, fechada en tierras lejanas.
*
Del río subía un aire frío y húmedo que olía un poco a fango. También olía a otoño, y se presentía ya el invierno. Un invierno que enterraría los días de sol vividos junto a Michel.
Estaba segura de haberle visto en el interior de un taxi. Se había detenido ante la entrada de un cine, vacilando entre quedarse allí o regresar al solitario piso. Volvió la cabeza hacia la calzada, y en aquel instante le vio, y la impresión fue tan violenta, que tardó unos segundos en reaccionar y echar a correr detrás del coche, exponiéndose a ser atropellada por la hilera de vehículos que circulaban a lo largo de la avenida. Los gritos, los insultos y las llamadas de los claxons la hicieron volver a la realidad. Una realidad fantástica e increíble que la obligó a dejarse caer en un banco, con las piernas dobladas por la emoción.
«Padeces de alucinaciones…», se enfureció consigo misma, tratando de convencer a su corazón de que aquello no podía ser cierto. Michel no podía estar en París sin acudir a su lado. Sin correr a abrazarla después de tantos meses de separación.
Pero… ¿y si Michel acabase de llegar y se dirigiera precisamente hacia su casa…? Encontró energías para regresar al coche, aparcado a poca distancia. Se trataba del coche de Michel, que él le dejara como un precioso legado. No era un último modelo, pero, según contaba, almacenaba ya mucha historia, puesto que lo utilizaba desde hacía cinco años. Imaginaba Daniela las narraciones extraordinarias que el coche podría hacer. Incluso referir la tonta aventura de la muchacha española descubierta en un cortijo sevillano y trasplantada a París. Sí. Con aquel mismo coche, que también Daniela adoraba, habían recorrido juntos las carreteras andaluzas.
Ahora, desde hacía cuatro meses, lo conducía ella con infinito cuidado, e incluso quería dar a Michel la sorpresa de mandarlo a pintar de nuevo, para devolvérselo impecable.
Deseaba apasionadamente que todo resultara impecable cuando su marido regresara…
Oprimiendo el acelerador, regresó al piso, con la esperanza de que el propio Michel le abriera la puerta y le preguntara, acariciándola con su mirada chispeante y feliz:
—¿Puede saberse de dónde viene usted, mi frívola y callejera madame Villiers…?
Pero el duplex estaba vacío y el teléfono no sonó en todo el día, a pesar de que estuvo junto a él, en impaciente espera.
Se entregó a un auténtico frenesí de desesperación. Empezó a pensar que Michel ya no regresaría. Que había dejado de amarla y que su tío Alberto tenía toda la razón. Michel era solo un alocado, un espíritu inquieto, un inestable. El pasajero capricho que sintiera por ella se había desvanecido.
Tomó la decisión de marcharse. El bonito sueño terminaba, y ella volvería a refugiarse en el cortijo sevillano, a la sazón vacío.
El intempestivo recuerdo de Juan Pablo Romano le impidió partir en el acto. Comprometiose a alquilarle la mitad del duplex. Teresa le había escrito semanas antes, preguntando si podría buscar alojamiento para un amigo de su marido. Deseaba un piso tranquilo y apartado donde pudiera trabajar en paz. Se trataba de un famoso científico que daría un ciclo de conferencias en la Sorbona. Teresa le presentaba como a una auténtica perla, un hombre distinguido, inteligente y discreto.
Pensó inmediatamente en sacrificarle la parte inferior del duplex. Era la más confortable y elegante y, una vez cerrada la puerta de la escalera interior, resultaba completamente independiente. Necesitaba dinero. El que Michel depositó en su cuenta corriente, y que debía durar un par de meses, había ya desaparecido, sin que él pareciera preocuparse desde su desierto tibetano de semejante detalle. Daniela se vio obligada a vender un pequeño collar de valiosas perlas que poseía desde su niñez. Un regalo de tío Alberto, a quien no quería acudir ahora en petición de auxilio. Necesitaba tomar una decisión antes de que llegase la bancarrota absoluta. El doctor Romano pagaría un elevado alquiler que le ayudaría a resistir por algún tiempo. Intercambiaron cifras y detalles y todo quedó acordado. El viajero anunció la fecha exacta de la llegada.
Esperaría hasta dejarle convenientemente instalado. Luego partiría hacia Sevilla. Michel tendría que ir a buscarla de nuevo…, suponiendo que regresara alguna vez.
Ni siquiera estaba ya segura de lo que sentiría al volver a verle. La ardiente pasión que le hiciera vislumbrar el paraíso se había transformado en un agobiante sentimiento de frustración y de tristeza, de celos y de rabia, de desesperación y de angustia. Carecía ya de valor para ocultarse su derrota.
«Acepté un papel que no me convenía», se recriminaba a sí misma, como una actriz que recapacitara sobre su fracaso. Michel la había prevenido de que las largas ausencias y la soledad tratarían de destruir su mutua confianza. Ella prometió luchar contra todas aquellas fuerzas destructoras. ¿Había cumplido la promesa?
Sí. Estaba segura de haberla cumplido. Hubiera continuado aguardando de no haber sorprendido a Michel en el interior de un taxi… en la misma ciudad.
Al cabo de muchas horas desesperadas, comenzó a dudar. ¿Y si hubiese padecido una alucinación? ¿Si no se tratase de Michel? ¿Si solo se tratase de alguien fantásticamente parecido…? Michel pertenecía al tipo de francés corriente, y a menudo se entretenía en buscarle semejanza con cualquiera de los transeúntes de los Campos Elíseos, o de los clientes de cualquier café. Un metro setenta y cinco centímetros de estatura. Cabellos rubios cortados «a cepillo». Ojos claros, de expresión despierta. Ningún signo particular que le diferenciara de millones de compatriotas…, a no ser por su encantadora sonrisa, tan personal y llena de atractivo.
Pero el hombre entrevisto en el taxi no sonreía. Vestía una gabardina con el cuello subido… o al menos ella lo había creído así. La imagen desfiló con excesiva rapidez. Llevaba sombrero, cosa que Michel raramente usaba. Y le pareció distinguir su rostro mal afeitado.
No. No podía tratarse de Michel. No había razón alguna para que se tratase de él. Se sentía enferma y acudió a la consulta de un especialista, que le habló de depresión nerviosa y de alteraciones psíquicas, recetándole unos comprimidos que ni siquiera se decidió a tomar.
Y así llegó la hora de esperar al nuevo inquilino, y tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para reaccionar y hacer frente a la nueva situación que ya no podía alterar.
En pleno desasosiego de inquietudes, sonó horas antes el timbre del teléfono, transmitiéndole la ronca voz de Jackie. La inesperada voz de Jackie, que telefoneaba desde París.
*
No pudo contener una exclamación de sorpresa que casi se transformó en grito.
—¡¿Dónde está Michel…?! ¿Ha venido contigo? Pero Jackie, inalterable, echó un jarro de agua fría sobre sus esperanzas. Tras una pausa que a Daniela le pareció larguísima, comentó fríamente:
—¿Por qué me preguntas por Michel…? Supongo que sabes dónde se encuentra.
Aunque la confesión resultara humillante, tuvo que reconocer que no lo sabía. Jackie explicó entonces que Michel continuaba en pleno desierto asiático, a miles de kilómetros de la civilización, filmando las últimas secuencias del documental. Por padecer una grave insolación, Jackie tuvo que anticipar el regreso.
—Tu marido no se hará esperar mucho —añadió, impaciente—. Quince días a lo sumo. Tuvimos una serie de complicaciones que prolongaron estúpidamente nuestro trabajo. Te aseguro que no era muy confortable estar allí… —Calló un segundo y preguntó con tono distinto—: ¿De veras no recibes noticias suyas?
Daniela no pudo contenerse más:
—Por favor, Jackie. Te lo suplico… No me mientas. Tengo la horrible sensación de que vivo envuelta en un mundo de mentiras. ¿Es cierto que Michel se quedó allí?
Nunca conseguía alterar la irritante calma de Jackie, aquella indiferente y equilibrada Jackie que tenía la suerte de poder estar siempre junto a Michel. Sin embargo, tuvo la impresión de haberlo conseguido esta vez, porque su tono se hizo apremiante:
—¿Qué ocurre? ¿Por qué preguntas esa tontería? ¿Te has vuelto loca, Danielle?
Siempre la llamaba «Danielle», en francés.
—Tengo la impresión de haber visto a Michel en París. En el interior de un taxi… —aclaró de un tirón. Y aunque no quería llorar, no pudo evitar el hacerlo. Se secó las lágrimas de un manotazo, tratando de afirmar su voz—. Estoy… estoy casi segura de que era él. Pero no me vio… ni ha venido a casa… ni me ha llamado.
Creyó que la comunicación se había cortado. Su interlocutora tardó en responder. Al fin lo hizo, en tono forzado:
—Tienes una imaginación peligrosa, ma petite. Tu Michel continúa tragando polvo mientras fotografía a esos feísimos nómadas del desierto. Por supuesto, arde en deseos de regresar junto a ti. Me encargó que te lo dijera.
—¿No mientes, Jackie…?
—¿Existe alguna razón para que mienta…?
—Eso es lo que no sé. —De pronto se sintió cansada y terriblemente consciente de que Michel se hallaba en realidad muy lejos… Demasiado lejos—. ¿No te dio ninguna carta para mí?
—No. Lo siento. Estaba excesivamente atareado. No imaginas lo que ha sido nuestra vida. —Se interrumpió, acosada por su eterna tos de fumadora—. Escucha, Danielle. Tengo que pedirte algo. Pero quizá sea mejor explicártelo personalmente. ¿Por qué no almorzamos juntas? Podemos reunirnos en aquel bistrot, cerca de Notre Dame. Ya lo conoces.
Lo conocía demasiado bien. A menudo había acudido con Michel, que adoraba el delicioso coq au vin, especialidad de la casa.
Como la hora de la cita le dejaba un margen de tiempo, decidió ir andando, esforzándose en serenarse y en recuperar su equilibrio. La súbita llegada de la periodista ponía una nota excitante en sus monótonos días entregados a la espera. Era como un preliminar para nuevos acontecimientos.
Jackie la esperaba, instalada ante una mesa junto a la ventana. Por fortuna, no se trataba de la misma mesa en la que Michel y ella solían comer. Pero todo el local estaba impregnado de la presencia de él. Michel, con su rubio cabello, sus ojos alegres y su enorme vitalidad, se hizo casi tangible en el perfumado ambiente del comedor. El patrón acudió solícito a saludarla, preguntándole noticias del simpático monsieur Villiers, a quien echaban mucho de menos.
Jackie tenía mala cara y parecía haber envejecido. El cansancio del viaje o la insolación sufrida marcaron su rostro. Estaba muy tostada y, como siempre, vestía de un modo desaliñado. Cubría sus cabellos con un gorro de colores, que le daba una apariencia extraña.
«Quizá se lo quitó a uno de los nómadas del Tíbet», pensó Daniela, con un reverdecer de su antiguo humorismo. Se miraron en silencio, tras de estrecharse la mano.
—Has adelgazado —dijeron al unísono. Y la coincidencia las forzó a sonreír.
Habíase prometido a sí misma que por dignidad no se lanzaría afanosamente a pedir noticias de Michel. Pero se encontró haciéndolo aún antes de acabar de instalarse frente a ella en el diván forrado de pana granate. Con el cigarrillo en los labios y los ojos semientornados para defenderse del humo, Jackie le dio lacónicas respuestas.
Michel estaba bien… El documental sería un éxito… Tuvieron que trabajar en condiciones penosas…
Ningún detalle íntimo que alimentara su ansiedad espiritual. Jackie carecía de sentimentalismo. Daniela sintió deseos de sacudirla y de obligarla a decir las cosas que desesperadamente ansiaba escuchar:
«Michel sufre por tu ausencia… Michel solo habla de ti… Michel sueña con volver a tu lado… Michel te adora…».
Pero Jackie no fabricaba bálsamo para los corazones. Era inútil esperar de ella cualquier concesión a la ternura. En aquel momento la miraba con fría concentración.
—¡Qué extraña idea! —dijo en voz alta, respondiendo a sus pensamientos.
Daniela la miró desconcertada.
—¿Cómo…?
—Tu pretensión de haber visto a Michel dentro de un taxi. ¿No es eso lo que me dijiste por teléfono…?
—Eso dije… Debí de padecer una alucinación —confesó con humildad.
—Pareces devorada por los nervios. Deberías consultar a un médico.
—Ya lo hice. No valió la pena.