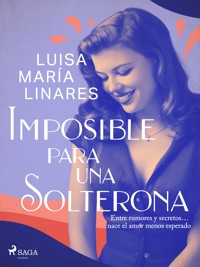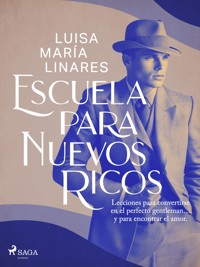Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
UN ASESINATO INESPERADO Y UN SECRETO QUE PODRÍA CAMBIARLO TODO Marta Velarde, viuda de un periodista, llega a Lisboa con la misión de completar la biografía que su esposo dejó inconclusa sobre un famoso científico. Pero, apenas pone un pie en el aeropuerto, la tragedia golpea de nuevo: un hombre cae abatido a su lado, víctima de un disparo certero. Sin pretenderlo, Marta se ve envuelta en una peligrosa conspiración que la llevará a descubrir oscuros secretos y a enfrentarse a enemigos implacables. ¿Podrá desentrañar la verdad tras la muerte de su esposo y del desconocido en el aeropuerto, o se convertirá en la próxima víctima?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
No digas lo que hice ayer
SAGA Egmont
No digas lo que hice ayer
Cover image: Midjurney & Shutterstock
Cover design: Rebecka Porse Schalin Copyright © 1969, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727295428
1st ebook edition Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser. It is prohibited to perform text and data mining (TDM) of this publication, including for the purposes of training AI technologies, without the prior written permission of the publisher. This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Vognmagergade 11, 2, 1120 København K, Denmark
Nunca había querido a Juan, y él lo sabía. Me creí obligada a besarle, y ambos nos inclinamos a la vez, dándonos uno de aquellos besos sin labios que los seres humanos tiran al aire y se disuelven en la atmósfera.
— Adiós, Juan. Gracias por venir a despedirme.
— Adiós, Marta. Te deseo buen viaje y mucha suerte en tus empresas.
Era preciso llamarle «viaje» aunque se tratara de dos horas escasas de vuelo, con escala en Barcelona. Siempre había pensado que en los aviones no se viajaba, sino que, simplemente, se trasladaba uno de sitio. Pero en aquella ocasión el traslado era completo. Yo arrancaba mis raíces de una familia que durante año y medio fue la mía y a la cual ya no me unían ni débiles lazos de simpatía.
¿Habían existido alguna vez…?
No podía atribuirme ni atribuirles a ellos todas las culpas. Nuestra incomprensión surgió por ser individuos absolutamente dispares, líneas opuestas de una figura geométrica que jamás llegarían a encontrarse. Lo supe a la primera mirada, cuando, meses atrás, Carlos me presentó a su padre y a la abuela.
— Ésta es Marta, mi mujer.
Y también por vez primera tuve que soportar el escrutinio de los dos pares de ojos negros.
Sin embargo, en aquel aeropuerto de Mahón, mi suegro me sorprendía, porque estaba dando muestras de una ligera emoción. Parpadeaba nerviosamente y de vez en cuando se llevaba una mano temblorosa al nudo de la corbata, como si éste le ahogara.
— Me parece que tendrás un agradable vuelo. El tiempo es muy bueno.
Ambos miramos al firmamento, y yo asentí con la cabeza, sin encontrar nada nuevo que decir.
No existía enemistad entre nosotros, ni nunca la hubo. Tampoco existió nunca ninguna razón para que yo fuese mal recibida en aquel triste caserón de la alegre isla de Menorca. No se trataba de una aventurera de escandaloso pasado ni de una tosca belleza con la que se encaprichara el gran señor. Únicamente era una chica estudiante, compañera de Carlos en la Escuela de Periodismo de Madrid. Escuela a la que Carlos acudió un poco maduro, sólo para lograr un título oficial cuando ya tenía cierto renombre escribiendo. Por tener diez años más que yo, siempre me había parecido altivo y distante. Juntos iniciamos la carrera y juntos la acabamos también, y sólo en el último curso fue cuando nos miramos de repente y decidimos que nos gustábamos bastante. Pero aún pasaron un par de años hasta que él se decidió a confesármelo. Estábamos demasiado ilusionados con nuestra profesión y no queríamos encadenarnos a ningún amorío. Carlos se marchó de corresponsal de un importante diario madrileño y comenzó sus andanzas por el extranjero. Yo conseguí entrar en la Televisión, y durante meses y meses colaboré en programas, escribí guiones e hice cuanto se me pidió hasta que llegué a considerarme como una especie de médico chino que únicamente era llamado para poner inyecciones en los puntos débiles del enfermo.
No estaba aburrida. No tenía tiempo para ello. Pero empezaba a sentirme decepcionada, con deseos de realizar algo más importante: escribir una comedia, una novela, o dirigir una película.
Llegaban noticias de los éxitos de Carlos Velarde. Escribía por encargo de cierta editorial argentina una serie de biografías de importantes personajes actuales. Las dos primeras habían visto ya la luz, consiguiendo gran impacto. Life yParis-Match las estaban reproduciendo. Una de ellas era la historia de un físico nuclear, personaje clave de la ciencia moderna. Otra, la agitada vida de un jefe de policía francés, recientemente retirado, famoso por los grandes affaires en los que se viera mezclado. Con este motivo, Carlos pasó por Televisión Española, una calurosa noche de verano, para ser entrevistado en el nuevo programa «Los que acaban de llegar en avión».
Nos encontramos por casualidad en uno de los amplios pasillos de los estudios. Por casualidad nos encontramos también a la salida, y por pura cortesía consideré mi deber invitarle a subir en mi pequeño coche blanco. Él se hallaba de paso en Madrid, camino de Menorca, donde pensaba descansar con su familia.
Era una noche calurosa de mediados de julio. Una noche para no dormir, para pasear, beber y charlar.
Y exactamente eso fue lo que hicimos.
Carlos nunca fue muy hablador. Pero el whisky le ayudó sin duda, porque llenó mi cabeza de anécdotas apasionantes, de imágenes deslumbrantes, de comentarios deliciosos, en los que aparecían los nombres de los famosos del mundo.
En aquel Madrid ardoroso que nunca dormía, con su incalculable carga de turistas, su alegría, su aventura nocturna, acabamos por sentirnos hechizados, dueños de todos los secretos de la tierra, conscientes de nuestra felicidad interior.
Perdimos la cabeza, sin saber exactamente por qué la perdíamos. Y, quince días después, llegábamos juntos a Mahón, recién casados y un poco asombrados de estarlo. Si tuvimos ambos la sensación de haber caído en una trampa, nunca nos lo dijimos. Carlos era en verdad un hombre muy bueno. Un encantador compañero.
Tampoco era malo Juan, mi suegro. Un suegro sorprendentemente joven, que más bien parecía hermano de su hijo. Ni la abuela, alta y flaca, a la que jamás vi sonreír. Los tres me hicieron un hueco en aquella casa enorme y triste, enclavada en el más bello y riente paisaje mediterráneo. La finca se llamaba «Los Picachos» y se alzaba sobre una pequeña colina labrada en bancales. A varios kilómetros divisábase el mar. Un mar azul, siempre en calma, que fue mi mejor amigo.
¿Para qué recordar aquellos meses solitarios, pasados junto a la abuela y mi suegro, mientras Carlos viajaba por el mundo, apareciendo esporádicamente por la isla? Habíamos hecho proyectos de instalar nuestro hogar en Madrid. Pero esto sólo sería posible cuando Carlos tuviese algunas semanas de libertad. Y aquella deseada libertad no llegaba nunca. Jamás llegó.
Recorrí la deliciosa isla. Traté de hacer algunas amistades. Intenté inútilmente intimar con la abuela y con Juan.
Por fin me decidí a escribir un libro. El trabajo creador consiguió depertarme del amodorramiento que me iba embargando. Temía convertirme paulatinamente en una vieja enlutada y silenciosa como la abuela, que sólo sabía reñir a las criadas y discutir con su hijo.
Juan llevaba su vida aparte. De esta «vida aparte» llegaron a mis oídos todos los rumores. Desde hacía dos años mantenía relaciones íntimas con una inglesa dueña de una boite cercana al puerto, lugar de reunión de muchos turistas. Aquella amistad era causa de violentas escenas entre madre e hijo, cuyos diálogos escuchaba a retazos desde mi cuarto:
— … escándalo…, oprobio…, deshonra…
Juan callaba y se encogía de hombros. Pero todas las tardes,a eso de las seis, cogía su coche y se marchaba al puerto, de donde no regresaba hasta la madrugada.
Nunca le vi trabajar. Vivía de las rentas de unas fincas arrendadas. La abuela decía que era «historiador»…, sin duda porque se pasaba el día leyendo biografías. No disponía de mucho dinero. Sólo el suficiente para llevar la vida que a él le gustaba. Siempre supuse que la inglesa debía de estar realmente enamorada, ya que, económicamente, mi suegro no mejoraba su existencia. Por curiosidad pasé cierta tarde por delante de la boite. Se llamaba «El Lujo», y ningún calificativo podía sentarle peor. Se trataba de un sótano de paredes encaladas, puertas de madera mal pintada y toneles vacíos a guisa de mesas. Pero, a juzgar por lo que se decía, en «El Lujo» la gente lo pasaba bien. Gigi, el acordeonista ibicenco, era un personaje popular en la isla.
Allí en el aeropuerto, bajo la luz matinal, mi suegro resultaba un hombre muy apuesto, con su pelo oscuro, que comenzaba a platear por las sienes, y su rostro de facciones correctas, tan parecido al de Carlos. De mi suegra, fallecida diez años antes, sólo conocí un retrato desvaído, colocado sin interés sobre un viejo piano al que sólo nos acercábamos para limpiarle el polvo. Era «su piano». Imaginé que su vida debió de transcurrir tocando el Claro de luna de Debussy y obedeciendo a la abuela ciegamente. Siempre me dolió un poco el que su propio hijo hablara de ella con tan cruel indiferencia.
La presencia de mi suegro junto a mí me traía el recuerdo de aquellos solitarios meses durante los cuales conseguí acabar mi novela y reunir energías para decirle a la abuela que me marchaba a Madrid a buscar un editor.
La abuela puso el grito en el cielo. En plena era espacial, seguía opinando que las mujeres no debían salir de casa sin licencia del marido, ni mucho menos meterse solas en un avión. Pero como Carlos hubiera lanzado desde Rusia, donde se encontraba escribiendo la biografía de un famoso general, una gigantesca carcajada si le hubiese pedido permiso para semejante insignificancia, abandonó «Los Picachos» y me planté en la capital.
Llevaba seis meses aislada, aburrida, sin el menor estímulo. Al encontrarme de nuevo en mi ciudad, casi sentí deseos de llorar. Cuando Carlos regresara le plantearía seriamente la situación. Quería vivir y no vegetar. Quería ejercer mi profesión, si es que él pensaba pasarse la vida en el polo opuesto.
El regreso de Carlos señaló una nueva etapa. Me dio la razón en todo, me prometió todo… y me dejó encinta. La ilusión de dar vida a un nuevo ser me hizo olvidar mis planes de libertad.
Encontré editor. Mi novela alcanzó un discreto éxito y, con la salud alterada por los primeros meses de embarazo, regresé a «Los Picachos», porque no tenía ningún otro sitio a donde ir ni otra familia que me acogiera. La abuela olvidó generosamente que nuestra última entrevista fue muy desagradable y se dedicó a cuidarme, sin mimos pero con energía. Me hacía ingerir extrañas pócimas y pesados alimentos que no me atrevía a rechazar.
Carlos escribía postales desde Lisboa, adonde marchó con el encargo de escribir la biografía del doctor Baltano, un gran médico de origen rumano que en la actualidad residía en Portugal. Muchos años antes le fue concedido el Premio Nóbel, y repentinamente se retiró de toda actividad, refugiándose en una hermosa finca, cara al Atlántico, de la que no salía para nada. Costó mucho trabajo convencerle de que autorizara aquella biografía y aceptase la presencia de Carlos.
En sus escasas postales, éste me decía que iba a resultar sensacional. Incluso logró dejarme intrigada con la última recibida. Una postal representando el Castillo da Pena, de Cintra, con unas líneas garrapateadas a toda velocidad:
«No digas lo que hice ayer. No comentes con nadie mi carta anterior. Escribiré mañana extensamente.»
Pero yo no sabía «lo que había hecho ayer», porque aquella carta en que lo explicaba no llegó a mi poder. Ni nunca llegaría.
Sólo recibimos un telegrama de la Embajada de España en Lisboa, en el que se nos comunicaba la horrible noticia de que Carlos había perdido la vida en un accidente de coche, al despeñarse por la carretera de Cintra.
— ¡Nunca lo hubiera podido sospechar! ¡Nunca lo hubiera podido sospechar! — gritaba la abuela, con las manos en la cabeza.
Y se refería a que nunca hubiera podido sospechar el que ella sobreviviría a su nieto. No vertió una sola lágrima, pero su rostro, tieso y seco, se apergaminó de pronto y su enteco cuerpo se inclinó hacia tierra, como un árbol definitivamente vencido.
Mi suegro acusó el dolor de modo más visible. Dejó de tener aquel aspecto asombrosamente joven y se convirtió en un hombre maduro, cansado y huidizo. No dormía, y en plena noche se marchaba a pasear por el campo, del que regresaba ojeroso y desencajado.
Perdí a mi hijo, que nació prematuramente. Su muerte cerró del todo aquel capítulo de mi vida que me había unido a la familia Velarde. Lo que comenzó en una calurosa noche madrileña, concluía en una soleada mañana, en el aeropuerto menorquín. Seis meses después de la muerte de Carlos y de la pérdida del niño. Seis meses durante los que luché con la falta de salud y con la falta de energía para tomar una decisión.
Ahora ya estaba repuesta. Preparada para la lucha.
— Espero que no te olvides por completo de nosotros… — comentó mi suegro con cierta timidez —. Y que algún día…
La frase quedó en el aire. Ambos sabíamos que «aquel día» no llegaría probablemente. Que yo nunca regresaría a «Los Picachos» y que cuando los años pasaran, dulcificando los recuerdos, evocaría mi época de recién casada como algo muy poco feliz. Sin embargo, durante unos segundos estuve consciente de que aquel hombre guapo y fuerte que era mi suegro no me inspiraba ya ninguna antipatía, sino un triste afecto, un sentimiento doloroso, y que el hecho de que durante ocho meses hubiese llevado en mis entrañas a un nieto suyo creaba entre los dos un lazo asombrosamente fuerte.
— Adiós, Juan. Os enviaré noticias a menudo.
Tampoco lo haría. ¿Para qué? Con mi ausencia se cerraría también para ellos aquel incómodo intervalo que abrió mi repentina llegada, del brazo de un Carlos juvenil y enamorado. «Los Picachos» se convertirían ahora en un auténtico fuerte, solitario y sombrío. Su único contacto con el frívolo mundo llegaría indirectamente, por medio de miss Melrose y su cueva musical, en la que el whisky corría a raudales, dando origen a nuevas disputas entre la abuela y su hijo.
El altavoz llamó a los viajeros. No pude contener un estremecimiento nervioso. Meses antes, habíame considerado prisionera en el gran caserón aislado, anuladas mis ansias de vida literaria por la ineludible espera de la maternidad. Ahora tenía por fin toda la libertad del mundo, pero el corazón vacío, rebosante de soledad y de angustia.
Eché a andar hacia la puerta de salida a las pistas. Sonaba ya la segunda llamada. Volví la cabeza por última vez e hice un gesto de despedida en dirección a Juan. El viento agitaba su cabello, que hasta hacía poco tiempo había sido tan intensamente negro como el de su hijo.
— Adiós, Marta…
¿Era su voz la que creía oír a distancia o la de Carlos…, tan parecida a la de su padre, que me despedía al alejarme de la isla y de los Velarde…?
A duras penas ahogué un sollozo profundo, doloroso y desgarrador, un último tributo por aquella historia que la muerte había malogrado.
¿Cuántos años de ternura, de compañerismo, de alegrías compartidas habíanse frustrado? ¿Cuántos hijos que no pudimos tener? ¿Cuántos besos no dados ni recibidos? ¿Cuántas horas de pasión no gozadas…?
— Adiós…, Carlos… — susurré para mí —. Adiós, amor.
Y mi último recuerdo, antes de subir por la escalerilla metálica, fue para el hijo que ni siquiera tuve oportunidad de ver y que también quedaba bajo el cielo de Menorca, durmiendo junto a su padre.
Desde niña, cuando alguna situación me desagradaba o simplemente me inquietaba, solía cerrar los ojos, apretar fuertemente la palma de la mano contra mis párpados y decirme a mí misma en voz alta:
— Voy a despertarme, Abriré los ojos, y todo esto tan antipático no estará sucediendo.
Y los abría y se reanudaba la dulce rutina de mi vida, junto a mi padre y a mi madre y con un mundo seguro a mis espaldas.
Pero esto sólo me ocurrió en la niñez. Después llegó la orfandad, el internado, las vacaciones en el pazo gallego de mi único abuelo y, al fin, la soledad absoluta, con algo de dinero, el suficiente para resistir mientras acababa mis estudios. Pero ya no había rutina, ni paz, ni seguridad por ningún lado. Cada día, al despertarme, me daba ánimos a mí misma y me decía que mi vida futura sería lo que yo quisiera que fuese. Surgió Carlos, que la cogió entre sus manos y le dio un rumbo inesperado.
Ahora volvía a atenazarme de nuevo la sensación de inseguridad, de soledad y de incertidumbre.
«Vitamina B», habría dicho sin duda don Antonio, el médico de los Velarde, que me cuidó durante tantos meses con extremada paciencia. Era un viejo filósofo, muy inteligente, con el que me gustaba charlar. Como todos los ancianos, tenía a veces una terrible falta de tacto. Creía ciegamente que la vitamina B lo arreglaba todo: «Dos comprimidos diarios y mirarás el mundo con nuevo optimismo. Eres muy joven. Estás estrenando la vida, aunque tú creas que no. A tu edad no existen desgracias auténticas. Sólo conflictos más o menos graves. La única verdadera desgracia de la vida, la que no tiene ningún remedio, es la desgracia de envejecer. Darse cuenta de que va uno perdiendo todas sus facultades y de que ya no puede moverse ni saborear este mundo maravilloso, este inaudito placer de vivir. Aunque ahora me odies por decírtelo y me consideres un bruto redomado, te declararé que todos los problemas sentimentales de la vida, las pasiones frustradas, los locos amores realizados…, todo, en fin…, se resuelve por sí solo en la vejez, entre bronquitis y patas de gallo.»
Los comprimidos de vitamina B reposaban en el fondo de mi bolso de viaje. Pero ni siquiera ellos conseguían llenar mi vacío interior ni borrar la sensación de inseguridad en el futuro.
Las bronquitis y las patas de gallo me parecían demasiado lejanas a los veinticuatro años.
A través de la ventanilla del avión veía el mar azul, liso a aquella distancia como un mantel de plástico. Me di cuenta a la vez de que llevaba las manos agarrotadas sobre la hebilla del cinturón de seguridad, que aún no me había quitado. Forcejeé para desabrocharlo. Aquellos cinturones siempre me causaron claustrofobia.
— ¿Permite que la ayude…?
Volví la cabeza hacia mi vecino de asiento. Tuve desde el comienzo del vuelo la vaga noción de la presencia de alguien a mi lado, sin que la más mínima curiosidad me incitara a mirar.
— Gracias. Soy torpe. Creo que…
— Ya está. Todo el mundo suele sentirse torpe en atmósferas desusadas. Incluso yo, que fui piloto. Pero ya hace de ello demasiados años.
Costaba trabajo pensar que hubiera sido piloto y que alguna vez fuera joven. La mirada era lo único que aún se mantenía alerta y animada en aquel anciano de piel sonrosada, calvo como una bola de billar, con anchas patillas blancas a ambos lados del rostro. Tenía físico de personaje dickensiano. Y como Dickens y su Niña Dorrit marcaron un hito en mi adolescencia, creí reconocerle como uno de los personajes que en los grabados del libro bebían pintas de cerveza y fumaban sus pipas en los pubs ingleses.
Pero mi fantasía iba demasiado lejos. El anciano no era inglés. Hablaba perfecto español, con dejo sudamericano.
— A veces pienso que el volar no es normal — dijo con ligera sonrisa.
— ¿No…?
— Uno no vuela espontáneamente, como consigue nadar. Es un adelanto de la mecánica. De la ciencia del hombre. Por eso digo que no es normal. Cuando vuelo tengo la sensación de estar haciendo algo prohibido. — Hizo un ligero guiño y concluyó —: Seguro que está pensando que soy un viejo loco.
Negué sin gran convicción y le devolví la sonrisa. Y él me ofreció un montón de revistas, como si de aquel modo quisiera tranquilizarme: «No tema; no voy a estar dándole la lata todo el viaje.»
Traté de interesarme en la lectura. Era difícil ordenar los agitados pensamientos que se mezclaban en mi cabeza. Me esperaba una vida nueva, un trabajo nuevo e incluso un nuevo país. Durante un par de meses residiría en Portugal, hasta concluir la obra iniciada por Carlos.
Y eran demasiadas cosas excitantes para poder olvidarlas un solo segundo.
¿Qué habría pensado Carlos de mi osadía de continuar su labor?
La palabra «osadía» me acudía espontáneamente. Arriesgábame mucho atreviéndome a calzar los holgados zapatos del difunto. Pero la idea no había partido de mí.
Había sido Juan quien, semanas antes, comentó:
— Aquel trabajo biográfico que realizaba Carlos estaba obteniendo un gran éxito. ¿Por qué no habrías de continuarlo tú…? Ponte al habla con el editor argentino. Con seguridad, estará disgustado de que aquella biografía se quedara a medio concluir.
Podía haber contestado muchas cosas. Que mi pluma era inexperta y mucho menos atrevida que la de mi marido. Que el principal éxito de la serie biográfica se debía en gran parte a que Carlos no era timorato y ponía de relieve incluso las cosas que hubiera sido preferible mantener en la sombra, lo cual en otras ocasiones había obligado a intervenir a los abogados, como en el caso del físico nuclear. Carlos tenía todos los defectos y virtudes de los periodistas de la nueva hornada. Era agresivo, tajante, infinitamente curioso y muy veraz.
Pero fue precisamente el editor argentino quien dio al traste con mis escrúpulos al ponerse al habla conmigo, tratando de averiguar si la biografía del doctor Baltano estaba muy adelantada y si podría sacarse algo de ella.
Me vi obligada a revolver los manuscritos que el propio Juan había traído de Lisboa con las pertenencias de su hijo, cuando fue a recoger los restos a aquella capital. Resultó una dolorosa labor que tuvo la virtud de encender en mi interior una pequeña luz de regusto por el trabajo, de incipiente ansiade regresar a la vida activa, una vida que no me permitiera ensimismarme en mis propias amarguras.
El cuaderno de tapas rojas, repleto de anotaciones, me permitió averiguar que la biografía se hallaba en sus primeras fases y sólo brevemente esbozada.
En el encabezamiento podía leerse:
«Doctor Alexis Baltano, graduado en la Facultad de Medicina de Bucarest. Renovado su título de doctor en la Facultad de Medicina de Illinois (EE.UU.). Renombre internacional. Premio Nóbel concedido en 19… Actualmente reside en Portugal, donde vive en completo aislamiento.»
Sobre esta pequeñísima base había iniciado Carlos su trabajo. La fama del doctor era lo suficientemente amplia como para no necesitar más orientaciones. Igual que hizo en sus anteriores trabajos, mi marido se trasladó a Portugal, dispuesto a convivir durante cierto tiempo con el personaje biografiado. El propio doctor Baltano habíale invitado a residir en su finca.
«… una casa magnífica, sobre las dunas del Guincho, a veintitantos kilómetros de Lisboa y a diez minutos de Cascaes y de Estoril. Está defendida por un inmenso pinar y batida por todos los vientos del Atlántico… », escribió Carlos a su llegada.
Y ahora, la casa, el pinar y los vientos del Atlántico me fueron ofrecidos a mí en respuesta a mi carta al doctor Baltano, escrita a instancias del editor de Buenos Aires:
… soy la esposa de Carlos Velarde, periodista y escritora como él, dispuesta a continuar la tarea que su muerte truncó. Si usted me lo permite, iré a Portugal y continuaré el trabajo, con el cual creo estar ya identificada gracias a los apuntes y notas que han venido a mis manos…
Casi a vuelta de correo recibí una amable invitación para trasladarme a la «Quinta das Rosas», nombre de la residencia del doctor. Y le anuncié la fecha de mi llegada a Portugal, aunque le indicaba que no me presentaría en la finca hasta el siguiente lunes, por estar invitada durante aquel fin de semana en casa de unos amigos lisboetas.
Hasta dos días más tarde no ocuparía, pues, el mismo cuarto que quizás ocupó Carlos en la «Quinta das Rosas», ni me asomaría a aquella ventana abierta sobre el Atlántico como sin duda lo habría hecho él, para recrear la vista en el hermoso paisaje de mar, dunas y pinares.
¿Conseguiría estar a la altura de la labor? Esta incógnita me preocupaba. Aquellos zapatos demasiado grandes obligaban a mucho, cuando se trataba de los zapatos del propio marido.
Aceptando la taza de café y el plato de bocadillos que me ofrecía la azafata, busqué angustiosamente en mi bolso los comprimidos de vitamina B. La panacea contra todos los males, según don Antonio.
Junto a mí, el personaje de Dickens bebía whisky, saboreándolo con fruición, poniendo el vaso al trasluz, en tanto que agitaba los trocitos de hielo y demostraba que aquella sencilla operación de beberse un whisky le producía un auténtico placer.
Volvió a sonreír, y de nuevo le devolví la sonrisa. No presentí entonces, ni tampoco después, cuando esperábamos el enlace de nuestro avión durante la escala en el aeropuerto de Barcelona, que el hombrecito de las patillas blancas ejercería una inmensa influencia en mi vida.
Ni mucho menos presentí lo que aquellas sonrisas y aquella incipiente amistad conmigo supondrían para él.
— Ahí tiene usted el río Tajo.
A través del cristal de la ventanilla, mi compañero me señaló la ancha cinta del río, que destacaba sobre las infinitas tonalidades verdes del campo. Volábamos muy bajo y podían distinguirse los tejados de las casas e incluso un pequeño y gracioso castillo emplazado como un centro de mesa en mitad del agua.
— Los portugueses le llaman Tejo, lo cual no es justo. Debe respetarse el nombre que se le impone al nacer. Tajo, y muy Tajo.
Mi personaje de Dickens parecía siempre saberlo todo, como si hubiese viajado por todas partes o leído incansablemente. Según me manifestó, conocía Méjico, Chile y Perú, y durante largos años residió en Argentina. El mapa del mundo parecía achicarse ante sus comentarios, aunque yo no lograba saber exactamente a qué se dedicaba. De creer en sus explicaciones, en ciertas épocas fue minero, explorador, piloto, propietario de unos almacenes en la provincia de Buenos Aires… En realidad, debía de haberse ocupado de todo un poco. Según dijo, nació en Menorca, y por aquel motivo fue unos días a visitar su tierra. Pero tantas emociones le pusieron enfermo, y tuvo que reposar varias semanas en una clínica. Ahora, finalmente, se dirigía a Lisboa, donde le esperaban unos parientes con los que pensaba pasarlo muy bien. Al decir aquello se reía, y sus azules ojillos se llenaban de agua, como si lo que le esperaba en Lisboa le regocijase enormemente.
Le dejaba hablar porque su conversación calmaba mis nervios. Por otra parte, al embriagarse hablando de sí mismo no inquiría nada referente a mí, y yo lo aprovechaba para dejar mi personalidad descansando en la sombra. Creo incluso que llegué a dormitar en algún momento, arrullada por el sonido de su voz. Después lo lamenté mucho, cuando el personaje de Dickens adquirió una desmesurada importancia en mi vida.
La voz de la azafata anunciando la inminente llegada a Lisboa me sacó del gratísimo sopor, convirtiéndolo en una nerviosa sacudida.
— Vamos a aterrizar dentro de unos segundos. Por favor, pónganse los cinturones.
Esta vez acerté a abrocharlo y desabrocharlo sin ninguna complicación. Tenía la absurda sensación de estar soñando. De no ser yo la persona que, tras un suave aterrizaje, se encontraba haciendo cola en dirección al edificio del aeropuerto con la inevitable sensación de bienestar de todos los viajeros al estar nuevamente en tierra firme.
No era la primera vez que pisaba tierra portuguesa. Durante mi infancia, y dada su cercanía con el pazo gallego de mi abuelo, me había paseado a menudo por las playas del Norte. Por suerte para mí, hablaba bastante bien el portugués y ese detalle constituiría una apreciable ayuda.
Era, sin embargo, la primera vez que la pisaba tras el accidente que había segado la vida de mi marido a muy pocos kilómetros de allí. Aquel cielo luminosamente azul y aquellos verdes paisajes serían las últimas imágenes que él habría contemplado.
Traté de no pensar en ello mientras atravesaba las pistas siguiendo al grupo de viajeros, como un obediente rebaño, en dirección a los despachos de la Aduana. De la «Alfándega», conforme rezaba el letrero portugués.
Nadie me esperaba. Intencionadamente no quise advertir a «los Nandos» la hora de mi llegada. Eran unas personas tan sumamente ocupadas en sus respectivos trabajos, que en modo alguno estimé oportuno robarles su precioso tiempo.
La existencia de «los Nandos» en Lisboa había influido, poniendo un gran peso en la balanza, para que yo me decidiera a aceptar el encargo del editor argentino. Fernando y Fernanda Segura, a quienes familiarmente llamábamos «los Nandos», eran mis mejores amigos.
Fernando Segura había sido el compañero de mi primera infancia. Durante los años en que pasé largas temporadas con mi abuelo, Nando, que habitaba con su familia en un pazo cercano, compartió conmigo juegos, riñas y travesuras. Más tarde nos perdimos de vista, para volver a encontrarnos, ya adultos, en la Escuela de Periodismo. Éramos prácticamente inseparables, y a menudo me esperaba en la puerta de la escuela, despertando la animosidad de Carlos, que le soltaba pullas a las que él era insensible.
A Nando y a mí sólo nos unía una fraternal amistad, sin la menor complicación amorosa. Un lazo tierno e indestructible que ni el tiempo ni la ausencia conseguían marchitar. Poco después de concluir la carrera, Nando fue a dirigir unos programas para la Televisión portuguesa. Allí conoció a María Fernanda, una bonita y activa presentadora de programas, y el querido Nando de mi infancia sucumbió ante los negros ojos de la portuguesita, echando raíces en Lisboa definitivamente.
Hacía tres años de esto. Los Nandos tenían ya una niña de pocos meses, de la que yo fui madrina por procuración. Me hacía una gran ilusión conocer a mi ahijada y tener al fin entre mis brazos el cuerpecito de un bebé…
Los Nandos continuaban trabajando en la televisión, lo cual era casi revolucionario en Portugal, donde no era corriente el que trabajase una mujer casada de cierta categoría social. Pero Nanda adoraba su profesión, y Nando, como hombre moderno, respetaba sus puntos de vista.
Durante la estancia de Carlos en la «Quinta das Rosas», mis amigos se hallaban ausentes, realizando un interesante reportaje sobre los barcos bacaladeros de Terranova. Hasta su regreso no se enteraron del acidente, cuando ya todo había pasado.
De todos modos, Carlos y Nando nunca simpatizaron demasiado. En honor mío, lo habían disimulado siempre.
«Ven pronto. Tu habitación está ya esperándote… »
Ésta fue la frase enviada por telegrama. Nunca solían escribir, y utilizaban para todo el telégrafo. Quedó combinado que pasaría en su casa aquel fin de semana y muchas semanas más en cuanto concluyera mi estancia en la «Quinta das Rosas».
— Los trámites en la Aduana tardarán aún un rato — me indicó mi personaje de Dickens, que tenía todo el aspecto de un perrillo feliz, gastando bromas con las azafatas y trasladando de un brazo a otro su gabardina. De vez en cuando se empinaba, buscando a alguien entre la multitud, y agitaba la pulida cabeza de un lado a otro, fastidiado de no encontrar a quien buscaba —. La invito a una copa de oporto en el bar — agregó solícito —. Brindaremos por nuestra entrada en este simpático país.
No quise desairarle y le seguí, observando divertida sus gestos y aspavientos. Como era bajito y grueso, se ponía de puntillas para atisbar sobre las demás cabezas, en busca de alguna persona desconocida para mí.
— Es extraño. No los veo… — comentaba de vez en cuando, sin perder, no obstante, su optimismo.
No me apetecía gran cosa la copa de oporto, pero seguramente me sentaría bien. Notaba mis piernas blandas y las palmas de las manos húmedas de sudor, sin poder precisar el motivo. La agitación del aeropuerto, con su natural actividad, me decía que había llegado también para mí el instante de sacudir la melancolía y la pereza espiritual, a fin de entrar en acción y formar parte de nuevo de aquella masa humana que se movía, hablaba, reía y hacía cosas, y a la que no se le permitían exhibiciones de angustias íntimas, de decepciones o de temores. Todos llevaban colocada la máscara social, en la que destacaba la mirada chispeante y la estereotipada sonrisa. Era el obligado pasaporte funcional para poder alternar en el mundo de activos triunfadores, de luchadores en pos de un éxito, muchas veces malogrado por el infarto de miocardio.
— A su salud — brindó mi viejo amigo, alzando su copa —. A vossa saúde, como dicen aquí. Deseo que esta tierra le sea propicia y encuentre en ella la felicidad. Confío en volver a encontrarla en breve, y celebraré que el sol portugués haya conseguido devolverle su sonrisa y borrar esas profundas ojeras. — Se puso de puntillas nuevamente, atisbó la multitud, fracasó de nuevo en su inquietante oteo y continuó la perorate —: ¿Sabe…? Portugal es un país dulce. Sí. No se sorprenda. Hay países dulces y países ácidos. Y, por supuesto, también países agridulces, como nuestra España. Aquí parece flotar una extraña paz interior, un sopor grato que calma las tempestades espirituales. Hace poco leí un libro de un escritor americano y me chocó esta frase: «Es difícil sentirse consciente de la vida mientras se está viviendo. » Pues siempre que he estado en Portugal (y pasé en mi juventud diversas temporadas) me sentí consciente de que vivía a gusto. No sé si me explico bien.
Se explicaba bien y demostraba mucha intuición al adivinar, a través de mis respuestas monosilábicas y de mi indiferente sonrisa, que yo también luchaba con una tempestad interior. Tenía que agradecerle el que no me hubiese molestado con ninguna pregunta y el que me distrajera con su amena charla durante todo el viaje.
Se lo agradecí. Por vez primera, mi sonrisa fue sincera y no un gesto ausente. Y repentinamente me resultó muy agradable su faz sonrosada, adornada por las blancas patillas.
Fueron los últimos pensamientos lúcidos que pude tener en aquel aeropuerto lisboeta, que pisaba por vez primera y que estaba repleto de gente, por haber coincidido la llegada de varios grandes aviones. Hacía calor, y las cristaleras de las terrazas estaban abiertas. Un numeroso grupo de viajeros que ostentaban en la solapa su tarjetita de congresistas hizo irrupción en el bar, charlando en diferentes idiomas y aumentando el alboroto. Los altavoces anunciaron un nuevo vuelo. Mi personaje de Dickens me dijo algo que yo no pude oír y se inclinó hacia mí, tratando de repetírmelo.
Nunca supe lo que trataba de explicar. Ni nunca, aunque transcurrieran muchos años, lograría olvidar el horror de aquel preciso minuto. La cara de estupor de mi compañero de viaje, la nube que veló sus chispeantes ojos azules y el golpe repentino de su cuerpo al caer junto a mí.
Creo que grité y retrocedí. Y también gritaron y retrocedieron dos señoras que bebían café, de pie en la barra. Y lo mismo hicieron dos pilotos suecos que comían bocadillos y a los que volcaron su mesa. En seguida todo el mundo se arremolinó y se oyeron las consabidas voces de: «¡Pronto, un médico! », mientras alguien me empujaba hacia una silla, porque yo también me tambaleaba y estaba a punto de caer.
Mi pobre personaje de Dickens se transformó en el centro de atracción de la cafetería del aeropuerto. Alguien gritó en portugués: «Foi um ataque ão coração. » Pero en seguida, al advertir la sangre, el griterío aumentó de diapasón y nuevas voces reclamaron: «¡Policía, policía! » Una viejecita se desmayó, y unos jóvenes melenudos, de aspecto dudoso, pusieron cara de alarma y se largaron precipitadamente, mientras un alma caritativa me obligaba a beber un vaso de agua.
Cerré los ojos, presa de vértigo. Tuve que apretar los dientes para dominar unas violentas náuseas. Cuando los abrí, alguien con un principio de autoridad se había hecho cargo de la situación y apartaba a la gente, dejando un claro alrededor del cuerpo de mi pobre amigo. Repentinamente, el bar se llenó de policías, unos policías de uniforme gris y gorra alta, con aspecto severo. Me pregunté si en aquel país acudirían a la policía cada vez que alguien sufría un ataque al corazón.
Pero no se trataba de nada parecido. Alguien se encargó de comunicármelo, creyendo que el anciano era algún familiar mío.
Mi personaje de Dickens, el hombrecito de ojos azules y de sonrisa contagiosa tenía una bala incrustada en la cabeza. Ya nunca volvería a opinar sobre la dificultad de «sentirse consciente de la vida mientras se está viviendo».
En pleno aeropuerto de Lisboa, el país dulce por excelencia, según su propia opinión, alguien acababa de matarle disparándole un tiro a distancia. Sin duda con un arma provista de silenciador.
Contra el horror de aquella situación, de nada iba a servirme el frasquito de vitamina B.
Por centésima vez repetí:
— No tengo la menor idea de quién era ni de cómo se llamaba.
Tirité de frío bajo mi abrigo de ante gris, aunque no lo hacía en aquella sala privada del aeropuerto en la que nos tomaban declaración a unas cuantas personas. Me ardían las mejillas y tenía la sensación de que la garganta se me había hinchado, de pura sequedad.
Por fortuna, junto a mí estaban los Nandos, como dos ángeles protectores que acudieran a mi urgente llamada telefónica. Gracias a ellos, mi situación se había aclarado, y el adusto inspector de policía me trataba con nueva deferencia. Estaba incluso a punto de dejarme ya marchar con mis amigos, lo que yo deseaba fervientemente, para alejarme de aquel horror y respirar un poco de aire puro.
— Resumiendo, minha senhora. — El inspector articulaba muy bien las palabras, y su portugués era fácilmente comprensible. En honor mío, lo adornaba de vez en cuando con algunas palabras españolas —: Usted asegura que vio por vez primera en su vida a don Bernardo Janés cuando éste ocupó un asiento junto al suyo, en el aeropuerto de Mahón.
— Exactamente. Ni siquiera sabía que se llamara Bernardo Janés. Le ruego que me crea.
— Acredito, minha senhora, acredito.
Me revolví en el asiento, cansada, exasperada. Nando puso su mano sobre mi hombro, y el contacto amigo tuvo la virtud de calmarme.
— Sólo desearía saber — prosiguió el inspector — si algún detalle en su conversación la hizo pensar que temiera algo.
Agité la cabeza negativamente.
— En absoluto. Por el contrario, me pareció muy contento de venir a Portugal. Lo calificó de… ¿cómo dijo…? — Mis ideas eran confusas —. Sí. Lo calificó de «país dulce». Aseguró que me gustaría mucho.
— Eso me produciría muito prazer, minha senhora.
— Pero creo que, en efecto, esperaba encontrarse con alguien a su llegada. No cesaba de empinarse para mirar a la gente.
— ¿Con temor?
Medité un instante.
— No. Sólo con ligera contrariedad por no encontrar a quien buscaba.
El inspector se puso al fin de pie y dio por terminada la exhaustiva entrevista. La azafata del avión le había indicado que durante todo el viaje la víctima no cesó de hablar conmigo, y el inspector me obligó a repetir todo cuanto recordaba de nuestra charla. Para ser exacta, de «su» charla, ya que yo me limité a escuchar con frío desinterés. Fueron también interrogados otros muchos pasajeros, azafatas, camareros, y el avión tuvo que retrasar su partida.
Los periodistas aparecieron como una horrible plaga, y por vez primera miré sin la menor simpatía a mis compañeros de profesión. Por fortuna, no se les permitió la entrada en aquella sala, y confiaba en que los Nandos me librasen de ellos a la salida.
El inspector Martins tenía aún mucho trabajo por delante. Saludó cordialmente a mis amigos y estrechó asimismo mi mano. El bonito rostro de María Fernanda era querido y admirado por todos los portugueses, a los que visitaba diariamente en sus hogares a través de la pantalla del televisor. Y el nombre de Fernando Segura había adquirido también gran popularidad como director de teatro televisivo y de reportajes importantes.
— Siento haber tenido que molestarla — se despidió el inspector —. A senhora tem tido pouca sorte…
Efectivamente, había tenido una malísima llegada a Portugal. Pero indudablemente fue mucho peor la de mi pobre personaje de Dickens. Para mi compatriota don Bernardo Janés, que aseguró, muy convencido, que el volar no era normal.
Allí se quedaron los policías y un eficiente y serio personaje que resultó ser un representante de nuestro Consulado. Entre los dos Nandos abandoné el aeropuerto sin que nadie me molestara. Un fotógrafo lanzó su flash, deslumbrándome momentáneamente. El brazo protector de Nando me condujo con rapidez hacia la salida.