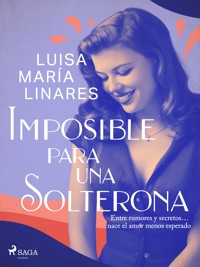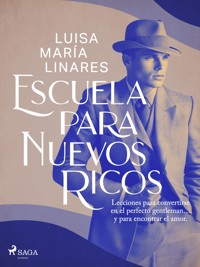Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
De secretaria modelo a detective improvisada...en este crucero, el amor es el menor de sus problemas Erica Bernal, una secretaria sin aspiraciones a heroína, salva a sus jefes de una muerte segura durante un crucero. A partir de ese momento, su vida da un vuelco y se ve envuelta en una trama de secuestros, enigmas y un amor que nunca esperó encontrar. En "De noche soy indiscreta", Luisa María Linares combina humor, dramatismo y suspense en una historia original y divertida que te mantendrá al borde del asiento hasta la última página.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
De noche soy indiscreta
NOVELA
Saga
De noche soy indiscreta
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright © 1965, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727295480
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser. It is prohibited to perform text and data mining (TDM) of this publication, including for the purposes of training AI technologies, without the prior written permission of the publisher.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Vognmagergade 11, 2, 1120 København K, Denmark
La viajera sentada frente a ella en el departamento del tren tenía una expresión dramática y extraña. No cesaba de mirarla de un modo persistente. Alzaba las cejas y parpadeaba de prisa, como si intentase indicarle algo sin atraer la atención del hombre que la acompañaba.
Pero las cosas raras y enigmáticas no solían ocurrir en la vida real. Con seguridad, la pobre señora padecería de aquel tic nervioso que la obligaba a parpadear frenéticamente.
«Ya empiezo con mis alucinaciones», pensó Erica. Y desvió los ojos del extraño personaje, para posarlos en el paisaje que desfilaba por la ventanilla. Un paisaje agreste, invernal y bastante hostil.
Los médicos insistieron machaconamente durante las últimas semanas:
— Sobrepóngase a sus terrores. Domine su natural tendencia a la tragedia. Es usted una muchacha joven, inteligente y sana. Procure recrearse con la parte alegre de la vida. Sonría..., sonría..., sonría...
Sin embargo, no se podía ir por el mundo repartiendo sonrisas sin ton ni son, como si se tuviese un complejo de Monna Lisa. Ya estaba cansada de sonreír de la mañana a la noche. Sonrisa permanente para las enfermeras, para el doctor, para la camarera que le servía las exquisitas comidas y para el botones que le llevaba cestas de flores. Sonrisas para cuantos entraban a saludarla en la amplia habitación del lujoso sanatorio.
Pero lo cierto era que no tenía muchas ganas de sonreír. Anhelaba que la dejasen en paz, recreándose en sus propios pensamientos, por tétricos que fueran.
¿Existía alguna razón especial para que sonriera alegremente una chica de veintinueve años, consciente de no ser muy guapa ni demasiado simpática y que en el fondo se sentía frustrada e inhabitada...?
Sí. Aquélla era la palabra justa. Inhabitada. Una mujer estaba inhabitada cuando ningún hombre reinaba en su corazón, en su mente o en sus sueños. Y en aquel aspecto, su vida era desoladora. Un erial. Un desierto. Se veía a sí misma como a una especie de extensión arenosa, sin oasis ni posibilidad de espejismos. Quizá los hombres no se habían ocupado de ella porque ella jamás se ocupó de los hombres. Encontraba ridículas las escenas sentimentales y huía de cuanto al asunto se refiriera. Y ahora el psiquíatra se obstinaba en decirle que padecía precisamente de una «fijación sentimental».
Su padre, que jamás había leído a Freud ni a Jung y que ignoraba cuanto se refería a libido y a tendencias reprimidas, la acusaba simplemente de ser una tonta.
— Has desperdiciado más de una oportunidad — aseguraba para animarla, aunque Erica sabía que no era cierto —. La culpa de todo la tiene tu insoportable pesimismo. A fuerza de pensar en catástrofes, consigues atraerlas sobre tu cabeza. Estoy seguro de que si algún día llegas al fin ante el altar, empezarás a pensar en que tu novio se va a morir de la emoción. Y a fe mía que conseguirás dejarle allí mismo tan muerto como una estaca. Eres una calamidad completa, querida tortuguita.
Empezaba por ser una calamidad el hecho de que a él, tan desbordante de imaginación, sólo se le ocurriera dedicarle calificativos deprimentes: calamidad..., tortuguita...
¿Por qué tortuguita? Eran unos bichos horribles, llenos de arrugas. ¿Por qué no la llamaría paloma, alondra o ave del paraíso? Aquellos nombres tan bonitos sólo se los dedicaba a su hermana, antes de que se casara y los abandonara para marcharse al fin del mundo. Los animalitos con los que comparaba a su primogénita eran siempre desagradables: cucarachita, lagartija, polilla... O tortuga.
«Porque, en efecto, soy como una horrible tortuga metida en su concha — decidió sin compasión —. Mi espíritu es rugoso.»
Pero en adelante todo sería diferente. Estaba muy cambiada. Al menos, el psiquíatra se lo había garantizado, y era un especialista muy famoso. Él la había ayudado a salir poco a poco de la aguda crisis nerviosa de los primeros días, a raíz del accidente. De las alucinaciones que la habían hecho delirar por las noches.
Enrojecía al evocar todas las cosas disparatadas que se vio obligada a contarle al psiquíatra. Sus más íntimos pensamientos. Las más oscuras lucubraciones de su cerebro. Ni ella misma sospechó al principio que tenía tan revuelto su mundo interior. Y no quería pensar en la última recomendación:
— Ya lo sabe... Si vuelven las pesadillas, destrúyalas del único modo posible. Tome la iniciativa y...
Comenzó a sudar ante la idea de que algún día se atreviera, en efecto, a tomar aquella horrible iniciativa a que el doctor se refería. Una iniciativa en la que tendría que intervenir determinada persona, completamente ajena a sus tormentos mentales. Absolutamente ignorante de los sueños tormentosos que provocaba.
«Antes moriría que dejarle suponer que...» Pero no quería pensar en la muerte. La había visto muy de cerca para tomarla a la ligera. Era curioso observar lo que las personas sanas la mencionaban, sin darle importancia. «Me muero de aburrimiento... Estoy muerta de risa..., de sed, de frío...» Cuando uno se enfrentaba con ella en la realidad, la palabra se transformaba en algo totalmente distinto. Totalmente siniestro.
Afortunadamente, el tiempo lo calmaba todo. Se sentía por fin restablecida. En forma. Llena de vitalidad y de vitaminas. Al siguiente día ocuparía su antiguo puesto en la oficina. Deseaba que sus compañeros la encontrasen distinta, transformada en un auténtico ruiseñor.
Pero al evocar a sus compañeros tenía la sensación de haber comido demasiado de un plato indigesto. Aunque todos fueran amabilísimos yendo a visitarla a la clínica, la fastidiaba la idea de volver a convivir durante ocho horas diarias con aquellos tres seres tan diferentes que compartían su sección. Diferentes entre sí y diferentes sobre todo a ella misma. Sin embargo, su padre habíalos encontrado encantadores al serle presentados cierto día en el sanatorio. A Laura, la de «Expedientes», la calificó de jovencita maravillosa. Y ni era maravillosa ni jovencita. Veintisiete años combativos y conscientes de que con aquel espléndido cuerpo con que la había dotado la Naturaleza podría conseguirlo todo. Irremisiblemente enveredaba por caminos tortuosos. Vivía siempre enredada en confusos amoríos con hombres casados y se empeñaba luego en contarle sus aventuras escabrosas.
— No seas puritana, Erica — solía decirle, burlándose de ella sin disimulo —. ¿Por qué pretendes ignorar las realidades de la vida? Eres un bicho raro. Tu versión personal de una escena de alcoba es la de una pareja charlando inteligentemente a medianoche sobre temas intelectuales y elevados.
Pero Laura estaba equivocada e ignoraba todo cuanto se refería a sus sueños. Aquellos sueños que el psiquíatra analizara tanto. Había luchado mucho hasta conseguir que ella se los contara. Eran su delicia y su terror. Formaban parte de la famosa «fijación sentimental» sobre la que discutieron durante horas y horas y de la que, estaba segura, no se curaría jamás. Porque jamás tendría valor para poner en práctica los métodos curativos que le había recomendado el médico.
— Ayúdese a sí misma. Salga al paso del peligro. No se obstine en ser como un pequeño castor que levanta diques para aislarse del mundo.
Al menos él la comparaba con animalitos simpáticos. Un castor. Y era cierto que estaba especializada en diques.
Respecto a Felipe y María, sus dos otros compañeros de sección, el juicio paterno también había sido errado.
— Son dos personas distinguidas y discretísimas — opinó generosamente.
A ella también le parecieron en un principio distinguidos y discretos, con sus cuarenta y tantos años muy corridos y sus cabellos ligeramente canosos. Pero cierto día los encontró en el lavabo besándose apasionadamente. Nunca sospecharon que habían sido descubiertos. Pasó una noche febril y decepcionada, diciéndose que la gente no vivía más que por el sexo y para el sexo, lo cual la asqueaba. Pero ¿dejaban unas personas de ser distinguidas y discretas porque se escondieran para besarse en el cuarto de los lavabos? Era una pregunta para la que aún no había encontrado respuesta.
No estaba muy segura de poder continuar trabajando en aquella empresa, a la que había consagrado ya bastantes años. No precisamente por culpa de sus compañeros, cuyas historias sentimentales le tenían sin cuidado. Vivía muy tranquila, refugiada en su torre de marfil. El motivo era otro. Un motivo difícil de confesar a sus jefes.
¿Cómo podría decirles a tan importantes personalidades que no deseaba trabajar ya junto a ellos porque eran demasiado amables y su amabilidad la incomodaba? Imaginó la escena y las caras de asombro que pondrían si ella llegaba a soltar aquella bomba:
«Lo siento, señores. Pueden disponer de mi empleo. El afecto que me demuestran empieza a producirme claustrofobia. Son demasiado cariñosos y simpáticos. No quiero verlos más.»
Quizás alejándose de ellos cortaría la raíz de todo su mal. Pero... ¿tendría valor para tomar tan cruenta decisión?
El dejar la oficina suponía no volver a ver más el correcto perfil y la triste sonrisa de don Jorge Ruano. Y una vida carente de la compañía de don Jorge Ruano le resultaba inconcebible. No imaginaba siquiera lo que ella pudiera hacer en la tierra trabajando junto a otro jefe.
Pero tampoco se atrevía a decirles:
«Por favor, procuren que las cosas vuelvan a su cauce y corramos un velo sobre lo ocurrido en los últimos meses. Volvamos al punto en que quedó todo cuando nos marchamos a Ginebra. Cuando mis tres jefes eran tres jefes normales y severos y no tres sacos rebosantes de amabilidad, de dulzura y de buenas intenciones... No soporto que me quieran tanto ni que me conviertan en la reina de la oficina. Yo soy un pozo de vulgaridad y no nací para ocupar un primer plano.»
Bastante trabajo iba a costarle ya el tomarlos en serio y el respetarlos escrupulosamente, después de haberlos visto gritar, implorar y moquear en sus brazos. Al presidente, al vicepresidente y al secretario general. En la difunta esposa del vicepresidente prefería no pensar. El médico le aconsejó que la borrara de su memoria. Tenía que hacer una lista de «Cosas Prohibidas». Aunque resultase una lista muy larga.
De cualquier modo, los recuerdos eran difíciles de borrar. Cuando evocaba a la vicepresidenta, sentía escalofríos por la espalda. Si en vida era ya una elegante arpía que malograba la existencia de su marido, después de muerta se había convertido en una sombra negra que envenenaba el ambiente. A menudo lloraba por su causa, cuando veía al vicepresidente abrumado por los eternos reproches y las absurdas exigencias. Era una mujer insaciable, que no sabía apreciar la enorme suerte que tuvo al casarse con aquel modelo de caballeros que era don Jorge. El querido don Jorge, que merecía todo lo bueno del mundo. Sentía una respetuosa estima por él y no soportaba el verle desgraciado. Todas las noches, antes de dormirse, lloraba y lloraba sin saber por qué. Quizá como un silencioso homenaje a un hombre perfecto e incomprendido. Tuvo que hablarle al psiquíatra de aquellos llantos nocturnos, aunque le costó un gran esfuerzo.
Ahora ya no tendría por qué llorar. Su jefe era libre. Pero el trágico modo con que había conseguido la libertad llevó a su secretaria a la crisis nerviosa y a la consulta del psiquíatra.
Se revolvió en el asiento, alisando unas arrugas invisibles de su falda escocesa. Frenéticamente, empezó a repetir en su interior las frases tranquilizadoras que le había sugerido el médico.
«Pobre señora de Ruano... Fue lamentable que muriese en aquel horrible accidente... Era bella y joven... Nadie tuvo la culpa... Y yo menos que nadie. No la dejé ahogar a propósito. La hubiese salvado aunque me inspiraba profunda aversión. Al fallarme las fuerzas, me vi obligada a escoger entre su vida y la mía...»
La frase sonaba a melodrama. «Escoger entre su vida y la mía.» Resultaba ridícula. Sin embargo, era la frase apropiada. Por instinto de conservación, escogió la suya propia. De nada hubiera servido el que se ahogasen las dos. El vicepresidente se habría quedado de golpe sin esposa y sin secretaria.
Puede que no significase nada el perder a una secretaria si se comparaba con la pérdida de una esposa. Pero su jefe la habría echado de menos en la oficina. Al menos, deseaba creerlo. Sabía que era una empleada eficientísima. De las más eficientes de la empresa, modestia aparte.
La «Compañía de Seguros Magnus» estaba pagando elevadas cuentas por rescatar su preciosa salud: los mejores médicos, el mejor sanatorio, enfermeras especializadas... Todo les parecía poco para lograr que su querida empleada Erica Bernal se recuperase. El presidente, el vicepresidente y el secretario general vivían agobiados por una fenomenal deuda de gratitud: los tres le debían la vida.
Otra frase melodramática: deberle la vida a alguien. Desde pequeña le enseñaron que la vida sólo se le debía a Dios. Y también un poquito a sus padres. Pero era evidente que si sus jefes no estaban muertos se debía a la pericia y al valor ejemplar de la modesta y silenciosa Erica, que en los momentos de peligro había dejado de ser silenciosa y modesta para convertirse en una intrépida heroína.
«De esa misma madera estaban fabricadas Isabel de Castillo, Teresa de Ávila, Agustina de Aragón...», solía decir don Natalio, el presidente de «Magnus», que ni por un momento olvidaba que era académico de Historia..., y que se había revelado, a su vez, como un apasionado conservador de su propio pellejo.
¿Cuántas veces oyó pronunciar desde el trágico día la palabra «heroína»...? Sus jefes..., la familia de sus jefes..., sus compañeros de oficina. Y hasta su propio padre la había calificado de «tortuguita heroica».
Pero no se sentía distinta de la tristona y huraña muchacha que siempre fuera. Continuaba moviéndose por el mundo con su carga de vulgaridad y su baúl de fracasos. Aunque a su alrededor ahora todo fuera diferente. Como hubiera dicho Freud, su libido continuaba descompuesta. Era una pena no haber conocido a Freud. Él le hubiese aclarado muchas cosas.
Lo cierto era que no se podía salvar impunemente la vida de tres millonarios sin que la rutina diaria se tambalease, pensó con cierto humor, sacando las gafas oscuras del bolsillo y colocándoselas. No sabía por qué hacía aquello siendo casi de noche y estando el vagón tan mal iluminado. Quizá para poder rehuir cómodamente la molesta mirada de la viajera de enfrente. O quizá para resguardar mejor sus propios pensamientos.
El desbordante agradecimiento de tres señores importantes y acaudalados era difícil de soportar. ¿Cómo iban a continuar dándole órdenes lo mismo que antes...? Jamás le harían la menor observación, inventarían vacaciones para su calendario privado, un nuevo horario para su comodidad, un nuevo despacho con un sillón bien mullidito. El paraíso..., si no fuese porque ella era una ciudadana consciente de que forzosamente tenía que constituir un pesado fardo sobre sus almas. La insignificante y vulgar Erica se había transformado en una especie de propietaria espiritual de sus vidas y haciendas.
«Tres hombres en mis brazos... ¿Qué hago yo con tres hombres en los brazos, si ni siquiera tuve nunca uno solo que deseara espontáneamente refugiarse en ellos...?», pensó sin amargura pero consciente del hecho. Claro que tampoco se los abrió a nadie. Desde niña había permanecido con ellos apretados contra su pecho, a la defensiva, sin saber exactamente por qué.
Con respecto a sus jefes, la situación sería insostenible, se dijo intranquila. Cada vez que los mirase creerían que se pavoneaba pensando en que sólo gracias a ella ocupaban todavía sus confortables despachos. Y sus coches del último modelo. Y sus suntuosos pisos. Porque era evidente que, de no haberlos acompañado a Suiza, a aquellas horas serían tres hinchados cadáveres, medio devorados por los peces en el fondo de un lago.
Durante ocho días habíase debatido en junta general la posibilidad de que ella realizara tal viaje. ¿Llevarían a Ginebra a la eficiente Erica, secretaria privada del vicepresidente, o a María, la del secretario general, que tenía un aspecto muy distinguido y que, por su discreta edad, no despertaba los celos de las esposas...? Laura, la vampiresa, fue descartada desde el primer instante, lo cual la tuvo sin cuidado, porque sus trapicheos con un extranjero acaudalado estaban en un punto crucial y pensaba viajar con él por las islas griegas durante las vacaciones de verano.
— Y ésos son los viajes que a mí me gustan — comentaba, un tanto despechada —. Nada de notas taquigráficas ni de bloc y lápiz siempre a punto. Eso se queda para vosotras, las tontas.
Nadie imaginaba que en aquella intrascendente discusión estuvieran jugándose sus vidas. De haber sido elegida María o el propio don Felipe, todos se hubieran ahogado sin remedio.
¿A quién se le ocurría no saber nadar en los deportivos tiempos actuales...? Después del drama, los tres jefes, un tanto humillados, insistieron en hacer constar que ellos siempre habían nadado «un poco». Pero, por supuesto, una cosa era hacer pinitos en Torremolinos y otra mantenerse a flote sobre aquella agua helada, en pleno mes de enero. Y con los abrigos puestos.
Todo el mundo ignoraba en la oficina que su eficiente empleada fuera una antigua campeona de natación, especializada, para colmo, en Salvamento de Náufragos.
Y era lógica tal ignorancia. Nada sabían de su vida. De su infancia, transcurrida al borde del mar. De su adolescencia, en la que se veía obligada a ahorrar peseta a peseta para comprarse trajes de baño. El mar había sido siempre su pasión. Y continuaba siéndolo. Desde que residía en Madrid, tenía que consolarse acudiendo los domingos a las piscinas para no perder su entrenamiento. En invierno y en verano. Pero aquello formaba parte de la Vida Íntima de una Secretaria. Y nada interesaba la intimidad de una secretaria a partir del momento en que abandonaba el despacho y se bajaba el telón de la oficina, alzándose aquel otro de su existencia familiar.
La prensa europea había relatado el suceso con mayor o menor extensión: el imprevisto y dramático hundimiento de un barco de excursionistas en un lago suizo. Los dieciocho muertos. Y la intrépida actuación de la joven española que había salvado muchas vidas. Entre ellas, las de sus tres jefes. Los directores de la empresa donde trabajaba y con quienes había acudido al congreso internacional de Ginebra.
Habíalos salvado, efectivamente. A fuerza de evocar la escena, conseguía ya verla en perspectiva, como si estuviese en la butaca de un cine en el que se proyectara una dramática película. Potagonista: Erica Bernal.
Consiguió sacar primero al presidente, siguiendo un riguroso turno de categorías... El pobre señor chillaba y escupía agua, asido a un flotante madero que resultó ser un banco de cubierta. Tuvo que descargarle un irrespetuoso golpe en la calva, para arrastrarle sin lucha hasta la orilla. Después, saltando un turno de categoría, descubrió al secretario general, amoratado por el frío, quien mansamente se dejó arrastrar por los pelos, de ordinario muy bien distribuidos en su cabeza. Por último, y cuando ya desesperaba de encontrarle y entre brazada y brazada lloraba a gritos por su jefe, descubrió al guapo vicepresidente en el instante en que desaparecía entre un remolino. Como una leona defendió a su cachorro y pudo trasladarlo hasta la canoa de salvamento. Presenció incluso cómo le hacían la respiración artificial, y, comprobando que no obtenían resultado, se atrevió desesperadamente a practicar el sistema de boca contra boca.
¿Quién hubiera predicho que llegaría el día en que tomara semejantes libertades con su jefe...? Olvidó toda clase de inhibiciones y trasladó el aire de sus pulmones a los doloridos pulmones de don Jorge. Y le hizo revivir, cuando ya todos lo daban por muerto.
«Fue casi como si yo hubiese dado a luz, echándole otra vez al mundo», recordó estremecida. Aquellos angustiosos minutos fueron los más intensos de su vida. Mientras volvía a zambullirse en el lago, para continuar su sagrada misión de salvar vidas humanas, seguía llorando por su jefe. Pero ahora por la alegría de haberle recuperado. A su querido vicepresidente, tan atractivo y discreto. Tan caballeroso y serio. Siempre hubo algo en él que la incitaba a las lágrimas. Quizá se tratara de un simple caso de alergia. Ni el psiquíatra logró entender aquello. Fue lo más difícil de explicar. Los agitados sueños nocturnos en los que invariablemente se mezclaba don Jorge y el increíble comportamiento de dicho caballero. En sueños, por supuesto.
Tantas veces entró y salió del agua, que perdió la noción del número de víctimas a quienes consiguió ayudar. En el instante en que, a su vez, se sentía exhausta, encontró a la vicepresidenta. A la pobre Mimí Ruano, que no conseguía mantenerse a flote ni despojarse de su admirable abrigo de visón. Fue la única de las esposas que se obstinó en seguirlos a Ginebra, como si una fuerza invisible la impulsara a ir en busca de un triste fin. Pensaba quedarse quince días en París comprándose vestidos, y sólo consiguió quedarse para siempre en el fondo de un lago suizo.
Durante algunos minutos, largos como horas, trató de conducirla hasta la orilla. Pero la visión del lago y del universo entero se le oscurecieron de pronto y aquél fue el último recuerdo que conservaba del drama.
Cuando se despertó en una blanda cama, se sentía muy enferma. A su alrededor oía vagamente un coro de voces agradecidas. Más tarde se enteró de que incluso el alcalde, al frente de las autoridades, había acudido a interesarse por ella y a llevarle flores. Supo también que sus tres jefes estaban a salvo. Y se durmió, tranquila y feliz, en un venturoso sueño. El alcalde volvió días después y la condecoró con una impresionante medalla. Ya entonces sabía que la desdichada Mimí había sucumbido.
«Yo no tuve la culpa», se repitió por milésima vez. Era antipática y presumida, le producía un horrible complejo de inferioridad, pero la hubiese salvado como a los otros, de no faltarle las fuerzas. Nunca estuvo enamorada del vicepresidente, como bromeaban insidiosamente sus compañeras de oficina. Enamorarse de un hombre casado era sumergirse voluntariamente en un mundo de lágrimas. Ella no era como Laura. Por el contrario, siempre se consideró a sí misma como la sensatez personificada. A fuerza de sensatez, se preparaba una hermosa vida de solterona.
Imaginaba lo que todo el mundo pensaría: que tuvo fuerzas para salvar a sus jefes y a muchas personas más... Y que casualmente falló cuando se trataba de la pobrecita Mimí. Nunca disimularon la mutua antipatía que se inspiraban...
Se obsesionó con aquella idea. Creyó sentirla flotar en la pesada atmósfera de la oficina al regresar a Madrid y ocupar su puesto de nuevo, tres semanas después del accidente.
Y de pronto comenzó a ver reflejado en todos los espejos el rostro de la vicepresidenta que le echaba en cara su debilidad. En todos los espejos, en todos los cristales, en todos los rincones. Hasta en el cesto de los papeles. Y, naturalmente, se entregó a una auténtica gritería cuando creyó verla sentada ante su propia máquina de escribir, tecleando con letras mayúsculas sobre un pliego en blanco la palabra ASESINA.
La crisis pasó por fin, tras dos meses de estancia en otro sanatorio de la sierra. Un sanatorio instalado a cuarenta kilómetros de la capital, en el que se acogía a los enfermos nerviosos. Otra vez se encontraba restablecida y en forma. Plenamente en forma. Podía pensar en la desdichada Mimí y en los cadáveres puestos en fila a la orilla del lago, sin experimentar más que una normal angustia. Se acabaron por fin las alucinaciones. Afrontaría la nueva situación y saldría airosamente de ella. Si el agradecimiento de sus tres jefes-esclavos le resultaba inaguantable, buscaría un nuevo empleo. A los veintinueve años todavía era oficialmente joven, aunque en el fondo se supiera decrépita. Pero aquél era un secreto que no compartiría con nadie.
Podría volver a empezar.
Por lo pronto, en un alarde de iniciativa, se marchaba del sanatorio veinticuatro horas antes de la fecha prevista. Así evitaría el que sus jefes discutieran acerca de cuál de sus soberbios coches iría a recogerla y mantendría en alto el pabellón de su independencia. Hizo la maleta aquella misma tarde, se despidió del director y de las enfermeras y tomó el primer tren para Madrid. Un tren que hacía el recorrido desde la Sierra hasta la capital y que en aquel atardecer iba casi vacío. En su departamento, tan sólo la extraña pareja que guardaba un silencio anormal.
¿Anormal? Sacudió la cabeza para lanzar fuera la idea. ¿Por qué estaba siempre imaginando cosas raras...? Si continuaba así, cuando llegase la vejez se veía cazando moscas con expresión idiota. Su pobre padre tendría que sacarla a tomar el sol y soportaría a duras penas las preguntas compasivas de la gente. «Se quedó así de un susto — informaría a sus oyentes —. Pero fue una heroína.»
Miró a los viajeros, con la impunidad que le prestaban sus gafas oscuras. Se trataba de una pareja corriente, decidió con forzada calma. Una mujer de unos cuarenta años, esbelta y fina. El hombre parecía algo más joven y más rudo. Quizá porque iba mal afeitado o porque su oscura gabardina era bastante usada. Sus ojos, pequeños y vivos, se fijaban con pesada insistencia en su compañera, pero no reflejaban amor, sino cierta... ¿animosidad?
¡Qué tontería! ¿Por qué iban a reflejar animosidad? Habían subido en la estación siguiente a la suya. Y por cierto sin equipaje. Lo chocante era que la mujer no llevaba abrigo, a pesar del frío reinante. Solamente una falda y una chaqueta de punto color violeta. Por fuerza tenía que estar helada, aunque no exhalara la menor queja. Conservaba los ojos cerrados, y de vez en cuando los abría para mirarla a ella, con llamamiento angustioso.
¿Angustioso...?, repitió, indignada consigo misma. Había vivido veintinueve años tranquila y aburrida, sin descubrir la angustia. A partir del accidente creía descubrirla en todos y en todo. Incluso en un sencillo matrimonio de la clase media que sin duda regresaba a Madrid tras de pasar unas vacaciones en su chalet de la Sierra.
A su vez, cerró los ojos y acompasó al ruido del tren una frase tranquilizadora: «Cálmate, Erica... Cálmate, Erica... Cálmate, Erica...»
Se calmó y comenzó a pensar en lo que haría al día siguiente.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Se presentaría en la oficina y ocuparía su puesto como si nada hubiese ocurrido. Reanudaría la vida a partir de aquella alegre mañana en que le anunciaron que había sido designada para acompañar a sus jefes a Suiza. Cuando llegara don Jorge, entraría en el despacho con el correo y el bloc de notas dispuesto y le saludaría sin aspavientos. Daría a entender a todos que las cosas volvían a su cauce y que ella era únicamente lo que siempre había sido: la eficiente secretaria del señor Ruano.
Claro que don Jorge la saludaría con alegría inevitable y también con sorpresa, puesto que no la esperaban hasta el día siguiente. En pocas palabras le convencería de que se encontraba perfectamente y de que por eso había abandonado el sanatorio. Que no quería proporcionarles más molestias y que en adelante no tenían por qué preocuparse de su salud.
Los fantasmas desvaneciéronse para siempre y la pobre vicepresidenta había dejado ya de flotar por el despacho. Podría mirar de nuevo a su jefe sin padecer la horrible alucinación de verle escoltado, a dos pasos de distancia, por el elegante fantasma cubierto de perlas y de visones. A don Jorge le había hecho mucha mella el oírla gritar la tarde de la crisis, poniéndole en guardia acerca de Mimí, que se obstinaba en acecharle implacablemente. No le había gustado mucho aquello de verse convertido en un vicepresidente con fantasma particular.