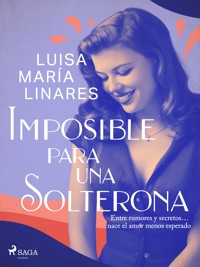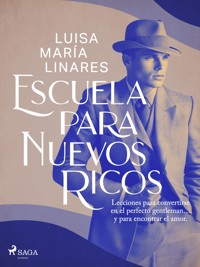Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Sprache: Spanisch
Amor y enredos entre bambalinas. Anita es una joven soñadora que deja su pequeño pueblo natal para empezar de cero en Madrid. Al llegar, un malentendido la lanza al corazón del mundo teatral durante su primera noche, ¿habrá cometido el mayor error de su vida o se trata de un golpe de suerte? Mientras trata de salir adelante y debutar en la escena, los equívocos se suceden: la confunden con una adivina, con una especie de vampiresa y hasta con una millonaria que se ha escapado de sus agobiantes sobrinos. ¡Y todo ello durante la primera semana! En esta ingeniosa comedia romántica la protagonista tendrá que aprender a seducir y sobrevivir en un mundo dominado por las apariencias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Esta semana me llamo Cleopatra
Saga
Esta semana me llamo Cleopatra
Cover image: Midjourney & Shutterstock
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright ©1949, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727241845
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
La cuadra es el lugar donde crecemos compartiendo entre vecinos discos, libros y a veces besos…
La Cuadra Éditions nace de este espíritu, del deseo de reeditar los libros de la novelista española Luisa María Linares (1915-1986) para hacerlos redescubrir o descubrir al público contemporáneo.
Reina de las comedias románticas sofisticadas, Luisa María Linares escribió más de treinta bestsellers entre 1939 y 1983. Traducida a varios idiomas, su obra fue objeto de numerosas adaptaciones al cine y al teatro.
Luisa María Linares nos toca el corazón con historias llenas de ternura y espontaneidad, donde la fuerza del amor viene a trastornarlo todo. Bajo su pluma brillante, la imaginación, el encanto y el humor están siempre presentes, y el ritmo de la trama nunca para.
La Cuadra Éditions publica, para comenzar, cinco de sus libros más vendidos, con ediciones en español y en francés. Placeres de lectura imperdibles para quienes aman las historias de amor divertidas y entrañables, dinámicas y apasionadas.
Lacuadraeditions.com
—¿No tiene familia en Madrid…?
—Sí. Tengo una tía. Voy a vivir con ella.
Por centésima vez tuve que repetir la frase. ¡Qué insoportable curiosidad la de la gente! ¡Y qué increíble monotonía! Todos imaginaban ser los primeros en preguntar: «¿No tiene familia en Madrid? », y así fuéronlo haciendo uno por uno, el señor gordo que se sentaba junto a la ventanilla de enfrente, la muchacha vestida de luto que me obsequiara con un bocadillo de salchichón, el marinero gallego que iba destinado al Ministerio… En una palabra, todos los viajeros que ocupaban el abarrotado departamento de tercera clase. Y ello me obligó a sacar a colación a mi supuesta tía. No era cosa de ponerme a explicar a todo el mundo que doña Tula no era mi tía, aunque yo sintiese por ella más simpatía que por otras personas a las que me unían lazos de sangre. Ni tampoco que esta simpatía había sido causa de que, desdeñando los ofrecimientos de mi tío abuelo Felipe, de mi tía Feliciana y de mi primo Camilo, hubiera decidido vivir mi vida en Madrid junto a doña Tula. Estaba cansada de una existencia saturada de ancianidad. Y no es que yo tuviera nada que alegar contra el hecho agradabilísimo de que en mi familia todos llegasen a octogenarios e incluso a centenarios. Me reconfortaba la idea de lo mucho que me iba a divertir cuando yo tuviera esos añitos, allá por el dos mil y pico. La de cosas curiosas que husmearía…
Pero francamente… A solas conmigo misma, decidí, al morir mi abuela, que con veintitrés años junto a ella había rendido ya mi culto a la vejez. Y enfrentándome con tíos, abuelos y tataratías, lancé mi grito de liberación:
—¡Soy mayor de edad y me voy a Madrid a vivir con doña Tula!
Mi corte de viejecitos estuvo a punto de perecer de espanto. Nunca les había gustado doña Tula. Formaron en un bando hostil desde el momento en que la buena señora apareció en nuestro pueblecito marinero cargada de maletas, con una gran jaula conteniendo un loro y una agujereada caja de cartón habitada por un galápago. En cambio, a mí me gustó en seguida, quizá por el rudo contraste que ofrecía con todo lo que hasta entonces me fuera dado contemplar en la intimidad. Porque doña Tula entró en nuestra intimidad al ocupar el cuartito de la terraza que todos los veranos solíamos alquilar mi abuela y yo a los forasteros. Doña Tula llegaba de Madrid y el trato para alquilar la habitación habíalo hecho por carta, entendiéndose directamente con mi abuela, lo cual fue una gran suerte para mí. De otro modo, ¿qué no habría tenido yo que oír por haber metido en casa a un ser tan estrafalario?
No podía negarse que doña Tula era estrafalaria. Incluso a mí me lo pareció cuando, resoplando por haber recorrido andando los dos kilómetros que separaban Villamar de la estación, se detuvo ante nuestra puerta, encasquetándose bruscamente el absurdo sombrero que el viento ladeara y colocándose mejor el camafeo prendido sobre el opulento pecho. Un camafeo representando un rostro anciano riendo tan sardónicamente que al mirarse sentíanse deseos de reír también. Lo cual hacía notar la propietaria, que comentaba:
—¿Le hace gracia el viejo? Podría decir que es un daguerrotipo de mi abuelo, pero lo cierto es que mi abuelo nunca pensó en hacerse inmortalizar. Era trapero y tenía un tenderete en el Rastro. Este es mi amuleto del buen humor.
Evidenciamos, por cierto, que tenía un humor excelente. De la mañana a la noche oíase por Villamar su risa estridente y simpática, despertando los dormidos ecos del pueblo.
—¡Qué horrible persona has metido este año en tu casa, Felipa! —increpó el coro de ancianos, arremetiendo contra la abuelita, subrayando la vergonzosa humillación de que una Ocampo de Alvear alquilase habitaciones a los veraneantes. Mi abuela, por esta vez, se abstuvo de protestar, coincidiendo en que nuestra inquilina era indescriptible.
Mi punto de vista sobre el asunto difería, por supuesto. Estas diferencias continuas eran causa de que la familia entera me llamara «Anita Revoltosa». Se consideraba revolucionario, por ejemplo, el hecho de que yo me empeñase en trabajar, colocándome como bibliotecaria en el Club Femenino Intelectual, empleo monótono y poco remunerativo que, sin embargo, aliviaba la pesada carga de la abuela. El Club era un rincón presuntuoso donde se reunían a chismorrear las señoras de la localidad, y, a pesar de toda su ridiculez, a él debía yo el no haberme muerto de tedio.
Las pequeñas tragedias de las asociadas y sus dimes y diretes exacerbaban mi sentido del humor. A esto se añadía la ventaja de poder disponer de una buena biblioteca que yo clasificaba de la A a la L, ocupándose del resto del alfabeto otra muchacha. Siendo una apasionada lectora, mi cultura hasta la L no tenía límite.
Las conversaciones con doña Tula completaron mi vacío intelectual hasta la Z. Era una enciclopedia de anécdotas y no ignoraba nada de la vida. Sus consejos sobre el amor, los hombres y el matrimonio valían su peso en oro. Lo mismo me refería historias picantes de la alta sociedad, que burdos chistes cuya ordinariez cortaba la respiración.
—No me gusta que pasees con esa señora, Anita —me aconsejaba inútilmente mi abuela—. No sabemos quién es. Deberíamos haber pedido informes antes de admitirla en casa.
—¿Informes? El año pasado nos quedamos sin alquilar el gabinete. Gracias a lo que nos ha pagado hemos podido liquidar la cuenta del médico por tu última bronquitis.
Siempre teníamos una cuenta «pro bronquitis» pendiente de pago, porque mi abuela parecía tener un abono a dicha enfermedad, como quien tuviese abono a la ópera. Ella estaba convencida de que al final sería una bronquitis lo que la empujaría a la tumba, pero fue una afección cardíaca lo que la hizo marchar, a los ochenta años, de este pícaro mundo.
—Aún era joven —fue el comentario de mi tío bisabuelo Godo—. Podía haber vivido mucho más. Yo tengo noventa y siete y estoy hecho un roble.
Volviendo a doña Tula, debo insistir en que nunca puse en duda su moralidad. Viuda desde hacía años, según la historia que me contó, no suplantó al difunto Bernardo, empresario de un pequeño teatro de barriada. En la actualidad vivía holgadamente.
—Bernardo se ocupó de mi porvenir —decía suspirando y haciendo oscilar el camafeo con la efigie del viejo sardónico.
Habitaba con su gato, su loro y su galápago en un pequeño piso de un barrio madrileño. Frisaría en los cincuenta, pero no me hubiera atrevido a asegurarlo. A ratos parecía increíblemente joven y a ratos increíblemente vieja.
Era el primer verano que se decidía a abandonar la capital.
Por un anuncio leído en la prensa, eligió la playa de Villamar… y así entró en mi vida. Entró y parecía que iba a continuar eternamente, pues aunque se marchó al llegar septiembre, continuamos en asidua correspondencia —yo le enviaba verdaderos mamotretos con chismes salpicados de comentarios filosóficos— hasta que sobrevino la muerte de mi abuela y la auténtica bancarrota.
«¿Qué se puede hacer en el mundo con tres mil pesetas?», me dije a mí misma tras largas horas de mordisquear la contera del lápiz. Sentía sobre mis espaldas todo el peso de esa endiablada ciencia que unos denominaban «matemáticas», otros «finanzas» y mi abuela y yo «PESADILLAS».
Tres mil pesetas era todo cuanto me quedaba después de vender la casa, tan hipotecada que el bueno de don Venancio, el «usurero oficial» de Villamar, estuvo a punto de pillarse los dedos, teniendo que poner dinero encima. Ignoraba cómo se las habría arreglado mi abuela para conseguir tantas hipotecas y suponía que estaría en el cielo por aquello de que «quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón». Y al llamar ladrón a don Venancio hablo por boca de los demás, pues si bien el hombre tenía aquel asuntillo de los préstamos, nadie estaba obligado a pedirle ayuda, no obstante lo cual era acreedor de todos los habitantes de Villamar, y durante su inevitable paseo del atardecer, calle Mayor arriba, calle Mayor abajo, cosechaba miradas envenenadas y terribles desaires. Sin saber por qué, aquella sensación de que era un ser aparte entre todos los del pueblo me producía el mismo efecto que si don Venancio fuera el héroe de una novela de piratas. Un día —tenía yo diez años— me hallaba parada ante el escaparate de la confitería. De repente desvié la vista de una tarta enloquecedora y vi por el reflejo del cristal a don Venancio, que me miraba con simpatía.
—¡Hola! —le dije como si fuésemos amigos, aunque nunca hasta entonces cruzásemos la palabra—. Hace dos días que no pasaba usted por aquí.
Se asombró tanto al verse tratado con amabilidad, que se sonrojó. Sonrió, hinchó el pecho como un pavo y repuso:
—He tenido la gripe. ¿Cómo te llamas?
—Anita Ocampo de Alvear.
—¿Ocampo de Alvear? —Por su imaginación debieron de pasar incalculables rimeros de cifras adeudadas por tíos, primos, sobrinos y abuelos de la noble familia secularmente medio arruinada. ¿Se habría detenido alguien a pensar que era mucho más peligroso estar medio arruinado que arruinado del todo?
Luego volvió a sonreír y, poniéndome la mano en la cabeza, como si me bautizase por segunda vez, dijo:
—Prefiero llamarte Anita Bonita.
Desde entonces, don Venancio y yo fuimos amigos.
Pero amigos ocultos, lo cual hacía mucho más emocionante nuestra amistad. Cuando nos encontrábamos, yendo yo acompañada por alguien de mi familia, fingíamos no conocernos y todo lo más cambiábamos algún guiño enigmático, ya que en Villamar era considerado de mal tono tener amistad con don Venancio. Él lo sabía, pero no le importaba. De lo contrario, supongo que tras de recoger su dinero se habría largado a otra ciudad. Imaginé que había personas a las que les gustaba ser odiadas y temidas. Ese debía de ser el morbo de don Venancio y con ello se divertía más que el resto de los villamarenses. En cierta ocasión me dio un caramelo —posiblemente fue la primera vez en su vida que regaló algo—, pero como tenía aspecto de haber sido manoseado durante veinte años, no me atreví a comerlo y lo guardé en mi caja de conchas raras. Otra vez fue a la feria y me trajo un abanico con la rueda de la Fortuna. Por fin, cuando yo tenía diecisiete años, me procuró un novio.
Fue mi primer novio. Después he tenido tres más, lo cual ha sido causa de que injustamente mi familia me considere una vampiresa experimentada. Dicen que una chica siempre recuerda al primer amor. Pero, francamente, la idea que tengo de aquel Pablito, sobrino de un primo de un amigo de don Venancio, es de lo más lamentable. Llegó a Villamar a convalecer de paperas en casa de mi viejo amigo, y con esto queda todo dicho. Hacía versos, y por este motivo le dije que sí. Pero los versos y las paperas compaginaban mal. A los cinco días de ser novia de Pablito y de oírle recitar incansablemente su Oda marina, le odiaba tanto que, la primera vez que trató de cogerme la mano le solté una bofetada que le hizo recaer en su enfermedad, regresando a casa con la cara más hinchada. Desde entonces, la amistad entre don Venancio y yo se enfrió bastante. Dejó de llamarme Anita Bonita, y lo sentí, porque el apodo me gustaba.
De todos modos, cuando murió la abuela, don Venancio se enterneció a su modo.
—No tengas prisa en pagarme lo que ella me adeudaba, Anita… Puedo esperar… Semana más…, semana menos…
Era una concesión digna de tenerse en cuenta. Pero como las semanas pasaban de prisa, lo vendí todo y pagué. Por primera vez en mi vida entré en casa de don Venancio y, para celebrarlo, mi anciano bandolero me obsequió con una copita de licor de menta fabricado por él…, del cual prefiero no hablar. Desde entonces, mi estómago se contrae cada vez que alguien menciona la palabra «licor».
Considerando que siempre fui una chica llena de ideas, decidí ponerlas en práctica una vez que me vi libre de tutelas. Seguí trabajando en el Club Femenino Intelectual de momento; pero el escaso sueldo que me daban no llegaba para pagar el cuartito que alquilé en La Red y el Pescador, posada con pretensiones de hotel, lo más decentito de los alrededores. A los dos días de instalarme allí conocí a Arturo.
Arturo era muy guapo. Digo esto para disculparme ante mí misma por el hecho de haber sido su novia durante unos meses, creyendo por momentos que era lo que las chicas románticas llaman «el elegido», «el esperado» y todo eso… Fue mi novio número cuatro, y de los dos anteriores no vale la pena hablar porque el noviazgo apenas duró lo suficiente para oírles decir: «Te quiero, Anita. Eres una mujer fascinadora…», frase que tenía la virtud de enternecerme, haciéndome reaccionar de un modo idiota. Cuando me quería dar cuenta, el individuo que estaba junto a mí se consideraba mi novio sin que yo hubiera dicho ni sí ni no, simplemente por lanzarle una adorable sonrisa. Después pasaba verdaderos apuros tratando de convencerle de que una sonrisa no significaba nada. Esto me valió el apodo peor de todos: el de «Anita Coqueta», adjetivo irritante, que cundió entre los chicos villamarenses. Llegaron a hacerme el vacío, poniéndome en cuarentena, por lo cual soporté unos meses aburridísimos. Entonces surgió Arturo.
¡Arturo! Vuelvo a repetir que era muy guapo. Esta era mi única disculpa por haber podido simpatizar con un ser tan petulante, tan insoportable y tan mala cabeza. Se hospedaba en La Red y el Pescador. Era viajante de comercio. Llevaba la representación de varias marcas de vinos, de medias, de perfumes y hasta de cerrojos y de polvos de matar cucarachas. El dinamismo hecho hombre de veintisiete años, rubio y con buen tipo. El día en que nos conocimos empezamos a hablar a las tres de la tarde, y a las nueve de la noche seguíamos hablando, habiendo él dispuesto ya el modo de emplear mis tres mil pesetas. De que las emplease yo, se entiende. No hay que pensar demasiado mal de Arturo por el hecho de que fuera tan guapo y tan presumido.
Comenzó entonces mi carrera de mujer de negocios. ¿Cuál era la única cosa explotable de Villamar? Los veraneantes. En invierno solo vegetábamos unas cuantas familias, bostezando de tedio en espera del buen tiempo. Pero al llegar los días de sol caía sobre el pueblo una lluvia de gente elegante, de shorts, de gafas ahumadas, de sandalias futuristas que daban a todo un aspecto diferente. Decidí, con ayuda de Arturo, explotar a aquellos muestrarios de cosas raras. Organizamos primero un alquiler de piraguas. Compré algunas de segunda mano, y la cosa no resultó mal. Después ampliamos el negocio, dedicándonos al «rico bocadillo de jamón». Instalamos un tenderete en la playa, y allí mismo vendíamos los bocadillos. Primero solo nos dedicábamos al jamón. Luego ingresamos en la salchicha, en el queso y en las anchoas. Además, adquirimos una Kodak de quinta mano y nos dedicamos a hacer fotos a los bañistas, entregándoles una tarjeta: «Acabamos de fotografiarle a usted».
La Kodak fue un semillero de disgustos, porque Arturo no retrataba más que a las bañistas curvilíneas, lo cual me enfurecía. Para empeorarlo, sacaba ampliaciones y, al revelarlas personalmente, comentaba:
—¡Formidable…! ¡Cosa rica!
Era su frase predilecta. Veía en la playa tantas cosas ricas, yo y los bocadillos aparte, que el día 5 de agosto terminamos nuestro noviazgo. Lo reanudamos el día 17, para volver a concluirlo el 27, haciendo las paces el 30. ¡Horroroso! Algunos días, al despertarme, no sabía si era novia de Arturo o no, de tanto regañar. Cuando bajaba a desayunarme y lo encontraba en el comedor de la posada, comprendía, por la cordialidad de su saludo, si aún era mi novio.
Fue un desastre. No era posible mezclar el amor y los negocios. El 14 de septiembre, y para concluir nuestra amistad del mismo modo que la habíamos empezado, iniciamos la regañeta a las tres de la tarde, y a las nueve de la noche todavía estaba yo llamándole idiota y él repitiendo como un estribillo:
—¡Perversa! Eso es lo que eres… ¡Una perversa…!
Fue la pelotera final. Vendí las piraguas. Traté inútilmente de vender la Kodak, y durante varios días liquidé mi negocio de bocadillos desayunándome con dos de salchichas, comiendo seis de queso, merendando tres de jamón y cenando cinco de anchoas. Después asistí, a través de los cristales de mi ventana, al lamentable espectáculo de la huida de Arturo de La Red y el Pescador. Reemprendía su interrumpida carrera de representante de cerrojos y de gomas para los paraguas. Mis tres mil pesetas quedaron reducidas a mil. Pero había vivido varios meses. Entonces escribí una llorosa carta a doña Tula, contándole mi fracaso sentimental.
«… Nunca volveré a enamorarme de ningún hombre guapo, queridísima doña Tula —escribía yo—. Si algún día me caso, lo haré con un tipo horrendo… Pero no me casaré… Mi vida está destrozada…».
La respuesta, que no se hizo esperar, abrió ancho campo a mi imaginación:
«… Lo de ese chico me parece una bobada y no debes preocuparte… No merece un pensamiento ese absurdo vendedor de salchichas… El amor es otra cosa…, yo lo sé, que tengo experiencia… No sé cómo no te hicieron daño tantas anchoas; a mí me matan… Conque ya lo sabes: lo que tengo que decirte es que vengas a Madrid a trabajar conmigo. Tengo un negocio en el que puedes colaborar y que te gustará… Es algo precioso y te espero impaciente. Tu buena amiga, TULA».
Así, sin puntos ni comas, mezclando amores, salchichas y anchoas, me invitó a ir a su lado.
Me animé instantáneamente, olvidando un poco a Arturo y mi corazón lacerado. Siempre deseé conocer Madrid y no perdería la oportunidad. Mis viejecitos creyeron imprescindible despedirme en la estación, profetizándome desencantos.
—No podrás resistir la vida de la gran ciudad. Es peligrosa y difícil…
Yo hubiera querido gritar que lo que ya no podía resistir ni un minuto era aquella monotonía; pero callé, vertí dos lágrimas, devolví siete abrazos y me hundí en el duro asiento, aunque lo de «hundirme» fuera pura utopía.
Al finalizar el viaje me sentía cansada y algo deprimida.
«Ya falta poco —me dije, tratando de animarme—. Tu gran aventura va a comenzar, Anita Bonita. ¿No estabas deseando pisar las calles de la capital?».
Como un eco de mis pensamientos, el marinero comentó:
—Ya llegamos. Aquello es Madrid.
Me latió el corazón descompasadamente. ¡Al fin Madrid! Di las gracias al señor gordo que me ayudó a bajar las maletas y me pregunté si doña Tula estaría en la estación. Me asustaba encontrarme sola en aquel maremágnum. No estaba. La realidad se impuso cuando el alud de gente se fue espaciando y quedé sola en el andén. No estaba doña Tula, pero no me desconcertaría por ello. Sería ridícula dejarme aturdir como una provinciana cualquiera, ¡yo!, Anita Bonita y Revoltosa, lectora asidua de cientos de novelas de amor y de aventuras. Sonreí, encasquetándome el sombrero. Un viajero retardado que interpretó mal mi sonrisa se detuvo, comenzando a rondar alrededor de mí, por lo cual tuve que poner cara de perro y mirar en lontananza con expresión vaga que significaba: «Circule, caballero, y no moleste si no quiere tener un disgusto gordo…».
—¿Es usted la señorita Anita…?
Me volví en redondo. No era doña Tula, por desgracia, sino un hombre feísimo con cara de pirata jubilado.
—Me envía doña Tula para que le lleve el equipaje. Venga conmigo. — Echó a andar sin más contemplaciones y corrí para alcanzarle.
—¿Doña Tula se encuentra bien? —pregunté.
—Hace media hora estaba tan sana como yo —repuso sin detenerse.
Él no parecía muy sano, y el peso de mi equipaje le derrengaba. Se paró de pronto, echando una rencorosa mirada a la maleta grande.
—¡Caray! ¿Qué lleva dentro? ¿Piedras…? —Escupió en la palma de su mano, la agarró de nuevo y volvió a trotar—. Vamos, tengo el coche fuera. Leónidas se impacientará.
¿Quién sería Leónidas? No me atreví a preguntarlo, pero lo averigüé apenas salimos de la estación. Leónidas era una especie de caballo, es decir, el esqueleto de un caballo que arrastraba un simón de la época prehistórica.
—¿Qué es eso? —grité, con mis ilusiones románticas en plena rebelión.
—¡Cómo que qué es esto! ¿No ve que es un coche? Uno de los pocos coches de tiro que aún quedan en Madrid. ¡Menudo negocio poseerlo en una época de taxis vulgares! Las parejas de novios se matan por subir aquí… No puedo dar abasto al trabajo.
—¿Es posible…? —tartamudeé—. ¿Y el caballo… no está… no está un poquito enfermo…?
La idea de hacer mi entrada en la capital a bordo de aquel armatoste echaba por tierra mis proyectos novelescos acerca de lo que debía ser la llegada de una intrépida muchacha sedienta de aventuras.
—¿Enfermo Leónidas? ¡Vamos, hija! Usted no sabe lo que dice. A Leónidas no le parte un rayo.
Era posible que el rayo no le partiese; pero mi maleta estuvo a punto de liquidarlo cuando el hombrecillo la subió al pescante. Suspirando, me instalé en el interior.
—Iremos ligerito —vaticinó—. Tengo algo de prisa. Bien sabe Dios que no hubiera hecho este servicio de no tratarse de doña Tula, a quien quiero como a las niñas de mis ojos. —Pareciéndole que el ejemplo había sido poco expresivo, añadió—: Como a las niñas de mis ojos y a la sangre de mis venas. ¡Arre, Leónidas! ¡Trota ligero, muchacho!
Zarandeada como mezcla de vinos dentro de una coctelera, me pregunté cómo era posible que doña Tula y aquel enano malhumorado tuviesen la menor relación. Me sentía en ridículo dentro del maloliente vehículo, y para aliviar la pesadez de mi corazón contemplé las calles iluminadas y llenas de gente. ¡Cuántos coches! ¡Cuántos autobuses! ¡Qué delicia de torbellino…!
«Voy a ser muy feliz aquí», pensé. Y sentí que comenzaba una nueva existencia más dichosa. Olvidé a Leónidas, al pirata que lo guiaba y al desvencijado carromato, y me sentí heroína de novela.
Empezaban a quedar atrás las calles animadas y anchas, y Leónidas trotaba por otras estrechas y peor pavimentadas. Al fin se detuvo ante un angosto portal.
—Hemos llegado —anunció el cochero bajando de un salto—. Son ciento veinticinco escalones hasta llegar al piso —añadió con la morbosa satisfacción de quien gusta de dar malas noticias.
¿Era aquella la casita encantadora, el hogar delicioso de que me hablara doña Tula? Olía a sardinas fritas. Mi imaginación no podía concebir nada más feo.
«No te desanimes, Anita —me repetía—. Estas nimiedades carecen de importancia. Forman parte de “lo inesperado”».
Antes de llegar al escalón ciento dieciséis oí la alegre voz de doña Tula, que aguardaba en el rellano, dándome la bienvenida.
—Estaba al acecho en el balcón y te vi llegar… No sabes la alegría que siento al recibirte en mis aposentos…
Lo de «aposentos» me sorprendió algo. Mientras me apretaba contra su robusto pecho aspiré su peculiar olor: una mezcla de ámbar rancio, de canela y anís. Su estimulante personalidad reanimó mis perdidas energías. En el umbral del piso no pude menos de detenerme para lanzar un «¡oh!» de asombro.
—¿Verdad que es fantástico? —gorjeó mi amiga, radiante—. Todo el mundo se queda pasmado la primera vez que entra.
Era lógica esta sorpresa. Aquella profusión de damascos multicolores que adornaban las paredes, entrecruzándose de lado a lado, formando una especie de cúpula en el centro; la remendada alfombra verde, roja y amarilla; los muebles increíblemente raros y la ruidosa presencia de Gilda, la cotorra, balanceándose sobre unas anillas y gritando: «¡Caramba, carambita!», eran suficientes motivos para despertar asombro y estupor. Pero, sobre todo, destacaban los letreros en enormes letras doradas, sujetos a los damascos, que formaban extrañas inscripciones:
CONOZCA SU DESTINO Y PODRÁ DOMINAR EL
PORVENIR.
QUIEN IGNORA EL FUTURO, CAMINA A CIEGAS
PORLAVIDA.
TULA LO SABE TODO Y LE DIRÁ TODO.
La miré aturdida, en muda interrogación. Ella se echó a reír, dándome palmaditas en la espalda.
—Esta es mi salita de consulta. Mejor dicho, la sala de espera. La consulta la hago en el otro despachito. —Alzó una nueva cortina, mostrándome un cuarto minúsculo con una mesa llena de libros y dos sillones—. Todo forma parte de mi trabajo, ¿sabes? Me dedico a leer el porvenir. Es una ciencia superior, en cuyos secretos podré iniciarte para que me ayudes. No creas que soy una vulgar charlatana… Se trata de un trabajo científico. —Bajó la voz y agregó, risueña—: Bueno…, no es preciso creer en todo a pie juntillas, pero es un trabajo como otro cualquiera, que deja buenos rendimientos… Por aquí desfila lo mejor de Madrid.
Me dejé caer en una silla, todavía estupefacta. ¡Doña Tula, que alardeaba de conocer a la buena sociedad madrileña, era una especie de echadora de cartas, una gitana con algo más de categoría…! No sabía si reír o llorar. Opté por lo primero.
—¡Caramba, carambita! —chilló Gilda nuevamente.
El gato se subió a mi falda de un salto, y doña Tula me hizo coro en la risa sin saber por qué.
—Aquí está la maleta, doña Tula. —El cochero llegó renqueando y medio asfixiado—. ¿Manda algo más?
—Nada más, Gaspar. ¿Cuánto se le debe?
Gaspar puso cara de dignidad ultrajada.
—¡Deberme! Absolutamente nada. Soy un servidor siempre a sus órdenes. Ya sabe que la quiero como a las niñas de mis ojos. Mande siempre cuanto guste, doña Tula.
—Gracias, Gaspar.
—El agradecido soy yo.
Se fue haciendo reverencias que me obligaron a pensar en una comedia que, tratando de ser terriblemente seria, resulta enormemente cómica. Se me saltaron las lágrimas de tanto reír.
—Gaspar es un bendito —explicó mi amiga—. Me está agradecido porque en cierta ocasión le dije que le tocaría la lotería en un número acabado en nueve. Y, lo creas o no, el caso es que compró un décimo y le tocó. Con ese dinero adquirió el coche y el caballo, y me considera su hada-madrina. Me quiere como…
—… como a las niñas de sus ojos y a la sangre de sus venas —concluí, ahogada de risa.
—Pero, ¡demonio!, ¿qué es lo que te hace tanta gracia?
—Pues… todo… ¡Todo…! Mi llegada en ese coche desvencijado, Gaspar y… —iba a añadir «y usted y este cubil donde se lee el porvenir», pero me contuve, no queriendo enturbiar la radiante satisfacción de la pobre mujer.
—Así me gusta, así me gusta, que estés contenta. Sabía que no me defraudarías, Anita Bonita. Desde que te conocí admiré tu talento y tu buen humor y pensé en que me hubiera hecho falta una hija así. Y ahora estás aquí, como si fueses esa hija…
Me emocionó su afecto y la abracé de nuevo, dejándome llevar hasta la minúscula cocina, donde me tenía preparados una enorme tortilla de patatas y un tazón de café con leche. Cuando tragué la última migaja de tortilla me sentí mejor.
—Ven a ver tu cuarto. Tiene balcón a la calle. Te gustará.
Me di cuenta de que había procurado reunir allí lo mejor de la casa, y eso me enterneció. A la vez empecé a sentir intranquilidad ante lo absurdo de mi situación. ¿Cómo podía convertirse en echadora de cartas una Ocampo de Alvear? A pesar de mi espíritu amplio y libre de prejuicios, resultaba duro, incluso para Anita Revoltosa.
Mientras deshacía la maleta, procurando responder coherentemente a las preguntas de doña Tula, pensaba en estas cosas con ansiedad febril. ¿Qué podría hacer yo en aquel Madrid desconocido? ¿Cómo me libraría del compromiso con doña Tula sin ofenderla? Parecíame oír a mi coro de ancianos:
«¡Te lo advertimos! ¡Te lo advertimos!».
Apreté los labios y erguí los hombros; según mi gesto habitual cuando se torcían las cosas. Al menos, estaba segura de algo: de que no volvería por nada del mundo a Villamar. No. No me resignaba al fracaso ni perdería el ánimo ante las pesadas bromas del destino. Realmente, las novedades me gustaban. ¿Por qué no podía una vendedora de bocadillos convertirse en lectora del porvenir…? Era cosa de meditarlo.
Hablamos de Arturo. Le conté los menores detalles de nuestro agitadísimo amorío, le puse verde, y doña Tula amplió el tema insultando a los hombres en general. Esto nos desahogó mucho. Luego me llevó otra vez a su cubil y me empezó a enseñar sus libros, empeñándose en echar una ojeada a la palma de mi mano.
—¡Chiquilla! Descubro grandes cosas para ti… —dijo agitadamente, mientras el camafeo se balanceaba como un barquichuelo en pleno temporal—. Veo muchas viejas… Un hombre rubio… Otro moreno… Desconfía de los dos… Hay otro hombre más lejos que también influirá en tu vida… Y aquí hay otro… ¡Chica! Ni que fueras Cleopatra… ¡Cuántos hombres…!
—Me gusta que haya hombres en mi vida, doña Tula. La vida de las mujeres sin hombres es una vida insípida, una existencia no vivida. Mi abuelita se escandalizaba cuando yo decía que me gustaban más los chicos que las chicas. ¿No es lógico? Las mujeres son mis enemigos naturales. Simpatizo con los muchachos y me agrada su compañía.
—¡Caramba, carambita! —intervino Gilda ruidosamente.
Y, uniéndose a la algarabía, sonó el timbre del teléfono.
Doña Tula atendió a la comunicación, y luego me explicó con aire consternado:
—Lo siento, Anita. Tengo que salir. Creí que pasaríamos la velada tranquilas, pero nunca puede saberse. Se trata de una cliente. Una de las mejores. Está en cama con gripe y necesita urgentemente consultarme.
Abrí los ojos con asombro.
—¿Para la gripe?
Imaginé que doña Tula se dedicaba también al curanderismo, vendiendo ungüentos y pomadas. Nada me habría extrañado ya. Como de costumbre, su poderosa personalidad me avasallaba, haciéndome considerar normales las cosas más absurdas.
—No, hijita. Es que está enamorada, ¿comprendes? Tiene cincuenta años, y su galán, veintisiete. Una tragedia. A cada momento surgen terribles conflictos. Yo procuro tranquilizar su espíritu preparando los naipes para que le digan cosas buenas. Por lo que he podido adivinar en el teléfono, hoy tiene un gran berrinche. ¡Los hombres, hija, los hombres! ¿Cómo nos gustarán con lo malitos que son…?
Mientras se pasaba el peine por los tufos y se ponía un horrible vestido color corinto, volvimos a hablar mal de los hombres. Era un tema morboso y excitante. Luego me besó, asegurándome que volvería pronto.
—Quédate tranquila. El piso es tuyo, ya lo sabes.
—De buena gana saldría a dar una vuelta.
—Es mejor que te quedes. No creo que venga ningún cliente; en todo caso, procura atenderle.
—¿Atenderle? ¿Cómo…? ¿Qué tengo que decir?
—Distráele hasta que yo vuelva. Dale conversación.
Consulta las cartas.
Me eché a reír.
—¿Yooo…? No entiendo una palabra de eso. Solamente he jugado al tute con la abuelita algunas veces. La pobre ocultaba su afición al tute como una pasión vergonzosa.
—¡Vamos, no seas pusilánime! Echar las cartas es la cosa más sencilla del mundo teniendo el libro de consulta. Este es. Distráete leyéndolo. Mira, en esas cosas lo principal es hablar… hablar… aturdir al interlocutor. Pero no te apures. Dentro de media hora estaré de vuelta. Iré en taxi. La cliente lo paga. Me llevaré la llave por si te duermes.
Se marchó. Quedé sola en el extravagante pisito con la cotorra, el gato y el galápago. Continué deshaciendo la maleta; el denso silencio me permitía escuchar los ruidos de los pisos contiguos… Voces, entrechocar de platos… Llantos de niños… Por el patio subía el olor de los guisos de la cena. La voz del locutor de radio comunicaba las últimas noticias.
Abrí el balcón. Junio se presentaba fresco en demasía. La calle estaba oscura. Volví a cerrar y regresé al despachito para hojear los libros.
«Ciencia de los naipes —leí con curiosidad—. Sota de copas: mujer casada rubia. Sota de espadas: viuda poderosa. Desconfiad de ella. Caballo de oros: hombre joven, moreno, leal. Mejor para amigo que para amante».
Un roce furtivo en los pies me sobresaltó. Se trataba de Panchito, el galápago. Siempre había tenido un santo horror por esta clase de bichos. Encogí las piernas bajo el asiento.
«As de bastos: recibirá una carta. Si el caballo de copas está al lado, significará carta de mujer. Si hay, además, un oro, carta beneficiosa…».
Sonó el timbre de la puerta y di tal salto, que Gilda abrió un ojo y gritó un «¡Caramba!» casi histérico. ¿Quién sería? ¿Acaso doña Tula que olvidó algo…?
Abrí. No era doña Tula, a menos de que estuviese disfrazada de muchacho rubio, alto y guapo, luciendo un traje gris bastante elegantito. Avanzó, sin esperar a que le invitase.
—Tengo un poco de prisa —dijo con voz impaciente, mirando en derredor y apartando con malos modos al gato—. ¿Puede atenderme inmediatamente?
—Tendrá que esperar. Lo siento.
—¿Esperar…? Imposible. Solo dispongo de unos minutos. Quiero que… me eche las cartas. ¿No se dice así?
—Supongo que sí —repuse empezando a encontrar aquello divertido. ¿Cómo podía creer en tales estupideces un muchachote semejante?
—Es preciso que me entere ahora mismo de la influencia que cierta persona puede ejercer sobre mí… Si será una influencia bienhechora o… perniciosa. —Por primera vez se dignó mirarme, pero no debió de encontrar el panorama interesante, porque desvió los ojos en seguida, insistiendo sobre el tema—: Vamos, écheme las cartas ahora mismo.
Me fastidió su aire dominante, y me hubiera sido antipático de no haber poseído aquel cabello rubio liso y despeinado.
Pensé en Arturo, que también era rubio, aunque encasillado en otro género de rubios. Este era un rubio exuberante, que parecía iluminar la habitación. Un diablillo maligno me incitó a continuar el juego.
—Perfectamente. ¿Quiere sentarse?
Se había sentado ya antes de que se lo dijera, pero fingí no haberme enterado. Yo ocupé el sillón de doña Tula, pensando en lo que hubieran dicho las remilgadas señoras del Club Femenino Intelectual de haber podido verme en aquel momento.
—Extienda su mano izquierda, haga el favor.
Se revolvió en el asiento, cruzando y descruzando las largas piernas.
—¿La mano? ¿Para qué…? —La extendió a pesar de todo, y, dándose cuenta de que tenía una mancha de tinta en el dedo anular, se la limpió furiosamente con el pañuelo—. Bueno… ¿Qué pasa con mi mano?
¿Por qué estaría de tan mal humor? ¿Sería aquel su delicioso genio habitual?
—Como pasar… no pasa nada… Es decir, todavía no. —Miré y remiré la mano, sospechando que la inspección le fastidiaba. Era una mano grandota, bien cuidada, con uñas muy cortas y limpias. Junto al libro de consulta había varios paquetes de naipes. Cogí uno al azar y lo barajé con dedos torpes—. ¿Quiere decirme exactamente lo que desea saber?
Así ahorraríamos tiempo.
Vaciló unos segundos. No sé por qué pensé que aquel era uno de esos momentos en que los hombres se ponen colorados… cuando son capaces de enrojecer. Este no lo era. Pero indudablemente se sintió incómodo.
—Pues… pues… mi suerte en amores. Sí… Esto es… Necesito saber si la mujer a quien quiero ejercerá buena influencia en mi existencia. ¿Puede decírmelo con exactitud…?
Se alisó el cabello y volvió a descruzar las piernas, dándome sin querer un puntapié en la espinilla. No se excusó. Tanteó el nudo de su corbata —una corbata bastante bonita, a rayas azules y grises— y me lanzó la mirada número dos.
—Trataré de complacerle —murmuré con irritante gazmoñería—. Corte con la mano izquierda. —Obedeció, y yo puse tres cartas sobre la mesa. Las miré fijamente y eché un vistazo al libro de consulta. Ignoraba cómo acabaría todo aquello, pero me sentía más Anita Revoltosa que nunca. Por otra parte, el atractivo muchachote no me inspiraba demasiado respeto—. Me parece que hay varias mujeres en su vida —insinué dulcemente.
Frunció el ceño.
—¿Varias…? No es cierto.
—Las cartas no mienten. Aquí hay una rubia…, pero también tenemos una morena…
—Lo de la morena acabó hace mucho tiempo —intervino con precipitación—. No me interesa. ¿Qué dice de la rubia? ¡Vamos! Dese prisa.
Alcé la cabeza, y entonces me lanzó la mirada número tres.
—¿No es usted demasiado joven para hacer este trabajo? —preguntó inesperadamente con mal humor—. Siempre supuse que las… las adivinas tenían que ser mujeres viejísimas.
Lancé una risita cascada, de anciana comatosa.
—¿De veras «parezco» joven…? Es usted muy amable… ¡Cielos! La sota de espadas. Una viuda de mal genio.
—Será mi prima Juanita.
—Sí… Aquí veo lazos de sangre… Ya podemos saber algo de la rubia. Lamento decirle que viene muy acompañada de espadas.
—¿Y eso qué importa…?
—Es un mal presagio… Malísimo. Temo que su vida sentimental con la rubia concluirá en un fracaso.
Alzó la cabeza fieramente.
—¿Puedo saber el motivo?
Puse los ojos en blanco.
—Aquí está escrito: «Esa mujer rubia tendrá ideas alocadas. Desconfía. Anulará tu vida y tus negocios». El basto colocado a la izquierda es una traición. Lo siento.
—Yo también lo siento. ¿No puede colocar ese basto en otro sitio?
—No, señor.
—¿Por qué?
—Porque no.
—No hay razón que lo impida.
—Sí la hay. En el libro se indica que debe colocarse a la izquierda.
Me lanzó la cuarta mirada, cargada de ira.
—¿Y qué pasaría si yo me empeñase en colocarlo a la derecha?
Me enfurecí también. Aquello empezaba a recordarme mis peloteras con Arturo. Revolvió mi odio contra los hombres.
—No pasaría nada. Pero yo le diría: «Está usted haciéndome perder el tiempo… Está usted desafiando a las fuerzas ocultas de… de… de las ciencias enigmáticas. ¡Márchese, señor mío…!»
—¿Me diría usted eso…?
—¡Sí!
Hubo una pausa tormentosa. Al fin cedió.
—Deje el basto a la izquierda y continúe. ¿Puedo saber alguna cosa más sobre la rubia? Continué colocando naipes.
—Ahora hay dos rubias —dije contenta, creyendo que preferiría la cantidad a la calidad. No era así.
—¿Dos…? ¡Bah!
—Pues sí… ¡Dos! ¡Dos!
Me lanzó la mirada número cinco, cargada de veneno.
—¿Se pone siempre tan antipática con los clientes?
Me atraganté, avergonzada. Fingí no oír y dulcifiqué el tono.
—Bueno… lo cierto es que hay dos rubias… Pero la segunda es vieja.
—No interesa. Vuelva a la joven.
—Es lamentable. A usted solo le interesa la joven rubia, y esa persona está siempre rodeada de malas cartas. Espadas… bastos… más espadas… Ni siquiera una copa, que son las mejores para los asuntos sentimentales. Yo no puedo remediarlo… Le aconsejo, caballero, que huya de esa mujer. Eso es todo.
Alcé los ojos del libro y me quedé horrorizada. El chico se había levantado y me miraba con el ansia de sangre del gato que, tras ruda batalla, acaba de apropiarse del ratón.
—¿Eso es todo, eh…? —Dio un puñetazo sobre la mesa que hizo tambalearse el horrible tintero simulando un búho de porcelana—. ¡Este es su sistema! ¿Qué especie de farsante es usted…? ¿Cómo permite la policía que unos seres semejantes medren a costa de la desgracia del prójimo? ¡Se va a acordar de esto, hija mía!
Si bien era cómico oírse llamar «hija mía» por un muchacho de veintitantos años, mi sentido del humor no conseguía encontrar divertida la escena, porque él estaba hablando en serio, y, como dicen las novelas de aventuras, «yo no habría darlo un dólar por mi vida». Me levanté y retrocedí temblorosa.
—No comprendo por qué se pone así…
—¿No lo comprende…? ¡Qué dulce inocencia! Yo se lo explicaré. ¿Ha pensado por un momento que yo creía en esas paparruchas? —Revolvió los naipes y lanzó el libro de consulta al suelo—. Ninguna mente sana puede concebir tamaña insensatez. Pero a veces esas paparruchas perjudican la vida de algunas personas. Es lo que me ha ocurrido a mí. ¡Sí…! ¡Usted ha destrozado mi vida!
—¿Yo?
—Cuando ella vino a consultarla, le dijo usted lo mismo… Que un rubio sería funesto. Que desconfiase. Que huyera. Que me apartara de su lado.
Retrocedí otro paso.
—¿Yo dije eso…?
—Sí. ¡Usted! ¡Usted! Y dio la casualidad de que yo era el único joven rubio que la rondaba. Y desde entonces ha prescindido de mí…
Tragué saliva, procurando reanimarme.
—No es posible…
—Absolutamente posible. —Se tiró otra vez de la corbata y avanzó amenazador—. Pero no voy a consentir que una embaucadora estropee mi vida. Yo mismo voy a desenmascararla.