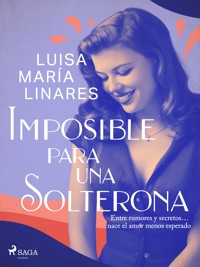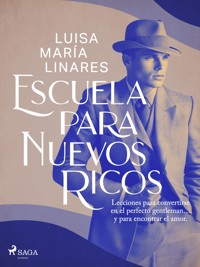Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nunca es tarde para encontrar el amor. Cumplidos los treinta, una mujer independiente pasa de soltera a solterona. Ese es el estigma contra el que luchan las protagonistas de estas historias. Una bella soltera de cincuenta años que todavía cree poder encontrar el amor; dos hermanas en edad de jubilarse a las que la soledad de su nueva casa les resulta insoportable; una pedicura de treinta y cinco años que hereda de pronto una gran fortuna. En "Mis cien últimos amores", Luisa-María Linares despliega el característico ingenio que la llevó al éxito internacional y a la gran pantalla. Tres historias breves donde demuestra su visión moderna de la mujer, a la que defiende de las críticas y los prejuicios sea cual sea su edad y su condición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Mis cien últimos amores
NOVELA
Saga
Mis cien últimos amores
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright ©1976, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727242002
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
El que una mujer cumpliera cincuenta años no quería decir que estuviera obligada a retirarse. Sobre todo cuando tenía tras de sí medio siglo repleto de amor. El hecho de quedarme al final soltera no me impidió sentir numerosas pasiones, con sus fases completas de «flechazo», «plenitud» y «hastío». Ninguna podía tener un Baúl Amoroso tan repleto como el mío. Y al decir baúl no empleaba imágenes falsas. Se trataba de un baúl auténtico, de aquellos claveteados y horribles, con aplicaciones rojas o verdes sobre pintura negra, que utilizaran hacía ya muchísimos años las adorables sirvientas que llegaban de los pueblos, envueltas en sus mantones de paño grueso. Fieles servidoras modestas, sin inhibiciones psicológicas ni complejos sociales, entraban en una casa y hacían cuestión de honor el no salir de ella más que del brazo de un futuro esposo camino de la iglesia, o a hombros de los empleados de la funeraria. La ejemplar criada que me legara tan enorme baúl eligió el último sistema de salida.
Desde temprana edad comencé a guardar en él mis cartas de amor, y aunque su capacidad fuese de tres metros cúbicos, quedó lleno hasta los topes. Los sellos, de diversos países, hubieran hecho la felicidad de un filatélico. Viajé mucho, contemplé muchas cosas y amé honestamente en todos los idiomas.
Al cumplir cincuenta años no pude sentirme pesimista ante el espejo, que me devolvía la imagen de una esbelta mujer de bello rostro ovalado y grandes ojos tristes. Generalmente no estaban tristes, pero la reciente enfermedad que me produjo el último trastorno sentimental dejó marcada su huella.
«Aún no eres vieja, Lilí querida — me animé a mí misma —. Continúas siendo guapa, elegante e inmodesta. Las hadas te colmaron al nacer.»
No era, en efecto, ni modesta ni pesimista. El espejo me decía que no estaba todo perdido, aunque tras el último desengaño sufrido fuese irrevocable mi decisión de renunciar al amor. En adelante consideraría a los hombres como material inutilizable y me crearía una nueva existencia con distintos horizontes. Pensaba trabajar en algo, para no estar inactiva; me ocuparía de mi hogar recién instalado e iría a visitar al párroco para que contase conmigo para todas las buenas obras. Así se lo había prometido solemnemente a mis sobrinos.
Tenía doce sobrinos que me adoraban, lo cual era lógico. Había sido, y continuaba siéndolo, la Tía Maravillosa por excelencia. Junto a ellos sudé doce sarampiones, tomé centenares de purgas para dar ejemplo, me disfracé como un prestidigitador con objeto de divertirlos, resolví problemas de álgebra con la secreta ayuda de un licenciado en Ciencias Exactas ferviente admirador mío. Lloré junto a mis sobrinas cuando no las amaban. Bailé con mis sobrinos cuando, agobiados por el acné juvenil, se morían de complejos. Escribí y representé numerosas funciones de teatro, para satisfacer las inagotables ansias de funciones de teatro que aquejaban a todas las monjas de los colegios. Cumplí, en fin, a conciencia mis sagrados deberes de Tía.
Mis doce sobrinos eran ya adultos, muchos estaban casados y por suerte todos en buena posición. Conservaban un tenaz cariño hacia su tía, y si yo me había interesado por sus problemas, a su vez compartieron ellos las azarosas alternativas de dolor o dicha que provocaban mis historias amorosas. Por desgracia, el excesivo número de pasiones les hizo irse hastiando del tema. Nunca fui afortunada en amores. Catorce noviazgos deshechos en el último instante me dejaron el corazón convertido en una piltrafa.
Hice mi gran escena de renunciamiento el día en que me instalé en mi nuevo hogar.
— El origen de las desdichas de tía Lilí reside en su vida bohemia. Es absurdo vivir de ciudad en ciudad, sin arraigo en ninguna parte.
Así hablaba Adrián, mi sobrino primogénito, calificando de desdichas lo que yo siempre había considerado «vida excitante». Desde niño, Adrián fue la seriedad y la sensatez personificadas. Ocupaba un brillante puesto de fiscal en los Tribunales, y sobre la consola tenía yo un solemne retrato suyo con toga y birrete.
— Una mujer de cincuenta años no puede trotar de ciudad en ciudad y de «Palace» en «Palace», con un amor en cada puerto. No solamente resulta inmoral, sino grotesco.
Fue, naturalmente, Adela quien soltó la punzante frase. Siempre que hablaba tenía la desgracia de herir mis cuerdas más sensibles y convertirme en un gallo de pelea. Por algo era idéntica a su madre, mi cuñada Deli, a la que nunca pude soportar. Se murió días después que mi pobre hermano, porque jamás consintió en dejarle ir solo a ninguna parte.
Fui a protestar, pero desistí. Me sentía débil y tenía la sospecha de que por una vez mis doce sobrinos estaban de acuerdo. Incluso Cristy, la benjamina y predilecta, que tan a menudo se solidarizaba conmigo, desviaba ahora sus ojos de mi triste y enflaquecida silueta y los fijaba aprobadoramente en su prima. Si Cristy, que era la más propensa al sentimentalismo, no rompía lanzas en mi favor, todo estaba perdido. El tribunal de sobrinos encasillábame bajo el rótulo de «Problema definitivamente resuelto». Tenía que obedecer o morir. Conseguirían que la querida tía Lilí sentara la cabeza, aunque tuvieran que sujetármela con una almohada y sentarse encima. Traté de defenderme con la frase de siempre:
— ¡Si mis cuatro queridos hermanos viviesen...! ¡Nada hubiera ocurrido si no estuviese tan sola...!
No los enternecí. Afectuosamente, pero con energía, insistieron en que no estaba sola en absoluto, puesto que tenía doce sobrinos carnales e incluso ocho sobrinos nietos, que por el momento no se ocupaban más que de su biberón, pero que en cuanto fuesen algo mayorcitos me darían también la lata. Lo que tenía que hacer era crearme una nueva vida reposada y pacífica, olvidando que existía la palabra amor .
— Ya no tienes edad para esas cosas, tía Lilí. Rebajas tu dignidad y la nuestra.
Reginaldo, alias «El Mazazo», siempre hablaba duramente. A los cinco años, alguien le regaló un pesado mazo, con el cual golpeaba todos los muebles y del que no se separaba jamás. Quizá por freudianas afinidades con aquel odioso objeto, su conversación era tan plúmbea que producía el fulminante efecto de un mazazo en la cabeza. Sabía que toda la familia le denominaba así y se ponía furioso. Pesadez aparte, era un hombre muy listo. Había llegado a director de un importante banco y quizá por ello vivía a la defensiva, con una negativa en los labios y una expresión conminatoria en los ojos: «Pague o muera.» Por fortuna, llevaba siempre gafas oscuras, y sólo cuando se las quitaba volvíamos a temblar y a sentir toda la triste miseria de nuestra condición humana.
Guardé silencio, porque mi moral estaba en baja forma. La culpa de todo la tenía mi último desgraciado idilio con Raúl, acabado en un conato de escándalo.
Por Raúl, yo había traspasado mi «Galería de Arte Abstracto», con la que me divertía en grande organizando exposiciones raras, y me había hecho empresaria teatral, gastando una fortuna en montar en Barcelona el melodrama Ojos sin voz, del que Raúl era autor. A pesar de cuanto sucedió, continúo pensando que Raúl escribía muy bien. Sus personajes decían frases inteligentísimas, que, aunque quizá no se entendieran del todo, dejaban pensativa. Además... era guapísimo. Y siempre tuve extraña debilidad por la gente guapa.
Proyectábamos casarnos, celebrando una boda a bombo y platillos, una vez que el público confirmase el éxito de nuestra obra. Siempre había llevado el gusto del teatro en la sangre e iba a debutar como actriz dramática en un papel creado a mi medida. No era, por supuesto, el más importante, pero resultaba muy lucido, porque tenía que cambiarme seis veces de traje y exhibir todas mis joyas en el tercer acto, durante la recepción en el palacio de lady Parkington.
Para decir verdad, no podía considerarlo exactamente como debut. Yo había pisado ya las tablas en la época en que amaba a Manfredi, un violinista italiano, por seguir al cual ingresé en una compañía de ópera. Coseché grandes éxitos antes de que se me rompieran las dos cuerdas vocales. También tenía experiencias cinematográficas. Dos actuaciones, que al cabo del tiempo aún se calificaban en los estudios como dinamita pura.
El resultado de mis experimentos de empresaria y actriz fue tan catastrófico, que me vi precisada a recurrir a mi sobrino «Pepe el Fiera». Sólo recurría a él en los casos de verdadero peligro. Sabía que era una fuerza bruta de la Naturaleza, que una vez lanzada no se podía detener.
A pesar de sus veinticinco años continuaba siendo mi bebé adorado, el rorro idolatrado de su tía. Era mi ahijado. Todas las vacaciones de su infancia las pasó junto a mí. Yo le llevé tres meses a la sierra cuando la tos ferina, y yo le defendí ferozmente hasta indisponerme con su padre para que le permitiera ingresar en el «Valeroso Fútbol Club».
Fue la suerte de su vida. Hoy poseíamos un fenómeno futbolístico en la familia. Pepe Luis, mi ahijado querido, mundialmente conocido por «Pepe el Fiera», era un ídolo que ganaba los millones a espuertas y que chutaba como nadie. En la actual temporada habíamos conseguido todas las copas gracias a él, y en el último encuentro internacional logramos un 5-2 a nuestro favor. Hubiera podido ser un 7-2 de no arbitrar aquel insoportable míster King, a quien al concluir el segundo tiempo pude soltar con puro acento de Oxford cuatro verdades de las buenas. Por algo domino seis idiomas.
«Pepe el Fiera» acudió a Barcelona en respuesta a mi angustiado SOS. Liquidó a la compañía teatral, que empezaba a ponerse pesadísima con la pretensión de cobrar semanalmente la nómina; envió a Raúl al hospital, por atreverse a decir que yo era una insensata y una idiota, y me trajo a Madrid en tan comatoso estado, que en la estación me escurrí y me disloqué un tobillo. Por si fuese poco, incubé una gastritis mezclada con pulmonía, y si no me morí fue porque mis doce sobrinos me lo prohibieron terminantemente.
El final de aquella hecatombe fue la adquisición de un nuevo piso y mi instalación sedentaria para representar un nuevo papel definitivo: el de la casi anciana tía Lilí, que tomaría su té y haría calceta junto a la chimenea, acompañada por su canario Supermán, regalo de Clara, la sobrina que escribía versos. Nadie se atrevió a regalarme un loro, pero estaba cierta de que tal idea permanecía en la imaginación de todos.
Reginaldo «El Mazazo», que administraba honesta y rigurosamente mi fortuna, me indicó que, con tantos despilfarros, la cifra de mis rentas había sufrido un considerable descenso. Todos estaban dispuestos a ayudarme económicamente, pero yo no iba a permitirlo. Sabía ganarme la vida de cien maneras diversas y no tenía más que elegir un sistema.
Como la debilidad y el tobillo me mantenían quieta en casa, desempolvé mi casi olvidado título de profesora de música y admití media docena de discípulos, cuidadosamente recomendados por mis sobrinas. Los enviados por Adela eran todos de la mejor sociedad.
Con mi bata de terciopelo verde, mis sandalias de oro y mi radio portátil metida dentro del bolsillo, porque así tenía la sensación de llevarlo lleno de gente, recorría el pisito, cojeando. Hacía el recorrido en dos minutos y medio. Cincuenta segundos para el living, cuarenta para el dormitorio, y el resto, dividido entre la minúscula cocina y el diminuto cuarto de baño. Ni siquiera quedaba sitio para que pudiera dormir allí una criada, y tenía que contentarme con los siniestros servicios de Agripina, que a las ocho de la noche se retiraba a su guarida, no sin antes hacer una visita a Reginaldo «El Mazazo, por quien me fuera recomendada, para dar el parte oficial de todo lo acaecido en mi hogar durante el día. Estaba segura de que era una espía a sueldo de mi sobrino.
Los avatares de la vida habían convertido a Agripina en un personaje fuera de serie. Era una mujer «con historia». Pero con historia tremebunda. Al verla tan insignificante, flaca y peluda, nadie se imaginaba lo que aquel cuerpecillo llevaba dentro. No tardaba mucho en soltar su secreto. Sabía que a partir de las primeras palabras de su narración dejaba a los interlocutores boquiabiertos. Solía lanzar la frase con los ojos bajos, quitándole importancia:
—... y cuando se comieron a mi marido...
Al unísono, todos los oyentes gritaban:
— ¡¿Qué...?!
Y ella proseguía dulcemente:
—... cuando se comieron a mi marido aquellos bárbaros del Amazonas...
— ¡¡¿Qué?!! — continuaba el auditorio.
—...no dejaron un solo pedazo. Lo devoraron entero. Un compañero suyo consiguió huir y me refirió toda la escena. Detalle por detalle. ¿Se atreve a oírla? No todos la resisten.
Pero antes de que la gente dijera que sí o no, continuaba, implacable:
— Eran veinte indios horrorosos. Veinte caníbales hambrientos. Se apoderaron de mi Eladio a traición y luego...
En su haber de narradora, Agripina contaba con quinientos desmayos, trescientos ataques de nervios y un caso de locura fulminante provocado a una vecina de naturaleza débil. El propio Reginaldo me confesó que tuvo que refugiarse quince días en el balneario de Archena para curarse una urticaria producida por la impresión. Le había hecho jurar que no me hablaría a mí de «aquello», pero a los quince minutos de estar en mi casa ya había conseguido que me desplomase sin sentido sobre el sofá.
Creyérase o no, lo cierto era que, en su juventud, Agripina estuvo casada con un marinero, que en mala hora había aceptado un empleo a bordo de un barco expedicionario. «Expedición científica», solía puntualizar con gesto redicho. Y sin ninguna ciencia especial, el desdichado Eladio encontró allí su fin.
En el barrio nos conocían ya por «las del marido comido», participando yo también de la triste gloria de Agripina. De tienda en tienda iba ella soltando su bomba, cada vez más adornada de detalles macabros. El carnicero, hombre aguerrido a quien no alteraba la vista de la sangre ni el crujir de huesos, la recibía diariamente con gritos de júbilo:
— ¡Buenos días, señora Agripina! Le presento a mi amigo don Jacinto, que tiene muchos deseos de escuchar su historia. — Y volviéndose hacia el aludido, presentaba dignamente —: Ésta es la cliente de quien le hablé: la señora del marido comido.
A los pocos días de estar en mi casa inicióse un duelo silencioso entre Agripina y yo. Consciente de su sadismo, procuré insensibilizarme y escuchar una y otra vez «aquello» con la sonrisa en los labios. Irritada, inventaba nuevos detalles. Yo continuaba sonriendo, lanzando un distraído comentario:
— Es curioso...
Ni siquiera lo del dedo pulgar chupado y roído consiguió marearme. Y, derrotada, acabó por dejarme tranquila.
Nada alteraba la placidez de mi vida. Mis sobrinos podían estar satisfechos. Me aburría como una honrada ostra. Ningún hombre turbaba la paz de mi espíritu. Agripina no podía denunciar ningún escándalo. Los dos únicos varones con los que intercambiaba alguna palabra estaban libres de sospecha. Uno era nuestro médico de familia, que de vez en cuando acudía a dar su visto bueno. El otro, un enano bigotudo y simpático, llamado don Ángel, padre de una de mis discípulas de piano. Solía acudir a recogerla. La niña era pesada y torpe como un mulo. Su papá, dicharachero y amable, y aunque, por supuesto, también me colocaba «su historia», ésta no era melodramática como la de Agripina, sino jugosa y constructiva. No le avergonzaba confesar que había comenzado de zapatero remendón, porque en la actualidad poseía enormes fábricas de calzado... y muchos millones. Bromeando sobre su antigua habilidad para poner medias suelas, se comprometió a hacerme una demostración al siguiente día. Y, en efecto, me arregló maravillosamente tres pares de zapatos. En vista de que la demostración me divirtió tanto, don Ángel me regaló un enorme trozo de suela, un formón, una cuchilla y un montón de herramientas heterogéneas para que saboreara las emociones del oficio. Aprendí con rapidez y me entretuve en poner medias suelas y tacones a todo el mundo. Conseguí incluso arreglar las botas de lluvia de Agripina. El hecho de que un tacón quedase más alto que otro apenas se notaba.
Con aquellas pueriles diversiones se deslizaban mis días. Había renunciado a los hombres y, lo que era peor, temía que los hombres hubiesen renunciado a mí. Mis doce sobrinos habían conseguido jubilar a su frívola tía Lilí, la de los catorce novios formales, ocho pasiones frustradas, veintiséis flirts sin consecuencias y ciento sesenta admiradores despreciados. Las cifras eran exactas. Iban incluidas en mi diario, que cerrara con broche de oro tras el affaire Raúl. Pensaba ponerle una encuadernación lujosa y legárselo a mis sobrinas. A pesar de tantos desengaños, era un canto de simpatía hacia los hombres. Hasta en los peores momentos de ruptura simpatizaba en el fondo con ellos.
Pero aún me quedaba por recibir un rudo golpe. Tuve que conocer a un caso aparte, imposible de encasillar.
Se trataba, nada más y nada menos, que de Repelente González.
… … … … … … … … … … … … …
El primer anuncio que tuve de la existencia de Repelente González fue un atronador martillazo procedente del descansillo de la escalera. A pesar de mi gran intuición, no pude sospechar lo que aquel molesto martillazo supondría en mi vida.
Coincidió con la media hora de solfeo del nieto de la duquesa, un discípulo — proporcionado, naturalmente, por Adela — al que yo guardaba gran consideración, a pesar de su inaguantable manía de hablarme siempre en inglés, siendo madrileño castizo.
El pobre Íñigo, con la temblequeante voz de falsete de sus doce años escuálidos, intentaba vanamente hacer sobresalir del estruendo su do-re-mi-fa-sol, aceptando el duelo sonoro con el misterioso martillo, aunque en ello le fuera la vida. Por algo era descendiente en línea directa de los Butrila de la Pértiga, cuyo blasón ostentaba el lema: «Más fiera que Atila, la heroica estirpe de Butrila.»
Salvé la laringe de Íñigo poniéndole a hacer escalas al piano y fui a ver lo que ocurría.
De espaldas a mi puerta y ante la del piso de enfrente se hallaba una inmensa cantidad de hombre cubierto con un atroz jersey de colores, de cuello alto, sobre el que se asentaba una cabeza impresionante, rapada casi al cero. En una de sus gigantescas manos, el dinosaurio humano sostenía el atronador martillo responsable.
— ¿Qué alboroto es éste? — pregunté a gritos para hacerme oír.
Se volvió en redondo. Visto de frente, hacía pensar en un gorila de espléndida salud. Peligrosamente lanzó el martillo al aire, lo recogió con suma habilidad y me saludó con desgalichada reverencia.
— Buenos días, señora.
Empezábamos mal. Nunca tuve aspecto matronil y me gustaba que me llamasen «señorita».
— Buenos días — repuse escuetamente —. Quisiera saber por qué...
Me interrumpió, sonriendo de oreja a oreja.
— Celebro tener ocasión de saludarla, vecina. Sentiría haberla molestado con el jaleo de la mudanza. Pero ya ha concluido la instalación. — Señaló con un dedo de porra la placa dorada que estaba clavando en la puerta —. Éste será el toque final.
Y subrayando la frase, propinó un martillazo que hizo tambalearse el edificio.
— Celebro que haya concluido dejándonos con vida. Mi discípulo ha estado a punto de tener un vómito de sangre, por su afán competidor.
Abrió unos ojos muy redondos y se quedó mirándome sin entender. Tenía aspecto de no entender las cosas fácilmente. Conservaba como una extraña mueca su sonrisa de gorila idiota.
— ¿Qué...? — articuló.
Abrevié las explicaciones.
— Le ruego que no dé martillazos durante mis horas de clase. Butrila se ha quedado afónico. Nunca cederá, porque es uno de aquellos Butrilas más feroces que Atila. Ya sabe a quiénes me refiero.
No lo sabía. Abrió la boca y me miró de arriba abajo con cierto estupor, admirando sin duda mi vestido de casa, de terciopelo verde; mis sandalias doradas y mis pendientes largos en forma de pagoda. Eran un regalo de cierto pretendiente, agregado en aquellos tiempos a la Embajada china.
— ¿Quéeee...? — repitió como un relincho.
— Soy profesora de música. Necesito oír a mis alumnos para saber si desafinan. Por lo cual le ruego que... — Esta vez fui yo quien se quedó sin habla. Una rápida ojeada a la placa dorada me permitió descubrir lo escrito en ella —. ¡Santo Dios! Usted no puede poner eso ahí — dije señalándola con indignación.
— ¿Qué es lo que no puedo poner?
— La placa con ese nombre. Daría lugar a lamentables equivocaciones.
Se pasó la mano por la rapada cabeza como si se limara las uñas.
— ¿Equivocaciones? No veo que le pase nada a mi placa. Es la más bonita de todas.
— Y la más grande, indudablemente. Pero no permitiré que birle mi personalidad.
— ¿Que birle su...? ¡Demonio! ¿Por qué habla usted de un modo tan raro? No entiendo nada de lo que dice.
— No me extraña. Trataré de hablar como una maestra rural a sus párvulos. Según indica su placa, pretende usted llamarse «L. González».
— No lo pretendo. Me llamo así. León González, para servirla.
Me aparté hacia un lado y señalé la pequeña y refinada placa de mi puerta.
— En mi placa dice también «L. González».
Se acercó a mirarla y lanzó un resoplido.
— ¡Caramba! Pues es cierto.
— Se prestaría a confusiones. Tiene que quitar la suya. Yo llegué primero.
Aulló de sufrimiento. Debía de querer a aquella placa como a las niñas de sus ojos.
— ¡No puedo quitarla! — se defendió con furia —. Mis discípulos tienen que saber dónde vivo.
No pude disimular un nuevo sobresalto.
— ¿Acaso es un competidor? ¿También da clases de piano?
Se rió con O. Es decir, lanzó un «¡jo!» en lugar del «¡ja!» permitido en sociedad.
— No, señora. Soy primer dan.
Me tocó el turno de decir:
— ¿Quéee?
— Cinturón negro. Primer dan. ¿No ha oído hablar del judo? Soy profesor de lucha japonesa. Tengo hasta ahora treinta alumnos y casi todos son ya tercer kyou.
— ¿Quéee...?
— Cinturones verdes. La semana próxima vendrán los de la televisión a hacernos un reportaje.
Cualquier otra mujer le habría tomado por un fabricante de cinturones. Pero gracias a mi pelotón de sobrinos, la palabra «judo» no me era desconocida.
— Así que pertenece usted a la secta de los cuellos gordos — dije, fastidiada.
— ¿Cuellos gordos? ¡Jo!
— Los que practican el judo acaban por tener cuellos de toro. Se ponen feísimos.
Me miró ofendido.
— Está completamente equivocada, señora mía. El judo es un deporte perfecto, que desarrolla las facultades humanas. Es, además, una ciencia y una filosofía.
— No se moleste en hacer propaganda. Nunca seré tercer kyou. Concluyamos antes de que al pobre Butrila le estallen las yemas de los dedos de tanto hacer escalas. No permitiré que ponga esa placa.
Perdió la sonrisa.
— Como puede comprobar, está ya puesta. Sólo falta asegurarla con este pequeño golpecito. — Se lo dio y me miró desafiador —. Asunto concluido.
— Me quejaré a la Junta de Vecinos. No quiero que mi piso se llene por equivocación de cinturones de todos los colores, ni que mis espirituales almas filarmónicas toquen el timbre de su antro, esperando que les abra su amante profesora.
Sacó brillo a la placa con el codo.
— No se enfade conmigo. Le ofreceré una placa nueva con su nombre completo. ¿Cómo se llama...? ¿Luisa...?
— Me llamo Paulina — refuté, malhumorada.
— ¿Paulina? Entonces, ¿por qué esa «ele»?
— Todo el mundo me conoce por Lilí.
— Pues no se parece en nada.
— Es un largo camino recorrido en la infancia. Paulina, Lilina, Lilí.
— En ese caso, no tiene usted derecho a la «ele» — objetó, ceñudo.
— ¿Ah, no?
— Sus derechos a la «pe» son indiscutibles. Pero no a la «ele». Ponga «Paulina González» en su placa y estará dentro de la ley. De lo contrario, perderá el pleito.
— ¿Qué pleito?
— El nuestro. Las mujeres siempre están llamando a los abogados por cualquier tontería. Y quiero ahorrarle su dinero. Conténtese con su honrada «pe» y déjeme a mí mi honrada «ele». — Acompañaba sus palabras con torpes movimientos de sus enormes manos, presentándolas abiertas con las palmas hacia arriba, como si esperase que el interlocutor depositara algo en ellas. Creyéndose que me iba ablandando, prosiguió —: Esta placa es mi mascota de la buena suerte. La tengo hace años. Desde que la estrené han desfilado por todos mis locales centenares de judokas.
— ¡Le prohíbo que diga palabras feas!
— No es nada malo, señora. Llamamos judokas a los practicantes del judo. — Se echó a reír inesperadamente —. Vamos, no tenga mal genio.
Sus blancos y grandes dientes despertaron en mi alma musical el impreciso deseo de ejecutar sobre ellos el Claro de luna de Debussy.
— No tengo mal genio. Siempre fui considerada como una muchacha alegre y estimulante. Pero si se obstina en discutir mis derechos a la «ele» y me encasilla en la «pe»...
— Le prometo que pensaré en el asunto y veremos lo que puede hacerse. Ahora estoy en plena revolución instalando el dojo. Se llama así la sala donde hacemos los ejercicios. Tuve que juntar dos pisos y tirar varios tabiques para darle la suficiente amplitud. — Hizo un ligero saludo en señal de despedida —. Ya sabe dónde me tiene a su disposición.
— Gracias. Confío en no necesitar sus lecciones.
— Es una pena. Todo el mundo debería iniciarse por lo menos en el de-ashi-harai.
Con mi habitual curiosidad hacia todo lo nuevo, inquirí a pesar mío:
— ¿Y eso qué es?
— Una barrida del pie avanzado. — Inició el gesto, sin llegar a tocarme, pero, por si acaso, retrocedí con rapidez —. Es el primer movimiento elemental para el quinto kyou. Después tenemos también la hiza-guruma. Rodar sobre la rodilla. Y el uki-goshi, cadera flotante.
— Lo de la cadera flotante me parece inadmisible. Adiós, señor González. No puedo detenerme más. Mi discípulo es de los que tocarían hasta la muerte si no recibiera contraorden.
— Muy buenas, señora.
— Señorita..., si le da igual.
— Servidor de usted, señorita. — Se inclinó en rebuscada reverencia, mirándome con fijeza —. En el judo es obligatorio mirarse a los ojos al saludarse.
— ¿De veras? Sería bonito si no se tratase de un preliminar para tumbar al prójimo patas arriba. De todos modos, puedo sostener la mirada de cualquiera. — Le miré como un magnetizador en trance —. Pero no olvide el tema de nuestra conversación: su placa. Tendrá que cambiarla, con derecho a la «ele» o sin él.
En la sala encontré vacía la banqueta de mi discípulo. Se había puesto malo y estaba en la cocina haciéndose una taza de manzanilla. Como el pobre chico tenía el hígado delicado y rara era la tarde en que no se sentía mal, yo misma le enseñé a encender la cocina de gas y a preparar su reconfortable tisana. Compré un paquete de manzanilla de la cara y puse un letrero con el nombre de «Butrila» bajo una corona ducal.
Me gustaba estar en todos los detalles.
… … … … … … … … … … … … …
Fue Agripina, la del marido comido, quien me comunicó todo lo concerniente al antro judoka. Fingiendo ser una repartidora de periódicos, confundida de piso, consiguió husmear el famoso dojo, tapizado con una gruesa estera; la sala de duchas y hasta el dormitorio, en el que sólo cabía una gran cama, ya que todo el piso se sacrificó para la comodidad de la tribu al celebrar sus ritos.
Desde las nueve de la mañana hasta media tarde, las paredes retumbaban con los tremendos golpetazos, que mantenían mis nervios en vilo. Tenía la impresión de que aquel a quien yo denominaba Repelente González enterraba por la noche a sus víctimas en algún lugar ignorado.
Ninguna dulce presencia femenina embellecía la vida del profesor de judo. Si Repelente González era casado, su esposa debió de abandonarle sigilosamente años atrás, huyendo de los kyous y de los dan. Tampoco tenía criada, y, por lo tanto, Agripina no podía soltarle a nadie su bomba narrativa. La portera subía a hacer la limpieza, pero como era sorda como una tapia, apenas se enteraba de nada.
La placa maldita continuaba sobre la puerta. Como era de esperar, comenzaron las equivocaciones. Mis lecciones de música veíanse interrumpidas a cada momento por la llamada impaciente de algún nuevo judoka que deseaba iniciarse en el rito de la cadera flotante. Furiosa pero dignamente, me limitaba a señalar con un dedo imperioso la puerta de enfrente y regresaba a mis armonías. La guerra no se declaró abiertamente hasta que me regalaron la tarta.
Gané mi tarta deportivamente, en una apuesta con don Ángel el zapatero, que me había desafiado a fabricar una bota completa de caballero con una vieja piel de tafilete que me facilitó para el ensayo. Tras largos días de duro trabajo, conseguí mi bota, y aunque su apariencia era un tanto monstruosa, don Ángel no discutió mi éxito. Reconoció que aquel mamarracho era sin lugar a dudas una auténtica bota e incluso se la calzó y consiguió dar dos pasos con ella. Por todo lo cual echó la casa por la ventana y me encargó en la confitería una excepcional tarta de homenaje. Según me adelantara confidencialmente su hija, la sin par Dolores, era una gloriosa tarta de chocolate en forma de bota, de enormes dimensiones.
Resultó una maravillosa obra de arte..., pero nunca llegué a verla. Acontecimientos posteriores demostraron que el estúpido repartidor de la confitería se equivocó de piso y dejó el espléndido regalo en la guarida de Repelente González, donde fue acogido con aterradores alaridos de entusiasmo y devorado en un decir «Jesús». Cuando protesté hecha una fiera, sólo quedaba un trocito del tacón.
Fui recibida a las nueve de la mañana en la sala de golpetazos, cubierta con su rebosante alfombra. Mi azorado vecino no sabía cómo disculparse por lo que él calificaba de «estúpida equivocación». A menudo recibía regalos de sus alumnos, y si bien era cierto que hasta el momento nadie le había enviado una bota de chocolate, creyó que se trataba de una nueva broma y se la zampó sin más preocupaciones indagatorias. Repelente González no era aficionado a devaneos intelectuales.
Visto a aquellas horas matinales, con su cabeza pelada, su rostro sin afeitar y los inexpresivos ojos grises aún adormilados, me pareció más repelente que nunca. Para colmo, ante mis insistentes timbrazos, se había puesto sobre el pijama una increíble bata de paño color naranja.
— Ha cometido un incalificable abuso. No se come uno una bota sin antes enterarse de su procedencia. La acompañaba una tarjeta de don Ángel, y debió comprender que don Ángel Gómez no tenía por qué enviarle botas a usted.
Se retorció de vergüenza.
— Creí que la tarjeta formaba también parte de la broma...
— Creyó..., creyó... No me tome por tonta. Se la comió porque le pareció muy rica. Ya es bastante lo que sufro teniendo que abrir la puerta cada cinco minutos a forajidos con cara de bruto. Pero que se apodere además de las mercancías destinadas a mi hogar...
— Está ofendiéndome, señora. Yo no...
— Si es que quiere usted guerra, habrá guerra.
— Cálmese, por favor. Prometo enviarle otra tarta aún más suculenta.
— La que usted se zampó era un símbolo importante. Un premio a mi habilidad. Un trofeo. No me la hubiese comido, porque cuido mi línea. Les habría regalado un pedazo a cada uno de mis sobrinos y yo me contentaría con mordisquear un trocito de los cordones. Si elevo mi furiosa protesta no es porque sea una glotona, sino para salvaguardar mis sagrados derechos. Espero que el desgraciado accidente le sirva de lección y se decida a cambiar su maldita placa.
— Pero... usted no tiene ningún derecho a la «ele» — volvió a insistir puerilmente.
— Tengo derecho a cualquier letra del abecedario español. Le doy veinticuatro horas de plazo. Buenos días.
Desgraciadamente, no acabaron los incidentes. El judoka era terco como un mulo y la placa continuó en su sitio toda la semana. El siguiente sábado, Agripina me entregó un telegrama dirigido a mi nombre y brutalmente abierto por dedos torpes.
— Me lo ha dado el «aleta» — explicó otorgando a mi vecino el calificativo con el que siempre le designaba. Como tenía dificultades con sus dientes, decía «aleta» en lugar de «atleta», lo que resultaba bastante cómico —. Le pide mil perdones por haberlo abierto equivocadamente. El repartidor lo dejó en su casa.
El telegrama me lo enviaba mi adorado sobrino «Pepe el Fiera» desde Manchester, donde jugaron un partido para la Copa de Europa. Decía así:
«Somos los más grandes. Cuatro a cero. Yo metí tres. Te los dedico. Abrazos locos. Tu cachorro.»
Ignoro lo que debió pensar el obtuso judoka ante un texto tan extraño. Pero el desquite a tanta contrariedad me llegó en forma de repartidor de la lavandería. Con inocencia temeraria, dejó en casa seis quimonos de judo impecables. Les llamaban quimonos. En realidad eran seis pijamas blancos con amplias chaquetas, sujetas con cinturones de uno u otro color.
El destino ponía en mis manos un arma para satisfacer el almacenado rencor. Di la tajante orden a Agripina de que se pusiera en el acto cualquiera de aquellos modelitos. Estábamos entregadas a los tumultuosos placeres de una limpieza general. Los pijamas nos servirían de traje de faena. Elegí para mí un cinturón marrón y concedí a Agripina los honores de un cinturón verde. Alegremente disfrazadas, nos enfrentamos con el polvo y demás miserias caseras.
— De mi marido sobraron seis cachos — dijo sombríamente Agripina —. De nosotras no va a sobrar nada cuando se entere el «aleta».
Simulé no oírla y canturreé mientras pintaba de color naranja una silla de la cocina. Agripina insistió:
— Digo que de mi marido quedaron seis cachos. Seis. Otro compañero los recogió y los enterró. ¿Sabe qué cachos fueron...? — Los enumeró, pieza por pieza.
— Curioso — comenté cerrando los ojos.
En vista de que no me desmayaba, se dedicó a mirarse al espejo y, alentada por la novedad de verse convertida en un horrible fardo blanco, con diferente aspecto del de fardo gris que habitualmente tenía, empezó a lanzar una especie de ronquidos, salpicados de frases ininteligibles: «maldito mi sino negro...», «el hombre de mis amores...», «toíta la verdá...»
Era su modo de cantar flamenco.
A media mañana, un timbrazo nos sobresaltó. Comenzaba el jaleo. La sangre corrió tumultuosa por mis venas. Estaba harta de aburrirme. La lucha me rejuvenecía. Abrí yo misma la puerta. Repelente González exhibió su mejor sonrisa forzada.
— ¡Pero que muy buenos días! — saludó con su habitual estupidez, tratando de resultar estimulante —. Perdone la molestia, pero... ¿no se habrá equivocado el chico de la lavandería y habrá entregado aquí...? — Dejó la frase sin terminar, mirándome de arriba abajo, presa de estupor. Lanzó un «oh!» y luego un «¡ah!», abriendo y cerrando sus enormes manazas de gorila. Al fin rugió —: ¿Qué significa esto...? — Y dio un tirón brusco del lazo de mi cinturón.
Alcé la cabeza con aire altivo.
— ¿Qué modales son ésos?
Traté de darle con la puerta en las narices, pero lo impidió con el pie.
— ¡¡Mi quimono!! — rugió.
— ¿Su qué...?
— ¡Ése es uno de mis quimonos de judo! El quimono de uno de mis alumnos.
Volvió a tirar del cinturón. De nuevo le di un manotazo. Como llevaba todavía el pincel cargado de pintura naranja, dejé una raya perfecta en su muñeca y en la manga del jersey gris.
— ¡Sangre! — se aterró.
— Pintura — aclaré —. Lo siento.
— Eso no se hace, señora.
— Señorita. La mancha se quita con aguarrás.
— ¡No se roba la ropa de los vecinos! — bramó limpiándose con un pañuelo.
— ¿Robar? No entiendo. ¿Está borracho acaso?
Se golpeó el pecho con ambos puños.
— ¿Borracho yo, que jamás pruebo una gota? ¡Yo, que abomino de todos los excesos!
Como vi que aquello le irritaba, insistí:
— Váyase. Apesta a alcohol. Tendré que llamar al portero si no se marcha.
Abrió y cerró las manos, con siniestro ruido de vértebras despedazadas.
— ¿Pretende volverme loco?
Me arreglé el pelo con coquetería.
— Pasaron los tiempos en que me divertía volver locos a los hombres. Estoy ligada por un solemne juramento hecho a doce personas. No puedo volver a enloquecer varones.
— ¿Cómoooo?
— Que no puedo amar ni ser amada. Usted jamás me entiende. Parece como si hablara en chino.
Me miró alarmado.
— Con todos los respetos..., temo que quien ha bebido sea usted.
— ¿Beber yo...? Aún no es mi hora. Sólo he tomado la cocaína y la marihuana, pero apenas me hacen efecto. Y, si usted me lo permite, continuaré con la limpieza de mi hogar.
La llegada de Agripina, con el otro quimono y el cinturón verde desgarbadamente caído sobre las flacas caderas, acabó por sacarle de sus casillas. Agripina acudía presurosa a cumplir la sagrada misión de vigilarme en cuanto hablase dos palabras seguidas con un varón.
— No sé dónde he puesto mi pincel, señorita — se disculpó astutamente.
Repelente González lanzó una especie de relincho doloroso.
— ¡Ella también! ¡Otro quimono!
— No me explico por qué le sorprenden tanto los uniformes de limpieza que utilizamos mi sirvienta y yo. Son prácticos y cómodos. ¿Por qué se obstina en llamarles quimonos?
— ¡Son mis quimonos de judo, que el repartidor de la lavandería dejó aquí por equivocación!
Lancé un grito de sorpresa.
— ¡No me diga! ¿Será posible? ¿Ha oído usted, Agripina? Nos hemos confundido. Éstos no son nuestros pijamas de siempre. Ya me parecía que nos estaban grandísimos, pero creí que habían dado de sí... En fin..., no sé cómo disculparme. Usted comprenderá, mejor que nadie, que una equivocación la tiene cualquiera.
Sus acuosos ojos parecieron profundamente desilusionados.
— Veo que es cierto, que se ha declarado la guerra.
— ¡Guerra! ¿Se ha declarado la guerra? — chilló Agripina.
Vivía obsesionada con la bomba atómica desde que su yerno, barrendero de oficio, se puso gafas y descubrió el placer de leerle el periódico en voz alta, escogiendo las noticias más impresionantes. Le llamaban «la bomba atónita», y en verdad también hubiese podido llamarse así.
— Calle, Agripina. No se meta en esto. Se trata sólo de una guerra particular.
— ¡Y quítese ese pijama en el acto! — le gritó el judoka, amenazador.
Aterrada, empezó a desatar el nudo de su cinturón, dispuesta a obsequiarnos con un horrible espectáculo de strep-teasse.
— Desnúdese en la cocina — ordené, tajante —. Y usted, señor González, ya ha armado bastante jaleo por hoy. Le devolveré sus quimonos, pero nuestro próximo diálogo se realizará por intermedio de abogados. Buenos días.
Cerré y puse en marcha mi diminuto aparato de radio que llevaba colgado del cinturón. En aquel instante, una orquesta interpretaba Las valkirias. Me gustó la coincidencia.
… … … … … … … … … … … … …
El hígado de Butrila continuaba de mal en peor. Iba a verme obligada a aumentar el precio de las clases, dado el enorme consumo de manzanilla que hacía el chico. La existencia de Butrila transcurría de clase en clase. Su abuela la duquesa exigía que la educación del único descendiente de la estirpe fuese completa. El niño trabajaba de la mañana a la noche rodeado de un ejército de profesores obstinados en que su ya gorda cabeza aumentara de tamaño. Yo sospechaba que llegaría un día en que el desdichado Butrila se quitaría las gafas de un golpetazo, lanzaría una sonora palabrota y huiría a reunirse con una tribu de gitanos para tocar el pandero con la mirada vaga y la boca abierta.
Por el momento, su mano izquierda luchaba con las dificultades de la clave de fa.
Habían transcurrido tres días de calma, tras la desagradable disputa con Repelente González. Pero se me había ocurrido una idea felicísima que acabaría para siempre con la tensión reinante. Aquella misma noche pensaba ponerla en práctica.
A las ocho, Butrila se marchó, con andar vacilante y mirada opaca. Abajo le esperaba el chófer con el Rolls. Aún tenía que dar una clase de arpa.
También Agripina se preparaba para dejarme. Las despedidas solían ser interminables. A aquella hora le entraba una abrumadora locuacidad. Me contaba cosas horribles de su yerno, hacía dos o tres alusiones substanciosas a la salvaje muerte de su esposo y se alejaba por fin cojeando, con los zapatos arreglados por mí.
Cerré con cerrojo la puerta de servicio y me asomé a la terracita que daba sobre el parque. Regué las plantas y contemplé a distancia las luces del estadio. Se celebraba un partido. No era de los importantes. No jugaba mi Pepe.
Suspiré hondo y entré en la sala. Los anocheceres eran tristes. No me gustaba la soledad.
En la cocina me preparé una cena ligera. Sopa, jamón y un yogur. Por miedo a engordar suprimí el jamón, pero disimuladamente me lo fui comiendo luego a pedacitos.
No iniciaría mi maniobra secreta hasta medianoche, para no correr el riesgo de que algún vecino me viese en la escalera. Estaba tranquila en lo que concernía a Repelente González, ya que la agencia informativa «Agripina, Sociedad Anónima» me enteró de que el judoka se marchaba a la sierra todos los fines de semana. Yo misma le había visto irse al mediodía, conduciendo su pequeño coche azul.
A la hora prevista comencé la faena. Para no encender la luz de la escalera me llevé una vela. Y también unos guantes. Ante la placa de la puerta enemiga comencé a trabajar. Con la lima y el escoplo fui abriendo surcos entre las letras. Una vez que los surcos fueron suficientemente hondos, los pinté delicadamente con pintura negra, para que hiciesen juego con el resto del letrero. El resultado se reveló soberbio. Artísticamente transformada, la placa decía así:
ILI GIONIZIALIEZI
En adelante, nadie volvería a confundirnos. Con la conciencia tranquila, me fui a la cama.