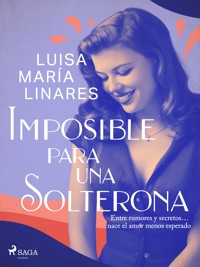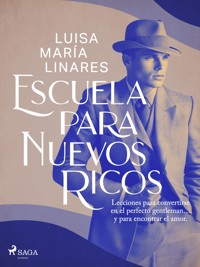Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Detrás del glamour de Marbella, se esconde un secreto mortal... y un amor inesperado En la deslumbrante Marbella, una joven fotógrafa de revista se topa, sin buscarlo, con una conspiración de asesinato y un oscuro plan para controlar el mercado inmobiliario con "petrodólares" árabes. Lo que parecía un trabajo rutinario se convierte en una peligrosa inmersión en un mundo de lujo, intriga y secretos. Entre el glamour de la costa, la tensión de los negocios turbios y una galería de personajes inolvidables, nuestra heroína se ve envuelta en un divertido e ingenioso juego. "Ponga un tigre en su cama" teje un relato vibrante donde el peligro ruge, el humor brilla y una moderna historia de amor florece en el lugar más inesperado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Ponga un tigre en su cama
NOVELA
Saga
Ponga un tigre en su cama
Cover image: Midjourney
Copyright © 1983, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727295442
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser. It is prohibited to perform text and data mining (TDM) of this publication, including for the purposes of training AI technologies, without the prior written permission of the publisher.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Vognmagergade 11, 2, 1120 København K, Denmark
I
El conductor del coche negro indicó a su taciturno compañero, mostrándole el coche gris que les precedía:
—Se ha dado cuenta de que le seguimos.
—Eso no va a facilitarnos la tarea.
Tratando de dominar el temblor de sus manos, el hombre que conducía comentó con rabia:
—Nunca pensé que fuese una tarea fácil. El tipo se las sabe todas. Ha pasado ya por muchos trances como éste. Por primera vez ha cometido la indiscreción de salir solo...
—...y de darnos una oportunidad. Aprovéchala antes de llegar a Marbella.
La lluvia abundante dificultaba la visión. El limpiaparabrisas apenas podía cumplir su cometido, y en el interior del coche la tensión aumentaba.
—Déjale que doble aquel recodo, y luego acelera. Hay un peligroso despeñadero sobre el mar. Ése será el final de su viaje.
Al acelerar, el agua de los charcos se alzó como una catarata a ambos lados de las ventanillas.
—Tantos meses sin llover, y hoy precisamente tenía que caer esta tromba de agua.
—Quizá sea mejor así. Esta carretera suele estar enormemente frecuentada, y gracias a la lluvia no se ve un alma. ¡Vamos! Date prisa. Acorta la distancia. No estamos aquí para darle escolta, sino para eliminarlo.
El hombre perseguido pisó también el acelerador, sin conseguir aumentar la distancia entre los dos coches. Se había dado cuenta de la persecución al atravesar Torremolinos, pero creyó haberlos despistado.
«Me confié demasiado —pensó, furioso consigo mismo—. en la playa. Interesante. Con piernas largas y bonitos senos.
—¿Peligrosa...?
—Sólo en cierto modo: es guapa, la condenada.
II
La chica guapa de las piernas largas se despertó aquella mañana tratando de recordar qué cosa horrible le había sucedido la noche anterior que la obligara a dormirse llorando.
Naturalmente, en seguida recordó.
La infidelidad de Greg.
Greg pillado in fraganti con Natalia en sus brazos.
Una escena horripilante, cuyo dramatismo ella misma aumentara con su intempestivo ataque de nervios. La única del terceto que había perdido la serenidad. Los otros dos supieron conservar la sonrisa cínica mientras les cubría de invectivas.
Componiendo sus indiscretas ropas desordenadas, Natalia había comentado, con su tonillo de mujer superior:
—Estás fuera de juego, Malén. Estas cosas carecen de importancia. Greg y yo estábamos pasando un buen rato, sin más complicaciones. Nunca creí que lo vuestro fuese nada serio... Pero... ¡ahí lo tienes!... ¡Es todo tuyo!
Lo cual acabó de enfurecerla por completo.
Se incorporó en la cama, dando un quejido. «¿Qué atrocidades les dije?», trató de recordar. Frases amargas y humillantes, para intentar olvidar que la humillada había sido ella. Para no darse demasiada cuenta de que había perdido a Greg, el hombre con quien hiciera planes para el futuro. Su compañero inseparable desde que llegara a Marbella, seis meses antes. Pero... ¿había sido suyo alguna vez...?
La frase de Natalia le dolía porque conscientemente había puesto el dedo en la llaga: «Estás fuera de juego, Malén...»
Sí. Lo estaba. En medio de aquella jet society internacional de Marbella, entre la que por causa de su trabajo se movía, sus puntos de vista, un poco austeros, quizá resultaban anticuados. Sin embargo, estaba segura de que, en un principio, aquello era lo que había conquistado a Greg.
¿Conquistado...? Se rió de sí misma. Una risa desconsolada y profundamente triste. Más triste de lo que quería reconocer. Se había hecho ilusiones, a las que le costaba trabajo renunciar.
Greg fue su primer y único amigo en la ciudad. Desde su casual encuentro en un «chiringuito» de la playa cuando él volcara accidentalmente una botella de cerveza sobre la mesa ante la que estaba instalada. Para fanfarronear, Greg le dijo después que lo había hecho a propósito, porque llevaba dos días buscando una excusa para aproximarse a ella. Pero Malén no lo creía del todo.
Comenzaron a hablar... y continuaron hablando durante seis meses. Casi siete desde que tomara la decisión de instalarse en Marbella, para estar junto a él, en vez de continuar en Málaga haciendo sus prácticas de fin de carrera en «El Matinal», el diario más popular de toda la región. Como las prácticas concluyeran y Malén estaba pendiente de que le prolongasen el contrato, cosa que aún no había ocurrido, se instaló en una pensión familiar, demasiado cara para sus finanzas, pero que le permitía estar en contacto casi permanente con Greg.
Y, para colmo, Greg le ofreció un trabajo en su propia empresa. En la empresa en la que él trabajaba y de la que era director, pero que en realidad pertenecía a Natalia Cobos, una viuda joven que, según los murmuradores, estaba protegida por un riquísimo armenio residente en la cercana y elegante Guadalmina. Malén fue admitida como «relaciones públicas», título que abarcaba una gran variedad de cometidos. Se trataba de una agencia de compra y venta de terrenos y de fincas, de alquiler de casas y apartamentos, e incluso recientemente y gracias a los millones del armenio se organizaba como empresa constructora. Esto había dado un gran empuje a las finanzas de Greg, quien cambió su coche Seat por un Mercedes.
Malén aceptó aquel empleo por ser compatible con las crónicas semanales que enviaba a «El Matinal» y se entregó con entusiasmo al nuevo trabajo, que tan pronto la obligaba a acompañar a extranjeros en busca de la finca de sus sueños, como a pergeñar contratos de alquiler o a intervenir entre clientes y fontaneros con motivo de alguna inundación por descuido... Consiguió hacerse nuevos amigos entre los clientes que la invitaban a cenar en los lujosos palaces o le lanzaban un S O S para que les buscara una baby sitter que guardara sus niños por las noches.
Era divertido... y tenía a Greg en las horas libres, el fascinante Greg, el hombre más interesante de la Costa del Sol.
Con su natural modestia, aumentada por el hecho de que sus dos hermanos creían estimularla sacándole toda clase de defectos, al verle había pensado:
«No es posible que un hombre así se haya fijado en mí.»
Pero, en verdad, «el hombre así» habíase fijado. Y se apoderó de su voluntad. La paseó por toda Marbella, presentándola como a «mi chica», sin que Malén se parase a pensar en el alcance que los demás pudieran dar a aquella frase.
Ser la chica de Greg resultaba excitante, incluso a veces locamente divertido, ya que aparte la vida de trabajo, la arrastraba hacia un estrato social en el que la imaginación y la audacia, además del dinero, estaban a la orden del día.
No perdió la cabeza, sin embargo. Las severidades de su padre, el almirante Rey, que ahora vivía en Bélgica tras un nuevo matrimonio, marcaron mucho su vida. Con Greg se limitó a hacer proyectos para el futuro.
—Algún día... nosotros...
Incluso existía «La Casa Rara».
De común acuerdo habían dado ese nombre al chalé alzado junto al mar, muy cerca de la nueva casa que en la actualidad habitaba Malén, a pocos kilómetros de Marbella, en pleno campo. Le fue preciso refugiarse allí porque en la pensión marbellí los precios aumentaban cada quince días y particularmente en verano, durante el asalto turístico. Estaba, en realidad, muy contenta de haber encontrado aquel refugio en el campo, en una casa familiar en la que era cariñosamente tratada. Con su Vespa salvaba las distancias, y para las fiestas elegantes disponía del coche de Greg.
«La Casa Rara» estaba a cargo de la «Agencia C. L. A. N.», en la que ambos trabajaban, con objeto de ser alquilada o vendida. Resultaba rara porque sus variados propietarios habían ido añadiéndole alas y terrazas, sin pensar demasiado en la estética, y, para colmo, la pintaron de color rosa. Alguien había añadido en la entrada una galería con columnas, que obligaba a recordar la película Lo que el viento se llevó.
—¿No crees que una pareja podría ser feliz aquí? —había dicho Greg.
Y ella se atrevió a contestar con energía:
—Una pareja enamorada puede ser feliz en cualquier parte.
Lo que tuvo la virtud de obligar a Greg a recoger velas y a fantasear sobre un futuro «lejano».
—Sí... Algún día tendré que sentar cabeza y... Trataremos de que nadie la compre, ¿sabes...? En cierto modo... nos la reservaremos. No se la enseñes a los clientes como no sea para alquileres breves.
Y Malén obedeció. «La Casa Rara» se convirtió en su delicioso secreto. En su maravilloso porvenir. Allí estaba, firme como una atalaya frente al mar.
Malén decidió llevar siempre las llaves en el bolsillo, como si de ese modo su futuro estuviera a salvo. Su futuro junto a Greg.
Pero Greg era un hombre frívolo, como el ambiente que le rodeaba. Y el recelo de Malén sobre sus posibles relaciones con Natalia, la socia capitalista de «C. L. A. N.», resultó fundado. Sin duda, a ambos les convenía no despertar las sospechas del rico armenio que protegía a Natalia. La nueva empleada les sirvió de tapadera. A Greg le gustó la novedad, una recién llegada que resultaba imponente en bikini, una cara nueva que podía exhibirse ante los amigos y despertar su envidia y su curiosidad.
—¡Vaya, Greg! ¿De dónde has sacado esa monada?
Un papel estúpido para ella, que siempre se sentía incómoda ante las miradas que Natalia dirigía a Greg. Era difícil disimular una pasión. Ahora, tras la escena nocturna, sabía a qué atenerse. Al menos en lo que se refería a Natalia. Ignoraba si Greg sería capaz de amar a otra cosa que a sí mismo.
«Tendré que contárselo a mis mellizos —pensó, como solía hacerlo siempre, asociando el recuerdo de sus hermanos con todo cuanto le ocurría—. Será preciso anotarlo en el libro.»
Al separarse, meses antes, habíanse prometido que cada uno de ellos anotaría en un libro todas las cosas importantes que les sucedieran. Cada tres meses harían un intercambio de libros, para enterarse minuciosamente de lo que ocurriera.
Como solían decir, «somos la tercera parte de un todo».
Los trillizos Rey, cuya venida al mundo costara la vida a su pobre madre y convirtiera la existencia de su padre en un serio problema. Embarcado siempre como oficial en algún buque de la Escuadra, se encontró de la noche a la mañana viudo y con tres criaturas con las que no sabía qué hacer.
Algún periódico de la época había comentado el caso, fotografiando a los tres bebés llorones, colocados sobre una cama: «Los trillizos del comandante Rey».
Como solía decir Fernando, uno de sus hermanos, aquello de ser trillizos les producía un complejo circense. Resultaba absolutamente ridículo. Y Juanjo dibujó en cierta ocasión un cartel en el que los tres aparecían con mallas de trapecistas, en posturas grotescas.
«Los Trillizos Rey. Los mejores acróbatas del mundo.»
Tuvieron una infancia agitada, en diferentes colegios, en distintas bases navales, bajo la vigilancia de una severa prima lejana que acudiera a gobernar la casa del comandante. La pobre Mariana, que murió pocos años antes, no escatimaba el rigor, aunque sí la ternura. Su seco corazón de solterona frustrada nunca supo infundir calor a aquel trashumante nido.
Los años habían pasado de prisa, y el comandante Rey era ahora un almirante recién retirado que de pronto decidió casarse con una agradable señora belga y residir en un château cerca de Las Ardenas. Los trillizos eran cortésmente invitados a acudir al castillo siempre que quisieran.
El complejo de circo se había disipado, pero nunca la sensación de ser «la tercera parte de un todo». El treinta y tres con treinta y tres por ciento de aquel ser humano llamado Malén-Fernando-Juanjo.
Tardó en darse cuenta de que los tres hombres anclados en su vida necesitaban volar. Fue un descubrimiento amargo, que deshizo el nido como en un relámpago. Adivinó que el almirante deseaba casarse. Y que sus dos hermanos tenían que seguir sus destinos. Fernando se hallaba ahora en África del Sur, gozando de su primer empleo en el Cuerpo Diplomático. Juanjo realizaba prácticas de cirugía en un importante centro de los Estados Unidos. Ella, acabada su carrera en la Escuela de Periodismo, hizo sus prácticas en Málaga.
Y conoció a Greg.
El hogar del almirante Rey se deshizo.
Malén no disponía de más casa que aquella habitación en la que acababa de abrir los ojos tras una noche de pesadillas.
Si no se hubiese dejado la cámara fotográfica en un cajón de su escritorio, no hubiera tenido que volver a la oficina a una hora inadecuada, cuando todo estaba cerrado... y, según creyera infundadamente, vacío.
Necesitaba la cámara... y tenía una llave de la agencia. Entró sin hacer ruido..., y allí estaban Greg y Natalia en el mejor de los mundos.
Debió de ser también horrible para ellos ser pillados en tan indiscreta situación. Hubiera sentido ganas de reír... de no sentir a la vez ganas de llorar. Se limitó a dar media vuelta, insultando a Greg con furia y lanzándole a la cara las llaves del despacho, dando por hecho el que nunca más volvería a aparecer por allí.
De golpe se había quedado sin novio y sin empleo. Apretó los dientes y ocultó su rostro entre las manos. No quería volver a llorar. Oía en el pasillo el tintineo de la bandeja del desayuno que una de las amables patronas se empeñaba en servirle diariamente en la cama. Lo mismo le daba ver aparecer a la tímida Maribelina que a la fogosa Tomasita «la Gorda», llamada así por todo el mundo y aceptado por ella de buen grado. En los pueblos andaluces, todo el mundo soportaba un mote que se heredaba de padres a hijos.
Fue una suerte encontrar aquel alojamiento en pleno campo, lejos del turismo y de la sofisticada vida de Marbella. La casualidad se lo ofreció durante una tarde en que paseaba a solas con la moto. La casa se recostaba en la colina y tenía dos pisos, con ventanas y rejas andaluzas muy repintadas de blanco. En su parte delantera, un jardincito con perfumadas madreselvas y rosados geranios trepadores. Se llamaba «La Siempreviva», y en el primer momento le pareció triste aquel nombre de flor de cementerio. Luego se enteró de que su antigua propietaria, que llegara hasta los cien años, lo bautizara así, aunque, al final, la pobre se muriera como todo el mundo. La casa fue heredada por sus dos nietas, que eran primas y no hermanas.
Maribelina habíase casado recientemente, a sus cuarenta años, cuando ya creía que jamás pescaría un marido. Estaba contentísima con su nuevo estado, aunque Currito le daba mucha guerra. Era un malagueño de poco más de treinta años que sin duda viera el cielo abierto al conocer a una solterita bien acomodada como Maribelina y con un corazón rebosante de amor. Currito no era demasiado aficionado a trabajar. Cambiaba de empleo como de camisa, y tan pronto se le oía llegar a casa armando un estrépito infernal conduciendo una hormigonera en la que se empeñaba en sacar a pasear a su esposa y a la prima, como actuaba en un cuadro flamenco en cualquier «tablao» de mala muerte o toreaba en las capeas de las fincas de los ricos, para deslumbrar a los forasteros. En la actualidad decía ser «ayuda de cámara» de un americano, cuyo yate estaba anclado en Puerto Banús.
Malén le catalogó en seguida como un tipo muy fresco y muy simpático, dispuesto a hacer favores a todo el mundo. La pobre Maribelina estaba celosa de los contactos de Currito con las turistas extranjeras. A menudo se oía discutir al matrimonio y lloriquear a la recién casada llamándole desalmado.
Tomasita «la Gorda» merecía capítulo aparte. Era una gorda casi cuadrada, pero ágil y frescachona, con una lengua acerada a la que sus primos temían y respetaban. Vivían juntos, puesto que la casa era de las dos primas, pero Tomasita no aceptó con demasiada alegría la boda de su parienta y mucho menos la presencia de Currito, que la pinchaba con sus bromas hasta sacarla de quicio. Le dolía su soltería, pero fingía abominar de los hombres, a los que consideraba perversos tigres. Su eterno estribillo, con el que solía acabar sus conversaciones, era: «...las mujeres, cuando se casan, creen que meten un gatito cariñoso en la cama, pero lo que han metido es un tigre...»
Y tras dirigir una mirada rencorosa a la pobre Maribelina, se alejaba sonriendo, dejando que su prima luchara con su tigre particular.
Al instalarse en «La Siempreviva» y ser cuidada amorosamente por las dos, Malén tuvo la sensación de encontrar un hogar. Para colmo, le costaba mucho más barato que la pensión de Marbella, lo que suavizó las incomodidades de la distancia.
El piso alto de «La Siempreviva» estaba alquilado a un señor anciano, un tipo huraño y reservado a quien ambas mujeres apodaban «El Caso Perdido». Llevaba casi un año instalado en la casa y jamás salía de allí. Era un médico de Madrid que durante el verano anterior perdiera a su esposa en un accidente de automóvil. A partir de lo cual se enclaustró en «La Siempreviva», dejándose cuidar por Maribelina, que se fatigaba menos que Tomasita subiendo las escaleras.
Por estar la casa apoyada en la colina, el piso superior disfrutaba también de un pequeño jardín independiente, que no comunicaba con el de abajo y al que el viejo se dedicaba con alma y vida. Sólo le acompañaban dos perros pequeños, a los que Malén oía ladrar de tarde en tarde y que, según decían, había recogido al encontrarlos abandonados y atados a un árbol.
—¿Y qué hace allí solo durante todo el día? —se atrevió a preguntar Malén a poco de instalada en «La Siempreviva».
—Escribe..., lee..., trabaja en el huerto, o se queda inmóvil mirando las cosas. Tiene las mejores berenjenas, los mejores calabacines y los más hermosos rábanos de la región. No cabe duda de que es buen agricultor.
—¿No baja nunca a Marbella...?
Maribelina agitó negativamente la cabeza, llena de bigudíes. Desde su boda vivía pendiente del peinado, que variaba casi a diario, para que Currito la mirase a ella en vez de a las turistas.
—Jamás, a no ser que lo haga por las noches cuando yo estoy dormida.
—Como «Jack el Destripador»... —sugirió Malén.
Maribelina contuvo un sobresalto.
—No me ponga la carne de gallina, que soy muy asustadiza... Ese pobre viejo no puede hacer daño a nadie. Lo único que ocurre es que no habla.
—¿No habla...? ¿Y por qué...?
Maribelina se encogió de hombros.
—No tendrá nada que decir. Está siempre con el ceño fruncido y los labios apretados. Mi marido cree que...
Lo que Currito creyera no le interesaba a Malén, y ya no escuchó el final de la frase. La pobre Maribelina no sabía hablar más que por boca de su cónyuge.
Aquel día fue Tomasita «la Gorda» la encargada de entrarle el desayuno. Lo hizo con gran estrépito, como de costumbre, subiendo la persiana despiadadamente, hablando casi a gritos y lanzando risotadas sin que viniera a cuento.
—¿No quería usted lluvia, señorita Malén? Pues aquí la tiene. Y más de la que pueda usted soportar.
No había conseguido que la llamaran Malén a secas, y tenía que aguantar aquel respetuoso «señorita Malén» que ambas primas le daban.
—¿Lluvia...? ¿Ha dicho lluvia?
—Sí, y no ponga esa cara tan triste. ¿Qué le ocurre? ¿Le duele la cabeza?
—Muchísimo. Pero me alegra que llueva.
—Le traeré una aspirina. Eso la recompondrá... La oí volver muy tarde... No se puede trasnochar tanto. Cuando llegue usted a mi edad va a tener arrugas en la cara. En cambio, míreme a mí. Fresca como una manzana. Me acosté a las diez y dormí como una bendita.
Malén saltó de la cama y contempló el húmedo paisaje a través de los cristales.
—Es una suerte que llueva... Podré hacer las fotos para mi libro.
—¿No irá usted a la agencia esta mañana?
—Voy a tomarme unos días de vacaciones.
—¿De veras? —Tomasita la miró escrutadoramente. No tenía un pelo de tonta—. Hará usted muy bien. De vez en cuando conviene hacerse la dura con los hombres. Y, con permiso de usted, le diré que ese Gregorio que la acompaña es un tipo muy pinturero—. Dio un sorbetón—. Y yo sé lo que me digo... Los hombres... auténticos tigres. Tómese el café antes de que se enfríe. Y coma todo lo que le he traído. Empieza usted a estar flaca y ojerosa. Le he preparado también un paquete de merienda por si quiere comer fuera. Hoy es nuestro día libre y pensamos pasar la tarde en un «bingo» de Torremolinos. Curro volvió ayer de madrugada a medios pelos, y, en venganza, Maribelina vendrá conmigo a divertirse en el «bingo». Hay que dominar al tigre antes de que el tigre la devore a una.
Bien hecho. Malén se había dejado devorar por el tigre, y ahora sufría las consecuencias. Bebió el café y comió una tostada por complacer a Tomasita. Guardó el paquete de la merienda en la bolsa de los aparejos, llamada así porque había servido a un tío de Maribelina para llevar sus aparejos de pesca y generosamente se la cedieron para meter en ella su cámara fotográfica y todos los trebejos necesarios. El director de «El Matinal» de Málaga, con el cual trabajara varios meses, era un gran amigo suyo y le había encargado la preparación de un libro que pensaban titular Marbella... bella en invierno, con objeto de intensificar el turismo invernal. Los textos ya estaban preparados y sólo faltaba incluir una docena de fotos que mostrasen las bellezas de Marbella bajo la lluvia.
Pero llevaban varios meses de sequía, y la llegada de la lluvia era una excelente noticia.
Dedicaría toda la jornada al trabajo, y así descargaría un poco su amargura, olvidando la existencia de Greg y la voz despectiva de Natalia diciéndole: «¡Ahí lo tienes! ¡Es todo tuyo!»
¡Qué tonta había sido al pensar que un hombre como aquél pudiera aceptar un noviazgo romántico y unas costumbres morales de las que él se burlaba!
Un amor romántico en aquella Marbella disipada, donde la palabra «amor» sólo significaba cualquier cama en la que pasar un rato.
Mientras se duchaba trató de pensar en lo que podría hacer en el futuro, pero no consiguió llegar a un acuerdo consigo misma. ¿Volver a Madrid y buscar nuevo empleo en algún periódico? Sería difícil. Además, encontrarse sola en la ciudad en la que viviera rodeada del cariño de sus tres hombres le parecía imposible de soportar.
¿Continuar en Marbella, exponiéndose a tropezar con Greg por todas partes...?
Tenía algún dinero en el banco. El almirante le enviaba de vez en cuando generosos cheques, aunque ni él ni su nueva esposa fueran demasiado ricos. Los había guardado y le bastarían para resistir hasta que encontrara un nuevo empleo. También el libro le produciría algún dinero, que sería bien venido.
Se vistió con un pantalón y un jersey y cogió el impermeable. Llovía cada vez con más fuerza y estaba oscuro. Quizá tuviera que utilizar el flash.
Metió todo en la bolsa de los aparejos y se despidió de las dos primas, que se preparaban también para su día de asueto. La pobre Maribelina seguía los consejos de su prima con cara de mártir.
—Demuéstrale a ese fresco que eres capaz de divertirte sin él.
—Pero... si no soy capaz...
—Cállate, desgraciada. Si te oye, no tendrás salvación. Serás su esclava toda la vida.
—Yo le quiero...
—¡Silencio! Que nunca lo sepa... Decírselo es como si te ahorcaras.
Salió fuera y cerró la verja del jardín, que ya no chirriaba, porque el taimado Currito la había engrasado para que no se enteraran de la hora en que regresaba por las noches.
La lluvia la azotó con fuerza. Sería una bendición para el campo, después de tanta sequía. Y una bendición para ella, que podría entregar el libro concluido.
Las retamas y los brezos exhalaban un olor estimulante. Toda la hierba, empapada, enviaba ramalazos fragantes, que también llegaban desde el mar: sal y yodo, rumor de fuerte oleaje, algas abrasadas que recobraban vida y perfume. El agua, sin los reflejos del sol, parecía de un gris plomizo.
Caminó hacia abajo por la ladera, tratando de no escurrirse sobre la hierba. Tomó varias fotos desde aquel ángulo que abarcaba la carretera con algunos edificios blancos, pequeños, que en su mayoría eran restaurantes y bares, cerrados durante el día. Por las noches se abrirían y dejarían escapar su olor a buenos guisos y el rasguear de guitarras que daba inicio a la juerga. El ritual de la Costa del Sol: la juerga.
Apenas circulaban coches por la carretera. En su mayoría, camionetas transportando alimentos. La lluvia imprevista parecía dejarlo todo paralizado, como si el bullicioso paisaje habitualmente soleado hubiese sido tocado por una varita mágica.
Siguió bajando y sacó otra foto de una gran palmera chorreante. Le gustaban las palmeras y su erguida dignidad. Sentada sobre una roca, puso un nuevo rollo en la máquina. Abajo, sobre el asfalto, un solitario cochecito gris apareció tras el recodo. Marchaba a gran velocidad y en su carrera levantaba nubes de agua a ambos lados de las aletas. Hacía pensar en una pequeña canoa luchando contra el temporal.
Tiraría una nueva foto con el patético cochecito luchando contra los elementos.
Llegaba otro coche detrás, a gran velocidad también. Un enorme coche negro, que parecía querer devorar al gris o desafiarle a una absurda carrera. David y Goliat en lucha desigual.
Tomó nuevas fotos mientras su subconsciente le decía que aquellos conductores estaban locos. Iban a matarse en su carrera desenfrenada sobre la empapada carretera.
Casi segura que no la oirían, les gritó:
—¡No sean estúpidos! ¡Van a matarse...!
Pero se calló, asustada, porque el automóvil negro, que había conseguido alcanzar al otro, le propinó un terrible topetazo y le obligó a zigzaguear hacia el borde del acantilado.
Inaudito. Si no conseguía enderezar el volante, el coche pequeño rodaría sobre las rocas y caería al mar.
Haciendo portavoz con las manos, gritó:
—¡Basta! ¿Están locos?
Al parecer, lo estaban. Tomó otras varias fotos y luego trató de seguir bajando, escurriéndose sobre una peña y quedando bruscamente sentada.
El coche negro, otra vez situado al nivel del gris, dio una nueva y feroz embestida.
—¿Pretendes matarle...? —gritó, dándose cuenta de la realidad.
Ciertamente, aquélla era su pretensión. No se trataba de ninguna broma. Por asombroso que pareciera en aquella tranquila y lluviosa mañana del inicio de la primavera, un ser humano lleno de malsanas intenciones trataba de eliminar a otro en plena luz del día.
«Marbella... bella en invierno...», pensó, sin saber por qué, estremecida de temor y de angustia.
—¡No hagas eso..., asesino...! —gritó al conductor del amenazador coche negro.
No fue oída por ninguno de los dos hombres del asiento delantero. Estaban demasiado excitados acosando a su víctima.
Siguió tomando fotos instintivamente, sujetando con fuerza la cámara, que parecía querer escapársele de entre las manos.
Espantada, contempló la escena final de aquella película de terror: el coche gris fue lanzado por el acantilado, rodando hasta perderse de vista.
De nuevo se cayó sentada sobre la roca, sin preocuparse del agua que resbalaba sobre su rostro. Acababa de presenciar un asesinato.
Furiosa, se puso de pie e increpó a distancia a los atacantes:
—¿Qué habéis hecho..., canallas...? ¡Habéis matado a un hombre...!
Por rara casualidad, esta vez el viento les llevó su voz. Notó que el coche asesino disminuía su marcha y que los hombres la miraban a través de la ventanilla. Con un feroz deseo de venganza, agarró la cámara y tiró nuevas fotos... Se creían impunes, ¿verdad? Pues ya verían lo que era bueno.
El coche casi se detuvo. Y Malén sintió miedo de repente. Un terror inusitado que la impulsó a correr en dirección contraria, buscando la protección de un pequeño pinar donde esconderse. El corazón le latía desaforadamente, sin compás, pareciéndole que se le iba a salir por la boca.
Se detuvo jadeando, y a través de unas ramas contempló la carretera. El coche negro, con aspecto ahora de carroza fúnebre, volvió a ponerse en marcha en dirección a Marbella.
Tardó en decidirse a salir de su escondite, por miedo a que regresaran. Aún no se había restablecido el latir normal de su corazón. Le parecía increíble que aquello hubiera ocurrido. Que la terrible escena fuese una realidad.
Tendría que ir a la policía y referir el caso. Conocía vagamente a un inspector amigo de Greg. Contaría lo ocurrido con todo detalle. Incluso podría mostrarle las fotografías, una vez reveladas. Sin las fotografías quizá no la creyeran. La gente forastera de Marbella solía tomar drogas, beber y decir disparates. Quizá la policía dudase de la veracidad de su historia.
Las piernas le temblaban tanto, que tuvo que sentarse otra vez en el mojado suelo y descansar un poco. Miró alrededor. Ni un alma a la vista. Pasó un camión por la carretera. Malén se asomó a mirar y advirtió que era una hormigonera, lo que le hizo recordar la famosa hormigonera de Currito, en la que paseaba románticamente a la novia, armando espantoso estruendo.
El cochecito gris debía de continuar abajo, en el acantilado, ardiendo con su triste carga dentro. O quizás hundido en el mar.
Tendría que cerciorarse. ¿Y si, por un azar increíble, el ocupante aún vivía...?
Echó a correr hacia abajo, hacia la desierta carretera.
¿Qué clase de periodista era?, se dijo de pronto. Tenía en sus manos una primicia, una historia que podía resultar sensacional, y la iba a dejar perder sin sacar provecho de ella. No podía ser tan tonta. Antes de ir a la policía hablaría con Ramiro Velasco, el director de «El Matinal». Él la aconsejaría lo que debía hacer. Ramiro era un antiguo amigo, un amigo seguro que la apreciaba mucho. En plan de broma, había publicado una foto de ella en «El Matinal», bailando con Greg en los jardines de «Nueva Andalucía». El texto rezaba así:
«Gregorio Lara, el conocido hombre de negocios, exhibe por toda la costa a una nueva cara bonita. Se trata de nuestra colega la brillante periodista María Elena Rey, recién llegada a estos lares con su buen palmito y su aspecto soñador.»
¿Aspecto soñador...? Siempre se había tenido por una mujer práctica, y la frase la sorprendió. De todos modos, les envió el recorte a los mellizos, que contestaron, como siempre, por telegrama, ya que detestaban escribir cartas:
«Cuidado con quién andas. Desconfía de los hombres..., pero diviértete. Recibe muchos besos.»
Malén pensaba que sería difícil divertirse si estaba llena de desconfianza. Pero, al final, sus dos hermanos tuvieron razón.
Corrió haciendo zigzags, según le permitía el estrecho sendero. No estaba ahora muy segura, después de tantas vueltas, del lugar exacto en el que ocurriera el suceso.
Cruzó al fin la carretera en dirección al mar. Un camión pasó a gran velocidad, salpicándola de agua. Lamentó no haber tenido tiempo de pedirle ayuda.
El fuerte viento, cargado de olor marino, le azotó el rostro. El pañuelo que cubriera su cabeza había resbalado y el agua empapaba su cabello y se introducía entre el cuello de la gabardina y el del grueso jersey que Tomasita le instara a ponerse.
Era un acantilado profundo y accidentado, con pequeños árboles ladeados en extraño equilibrio y grandes rocas intercaladas, cubiertas de escurridizo liquen.
Anduvo en dirección paralela a la de la carretera, abriéndose paso por entre los ásperos matorrales. Sus altas botas chapoteaban sobre el agua, permitiéndola defenderse de las desagradables púas de algunas plantas.
No se distinguía el menor vestigio del coche gris. El mar debió de habérselo tragado de un limpio bocado. Al doblar un alto peñasco que interceptaba la vista del paisaje, el corazón le dio un vuelco en el pecho. No había soñado. La pesadilla había sido realidad. Allí estaba el coche, que, por un milagro de equilibrio, quedara incrustado entre una roca y un grueso pino. Milagrosamente no ardía, pero mostraba sus cuatro ruedas al aire, y las portezuelas y el capó, abiertos de par en par, enseñando el interior en deplorable estado.
Se acercó temblando y comprobó que estaba vacío. ¿Dónde se hallaba el cadáver...? No se atrevía a acercarse demasiado. El depósito del coche podía estallar en cualquier momento. Se fue acercando, sin embargo, sacando fuerzas de flaqueza, y el ruido de sus botas chapoteando sobre el barro le sonó como un desagradable estrépito. El silencio resultaba pesado y angustioso. La lluvia amainaba, pero aún seguía cayendo despacio.
Dentro del coche no había nadie, en efecto. La víctima debió de ser despedida por el hueco de la portezuela inexistente, que descubrió a pocos metros, prendida de una rama.
¿Dónde estaría? ¿En el mar? No era natural que el cuerpo fuera despedido a tanta distancia.
Se sentía mareada, sin poder desechar el temor de que aquellos tipos del coche negro pudieran regresar. Quizá quisieran eliminar también a la testigo del impermeable azul que tomaba fotos en una colina. Era posible que se asomasen al acantilado para convencerse del éxito de su acción.
«Mañana se lo contaré a mis hermanos...», volvió a pensar vagamente. Pero no podía contarles que se había acobardado y huido como una rata, porque, al saberlo, le contestarían con telegramas furiosos. Y el almirante se avergonzaría de ella.
Escudriñó y, haciendo equilibrios, bajó unos metros en dirección al mar.
La bolsa de los aparejos pesaba como el plomo. La dejó sobre una roca, para recogerla más tarde. Agarrándose con las manos a los arbustos, descendió, sin dejar de pensar que aquella obligada audacia pudiera costarle la vida. Habría sido más sensato subir a la carretera y pedir auxilio al primer coche que pasara.
Estaba a punto de poner en práctica la idea, cuando inesperadamente descubrió el cuerpo a distancia. Se quedó paralizada de temor, y sólo con un gran esfuerzo pudo aproximarse a la víctima.
Allí estaba. Boca abajo, un bulto informe. Un jirón de su blanca gabardina colgaba de una rama. Había perdido los zapatos, y una pernera rasgada del pantalón dejaba ver la pierna, llena de sangre.
Tratando de no mirar hacia el fondo del acantilado, donde las olas chocaban contra las puntiagudas rocas, se aproximó al cadáver. Ahogando un sollozo de angustia, se inclinó sobre el cuerpo y, con enorme esfuerzo, logró volverlo boca arriba.
Un hombre joven, casi un muchacho, con bigote y una pequeña barba sanguinolenta. Tenía una brecha en la mejilla que aún sangraba.
¿Vivía todavía? Creyó oír un gemido y se estremeció, dando un salto atrás. Sí, el hombre aún estaba vivo, y sería preciso auxiliarle con rapidez. Se inclinó de nuevo y pudo convencerse de que, en efecto, se quejaba.
—¡Ánimo! —le dijo sin estar muy segura de que pudiera oírla—. ¡Ánimo! Quiero ayudarle... Ha tenido un accidente. ¿Se siente muy mal...?
Por supuesto, tenía que sentirse mal. Era ridículo preguntárselo; ella misma se sentía malísimamente.
Los párpados se agitaron en un gran esfuerzo por abrirse y quedaron inmóviles de nuevo. Malén pensó con amargura que acababa de ver morir a un hombre. Pero no fue así. El desconocido abrió de nuevo los ojos, unos ojos oscuros y espantados.
—No se mueva —aconsejó puerilmente, porque a la legua se veía que no podría moverse—. Soy una persona amiga. Deseo ayudarle. Iré a pedir auxilio.
Con gran esfuerzo, él agarró con una mano el borde del impermeable azul.
—No... —dijo con un hilo de voz.
—¿No... qué...? —inquirió Malén, temblona.
—No se vaya..., por... favor...
Malén tragó saliva. Al menos, estaba vivo y había recobrado el conocimiento. Ignoraba lo que debería hacerse en una situación semejante. ¿Quedarse allí quieta y esperar a que muriera...? ¿Gritar para atraer la atención de alguien que pasara por la carretera? A aquella distancia, no la oirían fácilmente y correría el riesgo de que los que acudieran fueran los agresores del desagradable coche negro.
Se quitó el impermeable y cubrió con él al herido. Luego se quitó el jersey e hizo una blanda almohada para su cabeza. La blusa de algodón que llevaba debajo no abrigaba gran cosa, pero aquello carecía de importancia.
Recordó que Maribelina le había dicho al salir que en la bolsa de los aparejos había metido, junto a la comida, una botellita de vino, recomendándole que no la rompiera. Quizás un trago le sentara bien al moribundo. O quizá le rematara. No estaba muy segura.
Acercó los labios a su oído y explicó:
—Tengo algo de vino en la bolsa. Se lo traeré. Espere un solo minuto. Le hará entrar en calor.
Ya no llovía, aunque el viento sacudía las hojas de los árboles, y la blusa de algodón se empapó en un instante. Trepó hasta el lugar en que dejara la bolsa y, en efecto, encontró una botella primorosamente envuelta en una limpia servilleta. Con ella apretada contra su pecho volvió a bajar jadeante, pero de nuevo subió para coger también el vaso de plástico encarnado. Parecía poco serio obligar al herido a beber del gollete.
El hombre no se había movido, por supuesto. Tenía los ojos abiertos, como si mirara al infinito.
—Aquí estoy —comentó para tranquilizarle.
Y le envió una sonrisa alentadora. Los gemelos solían decir que aquella sonrisa que llenaba sus mejillas de hoyuelos era su mejor atributo, pero que no debía malgastarla.
Desató la servilleta que protegía la botella y, al hacerlo, un papel salió volando y cayó a sus pies. Se agachó a recogerlo y leyó las líneas escritas:
«Que este vino no sirva para volverte aún más loco y desvergonzado de lo que ya eres.»
Lo guardó precipitadamente. Como ocurría a menudo, Tomasita «la Gorda» o la propia Maribelina, al preparar la merienda de Currito le habían añadido lo que ellas denominaban «el mensaje». Y, como de costumbre también, se confundieron al repartir las botellas o viandas, dándole a ella las destinadas a Curro. Aquel mensaje tenía el estilo de Tomasita. Los de Maribelina solían ser más patéticos, como, por ejemplo: «¡Deténte antes de cometer una mala acción contra la buena esposa que te aguarda!»
Ignoraba Malén si aquellos consejos y amenazas daban o no resultado, o si Curro los coleccionaría como la lectura más divertida de su vida.
Vertió vino en el vaso y le obligó a beberlo, aunque el herido intentaba rechazarlo. Bebió al fin con cierto esfuerzo y volvió a recostar la cabeza.
—¿Le... le duele algo especialmente...? —preguntó, dándose cuenta a la vez de la estupidez de la pregunta, ya que tenía aspecto de estar doliéndole todo furiosamente—. Quiero decir... ¿cree tener algo roto...? ¿Un brazo...? ¿Una pierna...?
Estuvo a punto de añadir: «¿...Todos sus huesos...?» Pero no lo dijo, y de pronto se dio cuenta de que él estaba mirándola fijamente, con una mirada de profunda curiosidad. Y a la vez de sorpresa o incredulidad. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué la miraba de repente como si no pudiera dar crédito a sus ojos...?
¿Serían quizá los efectos del vino? El único trago no había sido muy abundante. ¿Iría a morirse y estaba recibiendo la última mirada de un agonizante...? Alguien que deseaba revelarle en los últimos instantes un tremendo secreto.
Se inclinó hacia él para no perder frase del fabuloso secreto. La suerte acudía en su ayuda. En el momento en que se encontraba sin empleo, podría hacer un sensacional reportaje.
El desconocido volvió a incorporarse apoyándose sobre un codo. Y, en efecto, dijo algo inesperado que hasta el fin de sus días podría ella contar a hijos y nietos.
El propietario del difunto cochecito gris intentó sonreír entre muecas de dolor y dijo, con voz clara y un ligerísimo acento extranjero:
—¡Hola, «Bizcochos»! ¿Es posible que seas tú...?
Aturdida, se cayó sentada sobre el barro, sintiendo que el reloj de la vida daba vueltas hacia atrás y que de nuevo estaba, con dieciséis años, en la puerta del liceo, con su cartera llena de libros y cuadernos, escuchando aquella misma voz familiar y un tanto áspera.
Miró con avidez al hombre de la barbita en punta y casi gritó, estupefacta:
—Pero... ¿qué estás haciendo en Marbella, «Felpudo»...?
III
Lo que «Felpudo» estaba haciendo en Marbella no pudo saberlo Malén hasta mucho tiempo más tarde, y en aquel instante, bajo el cielo cargado de nubes amenazadoras, no intuyó que el inesperado encuentro cambiaría el rumbo de su vida.
Con mano temblorosa, volvió a verter vino en el vaso de plástico y bebió un trago, sin saber exactamente lo que hacía. Luego le ofreció otro trago a él, que rechazó con la cabeza.
—Ya sabes que no debo beber...
¿Que no debía beber...? Claro que no, recordó. Su religión se lo prohibía. Traumatizada aún por la sorpresa, exclamó:
—No puedo creer que seas tú... ¡Han pasado tantos años...!
—Muchos...