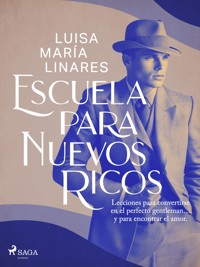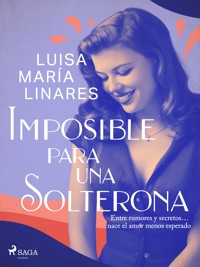
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Sprache: Spanisch
En un mundo de apariencias, ¿podrá Gina encontrar el amor verdadero? Gina, una solterona de buena posición pero acomplejada por su físico, ve su vida transformada con la llegada de Luis, un joven atractivo con intenciones ocultas. En su búsqueda por la verdad, Gina deberá superar sus inseguridades y descubrir el poder de la belleza interior. En "Imposible para una solterona", Luisa María Linares teje una historia de romance, superación y segundas oportunidades, donde el amor verdadero se encuentra en los lugares más inesperados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Imposible para una solterona
NOVELA
Saga
Imposible para una solterona
Cover image: Shutterstock & Midjourney
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright © 1959, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727295367
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser. It is prohibited to perform text and data mining (TDM) of this publication, including for the purposes of training AI technologies, without the prior written permission of the publisher.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Vognmagergade 11, 2, 1120 København K, Denmark
Se detuvo ante el puesto de periódicos y compró una revista barata que generalmente publicaba cinco o seis crucigramas. Hojeó luego otra y después otra, bajo la mirada benévola del vendedor, acabando por llevarse sólo la primera. El hombre la conocía porque también él era una víctima de la Rutina. Sabía a qué hora exactamente pasaría por delante del puesto aquella mujer joven, de cara aburrida, que arrastraba los pies al dirigirse sin gran entusiasmo al trabajo. Mutuamente se dieron los buenos días de rigor, intercambiaron sus monedas y se separaron como de costumbre, olvidándose en el acto. En las tempranas horas de la mañana, la indiferencia humana alcanzaba su más alto nivel.
Con la revista doblada bajo el brazo, continuó ella su camino, deteniéndose de nuevo en la esquina ante el escaparate del pequeño restaurante para leer con gran interés la minuta adherida al cristal.
«Cordero asado», leyó con deleite. Y siguió andando mucho más animada, con la triste satisfacción de la persona mortalmente aburrida que hiciera de la comida su único aliciente.
Ante la tienda cuyo rótulo anunciaba con letras amarillas sobre fondo azul «Manuel Torcal. Fábrica de espejos» hizo su tercera y última parada. Abrió la puerta y avanzó, saludando sin entusiasmo. Aún olía a cerrado, a pesar de que la ventana permanecía abierta mientras Jacinto, el nuevo dependiente y chico para todo, barría y limpiaba y don Arturo, el cajero, ponía en orden sus libros tras una cabina encristalada.
— Buenos días, señorita Gina — respondieron a dúo.
Atravesó la angosta tienda y subió por la escalera de caracol hasta el piso superior. Una puerta forrada de bayeta verde ostentaba el letrero de «Oficinas». Como de costumbre, fue la primera en llegar. Jacinto había hecho también allí una somera limpieza, olvidándose de quitar el polvo de las mesas.
Se instaló ante la suya, cerca de la ventana, y sacó del cajón un pequeño plumero de su propiedad, pasándolo minuciosamente sobre todos los objetos. Con una bayetita de franela sacó brillo a la tapa del tintero e incluso a la contera dorada de su bolígrafo. Luego se quitó la chaqueta y con sumo cuidado la colgó en una percha. A continuación extrajo del bolso el paquete con el bocadillo que tomaría a media mañana y lo guardó en el cajón de la izquierda, junto a la revista recién adquirida.
Tomó asiento por fin en la incómoda silla de madera para cuyo asiento había hecho un almohadoncito de ganchillo con retazos de lana de varios colores, y sólo entonces, convenientemente instalada, se decidió a mirar a través de la ventana hacia determinado balcón de la casa de enfrente.
Todavía estaban cerradas las persianas de «su cuarto»... El joven doctor estaría durmiendo aún... Trabajaba tanto, el pobre muchacho... Era terriblemente activo. Conocía todas sus costumbres, a fuerza de observarle a distancia. Sus horas de consulta, el número de clientes que recibía, el color de sus trajes, la marca de su moto y la cara de su ayudante, una enfermera joven pero afortunadamente bastante feílla.
Un poco nerviosa, deseó que aquellas herméticas persianas se abriesen antes de la llegada de sus compañeros. Era una bobada desear aquello, pero últimamente deseaba tan pocas cosas, que aquel único deseo adquiría caracteres de exasperación acumulada, una fuerza explosiva de la Naturaleza. Miró las persianas con fijeza y envió telegráficamente la orden angustiosa de que se abrieran en el acto, como un «¡Sésamo!» imperioso al que ninguna montaña rocosa se atreviera a desobedecer. Desde hacía algún tiempo se estaba volviendo supersticiosa y multitud de pequeñas manías comenzaban a dominar todos sus actos con una tiranía agobiante. Por ejemplo, se vio obligada a desechar los zapatos de color porque había observado que le daban mala suerte. Al instalarse ante la mesa de la oficina tenía que hacerlo por el lado derecho, dando una vuelta innecesaria. Porque si lo hacía por el lado izquierdo, todo le salía irremediablemente mal.
Felizmente, aquel día se había puesto su blusa blanca de pespuntes, la de la buena suerte. Y ningún destino adverso atrevióse a desafiar el mágico poder oculto de la blusa pespunteada, porque en el preciso instante en que ya oía las pisadas de los otros por la escalera, las persianas se abrieron y la silueta de un hombre joven, en pijama y con ojos de sueño, se dejó entrever. Distraídamente, el muchacho alzó la cabeza y vio a su vecina en el sitio de costumbre. Le sonrió a medias y le hizo un leve gesto de salutación, al que ella respondió ceremoniosamente, mientras el corazón le latía apresurado.
Sólo hacía una semana que él comenzó a saludarla, viéndola allí, permanentemente sentada ante su mesa frente a la ventana. La mesa de trabajo del doctor también se hallaba situada junto al balcón, lo que hacía inevitable el que se conocieran de vista desde dos años antes, cuando él instaló su consultorio en el diminuto departamento de un edificio recién construido, cuyo modernismo contrastaba con la vejez del resto de la calle. Tras contemplarse durante meses y meses, concluyeron por dirigirse corteses saludos, lo que constituía un motivo de diversión para sus compañeros de oficina.
— Buenos días. ¿Ya te ha saludado tu medicucho...?
Gina contuvo un profundo suspiro de pesar. Allí estaba ya el insoportable terceto, llenando de ruido y desorden el pequeño despacho. A menudo pensaba en cuánto más agradable hubiera sido su vida de poder trabajar a solas, lejos de las tres personas que, sin comprender el motivo, no la distinguían con su afecto. Habíase esforzado en ser amable, e incluso permitía que abusaran a menudo de su buena voluntad, pidiéndole pequeños favores molestos. Pero de nada servía. Quizá la culpa fuera sólo suya, por ser tímida y poco amiga de chismorreos. Cuando tenía un rato libre, solía sacar su revista y absorberse con los crucigramas, mientras los otros charlaban.
Eran dos chicas y un muchacho. Hasta poco tiempo antes, él había estado abajo en la tienda, siendo ascendido recientemente. Conservaba aún el hablar obsequioso que le prestara el mostrador. Ellas, encantadas con el ascenso y con la estimulante presencia masculina, sostenían una silenciosa guerra para fascinarle, lo cual no impidió hasta el momento el que fuesen grandes amigas. Rosita era alta y rubia artificial. Llevaba siempre jerseys muy ceñidos y las medias llenas de puntos sueltos. Carmen era morena y muy bajita, con ojos inmensos y largos cabellos color azabache, que cada día peinaba de modo distinto. Paco se dejaba querer por las dos, poniéndoles ojos de cordero degollado.
Hasta la semana anterior fueron cinco en la oficina, porque también estaba Carlota, a quien Gina prefería y que actuaba de contrapeso, dando al despacho su justo equilibrio de seriedad. Pero Carlota, que era la secretaria particular del jefe, habíase casado hacía unos días y su puesto continuaba vacante, lo que llenaba el ambiente de nerviosismo, haciéndose cábalas sobre si el señor Torcal eligiría a Paco para su servicio inmediato o a cualquiera de las chicas. A menos de que contratase a un empleado nuevo.
Pero no era fácil hacer suposiciones acerca de lo que pudiera decidir el jefe. El pobre estaba muy trastornado a raíz de la muerte de su madre, ocurrida meses antes. El golpe debió ser muy duro. Gina no se hacía eco de la burla de sus compañeros ante su eterna tristeza. Rosita decía que si las madres de los varones no fuesen tan egoístas, no permitirían que sus hijos maduros permaneciesen solteros, dejándoles, al morir, desorientados como bebés.
Quizá tuviera razón. Pero sin duda Torcal sintióse feliz durante todos aquellos años pasados junto a su madre. Y cuarenta años de felicidad eran una ración mayor de lo que generalmente correspondía a muchos.
Gina, que se había criado en el hogar de unos tíos poco afectuosos, valoraba la felicidad de tener alguien a quien adorar y por quien ser correspondido. A menudo pensaba que en cuanto fuese más vieja adoptaría un huérfano de un asilo y le mimaría locamente, convirtiéndole quizás en el futuro en otro huerfanito patético.
Por supuesto, también pensó alguna vez en casarse y tener hijos. Pero aquella atractiva idea se alejaba más y más de su cerebro, como un ideal imposible. Tenía ya treinta y tres años y jamás atrajo la atención de ningún hombre..., si se exceptuaba, naturalmente, a don Eugenio, un amigo de su tío, viudo madurísimo que necesitaba una nueva esposa para que se hiciera cargo de la jauría constituida por seis feroces niños.
No era atractiva. Tuvo que reconocerlo y resignarse. Hasta llegar a la resignación había vertido muchas lágrimas. En la actualidad vivía tranquila, y si miraba de vez en cuando a algún hombre, como ocurría con el médico de enfrente, había en su mirada idéntica y desesperanzada ansiedad que la que ponía al contemplar un exquisito y caro centro de jamón serrano en cualquier escaparate.
O quizá con menor intensidad, porque el tedio y la desesperanza, unidos a la falta de aliciente espiritual, lanzáronla a los placeres gastronómicos, en los que encontraba delicioso consuelo.
La comida y el cine rellenaban sus abismos de soledad. Y por supuesto, sus amigas, Adelina, Clara y Mercedes, solteras como ella y aficionadísimas también a los buenos platos. Todos los domingos, invariablemente, reuníanse en el piso que Adelina compartía con su padre, un viejo inverosímil enfermo de asma que escuchaba la radio a todas horas y hablaba con el gato como si fuese una persona. Allí, en el comedor de Adelina, las cuatro amigas se entregaban, en invierno y en verano, a un frenesí de exquisitas comilonas antes de marcharse al cine de barrio, con los estómagos bien repletos y la cabeza vacía de ilusiones sentimentales.
Adelina nunca las tuvo, quizá porque desde adolescente pesaba ya los noventa y ocho kilos que ahora exhibía con indiferente complacencia. Como todas las gordas, era alegre y bonachona y tenía la manía de hacer chistes a costa de todo el mundo. Clara y Mercedes eran hermanas. Terriblemente inteligentes, pero poco agraciadas por la Naturaleza, dedicaban todas sus energías al trabajo. Poseían una pequeña tienda de flores y un importante jardín, que cuidaban ellas mismas. A menudo hablaban de simientes y de injertos, completamente despreocupadas de sus corpachones cuadrados y de sus rostros inarmónicos.
Cuando Gina comenzó a engordar, solía consolarse a sí misma diciéndose confiadamente: «Bueno... pero ¡no estoy ni la mitad de gorda que Adelina y las otras...!»
En la actualidad continuaba sin estar tan gorda como Adelina, pero amargamente convenía en que había engordado catorce kilos, por cuyo motivo todo su guardarropa le quedó inservible.
De vez en cuando, llena de remordimientos, intentaba adelgazar, guardando un régimen feroz durante tres días, al cabo de los cuales entraba como un ciclón en el comedor de Adelina para organizar una orgía de las buenas.
Aquella mañana, en que Gina se entregaba al monótono trabajo diario, suspiró pensando que su vida era así... y que así continuaría hasta que fuera vieja.
Ignoraba que el destino había dispuesto otra cosa, forzándola a reunir los dispersos restos de su voluntad aparentemente perdida y a luchar por conseguir «un puesto al sol». Porque nada había imposible en el mundo... si uno estaba dispuesto a luchar para lograrlo.
Ni siquiera era imposible para una solterona.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Sonó el timbre, como un clarín de guerra o como las primeras notas vibrantes anunciadoras de la más luminosa fiesta del mundo: la corrida de toros. Mucho tiempo después, recordando aquel sonido, Gina lo calificó de toque de llamada para la revolución de su vida.
Porque si el jefe no hubiese llamado en aquel momento, tras de tomar una repentina decisión...
Pero llamó.
Gina ni siquiera levantó los ojos de la máquina de escribir. Desde la ausencia de Carlota eran las otras chicas quienes se arrogaban el derecho de acudir a las llamadas del despacho principal. Distraídamente vio que Carmen cruzaba la oficina y desaparecía tras la puerta de bayeta verde, tirándose de la faja y taconeando con energía. Aprovechando aquel instante de reposo, Gina sacó del cajón de la izquierda su bocadillo de jamón y comenzó a comerlo con disimulo, sin que los otros la vieran, porque le echaban en cara el que se atracara a media mañana. Consciente de que era la única crítica en la que no les faltaba razón, lo comía sin ponerlo a la vista, dándole pequeños pellizquitos. A pesar de ello, solían descubrirla y le lanzaban frases sarcásticas, ante las que simulaba indiferencia:
— Aquí hay alguien que todavía quiere engordar «más».
— ¿Cómo va esa incurable anemia...?
Podía haberlo suprimido, desde luego. Pero reconfortaba tanto... Era el único intervalo agradable entre el horrible tedio. Aún estaba con la boca llena cuando vio a Carmen regresar sorprendida.
— Don Manuel quiere hablar contigo.
Se atragantó. Durante los dos años que llevaba trabajando en aquella oficina apenas cambió diez frases con su jefe.
— ¿Hablar conmigo...? — repitió, aterrada —. ¿Estás segura? ¿Por qué...?
Carmen se encogió de hombros.
— Yo qué sé... Una humilde sierva no discute las órdenes del amo. — Trató sin la menor habilidad de imitar la voz de Torcal —: «Dígale a la señorita Alonso que venga al despacho.» Supongo que la señorita Alonso eres tú. ¿O acaso utilizas un nombre supuesto para no revelar el ilustre título de tus antepasados...?
Gina tragó apresuradamente el bocado, se levantó y sacudió las migas de su impoluta blusa blanca.
— Está bien... Ya... ya voy — dijo temblorosa, sin ofenderse por los sarcasmos —. No comprendo lo que pueda desear de mí.
— Yo tampoco lo comprendo — intervino Rosita, guiñando un ojo a Paco con complicidad.
— A lo peor intenta suprimir gastos y va a empezar a eliminar gente — comentó éste con mala intención.
— O a lo mejor le gustan las gordas y se ha enamorado de ti — concluyó Carmen, riendo ante tan absurda posibilidad.
Gina enrojeció. Por idiosincrasia o por absoluta indiferencia hacia la opinión ajena, habíase acostumbrado a no darse por enterada de las molestas pullas. Sin embargo, la coraza con que se defendía no era tan resistente que la impidiera enrojecer.
Armándose de valor, abrió la puerta de bayeta verde.
El despacho de don Manuel Torcal era enorme y de aspecto tan austero como su ocupante. Poseía altos techos, suelos de pizarra blanca y negra y muebles macizos e impresionantes, sin la menor concesión a la frivolidad. Una mesa monstruosa parecida a un catafalco, un par de sillones frailunos, un armario rococó con puertas de cristal y un trozo de alfombra persa que a juzgar por su estado decrépito debió haber abandonado su país muchos años antes. La luz del día entraba débilmente a través de los dos grandes balcones que se abrían a la angosta y céntrica calle.
— ¿Me... llamaba..., señor Torcal?
El jefe alzó la cabeza. No era una cabeza extraordinaria, pero tampoco desagradable. Los amigos le hubieran hecho un favor aconsejándole que se afeitara el bigote, pero seguramente carecería de amigos. Vestido de luto, daba la impresión de carecer de todo, incluso de sonrisas y de ilusiones. Era en verdad un huérfano muy huérfano. En el despacho reinaba atmósfera de funeral.
— Buenos días, señorita Alonso — saludó con tono sombrío —. Tenga la bondad de sentarse.
Le indicó el único sillón vacío, frente a su mesa. Más que sillón semejaba un potro de tortura. Su mirada un tanto vaga adquirió fijeza al ponerse unas gafas con armadura de concha que le daban cierto aire intelectual. Un comienzo de calvicie empezaba a insinuarse en su ancha y despejada frente.
— Efectivamente, deseaba hablar con usted... He estado observando minuciosamente su trabajo durante la pasada semana.
Gina tragó saliva y el corazón casi dejó de latirle. Temió que aquello fuese el preámbulo de una despedida.
— ¿He... cometido algún error?
La calmó con un gesto de su delgada y pálida mano.
— Por el contrario, señorita Alonso. Es usted muy cuidadosa y debo felicitarla. Como me gusta ser justo, he comparado su trabajo con el de sus compañeros, y debo reconocer que es a todas luces superior. Más concienzudo y minucioso. Pretendo, como digo, ser correcto y justo, por lo que les he dado a todos la misma oportunidad. — Tosió sin necesidad de hacerlo. Una tosecilla falsa tras la que se ocultaba cierta timidez —. Por ello, y con conocimiento de causa, me atrevo a ofrecerle el puesto que dejó vacante Carlota. — Hizo una ligera pausa, para dar mayor énfasis a sus palabras —. Ya sabe las condiciones. Cobrará un veinticinco por ciento más y estará a mis inmediatas órdenes. — Tras las gafas, sus mortecinas pupilas recorrieron con cierta complacencia la blusa intachable la falda de gabardina negra, las medias limpias y los zapatos relucientes —. Debo aclarar, para su personal satisfacción, que también su aspecto ha influido en mi preferencia. Detesto las frivolidades en la oficina. No me agradan las melenas teñidas, los brazos desnudos ni los perfumes molestos de las otras dos muchachas. Además... — insinuó un proyecto de melancólica sonrisa —, además, me satisface su aspecto pulcro y... ejem... sus blusas blancas, siempre impecables. Tengo un verdadero culto por la limpieza, inculcado por mi madre, que en gloria esté. — Esta vez tosió con ritmo grave y triste, como el órgano de una iglesia que sólo emitiese notas tétricas. Inclinó la cabeza con desaliento, pero la volvió a alzar casi en el acto —. Bien, señorita Alonso. No dice usted nada... ¿Es que su ascenso no le satisface...?
Gina recuperó el aliento.
— Me... me entusiasma. Sólo que... estoy aturdida. Le agradezco muchísimo el que...
Él cortó las efusiones con un gesto.
— Perfectamente. Mañana comenzará a ejercer su nuevo cargo. Creo que debería usted trasladar la mesa de Carlota al pequeño despacho de la izquierda, que está vacío, y reservarlo para su uso exclusivo. Será más cómodo.
Sonrojada como una amapola, Gina volvió a dar las gracias y, abandonando el sillón frailuno, regresó de nuevo a su oficina, sin comprender exactamente lo sucedido.
Rosita, Carmen y Paco la miraron en silencio, viéndola abrir y cerrar cajones de su mesa con gesto maquinal. La curiosidad les incitó a preguntar:
— ¿Qué...? ¿Te ha despedido...?
— ¿Ha llorado sobre tu hombro recordando a su santa madre...?
— ¿Va a rebajarte el sueldo en un mil por cien?
Les miró casi sin verles. Luego contempló fascinada los restos del bocadillo, guardados aún en el cajón. La emoción habíale quitado el apetito por completo.
— ¿Despedirme...? — dijo con voz trémula —. Nada de eso... Me ha ascendido... — Se levantó y dio un par de vueltas alrededor de su propia mesa, totalmente trastornada —. ¡Me ha ascendido a secretaria! Ocuparé el puesto de Carlota. — Juntó las manos y pareció hablarse sólo a sí misma —: No me explico..., no me explico esta gran suerte...
Alrededor se alzó un tumulto de voces furiosas.
— ¡Eso es imposible! — rechazó Paco estúpidamente.
— Bromeas, ¿verdad...? — se enfureció Carmen, que hasta el momento se consideraba la candidata número uno para el puesto.
— Le... le gustan las blusas impolutas... — comentó Gina como en un sueño.
— ¡¡¿Qué...?!! — intervinieron a coro.
— Bueno..., quiero decir... mis copias sin tachaduras — se corrigió prudentemente —. Mañana mismo empezaré mis nuevas obligaciones. Tendré un despacho para mí sola. El despachito verde que está vacío. ¿No es maravilloso?
De repente miró a través de la ventana y se dio cuenta de que desde la otra sala no divisaría el balcón del simpático doctor. No podría fiscalizar sus entradas y salidas ni recibir su saludo matinal. La idea nubló tanto su entusiasmo, que exhaló un suspiro doloroso. «Es una lástima», pensó amargada.
Y por la expresión atónita de sus compañeros comprendió que había pensado en voz alta. Con amable sonrisa arregló la frase:
— Es una lástima... haber defraudado vuestras esperanzas. De veras lo siento.
. . . . . . . . . . . . . . . .
La blancura de las blusas alcanzó su punto más deslumbrador. La independencia del nuevo despachito era gratísima, y el trabajo que realizaba junto al jefe, mucho más interesante que el anterior.
Hubiera podido sentirse casi feliz..., pero algo no marchaba bien en la oficina. La hostilidad de Rosita, Carmen y Paco creaba un ambiente enrarecido. Unidos en un frente común, demostrábanle una agresiva antipatía, de la que simulaba no darse cuenta. Intimidada, evitaba hablarles, pero a menudo veíase obligada a retransmitir órdenes de don Manuel, y su presencia era acogida con sarcasmos y pullas intolerables.
Aterrada, había escuchado por casualidad los comentarios rebosantes de odio que hiciera Paco a Rosita en el guardarropa:
— Esa gordinflona me las va a pagar, te lo juro. ¡Birlarme un puesto que hubiera debido ser mío!
— ¿Tuyo...? No sé por qué. ¿Para qué crees que estaba yo tomando clases de taquigrafía? ¡Qué gracioso eres, rico!
— Rico o pobre, esa gordinflona me las paga. ¡Vaya si me las paga!
Gina se sintió más afligida por el adjetivo de «gordinflona» que por la amenaza. Durante cuarenta y ocho horas sólo comió espinacas, pero en la reunión femenina del siguiente domingo, Adelina decidió que celebrarían adecuadamente aquel estupendo ascenso a secretaria particular, para lo cual hizo una tarta de dos pisos, a la que correspondieron Mercedes y Clara con medio kilo de jamón serrano y una fuente de empanadillas de cabello de ángel.
Todas las noches, Gina se entregaba al sagrado rito de lavar y planchar la blusa blanca que luciría por la mañana. Era como un uniforme que por dignidad fuera preciso mantener irreprochable.
Invariablemente también, al entrar en la tienda de espejos alzaba los ojos hasta el balcón del doctor, sin conseguir verle. Una tarde esperó a que todo el mundo se marchara y se asomó a la ventana. Fue un intento vano, porque el vecino no apareció. Se consoló diciéndose que aquéllas eran sus horas de consulta y que no era lógico que dejase de auscultar a algún paciente para salir al balcón a hacerle señas a una romántica vecina.
Sin embargo, era una lástima que el matinal saludo a que estaba acostumbrada no completase su nueva felicidad. El reciente cargo de secretaria habíale hecho descubrir que don Manuel Torcal no era el jefe temible y severo que imaginara. Cierto que su rostro lo parecía y su carácter tampoco podía calificarse de frívolo. Pero tras aquella máscara inexpresiva, Gina fue descubriendo a un hombre triste y solitario que vivía devorado por los nervios y que se entregaba febrilmente al trabajo porque carecía del deseo de entregarse a ninguna otra cosa. Comenzó a adivinar el significado de cualquier imperceptible fruncimiento de cejas, de cualquier carraspeo impaciente o de cualquier signo de benévola aprobación. Solía ser justo y comprensivo, incluso cuando de un modo fulminante le atacaban aquellas crisis nerviosas que le obligaban a ponerse de pie como un muñeco mecánico y a pasear por el despacho con violencia huracanada, deteniéndose intermitentemente para golpear las esquinas de los muebles con el dedo índice de la mano izquierda, abrir o cerrar cajones, ponerse o quitarse las gafas y dar así escape a un exceso de vitalidad incontenible o quizás a una exasperación absoluta.
Sin inmutarse en apariencia, Gina continuaba tomando notas taquigráficamente, buscaba fichas o recogía del suelo las tan manoseadas gafas, hasta que la crisis pasaba y el jefe, con un suspiro de fatiga, se dejaba caer en el sillón, apretándose las sienes con las manos mientras decía:
— Descanse un poco, señorita Alonso. Y telefonee al bar para que nos suban dos cafés con leche.
Ella contenía la tentación de aconsejarle que sustituyese el café por un gran tazón de tila, pero obedecía en silencio, y cuando subía el chico del bar cercano cogía su propio vaso y se lo llevaba al despachito, cuya soledad adoraba, saboreando el café tranquila, como una tigresa vieja que arrastrase su pitanza hasta su madriguera.
Claro que aún no podía considerarse vieja, y de tigresa tampoco creía tener nada... Quizás una cordera adulta, de lanas muy lavadas y muy blancas y ojos desilusionados.
En cierta ocasión, al atender al teléfono, escuchó una voz arrulladoramente femenina que preguntaba por Torcal. No era la voz impersonal de cualquier otra secretaria de la oficina, sino el tono insinuante de Eva en persona, disponiéndose al ataque.
— ¿Eres tú, Manolo...?
Gina tardó unos segundos en comprender que aquel «Manolo» era nada menos que su ceñudo jefe.
— No... Lo siento... Soy la secretaria del señor Torcal.